 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 96 • febrero 2010 • página 7

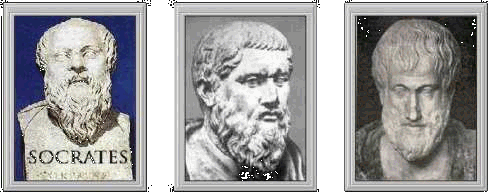
1
¿Es asunto moral el cómo dirigir desde una normatividad exigentemente política la vida de los ciudadanos? Probablemente, el intelectualismo moral y el virtuosismo cívico –la «libertad de los antiguos»– inspirados en, por citar la triada clásica de mayor rango, Sócrates, Platón y Aristóteles, contengan una respuesta afirmativa a la cuestión propuesta. Ambas doctrinas han quedado asentadas poderosamente en la tradición cultural de Occidente, o, al menos, en una amplia parte de la misma.
«La cosa es de tal modo así, que ni siquiera lo advertimos, de puro habituados, y nos parece excelente una política cuando no es la peor, como, en la prisión, Sócrates llamaba placer a que le hubiesen quitado los grilletes de los tobillos.» (J. Ortega y Gasset, «Libertas» en Del Imperio romano, 1941)
Dando esto por cierto, propongo suspender en el tiempo, al menos en este punto, la enseñanza práctica de los tres maestros citados, y, sin renunciar a otras lecciones juiciosas que de ellos hemos aprendido, adentrarse en una ruta pavimentada por otros firmes principios más prudentes.
Cuidémonos, entonces, de la política, pero, especialmente, de las políticas demasiado antiguas, aunque, en muchos casos, se vistan de modernismo new age, de progresismo engagé y de civismo pret-à-porter. Existen en la Antigüedad unas filosofías menos «antiguas» que otras.
Si la tarea de la ética es aconsejar e instruir al hombre en la dirección de la excelencia moral y el bienestar, sin interferencias externas que desfiguren la acción definida por su voluntad libre, bien estará que pongamos la política en su sitio, sin rendirle pleitesía, avistando así el continente de la política cerca de la ética, pero sin necesidad de confundirlos o fusionarlos.
Así lo entendieron en su mayor parte los filósofos estoicos, para quienes el cuidado de la vida interior y la participación en los asuntos mundanos conformaban las dos caras de una misma moneda y una misma vida. Caras contrapuestas que miran hacia sus respectivos horizontes, y, por tanto –atención a este rasgo principal–, dándose necesariamente la espalda…
Séneca, desde la lección y el ejemplo, insiste a menudo en la necesidad de evitar la precipitación y el arrebato en la acción pública. No dice que debamos evitarla. Más bien habla de la conveniencia de ejercitarse interiormente antes de lanzarse, sin más, al trato con personas y al contrato con instituciones, de cultivarse antes de precipitarse en la arena política:
«El alma, cuando se encuentra en terreno seguro, debe prepararse para las dificultades y, entre los beneficios, afirmarse contra las injurias de la fortuna. En plena paz el soldado se ejercita en la marcha, construye fosos en defensa, aunque no haya enemigos, y se fatiga en trabajos superfluos. Si pretendes que alguien no tiemble en el peligro, ejercítalo antes (ante rem exerceas).» (Séneca, Cartas morales a Lucilio, XVII, 6)
¿Cuál es el «terreno seguro» en el hombre? Sin duda, la interioridad. «Seguro» no significa aquí «invulnerable» o «indemne», pues la humanidad ha conocido desde siempre las denodadas batallas que el yo debe entablar consigo mismo, sin ignorar que jugar en campo propio no garantiza siempre la victoria y que a menudo nuestra mano izquierda no sabe lo que hace la derecha.
Ciertamente, no es el yo una fortaleza inexpugnable ni un manto impermeable que protege de las inclemencias y las vicisitudes de la vida, pues en no pocas ocasiones constituye una fuente directa de malestar. Sea como sea, el yo es ese amigo que siempre va conmigo. Cierto que los pensadores griegos y romanos no concebían el concepto yo en sentido estricto. Tampoco hablamos nosotros de seguro a todo riesgo, ni postulamos una existencia de anacoreta. Estamos hablando de interioridad y de individualidad, de que si no estamos seguros de lo que hacemos, entonces, estamos, generalmente, perdidos. Dicho de otro modo: más que de salvación, llamamos la atención aquí sobre la salvaguarda y la integridad del ser individual. ¿No es esta lección de prudencia asunto principal de la ética?
Ante –antes de– la incorporación real, plena y racional al ámbito de la polis, antes de saltar a la arena política, el individuo, en efecto, «debe prepararse para las dificultades» y «las injurias de la fortuna» que le aguardan, y que el devenir hace que sean imprevisibles y bruscas. Si la vida social comporta llevar a cabo contratos con los otros, leámoslos detenidamente antes de firmarlos, incluida la letra pequeña.
Ocurre, en breve, que el ser humano es persona antes de ser ciudadano. He aquí un presupuesto central del que dependen relevantes consecuencias teóricas y prácticas en el terreno de la política, pero asimismo de la filosofía del derecho y la ética.


Epicteto, por su parte, proclama que el hombre se ve perturbado no por las cosas, sino por las opiniones que tiene de las cosas. En realidad, no son las opiniones mismas las que le dañan sino el hecho de que le importen (e importunen) hasta el punto de hacerle sufrir por el efecto que entrañan, o cree que entrañan. No podemos evitar la acción de los demás sobre uno mismo, principalmente porque no debemos evitar a los hombres, o, al menos, no a todos. Debemos cuidarnos de un posible contagio y de la promiscuidad socializante, mas no al trato humano. Hay que procurar, en fin, aquello que de cada uno de nosotros depende: el cuidado de nuestro ser y nuestra propia acción.
Saber discernir entre estas diferencias, discriminar entre lo beneficioso y lo perjudicial, distinguir entre las buenas y las malas compañías, lo que es de uno y lo que es de otro, separar el grano de la paja, seleccionar y elegir en libertad: he aquí, en suma, una enseñanza vital en el aprendizaje de la vida, la cual no se aprende en la escuela o en la plaza pública, lugares donde abunda mucho propagandista y mucho charlatán.
A la escuela y a la plaza iremos sin duda, pero también sin dejarse seducir por todas las voces que en ellas claman. Sin criterio propio, sin autonomía personal, sin libertad, no es posible elegir las escuelas y plazas más convenientes, ni tampoco los maestros que lo son verdaderamente. Sin personalidad, buen carácter y voluntad libre, no hay ciudadanía que valga.
2
La «virtud política» como renuncia de uno mismo
A menudo oímos (en la escuela, en la plaza) ensalzar con un entusiasmo desmedido la socialización, la comunicación intersubjetiva, la vida comunitaria, la participación política, la educación pública y cívica, las bondades de la relación dialógica y el consenso, el colectivismo y el corporativismo. Casi nunca se habla, sin embargo, de la libertad de los individuos a la hora de establecer estas sociedades con los otros. Es por ello que las distintas formas de socialización suelan extenderse por medio de la coacción, contrayéndose así un serio riesgo: la dimisión de uno mismo y la cesión de la voluntad soberana individual a las instancias colectivas mediatizadas por la política y la intervención de los políticos.
El primer sacrificio o riesgo al que aludo, habitualmente silenciado, no pasó desapercibido a Montesquieu en Del espíritu de las leyes (Libro IV, capítulo V, «De la educación en el gobierno republicano»), quién, aun reconociendo que «la renuncia de uno mismo» se le antojaba «cosa muy penosa», debía aceptarse como tasa, carga o canon a asumir en beneficio del fomento de la virtud política, espina dorsal de la política republicana, en la que prima la «preferencia continua del interés público sobre el interés de cada cual».


El sometimiento de la voluntad particular a la denominada «voluntad general» fue postulado sin reservas por la imaginación política de Jean-Jacques Rousseau, desde un mayor fervor republicano que el sostenido por Montesquieu. Interés y voluntad individuales son vistas por el ginebrino como los causantes de las mayores desgracias de la humanidad, de su degeneración. El interés individual, asegura, siempre es egoísta, y la voluntad individual «tiende de suyo al privilegio». Por tanto, ambas particularidades humanas deben ser censuradas y sometidas a unos poderes superiores –la política y el Estado–, garantes últimos del «bien común» y sede de la «voluntad general». Con semejante sacrificio de la libertad, no deberá sentirse el hombre doblegado ni sojuzgado, sino inmensamente libre. Acaso, menos persona, pero, desde luego, más ciudadano. Las vanguardias del totalitarismo afilaban sus lanzas.
Las virtudes públicas o políticas, según el republicanismo –pero también el culturalismo, el progresismo, el utopismo–, alimentan la conciencia «cívica» del hombre con vistas a hacer de él un «hombre nuevo».
A la escuela, como a la vida, va el hombre con inocencia y libertad para allí perderlas, a menos que sean garantizadas y reforzadas de antemano. La escuela y la vida enseñan cosas, sin duda, pero es el individuo quien se instruye, comenzando por aprender a dudar de lo que le dicen y cuentan. Por todo ello –a pesar de todo ello–, deben los hombres ir a la escuela (y a la plaza), mas no bisoños ni desprotegidos, sino ejercitados, con las ropas decorosas y las manos limpias, la mente bien dispuesta, preparados para la crítica, las dificultades y las injurias de la fortuna...
«¿Acudo al maestro como el que acude al oráculo, dispuesto a obedecer? ¿O también yo voy a la escuela lleno de imbecilidad sólo a prender la historia y a conocer los libros que antes no conocía y a explicárselos a otros si se tercia?» [...]
Y vosotros, hombres, curaos primero las úlceras, detened las diarreas, serenad la mente, traedla a la escuela sin distracciones, y comprenderás cuánta fuerza tiene la razón.» (Epicteto, Disertaciones, II, 21, 8-23).
Así hablaba Epicteto.

3
El alma dividida y el pacto con el diablo según Max Weber
En el momento en que examinamos las repercusiones internas que afectan al sujeto metido directamente en política, abandonamos, en rigor, el ámbito estricto de la política y, como señala Max Weber, «entramos en el terreno de la ética». Es la ética, y no la política, la instancia de saber a la que le «corresponde determinar qué clase de hombre hay que ser para tener derecho a poner la mano en la rueda de la Historia.» (Max Weber, El político y el científico).
Como es sabido, tres son las cualidades que Weber descubre en el político de vocación: la pasión, el sentido de la responsabilidad y la mesura. Las dos primeras se acomodan bastante bien a la famosa caracterización weberiana de las dos éticas que orientan la acción: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La tercera condición tiene, sin embargo, más complicado el encaje en la teoría.
La sensación de poder, la vanidad y la tremenda excitación que permite al hombre político verse dominador en la rueda de la Historia componen un conjunto bien avenido entre sí, pero combinan mal con la mesura.
He aquí una singularidad verdaderamente extraordinaria, una contradicción palpable, que no se le escapó al perspicaz sociólogo alemán: «El problema es, precisamente, el de cómo puede conseguirse que vayan juntas en las mismas almas la pasión ardiente y la mesurada frialdad.»
Conflicto difícil de resolver, la consecuencia del mismo para la existencia del hombre político no es ocultable: vivir con el alma dividida y establecer un pacto con el diablo.
Para quien no se considere demasiado profesional en tamaños menesteres, ni se sienta seducido por aventurarse en horizonte tan tormentoso, acaso no tenga más remedio que cuidarse de la política y conformarse con la ética, con aquello que Weber denominaba la «dignidad viril», esto es, ese estado del carácter que ordena: «resistirás al mal, pues en otro caso serás corresponsable de su triunfo».
En referencia a las ocupaciones públicas, Weber señala que entrar en política conlleva necesariamente someterse a las luchas por el poder, a fin de conseguirlo y conservarlo, maniobrar en la maquinaria del Estado y, a través de sus aparatos, actuar sobre la vida de los individuos (la vida de los otros…). En esa ocupación –no digamos «empresa»–, el político deberá necesariamente hacer pactos con el diablo, bloqueando o retorciendo a menudo sus íntimas preferencias y solicitudes, hasta que, a fuerza de hábito y profesionalidad, dejen de palpitar en su interior, y sean eclipsadas por otros impulsos, por estrictas pulsiones. Y así hasta establecerse (stablishment), hasta alcanzar, si se puede, la cumbre del poder. O hasta que ya no pueda más, y profiera el conocido dictamen: «no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo».
Célebre sentencia, en efecto, aunque de pie a distintas interpretaciones, puesto que en unos casos puede significar abdicación de la política, en otros significará abdicación de uno mismo… El conflicto humano habitual, pues.
Esto por lo que respecta al diablo de la política. Pues, ciertamente hay, aparte de la política, una contienda de valores y de dioses en otras esferas que exige discernimiento por parte de cada uno de nosotros, un trance ante el que urge hacer una elección nada abstracta ni evasiva: «y es cada individuo el que ha de decidir quién es para él Dios y quién el demonio.»
La vocación científica sigue otra trayectoria, distinta de la política, que no voy ahora a explorar. Tan sólo señalaré que dentro de la esfera de acción de la ciencia, la prudencia tampoco aconseja una huida de la polis ni renunciar a los vínculos con los otros. Representa, ni más ni menos, que una apuesta personal, no por la esperanza vana, sino por la acción humana más plena:
«Hay que ponerse al trabajo y responder, como hombre y como profesional, a las “exigencias de cada día”. Esto es simple y sencillo si cada cual encuentra el demonio que maneja los hilos de su vida y le presta obediencia.»
A esta especie de demonio o guía interior, por medio del cual el hombre es capaz de cuidar de sí mismo, los antiguos griegos la denominaban daimôn.