 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 8 • octubre 2002 • página 9

Se ofrece una exposición de las tesis principales que
Antonio Negri y Michael Hardt defienden en Imperio

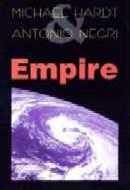

«La clase obrera no tiene que realizar ideales, sino liberar los elementos de la nueva sociedad de los que está llena la vieja y decadente sociedad burguesa...» K. Marx
Todo gran pensador acaba condenado a vérselas con su propio tiempo, destinado a la tragedia de explicar una tragedia, la de la época con la que le tocó convivir. El pensador se esfuerza por salir de lo histórico narrando (pensando) los mecanismos estructurales de una historia que se desarrolla ante sus ojos, con él dentro. Como en toda tragedia, también en la que el pensador cuenta hay un héroe.
Antonio Negri y Michael Hardt asumen, en Imperio,{1} ese reto porque están persuadidos de que la tragedia que vivimos es nueva, y que nos hallamos, por tanto, ante un nuevo héroe, un héroe milagrosamente desprovisto de identidad: la multitud. Lamentablemente, este héroe no deja de ser un héroe trágico.
El proyecto teórico emprendido por estos autores pretende justificar la necesidad de abandonar el viejo concepto de Imperialismo por el de Imperio, con el cual poder hacerse cargo del envite intelectual que supone entender la esencia del nuevo fenómeno conocido genéricamente por globalización.
En tal empeño, Negri y Hardt llevan a cabo un exhaustivo recorrido por el proceso de formación de lo que proponen denominar Imperio. Este recorrido parte de la constitución misma de la Modernidad y, un paso más allá –y de la mano del naciente capitalismo–, del Imperialismo.
Modernidad en crisis
Son dos las aportaciones fundamentales de los autores en el análisis de este fenómeno: por un lado, la génesis de la modernidad europea va indisolublemente ligada a una situación de tensión violenta («Lucha, conflicto y crisis»); por otro lado, este mismo antagonismo enfrenta dos fuerzas opuestas, por lo cual es preciso hablar de dos modernidades en conflicto (Dos Europas), en lugar de una única modernidad, término unitario que impide expresar esa tesión esencial.
En la primera tesis se propone una aplicación del argumento heraclíteo, según el cual toda realidad se define por la violencia («la guerra [polemós] es padre de todo, de todos rey, que a unos marca como dioses, como hombres a otros, a éstos como esclavos, como libres a aquellos»), al ámbito de la constitución de la modernidad{2}.
De este modo, la modernidad no sobrevive a sus crisis, sino que se define por ellas. Sin la crisis que la define no podría subsistir como tal. Esta tensión esencial debe, sin embargo, ser controlada o regulada. Así, cuando aparecen elementos que amenazan con exacerbar dicho conflicto de tal manera que peligre la constitución misma del poder basado en él, se recurre a «soluciones» que, lejos de solventar el enfrentamiento, lo contienen y enquistan.
En el caso concreto que nos ocupa, nace una corriente de pensamiento que descubre el plano de la inmanencia:
Todo comenzó con una revolución. En Europa, entre el 1200 y el 1600, a través de distancias que sólo los mercaderes y los ejércitos recorrían y sólo la invención de la prensa impresa pudo luego acercar, ocurrió algo extraordinario. Los humanos se declararon a sí mismos dueños de sus propias vidas, productores de ciudades e historia, e inventores de paraísos. Heredaron una conciencia dualística, una visión jerárquica de la sociedad, y una idea metafísica de la ciencia; pero legaron a futuras generaciones una idea experimental de la ciencia, una concepción constituyente de la historia y las ciudades, y considerarse ellos como un terreno inmanente de conocimiento y acción. El pensamiento de este período inicial, nacido simultáneamente en la política, la ciencia, el arte, la filosofía y la teología, demuestra la radicalidad de las fuerzas que trabajaron en la modernidad.{3}
Este vector de oposición y alternativa a los poderes instituidos (basados en el poder mistificador de la trascendencia) es considerado por los autores como un movimiento auténticamente revolucionario, en la medida en que trata de destruir la base y el paradigma que operaba en ese momento:
Lo revolucionario en toda esta serie de desarrollos filosóficos que se prolongan desde el siglo trece hasta el dieciséis es que los poderes de creación que previamente eran asignados exclusivamente a los cielos son traídos ahora a la tierra. Este es el descubrimiento de la plenitud del plano de la inmanencia.{4}
La relevancia política de la inmanencia reside, a juicio de Negri y Hardt, en que sólo en ella pueden hacerse realidad «los poderes de la singularidad», dado que en ella toda mediación externa queda desterrada: «la singularidad es presentada como la multitud.»{5}
Así, ya en el contexto de la génesis de la modernidad como parto cuyo necesario dolor sería la revolución, aparece el término que va a centrar esta ponencia, elemento clave, dentro del análisis de Negri y Hardt, en la fase postimperialista o imperial: la multitud.
Refundar la autoridad sobre la base de un universo no divino y trasladar el conocimiento humano desde lo trascendente a lo inmanente, convirtiéndolo en una «práctica para transformar la naturaleza», implica una sacudida desde la multitud a los cimientos de la autoridad instituida ante la que sólo cabe una reacción contrarrevolucionaria. Esta reacción se vio, sin embargo, imposibilitada para provocar un retorno al pasado y, a la vez, para aniquilar la nueva corriente nacida, por lo que su única opción se basaba en varios puntos: desviar la dirección del proceso revolucionario, tratar de inocular la trascendencia en la nueva figura de lo humano (introducida, en términos de inmanencia, por el humanismo renacentista), limitar y relativizar las posibilidades de la ciencia para la transformación de la realidad, evitar todo atisbo de «reapropiación del poder por parte de la multitud». Como formulación de las fuerzas en lucha, son ofrecidos al lector pares de opuestos, muy del gusto de Negri: Poder constituido contra poder constituyente, trascendencia contra inmanencia, orden contra deseo, etc, que nos llevan a la segunda tesis, lo realmente novedoso de la propuesta aquí desplegada: desterrar la hipótesis de una sola modernidad, realidad unitaria y pacífica, y proponer la feroz convivencia de dos fuerzas opuestas cuyo antagonismo (lucha de clases, en definitiva) resulta ser de tal magnitud que no puede sino desembocar en un conflicto bélico («El Renacimiento terminó en guerra»):
El Renacimiento europeo, pero en especial el Renacimiento Italiano, con todos los trabajos espléndidos y perversos que lo caracterizaron, fue el sitio de la guerra civil sobre la realización de la modernidad. Cuando la Reforma se extendió por Europa fue como un segundo ciclón agregado al primero, repitiendo en la conciencia religiosa de las masas las alternativas de la cultura humanista. Por ello la guerra civil invistió la vida popular y se mezcló con los más íntimos recesos de la historia humana. La lucha de clases se movió por este terreno, ordenando en la génesis del capitalismo la creatividad del nuevo modo de trabajo y el nuevo orden de explotación dentro de una lógica que incluía tanto signos de progreso como de reacción. Fue un choque de titanes, como el que Miguel Ángel pintó en el techo de la Capilla Sixtina: el conflicto trágico de la génesis de la modernidad.{6}
Como héroe trágico en ciernes, la multitud había de salir inexorablemente derrotada de esta batalla contra las fuerzas de la contrarrevolución.
Sin embargo, esta derrota de la revolución no cierra la crisis abierta, como ya anticipamos, sino que la perpetúa y el propio antagonismo del que nace queda subsumido dentro del concepto de modernidad («La propia modernidad está definida por la crisis, una crisis nacida del ininterrumpido conflicto entre las fuerzas inmanentes, constructivas, creativas, y el poder trascendente que intenta restaurar el orden.»){7}
El conflicto, de naturaleza interna hasta este punto, pasa a ser también exterior con el descubrimiento de América y la creciente dominación europea del resto del planeta: «Europa había descubierto su exterior.»{8} Es así como el concepto de soberanía se une al de colonialismo (ligado al eurocentrismo como reacción a las posibilidades de igualdad humana ofrecidas por la revolución inmanentista) y como la contrarrevolución empieza a aplicarse a escala global. Es durante el siglo XVII cuando este concepto clave para la soberanía que es el de modernidad como crisis se afianza por medio del absolutismo, en Europa, y por medio del colonialismo, fuera de ella.
El recurso empleado por las fuerzas contrarrevolucionarias en su cometido toma, a juicio de los autores, el nombre de Ilustración, y era su objetivo apropiarse de la idea de inmanencia, dejando atrás el dualismo absoluto medieval a cambio de imponer, por medio de un aparato trascendental, un dualismo funcional que operara sobre individuos formalmente libres, pero materialmente disciplinados. El nuevo modelo de dominación necesitaba armonizar el imprescindible abandono de las viejas formas medievales, que frenaban la producción y el consumo del nuevo modelo económico, con la construcción de nuevas formas de trascendencia y, por tanto, de control y disciplina, que se adecuaran a las nuevas exigencias del capitalismo emergente. El dualismo ontológico medieval es reemplazado por un dualismo funcional; un aparato teológico de trascendencia, por un aparato político trascendente; y también, la inmanencia, por la mediación.
El momento descrito es de enorme importancia, ya que es entonces cuando nace el concepto moderno de soberanía, de la mano de las diversas teorías contractualistas (los autores se centran en Hobbes y Rousseau, sus diferencias y sus proximidades), frente a las que se va a situar Spinoza, que rechaza la tesis del contrato. Es justamente el contrato lo que aparece a ojos de Negri y Hardt como la primera solución a la crisis de la modernidad. Tal tesis legitimaría un poder trascendente único que iría vinculado al desarrollo del capitalismo, en el que el mercado es el fundamento de los valores de la reproducción social. La modernidad no sería más que la forma que el contenido de la soberanía moderna –esto es, el modo de producción capitalista–, adopta para su propia legitimación. Los autores aluden a Adam Smith y a Hegel como las fuentes teóricas de este doble resorte. Desde el primero de ellos, quedaría establecida la trascendentalidad económica que define y funda la trascendentalidad política de la modernidad («La teoría del valor de Smith fue el alma y la sustancia del concepto del Estado soberano moderno.»){9}; en el segundo, se da la síntesis de la teoría de la moderna soberanía, como armonización de los aspectos absolutistas (Hobbes) y los republicanos (Rousseau), y de la teoría del valor de Smith.
La soberanía moderna europea es soberanía capitalista, una forma de comando que sobredetermina la relación entre individualidad y universalidad en función del desarrollo del capital.{10}
La soberanía no se entiende en este contexto si no es como máquina política que gobierna sobre el total de la sociedad, que busca la transformación de la multitud en «totalidad ordenada» a través de la síntesis completa entre soberanía y capital. La introducción del término máquina no es irrelevante. La intención de los autores es la presentación de un aspecto novedoso de la fase estudiada: ahora la sociedad misma no es ya sometida, controlada o disciplinada, sino que es producida por el poder y las instituciones del Estado.{11} Una moderna disciplina deja atrás a la antigua jerarquía medieval; la función suplanta al comando.
En este proceso, se avanza hasta una situación que, de nuevo, tenderá a extremar las contradicciones del sistema global. Por un lado, el paulatino declive de la soberanía moderna se ve contenido por la ilusión hegeliana de la modernidad, que oculta la imposibilidad de resolver el antagonismo de fuerzas y mantiene la creencia en que la modernidad se verá cumplida. Por otro lado, el imparable desarrollo de las fuerzas productivas es cada vez menos asimilable con las relaciones de dominación y parecería que los propios mecanismos del proceso de consolidación de la modernidad la acercarían a su disolución o a su colapso, al extremar sus propias contradicciones. La sociedad producida por el poder soberano moderno contendría en su seno las posibilidades más eficaces para la destrucción de éste. Una nueva subjetividad, producida por la propia modernidad, sería el factor clave para su fin. El capital, bajo la forma de soberanía moderna, en su fuga hacia adelante, estaría gestando a su propio enemigo, el sujeto revolucionario que acabaría con él. Éste es un argumento del que ya Marx se vale y que implica complicaciones nada desdeñables. La que aquí más nos interesa es la que sigue: no parece despreciable el riesgo que en este argumento hay de incurrir en teleología. Negri y Hardt se dejan atrapar, en fases puntuales de su discurso que, de algún modo, traicionan su rigor y potencia teórica –como al propio Marx no deja de sucederle, incluso, en El capital–, por la tentación de concebir los procesos históricos bajo un paradigma lineal, esto es, finalístico o teleológico y, en definitiva, hegeliano y teológico. Sólo desde un prisma de esta especie cabe concebir lo que no es sino un temor o una esperanza en lo que cierto futuro depare. La aplicación de este esquema lineal implica la aceptación de que la revolución depende del tiempo.{12} Si la revolución depende del tiempo, es decir, del futuro, se verá siempre postergada (y, entre tanto, la promesa de su llegada justificará cualquier cosa) o, lo que acaso sea peor, se producirá en la realidad. Seguramente, lo único que salve a la revolución de las garras contrarrevolucionarias sea su derrota, su destino trágico.
La Nación
El nuevo modelo de poder tuvo que estabilizar la compleja relación entre viejas redes de administración absolutista y nuevos procesos de producción capitalista. No resultaba sencillo eliminar esas rémoras medievales que ralentizaban el progreso capitalista sin perder su poder de dominación. La identidad nacional desempeñará este papel por medio de tres aspectos de cohesión y control: continuidad biológica de relaciones de sangre, una continuidad espacial del territorio y una comunidad lingüística.
La nación es el trascendente adecuado para el momento porque reifica la relación de soberanía, la convierte en cosa, en objeto bajo el cual todo residuo de antagonismo social queda eliminado. Como referente trascendental, la nación subsume y difiere las diferencias y enfrentamientos sociales:
La Nación es una especie de cortocircuito que intenta liberar al concepto de soberanía y modernidad del antagonismo y la crisis que los define. La soberanía nacional suspende los orígenes conflictivos de la modernidad (cuando ya no están definitivamente destruidos), y cierra los caminos alternativos dentro de la modernidad, que rehusaron concederle sus poderes a la autoridad estatal.{13}
Bajo el manto de la nación, el antagonismo queda aplazado, difuminado o directamente oculto. Como otra presunta solución a la crisis, no funciona con el cometido de solventarla sino de investirla de la legitimidad necesaria para perpetuarla:
La «Nación», por lo tanto, era al mismo tiempo la hipóstasis de la «voluntad general» de Rousseau, y lo que la ideología de la fabricación concebía como «comunidad de necesidades» (es decir, la regulación capitalista del mercado), que en la prolongada etapa de la acumulación primitiva en Europa era más o menos liberal y siempre burguesa.{14}
El concepto de soberanía nacional encerraba un trauma. Ese trauma es conocido como Revolución Francesa; la terapia fue la celebración y reapropiación reaccionaria del concepto de nación:
La nación se convirtió explícitamente en el concepto que resumía la solución de la hegemonía burguesa al problema de la soberanía.{15}
La soberanía se muestra como una solución precaria para la crisis de la modernidad, por lo que se necesitó el apoyo de la nación. Cuando el recurso a la nación empieza a ser también insuficiente se hace uso del concepto de pueblo, de tal forma que si el concepto de nación completa el de soberanía proclamando que la precede, el concepto de pueblo completa al de nación mediante otra fingida regresión lógica, por medio de la cual tanto la nación como el pueblo aparecen como instancias naturales, primigenias, originarias. Aquí, los autores ponen mucho cuidado en distinguir radicalmente pueblo y multitud, sobre la base de que el primero no es origen y, por tanto, legitimación de sociedad y de Estado, sino, por el contrario, producto del Estado-nación. El pueblo se construye sobre un doble procedimiento: establece una diferencia racial absoluta con lo otro, y elimina las diferencias internas mediante la representación de toda la población por un grupo, clase o raza. Así, mientras la multitud es la multiplicidad de todas las singularidades, el pueblo es la unidad total de los sujetos; la primera es un fenómeno abierto y en construcción, potente y liberador; el segundo, es un trascendental cerrado, que genera sometimiento a una ilusión vacía.
Sin embargo, ¿puede haber empleo no reaccionario de la nación? Los autores nos hablan de un nacionalismo subalterno, que vendría a ser el enarbolado por los dominados contra los dominadores. El primero es capaz de albergar rasgos progresistas, mientras que el segundo es esencialmente reaccionario. Lo problemático aquí es la presunta contraposición entre progresista y reaccionario, ya que, parecería más bien que, en lo esencial, tanto lo progresista como lo reaccionario proponen una misma esclavitud diacrónica cuya única diferencia reside en que la instancia que da sentido es, en un caso, el futuro y, en el otro, el pasado. Precisamente por basarse en la ilusión de un tiempo lineal, ambos tipos de nacionalismo se nutren de nociones de carácter ilusorio, mistificador, ideológico: nación, pueblo, tradición o progreso, todas ellas son globos saturados de nada, que, a pesar de su vacuidad, o mucho más probablemente, gracias a ella, operan con una eficacia demoledora.
El concepto mismo de una soberanía nacional liberadora es ambiguo, sino completamente contradictorio. Mientras este nacionalismo busca liberar a la multitud de la dominación foránea, erige estructuras de dominación domésticas igualmente severas. La posición de los Estados-nación de reciente soberanía no puede ser entendida cuando es vista en los términos del imaginario optimista de las Naciones Unidas de un concierto armonioso de sujetos nacionales iguales y autónomos. Los Estados-nación postcoloniales funcionan como un elemento esencial y subordinado en la organización global del mercado capitalista.{16}
Lo crucial del análisis del fenómeno del nacionalismo es presentarlo, no como un modo de resistencia y enfrentamiento al modo de producción capitalista, a pesar de funcionar así en el imaginario nostálgico y lánguido de una cierta izquierda actual, sino como uno más de sus engranajes, que ofrece, como síntoma del paso al Imperio, el declive del colonialismo (y, por tanto, del imperialismo clásico). Esta decadencia, como fin de los regímenes modernos de mando, no genera liberación alguna, sino nuevas formas de gobierno a escala planetaria.
Proceso de postmodernización del Imperio
Uno de los aspectos más interesantes del libro es la acertada crítica al discurso postmoderno, centrada en el error de éste a la hora de determinar el enemigo.
En primer lugar, dado que Negri y Hardt proponen dos modernidades, el objeto de la crítica ha de ser esa modernidad basada en un poder trascendente y la reutilización de los elementos más vivos del pensamiento moderno inmanentista.
Por otra parte, es característico de los analistas postmodernos el atacar a enemigos antiguos, es decir, que ya no son definitorios de las realidades estudiadas, que carecen de operatividad, de tal modo que contribuyen más bien a cimentar que a debilitar lo que someten a crítica. Es muy sintomático el hecho de que el discurso postmoderno reivindique como alternativa a los poderes instituidos, muy en concreto al mercado mundial, rasgos que éstos ya poseen en la actualidad. Así, descentralización, desterritorialización, flexibilidad, dinamismo, antiesencialismo, hibridez, movilidad, exaltación de las diferencias, ruptura de los límites fijos y las divisiones binarias, etc., son propiedades conseguidas y producidas ya por el capital global. Ahora, los Estados-nación son obstáculos para el mercado, por lo que las fronteras tienden a diluirse y a perder operatividad. El mercado presenta un discurso postmoderno frente a la modernidad basada en la lógica binaria de los Estados-nación. Se podría decir que el mercado mundial era ya postmoderno antes de que se hubiera formado discurso postmoderno alguno:
Los procesos de producción también han tomado formas que repiten proyectos posmodernistas. (...) Este es, en nuestra visión, el aspecto más importante en el cual la transformación contemporánea del capital y el mercado mundial constituye un verdadero proceso de posmodernización.{17}
Los autores ven un nuevo proceso de acumulación y mercantilización capitalista que puede, sin mayor reparo, denominarse postmodernización.
Otra importante objeción al discurso postmoderno es la crítica a la Verdad y a las grandes narrativas, que con facilidad puede llevar a un torpe y pernicioso relativismo. El concepto de verdad, según los autores, puede ser un elemento de resistencia poderosa y necesaria frente al terror de Estado y a las mistificaciones del poder constituido, mientras que la potencia liberadora del discurso postmoderno se circunscribe a un contexto exclusivo de elites que ya disponen de ciertos derechos, cierto nivel económico y cierta posición en la jerarquía global:
La práctica revolucionaria real se refiere al nivel de producción. La verdad no nos hará libres, pero sí lo hará el tomar el control de la producción de la verdad. La movilidad y la hibridez no son liberadoras, pero tomar el control de la producción de movilidad y estasis, pureza y mezclas sí lo es. Las verdaderas Comisiones de la Verdad del Imperio serán asambleas constituyentes de la multitud, factorías sociales para la producción de la verdad.{18}
Estas características de la postmodernidad o era postimperial justifican el empleo del término corrupción por el de crisis. El concepto está enteramente desprovisto de aspectos valorativos y tiene la función de precisar la naturaleza del conflicto que define la postmodernidad. No se trata ya de un conflicto nuclear, localizado y del que emana la realidad social, política, económica, simbólica, etc. En la fase actual, la soberanía imperial se organiza por medio de «una red flexible de microconflictos».{19} Las contradicciones inherentes al sistema no son localizables por no estar en ninguna parte en concreto, esto es, por estar en todas partes. Es a esto a lo que llaman corrupción, en el sentido de de-generación, descomposición o mutación, proceso inverso al de generación y composición. La corrupción es estructural en la fase imperial, se define por ella; esto significa que el Imperio es híbrido o impuro, que funciona dividiendo, lo cual no implica que se diriga teleológicamente hacia ningún colapso o ruina inminente. Pero, a su vez, y por las mismas razones, los autores ven en él la posibilidad de la formación de una nueva subjetividad revolucionaria capaz de explotar el conjunto de mutaciones del proceso que «potencialmente libera espacio para el cambio».{20} Esta nueva subjetividad revolucionaria, hija del Imperio, recibe el nombre de multitud.
La multitud, héroe trágico
El concepto de multitud es tomado explícitamente de Spinoza. Se trata de un concepto problemático por varias razones. Una de ellas es su estrecho vínculo con la noción de democracia absoluta, y ya sabemos cómo el Tratado político de Spinoza quedó mutilado antes de su conclusión por la parte que precisamente trataba acerca de la democracia. Otra de las razones es su carácter activo, más aún, su presunta capacidad para la modificación de lo real, es decir, el problema de la libertad en Spinoza, tanto en el plano ontológico como en el político.
En sus trabajos sobre Spinoza, Negri se aventura a dar respuesta a las interrogantes que el Tratado político dejó abiertas. Es ahí donde Negri sale del riguroso análisis del pensamiento spinoziano para ofrecer propuestas más normativas que estrictamente teóricas, más políticas que filosóficas, donde su discurso se aproxima más a la proclama que al concepto. Esta vertiente de su discurso parece ir más allá de los parámetros del pensamiento de Spinoza al dar a la noción de libertad un sentido cercano al de libre elección y atribuir a ese ser finito que es el hombre capacidad para modificar la realidad. Si la libertad es algo para Spinoza, no puede ser otra cosa que conocimiento, y no transformación, de las causas que determinan cada acontecimiento. La libertad es inseperable del deseo, y este deseo, lado visible de la libertad, es de una pureza absoluta por nacer del conocimiento del destino propio: ser libre es desear cada infamia, cada traición, cada regalo, cada juego, cada fiesta, cada momento de placer o dolor, cada suceso que vivo o padezco, porque sé que ése y no otro puede ser mi destino, y sólo así es posible ir más allá del héroe trágico, ser, de algún modo, el coro que, fuera de escena, ve lo que, sin remedio, acontece.{21}
La multitud es, efectivamente, un concepto trágico porque se construye a partir de una tensión esencial e irresoluble entre la multitud como conjunto de singularidades y la multitud como sujeto jurídico, entre naturaleza física, que tiende a la multiplicidad, y naturaleza política, que tiende a la unidad.{22} Y, sin embargo, es precisamente este carácter inconcluso, paradójico, abierto de la multitud lo que la hace fundar la democracia absoluta, entendiendo por tal cosa la soberanía de toda la multitud (integra multitudo), en palabras de Spinoza. La democracia así considerada no es ya una de las formas posibles de gobierno entre otras, sino la posibilidad misma de la organización de lo social y, por tanto, en sentido estricto, un «no-gobierno».{23}
Pero la tragedia va más allá: si concebimos los procesos históricos bajo el esquema de la linealidad diacrónica, no habría más posibilidad de cambio y revolución que la de acelerar, en lugar de entorpecer o ralentizar, el proceso mismo de aquello que la multitud como sujeto revolucionario pretende destruir. La labor de la revolución incurriría así en la trágica paradoja de estar obligada a ser cómplice del enemigo con la esperanza de acabar con él, y encontraría su más acabado modelo en el Judas que evoca Borges en Tres versiones de Judas:
Dios totalmente se hizo hombre pero hombre hasta la infamia, hombre hasta la reprobación y el abismo. Para salvarnos, pudo elegir cualquiera de los destinos que traman la perpleja red de la historia; pudo ser Alejandro o Pitágoras o Rurik o Jesús; eligió un ínfimo destino: fue Judas.{24}
La multitud (sujeto revolucionario, héroe trágico) debería contribuir al minucioso cumplimiento de todas las fases del capitalismo para no obstaculizar su fin, tal como Dios lo hizo (en la versión de Borges) contra sí mismo encarnándose en el mayor traidor, Judas, en lugar de en el Mesías, para mejor cumplir la caída del Imperio romano. Trágico destino éste que maliciosamente apunta hacia lo más contrarrevolucionario como la perfecta revolución.
Pero tener esperanza de acabar con el enemigo es diferir la revolución para un futuro que como tal no puede ser revolucionario. Tener esperanza es creer (en Dios, sea cual sea la forma que se le quiera dar: paraíso celestial, patria, paraíso terrenal...). Aceptar, por lo tanto, este esquema lineal impide que lo revolucionario escape de lo establecido (de lo contrarrevolucionario).
Como todo héroe trágico, la multitud parece desconocer su destino, pero no hace nada que no contribuya a cumplirlo con exactitud. Su destino no se proyecta hacia un futuro, ni rememora ningún pasado, su destino se circunscribe a un presente pleno, libre, esencial a su condición. Sin esa posibilidad, la multitud se diluye en átomos de esclavitud dispersa, o se concentra en masa compacta de servidumbre voluntaria.
Notas
{1} Michael Hardt & Antonio Negri, Imperio, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 2000. Se va a manejar en este trabajo la traducción de Eduardo Sadier. Hay edición española en la Editorial Paidós, 2002.
{2} No estaría, quizá, de más recordar aquí que la tradición de la que se nutren los autores en el empleo de este argumento no sólo arranca en Heráclito, sino que, además, pasa por los orígenes del pensamiento político moderno en Maquiavelo, más tarde en Spinoza, hasta llegar a Marx.
{3} O. c., pág. 59.
{4} Ibídem., pág. 60.
{5} Ibíd., pág. 61.
{6} Ibíd., pág. 62.
{7} Ibíd., pág. 62.
{8} Ibíd., pág. 63.
{9} Ibíd., pág. 70.
{10} Ibíd., pág. 70.
{11} El concepto es tomado de Foucault: «Foucault, sin embargo, va más allá al sostener que los procesos disciplinarios, que son puestos en práctica por la administración, se hunden tan profundamente en la sociedad que tienden a configurarse a sí mismos como aparatos que incorporan la dimensión biológica colectiva de la reproducción de la población. La realización de la moderna soberanía es el nacimiento del biopoder.» (Ibíd., págs. 71-72.)
{12} Conozco pocas formulaciones más acertadas de lo que pueda ser revolución que la ofrecida por el Ricks de Casablanca en su diálogo con una amante: «– ¿Dónde estuviste ayer? –Hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. –¿Qué harás esta noche? –No hago planes con tanta antelación.»
{13} O. c., pág. 77.
{14} Ibíd., pág. 77.
{15} Ibíd., pág. 81.
{16} Ibíd., págs. 103-104.
{17} Ibíd., págs. 118-119.
{18} Ibíd., pág. 120.
{19} Ibíd., pág. 151.
{20} Ibíd., pág. 152.
{21} Las obras de Spinoza y Nietzsche son las dos manifestaciones más bellas de pensamiento trágico en su aparente disparidad. La substancia absoluta spinoziana alcanza su máxima expresión en ciertas formulaciones del eterno retorno nietzscheano: «La primera cuestión no es la de estar contentos con nosotros, sino la de estar contentos, entusiasmados por algo. Suponiendo que dijéramos que sí en un determinado momento, nos encontramos con que habremos dicho no sólo sí a nosotros mismos, sino a toda la existencia. Porque nada existe por sí mismo, ni en nosotros ni en las cosas, y aunque sólo una vez haya vibrado y resonado nuestra alma como una cuerda en función de la felicidad, sería necesaria toda la eternidad para reconstruir las condiciones de este único acontecimiento, y toda la eternidad habría sido aprobada, justificada y afirmada en este único momento en que decimos «sí».» (F. Nietzsche, La voluntad de poder, Biblioteca Edaf, Madrid 1981, trad.: Aníbal Froufe, § 1025, pág. 538).
{22} Antonio Negri, Spinoza subversivo, Akal, Madrid 2000, III, pág. 72.
{23} Ibíd., VII, pág. 137.
{24} J. L. Borges, Tres versiones de Judas, de Ficciones, en Obras completas, Círculo de lectores, 1992, tomo II (1941-1960), pág. 109.