 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 16 • junio 2003 • página 2
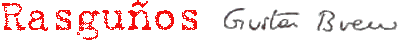
Muchos de los problemas políticos, económicos y sociales de nuestro presente suelen recibir, por parte de personas interesadas, un diagnóstico ético.
Se intenta demostrar que este diagnóstico no es siempre inocente
§1
El asesinato de la teoría por un hecho





En una declaración solemne difundida por todos los medios de comunicación el día 15 de junio de 2003, el dirigente del Partido Socialista Obrero Español señor Jesús Caldera, intima a todas las fuerzas sociales, y particularmente al Partido Popular, a que, «en nombre de la Ética», exijan a los dos diputados socialistas de la Comunidad Autónoma de Madrid, señor Eduardo Tamayo y señora María Teresa Sáez, como desertores (otras veces, aunque de modo inadecuado, «tránsfugas») en el momento de la elección de presidente de la Asamblea de Madrid, la devolución de sus actas de diputados. En aquel momento tal devolución hubiera permitido la sustitución automática de los diputados que actuaron por su cuenta, al margen de la disciplina de su partido, por otros dos nombres tomados de la «lista cerrada y bloqueada», lo que hubiera hecho posible, en una nueva votación, que fueran elegidos los señores Francisco Cabaco y Rafael Simancas, como presidentes del parlamento y del gobierno de la comunidad madrileña, respectivamente (otra cosa es que posteriormente el señor Simancas, por motivos coyunturales, declarase que no aceptaría el voto, no ya de los «traidores», pero ni siquiera el de sus eventuales sustitutos). El señor Caldera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, dijo más: «El no proceder de este modo [en nombre de la Ética] beneficiaría al PP», insinuando, acaso por mecánica aplicación del principio cui prodest, que, puesto que este episodio (producido en las filas del PSOE) terminaría beneficiando al PP, éste habría tenido que tener parte en el comportamiento de los desertores. La consecuencia es obviamente inadmisible, y sólo la confusión de ideas, alimentada por los intereses partidistas, puede haber movido la boca del señor Caldera. Que el Partido Popular obtiene un beneficio político del escándalo socialista es evidente, pero su causa propia y directa no es otra sino el mismo descalabro del PSOE, en cuanto partido de la oposición. Que el portavoz de un partido político recurra a la Ética para convencer a sus rivales políticos de la conveniencia o necesidad de favorecerle, ¿no tiene mucho de apelación a un «pacto entre caballeros» (como propuso el señor Llamazares, de Izquierda Unida)? Pero los «pactos entre caballeros» tienen que ver más con la moral que con la ética.
La apelación a la ética tiene aquí todo el aspecto del recurso a una cortina que, con un nombre sublime, lo que busca es ocultar problemas políticos de fondo. Principalmente estos dos:
1º El problema derivado del supuesto de que los diputados de un partido político (elegidos por el pueblo) tienen que acatar por disciplina las consignas de la cúpula del Partido. Y como el análisis de este supuesto podría hacer tambalear los fundamentos de nuestra partitocracia (con sus listas cerradas y bloqueadas), lo mejor es evitar este análisis, y zanjar la cuestión acusando a los diputados elegidos por el pueblo de gravísima «falta de ética».
2º El problema derivado de la explicación extrapolítica que habría que ofrecer de esta «falta de ética»: que los diputados disidentes sólo pueden haber actuado movidos por un soborno económico (por parte, se dice en este caso, de empresas constructoras). En ningún caso, por la razón política por ellos alegada, a saber, que no estaban dispuestos a aceptar la entrada de Izquierda Unida, en las condiciones pactadas a última hora, en el parlamento y gobierno de la comunidad de Madrid. Estas razones no son tenidas en cuenta, en absoluto, y lo más grave es que la razón por la cual se desestiman es la petición de principio, por entero gratuita, en la que incurre la «cúpula dirigente» y según la cual «el pueblo» que votó al PSOE y a IU votó «a la Izquierda»; por tanto, que la «voluntad popular» votaba «a la Izquierda» (y, a pesar de ello, sólo sobrepasó al PP en un escaño: lo que demuestra que «el pueblo» no tenía una opinión común). Pero precisamente es la propia deserción de los diputados electos la que pone este supuesto en duda, puesto que muchos militantes del PSOE (y no sólo los desertores) son los que no querían el pacto con Izquierda Unida, es decir, los que ponían en cuestión la supuesta unidad de la Izquierda, que aquí se hace funcionar como unidad mítica. Queda pendiente, por tanto, la cuestión del supuesto soborno (cuya resolución se desplaza hacia los tribunales de justicia); pero si hubiera habido este soborno, el delito comprometería en todo caso al PSOE, sin perjuicio de que los sobornantes tuvieran algo que ver con el PP. Del modo más cínico imaginable, sin embargo, la estrategia defensiva del Partido Socialista y de Izquierda Unida ha consistido en presentar al Partido Popular, en todo caso, como el incitador y responsable de la crisis institucional. Y, posteriormente, se llegaría a acusar de perjuros a los diputados rebeldes, cuando tomaron posesión de sus escaños (el 23 de junio), como si el hecho de haber sido elegidos por «el pueblo» implicase un juramento de fidelidad al Partido que los presentó (incluso cuando éste partido introducía novedades sustanciales en su programa de pactos); pero de este modo, al declarar perjuros a los militantes expulsados, los diputados socialistas podían rasgarse las vestiduras en la cámara saliéndose de ella, y acusando de cómplices con los llamados perjuros, y de indignidad, a quienes se quedaban en ella (los diputados del PP). Una maniobra de enmascaramiento digna de sicofantes atenienses que «no se paran en barras» con tal de disimular sus propias verguenzas y destruir al adversario a cualquier precio. La importancia de esta crisis, aunque sea «puntual» en la apariencia, puede medirse si tenemos en cuenta que, a través de ella, se tambalea toda la doctrina de la democracia partitocrática y de la representación popular, en virtud de aquel mecanismo que Spencer llamó el «asesinato de la teoría por un hecho».
Ahora bien: durante el primer semestre del año 2003 en curso han tenido lugar, además de este gravísimo incidente desencadenado en el seno del PSOE, importantes acontecimientos políticos, tanto a escala internacional (la Guerra del Irak) como a escala nacional (las Elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo). En el curso de estos acontecimientos se ha recurrido una y otra vez, por parte precisamente de las izquierdas, a las descalificaciones éticas, ya sea de los políticos de centro (considerados, desde luego, como políticos de derechas, más aún, como herederos del franquismo), ya sea de los políticos que militan en alguno de los partidos de izquierdas. Las denuncias que las izquierdas formularon en torno a la supuesta ausencia de «conducta ética» por parte de los políticos de centro (o de derecha), servía para pedir (exigir) la dimisión de estos políticos, o bien apoyo para un voto de censura. Y cuando la presunta falta de ética denunciada recaía sobre militantes ellos mismos de izquierdas, solía ir acompañada de la expulsión fulminante del Partido, sin proceso interno previo: este era el mejor modo que el Partido tenía a su disposición para «desentenderse» de los problemas políticos implicados en el desencadenamiento de la deserción, para zanjar simplemente el problema en nombre de la Ética (sólo quince días después de la expulsión la cúpula del PSOE se vió obligada, por el escándalo, a anunciar que estaban dispuestos a abrir una investigación interna). Por último, dirigentes de Izquierda Unida, y también del PSOE, han acusado con frecuencia, durante estos meses, al presidente Aznar de falta de Ética, al apoyar en las Azores a los Estados Unidos e Inglaterra en su decisión de intervenir militarmente en el Irak; dirigentes o militantes de Izquierda Unida, o del Partido Socialista, han llamado públicamente asesino al presidente, y han «exigido» una y otra vez su dimisión.
En conclusión: no sólo se recurre a las acusaciones de «falta de Ética» del gobierno popular durante la guerra del Irak; los dirigentes del PSOE y de IU han vuelto a apelar a la Ética para condenar la conducta de los diputados desertores de los que ya hemos hablado (decía en el Congreso el secretario general de los socialistas, Rodríguez Zapatero, para justificar la expulsión del Partido: «No actuaron en sus convicciones con un mínimum de Ética»).
§2
Es sospechoso quien apela a diagnósticos éticos tratando de problemas políticos
Nos parecen muy sospechosas las apelaciones a la Ética por parte de los ideólogos y dirigentes de los partidos de izquierdas en el momento de enfrentarse al diagnóstico de problemas cuya naturaleza es específicamente política. ¿No apelaba también de hecho a la ética el propio diputado socialista desertor, señor Tamayo, al manifestar que su indisciplina era debida a una «cuestión de conciencia», que le obligaba a evitar el pacto de los socialistas con los comunistas?
¿Qué alcance tiene por tanto esta apelación a la Ética por parte de los políticos de izquierdas? A nuestro entender hay que partir desde luego de una grave confusión y oscuridad de los conceptos; pues una falta grave de ética podría también serles imputada a quienes llamaron «asesino» al presidente Aznar, tratando con ello de destruirle, no ya sólo como político, sino como persona. Tampoco es nada evidente la acusación de falta de ética a unos diputados electos que no cumplen la disciplina del Partido (las presuntas corrupciones inmobiliarias que a estos desertores pudieran ulteriormente imputárseles no fueron invocadas en el decreto de su expulsión del PSOE). El incumplimiento de unas normas de disciplina del Partido, teniendo en cuenta, además, que la doctrina constitucional hace propietarios a los diputados de sus actas, una vez elegidos por el pueblo (y por el pueblo en general, no ya por los partidos que en él actuaron en el momento de la consulta electoral, lo que hace que los diputados ya no puedan ser considerados tanto representantes de sus votantes como de todo el pueblo), no podía calificarse en principio de «falta de ética» (incluso ese incumplimiento podría haber estado inspirado, como hemos dicho, por motivos éticos) sino de falta política (en todo caso moral, y no ética). Pero la cúpula del PSOE, en bloque, prefirió adoptar la estrategia del «linchamiento ético» de los diputados rebeldes, a fin de evitar la posibilidad de considerarlos como rebeldes, puesto que eran soberanos, y acusándolos en cambio de corrupción económica (sin pruebas, sin presunción de inocencia), es decir, acusándoles de un delito ético precisamente porque no podían acusarles de un delito político.
§3
La sorprendente querencia de las izquierdas democráticas hacia la Ética
¿De dónde mana esta querencia de las izquierdas hacia el terreno de la Ética? ¿Se trata de una mera confusión de conceptos?
No, porque aunque lo fuera, podrían estar actuando como alimento de la confusión funcionalismos políticos muy precisos. Y en los casos citados la apelación a la Ética no sería otra cosa sino un modo de desviar planteamientos políticos cuya publicación resultaría indeseable, o contraproducente, en la lucha partidista por el poder. Y esto de diverso modo.
Por ejemplo, el intento de juzgar a Aznar desde categorías éticas («¡Asesino!») podría estar determinado por un automatismo estratégico orientado a evitar el enjuiciamiento político de los compromisos del Presidente del Gobierno con los aliados atlantistas; un enjuiciamiento engorroso, y de resultados retrospectivos nada claros, puesto que muchos podrían ver o terminar viendo, que la alianza de España con las potencias atlantistas sólo podría traer beneficios políticos indudables a España y al gobierno popular. Por ello, en lugar de un debate político, y aprovechando la oleada de manifestaciones orientadas, al menos ideológicamente, por consignas y valores éticos (¡Paz!, ¡No a la Guerra!), una descalificación ética previa podía ser argumento suficiente para derribar al gobierno, desprestigiando su actuación en sus «raíces éticas», sin necesidad de entrometerse en los berenjenales del análisis político, muy poco apropiado, además, para dirigirse a las grandes masas de manifestantes, políticamente muy heterogéneas, que gritaban, rebosantes de vivencias éticas: «¡No a la Guerra! ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz!»
O bien (para el caso de la deserción de los parlamentarios socialistas madrileños), su descalificación ética permitía hacer recaer la responsabilidad de la catástrofe a la conducta «puntual», individual, de dos militantes (que, en principio, fueron presentados como casos aislados de «traición»), y evitaba que se pusiese en tela de juicio al Partido en su conjunto, o al menos a la cúpula del Partido que los había nombrado desde hacía años para puestos de importancia. La apelación a la Ética, por tanto, lejos de ser indicio de una «conciencia sensible», algo así como una herencia delicada de la estirpe krausista, acaso ingenua o inocente, pero pura, resultaba ser una apelación astuta, taimada y malintencionada, propia de sicofantes, tendente ella misma a ocultar la realidad de la corrupción en el seno del Partido, las banderías internas ya históricas del socialismo, y los propios errores en la lucha política.
Para decirlo de un modo directo: la apelación a la Ética es sospechosa, en muchos casos, de mala fe.
En los casos que analizamos, la apelación a la Ética trata de evitar que se planteen las cuestiones de las responsabilidades que pudieran recaer sobre la mesa que designó a los desertores como titulares de las listas cerradas y bloqueadas de candidatos, sobre las luchas internas entre esos «renovadores por la base» y otras familias del PSOE madrileño o nacional, sobre las posibles complicidades con las turbias negociaciones relacionadas con «el ladrillo», que puestas «en escena» podrían deslucir, con su «obscenidad», la imagen pública del Partido Socialista. Lo más conveniente era, por tanto, justificar la expulsión con argumentos parecidos a los que pudiera formular la «Comisión de Ética» de la Federación Socialista de Madrid.
Ahora bien, como la apelación a la Ética, en contextos políticos, no es ninguna improvisación del Partido Socialista (ni, en parte, de Izquierda Unida), motivada por la urgencia requerida en el tratamiento de perentorios problemas, sino que es una querencia constante de las izquierdas ibéricas; y como esta querencia, sea oscura y confusa, sea clara y distinta, no es en todo caso inocente (como no es inocente, al menos en su propósito, la esperanza puesta en las Cátedras de Ética impulsadas por el PSOE, y en la «Comunidad ética», nombre con el cual, del modo más cursi imaginable, se designa a los funcionarios del Estado destinados a impartir y a cultivar la Ética en las Universidades y otros centros de enseñanza, sobre todo en aquéllos centros que cuentan con militantes del llamado «movimiento CTS», que también pone a la Ética como último fundamento de su ideología tecnocrática), se reconocerá la conveniencia de volver, una vez más, al intento de analizar la misma idea de la Ética en sus relaciones con la Moral, con el Derecho y con la Política, que los acontecimientos últimos han puesto tan de moda.
§4
Propósito de este artículo
Lo que necesitamos es una definición de Ética que no sea meramente estipulativa (o propuesta para ser «consensuada»), ni se base únicamente en los usos lingüísticos propios de una sociedad determinada. Buscamos una definición operatoria, en relación con objetivos predeterminados, en nuestro caso, el de ser capaz de garantizar la universalidad de las normas éticas y la capacidad de distinguir las normas éticas de las normas políticas y morales. El consenso (por ejemplo, el consenso de la «comunidad ética») en una definición de Ética no garantiza su operatividad objetiva, porque los funcionarios de una «comunidad ética» no tienen asegurada la claridad y distinción de sus ideas. El uso ordinario del término tampoco es fundamento suficiente para determinar filosóficamente una idea, porque, con mucha frecuencia, las acepciones léxicas populares de los términos adolecen de oscuridad y confusión (el uso ordinario, en el español de nuestros días, conduce a llamar «cristalero» a quien vende o produce vidrios, que, en general, no son cristales sino cuerpos amorfos).
Y si mantenemos el principio de que «pensar es pensar contra alguien», resultará imprescindible poner sobre la mesa las definiciones de Ética más relevantes contra las cuales presentamos nuestra definición operatoria.
§5
Doce definiciones de uso corriente de Ética
Ante todo, ofrecemos una muestra de las concepciones de la Ética más corrientes en nuestros días, pero que tenemos que rechazar por no satisfacer los requisitos definicionales que suponemos exige la definición operatoria y de los que hablaremos en el párrafo siguiente.
Analizaremos doce definiciones de Ética (por supuesto esta docena no constituye una lista cerrada) correspondientes a otras tantas ideas o concepciones utilizadas en el presente. Estas definiciones están extraídas de manuales, artículos o disertaciones cuyos autores no citamos, de modo deliberado, a fin de evitar cualquier contaminación personal en nuestra exposición y en nuestra crítica.
(1) La Ética es el tratado de la moral (como la Biología es el tratado o la ciencia de la vida).
(2) La Ética es el tratado del Bien, o de «lo Mejor». Se sobreentiende, del Bien o de lo Mejor «para el hombre», y, según algunas teorías «más adelantadas», también para los animales y para los vivientes en general.
(3) Ética es todo aquello que tiene que ver con la promoción o realización de la Libertad o de la Justicia. Estas definiciones suelen considerarse como especificaciones de (2).
(4) Ética como conjunto de normas que afectan a determinados hombres, a saber, aquéllos hombres que estén dotados de conciencia ética.
(5) Ética como conjunto de normas que afectan a individuos que, a su vez, forman parte de sociedades cristianas, o musulmanas, o simplemente «civilizadas».
(6) Ética como forma de conducta ajustada a Valores.
(7) Ética como conjunto de normas que una sociedad humana ha de establecer por consenso (por ejemplo, el que condujo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948) para hacer posible la convivencia.
(8) Ética como conjunto de normas que regulan el comportamiento de los individuos de cualquier sociedad humana.
(9) Ética como conjunto de normas o de formas de conducta derivadas de imperativos que afectan a todos los hombres.
(10) Ética como obediencia a la norma absoluta de un Imperativo categórico.
(11) Ética como sometimiento de las conductas humanas al deber ser (y no meramente al ser de los instintos o de los intereses).
(12) Ética como conducta inspirada por el Amor o por la Caridad.
§6
Criterios propuestos para una definición de Ética
Nos atendremos aquí a los criterios distintivos de un tipo de definiciones reales que se fundamentan en la doctrina del primero de los modi sciendi (la definición) que forma parte de la Teoría del Cierre Categorial.
Ante todo conviene subrayar que las definiciones reales de las que nos ocupamos (como pretende ser la definición de Ética) no son meras definiciones nominales. En éstas, el definiendum tiene como referencia propia la misma definición, y es sustituible por ésta (el definiendum «cuadrilátero», por definición nominal, suple por «polígono de cuatro lados», y queda agotado, por así decir, en la definición con la que se identifica definicionalmente). Pero en las definiciones reales el definiendum ha de tener un sentido y una referencia predefinicional, es decir, supuesta previamente a la definición-k que se considera (lo que no excluye que ese sentido y referencia predefinicional-k pueda a su vez comprenderse en otras definiciones k-1). Cuando defino «redondel» por «circunferencia» (como lugar geométrico de los puntos que equidistan de uno dado), el «redondel» (como definiendum) no queda agotado en la definitio (circunferencia, como definición nominal de «lugar geométrico de los puntos...», &c.); ni puede quedar agotado por ella, puesto que «redondel» nos remite a figuras bidimensionales de la percepción, constituida por partes finitas (por ejemplo, los cuadrantes) mientras que la circunferencia es unidimensional (una línea invisible) y está constituida por infinitos puntos. Por ello la circunferencia no se identifica definicionalmente con el redondel, ni éste es un simple ejemplo de circunferencia (la «circunferencia» se identifica con el «redondel» a partir de un proceso que, hace ya más de cincuenta años, describimos como proceso picnológico –ver «Los procesos picnológicos», en Theoría, Madrid 1952, nº 1, págs. 22-24 y nº 2, págs. 83-86.–).
Una definición real habrá de satisfacer, según lo dicho, criterios relativos al propio campo material, fenoménico, en cuyo ámbito se nos delimita de un modo más o menos claro (o borroso) la figura (o las figuras) cuya definición real (por tanto, implicando las relaciones con otras figuras del campo) buscamos, pero a un nivel esencial o estructural. Con esto estamos simplemente suponiendo que no es posible movernos en un mundo de esencias (terciogenéricas), jorismático respecto del mundo de los fenómenos correspondientes.
1. Primer epígrafe: los requisitos de referencia predefinicional
Nuestro primer epígrafe comprenderá los requisitos definicionales que tengan que ver con esta predefinición del definiendum fenoménico k (si el campo es un plano, los redondeles, en cuanto contradistintos de los cuadrados o de los triángulos, pueden constituir el definiendum). Prácticamente los requisitos incluidos en este primer epígrafe irán orientados a determinar las referencias de las figuras fenoménicas que van a ser definidas, en tanto son contradistintas de otras figuras fenoménicas identificables, evitando de este modo que a la definición propuesta (como esencial) le corresponda otra figura fenoménica q distinta de la figura k que pretendemos definir. La definición de «punto» del Libro I de Euclides, «lo que no tiene partes», no sólo tiene como referencia fenoménica la intersección de dos rectas, sino también, como recuerda Aristóteles, la sílaba o el alma. Podríamos poner bajo este epígrafe el criterio tradicional según el cual «la definición debe ajustarse a todo y a sólo lo definido». En conclusión: si no es posible determinar en el mundo de referencias k los fenómenos constitutivos del definiendum, tampoco será posible una definición esencial (la definición de circunferencia por lugares geométricos no conduciría a un concepto esencial o estructural si no estuviese establecida de algún modo su referencia a los «redondeles»; con esto nos oponemos a las pretensiones de algunas matemáticos «espiritualistas» que, con Karl Von Staudt, creen poder construir y ofrecer una «Geometría sin figuras»). En cualquier caso, la definición podrá desempeñar el papel de predicado del definiendum («el redondel es una circunferencia» es una definición dotada de un sentido en el que la identificación de sujeto y predicado queda establecida mediante un autologismo). Y aquí cabría fundar también la regla tradicional que prescribe evitar el círculo vicioso, evitar que lo definido entre en la definición, como parte formal suya (en las definiciones por recurrencia, tipo 1=0+1, no hay círculo vicioso).
2. Segundo epígrafe: los requisitos relacionados con la universalidad de la definición
En un segundo epígrafe incluiremos aquéllos requisitos que tengan que ver con la estructura lógica material del definiendum fenoménico. En efecto, esta estructura puede ser la de una totalidad atributiva, o bien la de una totalidad distributiva, y no porque esta alternativa haya de estar ya predeterminada a priori en el definiendum fenoménico, sino porque cabría que su determinación tuviese lugar en la propia definición. Asimismo, y en el supuesto de un definiendum distributivo, la definición deberá precisar si es universal o si es particular al definiendum. Obviamente, en el caso de distributividades climacológicas (o graduales) –como puedan serlo las figuras elípticas respecto de su distancia focal– habrá que establecer los límites de la universalidad mediante la determinación de los casos límite (por metábasis, por ejemplo) a partir de los cuales entramos en la extensión de otra definición. Más aún, en el caso de definiciones distributivas, habrá que establecer si la definición es alotética (es decir, si cada elemento distributivo dice relación interna a otro u otros elementos de la clase, de suerte que haya que hablar de clases binarias, ternarias, &c., y no meramente monarias) o bien si se trata de definiciones autotéticas, respecto de cada elemento. «Matrimonio monógamo» es una clase binaria cuya extensión está constituida por pares de elementos, como también es el caso de las moléculas biatómicas de la Química clásica.
Luego si una definición no contiene la determinación de la forma lógica material del definiendum, habrá que concluir que la definición k considerada es confusa y oscura, es decir, es una definición malformada.
3. Tercer epígrafe: los requisitos relacionados con la conexividad
En el tercer epígrafe (supuesta ya la universalidad distributiva de la definición) incluiremos los criterios relativos a la determinación de la conexividad o no conexividad de la definición. En efecto, una definición universal puede ser, respecto del campo fenoménico, no conexa, y puede ser conexa. La definición (o el predicado correspondiente) de «recta paralela a una dada» en el plano euclidiano es universal a todas las infinitas rectas del plano, porque dada una recta cualquiera siempre existirá otra recta paralela a ella. Pero esta universalidad no es conexa porque el paralelismo no es un predicado capaz de conexionar a dos rectas cualesquiera del plano; antes bien, el paralelismo introduce en las rectas del plano una clasificación en clases disyuntas (no conexas) constituidas por los diferentes haces de paralelas. En cambio la propiedad o predicado «primos», aplicada a los pares del conjunto de los números primos, es universal a todos los números primos y conexa.
Por consiguiente, la definición de un predicado o concepto universal que no contenga la posibilidad de distinguir si se trata de una universalidad conexa o no conexa, habrá de considerarse como una definición deficiente, blanda o impotente.
4. Cuarto epígrafe: los requisitos relacionados con la operatoriedad en la discriminación de los casos concretos
En un cuarto y último epígrafe incluiremos los requisitos que debe reunir la definitio para ser capaz de discriminar, ante los fenómenos dados del campo del definiendum, si constituyen casos de la definición o bien si corresponden a conceptos diferentes. En este epígrafe se contienen por tanto las reglas operatorias que suponemos implícitas a toda definición real y, por tanto, capaces de introducir clasificaciones efectivas en el campo fenoménico de referencia.
§7
Crítica a las definiciones (1) (2) (3) de Ética desde criterios comprendidos en el primer epígrafe
(1) La definición de Ética como tratado de la Moral la impugnamos, como definición primaria, en virtud de criterios comprendidos en el primer epígrafe. Obviamente no podemos impugnarla a título de mera definición nominal-estipulativa, puesto que cualquiera, en principio, puede utilizar el término ética según su propia definición. La impugnamos en la medida en que con el término ética designamos también a un campo de fenómenos ontológicos (antropológicos, zoológicos, conductuales) materialmente diferente al campo de fenómenos gnoseológicos (tratados, libros, teorías) que, sin duda, está por otra parte estrechamente vinculado con el primero.
Ahora bien, la referencia del término ética a un campo ontológico es tan efectiva, ya en la propia historia léxica del término, como pueda serlo su referencia gnoseológica, y es más antigua que lo que pueda serlo la referencia estipulativa a un campo gnoseológico. Bastaría decir, por tanto, a título de impugnación de la definición (1), que la definición de ética por referencia al campo ontológico es en todo caso tan legítima como la referencia al campo gnoseológico; y lo que habría que deducir de ahí es que la definición gnoseológica de ética mantiene la referencia a un campo material de fenómenos distinto del campo al que queremos referir nuestra propia definición. Pero no se trata de una impugnación meramente voluntarista, aunque fuera legítima («postulo una definición ontológica de ética con el mismo derecho que otros postulan la definición gnoseológica»), porque al confrontar ambas definiciones (y dejando aparte razones etimológicas, muy importantes sin duda) podemos concluir que la definición gnoseológica presupone lógicamente a la definición ontológica, y puede derivarse de ésta por metonimia, sin que sea posible recíprocamente defender que la definición ontológica de ética es una metonimia de la gnoseológica y, por tanto, derivable de ella. Es en virtud de este argumento, y no en virtud de una primacía meramente léxica (filológica), por lo que afirmamos la prioridad de la definición ontológica de la ética e impugnamos en consecuencia la prioridad de la acepción gnoseológica.
El término ética va referido, en efecto, originariamente a una dimensión ontológica del ser humano y desempeña el papel de un predicado que afecta a determinados comportamientos humanos (algunos pretenden ampliarlo a otras especies zoológicas) distinguiéndolos de otros, precisamente porque no reúnen las condiciones necesarias para recibir tal predicado. Desde una perspectiva etimológica podría afirmarse que esta dimensión ontológica de la ética va referida, en algunos casos, a características hereditarias (genéticamente) atribuidas a ciertos hombres, mientras que en otros casos irá referida a características derivadas del aprendizaje (por tanto, a características culturales, en el sentido subjetivo del término, que es común a hombres y animales). Estos dos tipos de referencias ontológicas del étimo ethos del término ética no pueden, por tanto, sin más, ponerse en correspondencia con la consabida oposición entre Naturaleza y Cultura, puesto que también el aprendizaje es, en gran medida, natural (véase nuestro artículo «La Etología como ciencia de la Cultura», El Basilisco, nº 9, 1991, págs. 3-37.).
La referencia de la ética a la dimensión ontológica natural-genética está representada por el término êthos (con eta: ηθος), equivalente a carácter de cada individuo (un carácter asociado a la virtud, areté, de signo aristocrático y hereditario). Es el término que aparece en el fragmento 250 de Heráclito: «el carácter (ethos-con eta) del hombre es su demonio.» Esta acepción del término êthos es la que probablemente actuó primariamente en quienes acuñaron el término etología (véase el artículo citado anteriormente).
En cambio, la referencia de la ética a la dimensión ontológica del aprendizaje de los seres humanos, produce el término éthos (con epsilon: εθος) y nos pone delante de los hábitos (virtudes o vicios) que constituyen, en la tradición aristotélico escolástica, el contenido primario del campo de la ética. Y, por supuesto, como ya hemos dicho, también esta dimensión cultural-subjetiva está considerada por los etólogos y por la Etología.
Ahora bien (y refiriéndonos a la ética en su dimensión ontológico-humana): es evidente que los comportamientos éticos –antiéticos también, por tanto– de los hombres habrán de ser inmediatamente contrastados, comparados y analizados. Y las re-presentaciones, o reflexiones en torno a estos comportamientos comparados (de los hombres entre sí y con los animales, por tanto, comparaciones éticas y etológicas), cuando alcancen un mínimum de sistematismo podrán dar lugar a una disciplina o tratado que recibirá también, por metonimia, el nombre de «Ética». De este modo, el término ética cobrará un significado o dimensión gnoseológica en el momento en el cual con él designemos antes a un libro, como pueda serlo la Ética a Nicómaco de Aristóteles, o la Ethica more geometrico demonstrata de Espinosa, que algún tipo de conducta. Ahora Ética, en sentido gnoseológico, irá referida antes a libros o teorías que a los comportamientos virtuosos o viciosos a los que esos libros o esas teorías se refieran. Y nos parece evidente que si un libro, un tratado o una teoría recibe la denominación de Ética, es por metonimia de los comportamientos éticos reales, a la manera como el templo recibe la denominación de iglesia por metonimia de la asamblea de los fieles que en el templo se reúnen. La metonimia podría ir en sentido inverso, en otros casos, es decir, desde un sentido gnoseológico primario hasta el sentido ontológico derivado, como es el caso del término «Geografía» aplicado al terreno («la torturada geografía de Cuenca»). Pero este sentido inverso, que presupone la prioridad de la dimensión gnoseológica, está fundado, en el ejemplo considerado, en la misma estructura del término geo-grafía, que alude directamente al proceso gnoseológico de descripción; lo que no ocurre con el término ética, que únicamente podría alcanzar el significado gnoseológico a partir de un previo significado ontológico («etológico»), como significado primario. Otra cosa es que la acepción gnoseológica, secundaria, del término ética se consolide léxicamente muy pronto, en cuanto se hayan puesto en circulación los «Tratados sobre Ética». Con todo, la metonimia de la Ética-tratado no tiene, en principio, más alcance que el propio de una abreviatura o síncopa escolar del sintagma «filosofía ética» (en la traducción latina: «filosofía moral»), contrapuesto, en las escuelas antiguas, a la «filosofía natural» (o filosofía de la Naturaleza). Así aparece en el Tesoro de Covarrubias: «Ética es una parte de la filosofía que, por otro nombre, se llama filosofía moral.» Por lo que habrá que decir que Covarrubias está coordenando ética con filosofía moral antes que con moral.
Se nos aparece aquí el término «moral» como referido, a su vez, primariamente, a un campo ontológico, que precisamente Cicerón presentó como traducción del griego τα ηθη: «en lo que se refiere a las costumbres (mores) que los griegos llaman ta êthe», dice en su Tratado sobre el destino. De aquí habría podido surgir la ocurrencia de reservar «Moral» para designar el campo ontológico de la ética, y desplazar este término al campo gnoseológico. Pero la traducción de Cicerón no justifica esta redistribución de significantes, porque los mores siguen siendo referidos a las ta êthe, a un campo ontológico, antes que gnoseológico. Es decir, los mores son costumbres que, aunque puedan tener una referencia a los individuos, se predican de ellos en cuanto los individuos son miembros de una gens, de una nación. Son costumbres en sentido etnológico. Y entonces nos encontramos con el término mores como término que desborda el ámbito de las conductas individuales (en el que se mantienen los hábitos, virtudes o vicios, considerados por la Ética), puesto que va referido principalmente a los grupos (gentes, naciones, etnias) o a los individuos en tanto son miembros del grupo; lo que nos induce a no perder la distinción entre Ética y Moral, es decir, a no confundir las normas éticas con las normas morales.
Por último, la impugnación de la definición (1) de Ética, por los motivos de prioridad lógica que hemos alegado, se refuerza por una consideración cuyo alcance ideológico es mucho mayor. Interpretar originariamente la ética como un predicado atribuible a quienes asumen el oficio de «reflexionar sobre la Ética» (en sentido ontológico) equivale a atribuir a los miembros de esa llamada, y muy ridículamente, «comunidad ética» (el gremio de los funcionarios a quienes se les ha encomendado la enseñanza de la Ética), la condición de genuinos depositarios de la «conciencia ética», como si la misión de esa «comunidad ética» pudiera definirse por el objetivo de algo así como la insuflación de la conciencia ética en el pueblo indocto. Pero, ¿quién podría admitir semejante concepto de la «comunidad ética»? Ante todo, habría que comenzar ampliando esa «comunidad ética» al conjunto de todos los hombres que se comportan éticamente; por lo que el gremio de los profesores de ética, como comunidad gremial ética, seguiría presuponiendo a la comunidad real ética, y no al revés.
(2) Ética como el tratado del Bien, o de lo Mejor: una definición que puede impugnarse desde la perspectiva de diversos epígrafes, pero será suficiente atenernos al primero. Porque el término Bien (o Mejor) no se ajusta a todo y a sólo lo definido. Ante todo, porque en el campo de la ética también han de figurar los vicios, que no son bienes. Y porque el bien, o lo mejor, se aplica también a campos que no sólo son distintos de los campos que contienen las conductas éticas, sino que son incompatibles con ellos, como corresponde con el bien o lo mejor en el sentido político o moral. Hay bienes, en sentido político (por ejemplo, una guerra) que, sin embargo, desbordan y se contraponen al bien en el sentido ético. Sin duda hay que constatar una tenaz resistencia a reconocer como bien a todo aquello que sea incompatible con el bien en sentido ético, lo que conduciría a considerar como males (Das sogenante Böse, 1963, de Konrad Lorenz) a supuestos bienes políticos o morales. Pero la resistencia a reconocer la contradicción dialéctica objetiva entre los bienes o valores éticos y los bienes o valores políticos o morales no puede ocultar la realidad de que las categorías políticas contienen, como bienes característicos, auténticas «monstruosidades» éticas. Por lo que sólo en el supuesto de una destrucción de las categorías morales o políticas estaríamos legitimados para no reconocer bienes o valores políticos o morales que estén en contradicción con bienes o valores éticos.
(3) La definición de la Ética por la Libertad («la Ética no es otra cosa sino la preparación para la Libertad, o la realización de la Libertad») tampoco satisface los requisitos contenidos en el epígrafe primero, y sólo puede mantenerse incurriendo en círculo vicioso. En efecto: la definición no se aplica a todo y sólo lo definido, y, por ello, la Ética no puede definirse por la Libertad. Hay libertades políticas, colectivas, que poco tienen que ver con la ética: la libertad política de un pueblo (por ejemplo, la política de un Frente de Liberación Nacional) implica ordinariamente la transgresión de las normas éticas más elementales, la guerra a muerte contra los invasores. Pero no sólo esto: incluso cuando nos referimos a la libertad individual tampoco es imposible subordinar la libertad individual de una persona a su comportamiento ético. El criminal (asesino, torturador) puede serlo precisamente en virtud de su libertad, como es el caso del crimen gratuito propio del «imbécil ético» que busca realizar el crimen como una forma de arte bella. Y sólo porque es libre es también responsable. Por tanto, solamente cuando, por definición circular, presuponemos que únicamente hay libertad cuando hay conducta ética, parecería que hemos definido la ética por la libertad; pero con este círculo vicioso arruinaríamos toda la teoría de la responsabilidad, y nos obligaríamos a tratar a cualquier «criminal ético» como un autómata, por ejemplo, como un enfermo. Los únicos delitos que cabría reconocer serían los delitos políticos y morales; lo que implicaría la tesis (gratuita) que se trata de demostrar, a saber, la tesis de que todo hombre es éticamente bueno, si es libre.
Consideraciones parecidas cabría hacer a propósito de las definiciones de la Ética por la Justicia. La Justicia, en su sentido positivo, es el «ajuste» de la conducta a las normas morales o legales vigentes en una sociedad. Pero no siempre lo que es justo es ético. «Justo es dar a cada uno lo suyo.» Pero esto presupone una predefinición de «lo que es suyo». De este modo, el ordenamiento jurídico de la Roma antigua, en la que Gayo formuló su definición de justicia («dar a cada uno lo suyo», suum cuique tribuere), suponía dar o devolver al terrateniente su tierra y sus esclavos, lo que implicaba casi siempre odiosas transgresiones a la ética (trabajos extenuantes, mala alimentación, torturas, enfermedades y muerte). Quienes están dispuestos a reconocer la posibilidad de las guerras justas tendrán que admitir que la guerra, aunque sea justa, implica heridos y muertos, es decir, transgresiones a la ética. Pero quienes niegan, como contradictoria, la posibilidad misma de una guerra justa, en nombre de la ética, sólo podrán hacerlo saltando por encima de la condición política de la guerra (justa o injusta, legitimada o deslegitimada). Sólo definiendo lo que es justo por la ética (como justicia natural, no ya positiva) podría definirse la ética por la justicia. Pero con ello estaríamos encerrados en un puro círculo vicioso.
§8
Crítica a las definiciones (4) (5) (6) de Ética desde criterios comprendidos en el segundo epígrafe
Las definiciones (4) (5) y (6) serán aquí impugnadas por dejar indeterminadas las dimensiones lógico materiales al margen de las cuales (suponemos) es imposible reconstruir la estructura ética de la conducta humana.
Presuponemos, en efecto, como condición material misma del campo ético a definir, que la conducta ética se mantiene en un ámbito antropológico, es decir, que el predicado ético (o contraético) sólo afecta a los hombres (a los individuos humanos) y a todos los individuos humanos. La ética que buscamos definir, el definiendum, es pues un predicable universal, respecto del género humano o de la especie humana; lo que significa que todo aquel que presuponga un definiendum ético que no sea universal, está sencillamente definiendo otra cosa de la que nosotros pretendemos definir; y, por consiguiente, que no cabe diálogo posible con él. Esto significa que la cuestión del «relativismo cultural» ha de suponerse al margen de la cuestión de la ética, como también permanece al margen de cualquier relativismo cultural la cuestión de la validez de los teoremas de Euclides. La cuestión del relativismo cultural afecta a las normas morales, o políticas, o religiosas, pero no a las normas éticas. Quién al enfrentarse con la definición de la ética comienza planteando la cuestión del posible relativismo cultural de las normas éticas, demuestra que está pisando un terreno distinto de aquel en el que nosotros nos movemos; porque no se trata de dilucidar si las normas éticas son relativas a las diversas culturas que se consideren, sino de determinar su contenido, supuesto que hayan de ser universales. La universalidad de la ética va referida a los hombres, al eje circular del espacio antropológico. Desde este punto de vista hay que concluir que la idea de una ética animal, tal como suele ser utilizada por diversas sociedades de defensa de los animales, Frentes de Liberación Animal, o la misma Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1978, y teorizada por los etólogos y «pensadores» que suscribieron el Proyecto Gran Simio en 1993, es una idea ante todo oscura y confusa, porque en ella no se determina si la llamada ética animal atribuye conducta ética a los propios animales (como sujetos de conducta ética) o bien se limita a considerar a los animales como materiales y objetos, entre otros, de la conducta ética humana. Lo que suscita a su vez la cuestión central sobre los fundamentos en virtud de los cuales fuera posible considerar como materia u objeto de las normas éticas a entidades que no son sujetos éticos, sean vivientes, animales, vegetales, hongos o protoctistas. También habría que extender la «materia ética» a las entidades no vivientes (¿es ética una conducta orientada a demoler una hermosa roca silicea cristalizada?).
La cuestión de la universalidad distributiva del predicado «Ética» renueva la cuestión misma de los límites del campo humano, en su eje circular. La dificultad principal, para establecer estos límites, estriba en la imposibilidad de superponer el campo humano, dado en el espacio antropológico, a la especie humana (o al Género humano, homo sapiens). ¿Cabe en efecto analizar, desde el punto de vista de la ética, a los australopitecos o a los neandertales? ¿Cabe considerar ética, por analogía, a la conducta de la paloma o del águila cuando alimenta o protege a sus crías? ¿Y no sería suficiente esta analogía para considerar como materia de la ética humana, antrópica, a «nuestros hermanos» (o primos) los póngidos?
En cualquier caso, y en el contexto de nuestro asunto, cabe dejar de lado, en algún punto, todas estas cuestiones; pues de lo que se trata no es tanto de admitir o no a los animales no humanos en el campo de la ética (como objetos o como sujetos) sino de proceder como si el campo humano sólo pudiera ser definido, al menos en el eje circular, por la conducta ética, supuesto que a ésta se le da un alcance universal.
Desde nuestro punto de vista habría que concluir que, sin perjuicio de la universalidad distributiva reconocida en la predefinición a la ética, no es posible definir el campo humano, en el eje circular, por la ética, salvo que estemos dispuestos a excluir del campo antropológico a la moral, a la política, a la economía e incluso a la religión (y, ante todo, a las religiones primarias). El «círculo» que delimita el campo al que pertenecen los sujetos corpóreos vinculados por relaciones y operaciones éticas es, desde luego, un círculo constituido por sujetos humanos (no meramente animales). Pero no cabe hablar de sujetos humanos a partir de unas ciertas características zoológicas de naturaleza genética. Es preciso partir de características culturales o históricas (sociales, políticas, lingüísticas, religiosas). Lo que significa que si consideramos «humano» a un sujeto corpóreo, no será tanto por sus características zoológicas, anatómicas o morfológicas abstractas, sino por la posibilidad (y sin necesidad de dotarle de un alma espiritual) de incorporar estas características anatómicas o morfológicas, ya desde su estado de embrión, a un «círculo humano». Según esto, el campo de la ética no tiene capacidad para delimitar el círculo de lo humano, sino que, al revés, es el círculo de lo humano (un círculo, por lo demás, de «geometría variable» a lo largo del desarrollo antropológico e histórico) el que determina el campo de la ética. Lo que no significa que aquéllos sujetos corpóreos que en un momento dado quedan fuera del círculo humano sólo merezcan el tratamiento propio de «cosas». Por de pronto, ciertos animales han merecido un tratamiento específico (en cuanto númenes o dioses) que no es precisamente ético, pero sí antiético, a través del sacrificio ceremonial. Por lo general, los animales no reciben un tratamiento ético en cuanto materia de caza, de matadero, &c., lo que no excluye, en la medida de lo posible, que haya que dar un trato «bioético», o sencillamente afectuoso, a gatos o perros domésticos; un trato que sólo podría ser llamado ético por analogía.
En cualquier caso no hay incompatibilidad lógica entre la tesis de la universalidad de la ética a todo el campo antropológico y la tesis según la cual la moral, la política, la economía o la religión pueden seguir siendo consideradas humanas (desde el punto de vista de la Antropología filosófica) aún cuando ellas estén «más allá del bien y del mal ético». La compatibilidad de esta tesis puede fundarse en la condición abstracta que venimos atribuyendo a las normas éticas (abstractas, precisamente respecto de la moral, de la política, de la economía o de la religión). Según esto, que las normas éticas se conciban como universales a todos los hombres no significará que tales normas hayan de «agotar» la integridad de la realidad humana. Las normas éticas afectan al totum humano, pero de aquí no se seguirá que hayan de afectarlo totaliter. En particular, para la demostración del carácter no ético y aún contraético del comportamiento religioso de los hombres ante los animales numinosos bastaría tener en cuenta la figura del sacrificio ceremonial propio de las religiones primarias.
De acuerdo con estas consideraciones tendremos que desestimar la definición (4) porque ella sólo podría sostenerse en el supuesto ad hoc de que la conciencia ética es universal a todos los hombres y en todos los momentos de la vida humana. La definición (4) no satisface, por tanto, el criterio de universalidad distributiva de las normas éticas. La fórmula (4) confunde acaso la definición de las normas éticas con la cuestión de la «fuerza de obligar» que corresponde a estas normas, presuponiendo que sólo si la fuerza de obligar emana de la conciencia ética cabría considerar ética a una conducta. Pero la idea de una conciencia ética, dotada de fuerza de obligar autónomamente, es una reliquia del espiritualismo (que sigue presente en la filosofía kantiana del imperativo categórico) que el materialismo filosófico no puede aceptar. Desde la perspectiva del materialismo, la fuerza de obligar de la conciencia ética autónoma podrá explicarse a partir de los procesos psicológicos de «internalización» de normas sociales propias del grupo.
Recusamos la definición (5) no ya tanto por la heteronomía que ella pueda encerrar (las normas éticas como mandatos divinos) sino por el relativismo cultural que ellas arrastran y que, por principio, llevan a desconocer la universalidad distributiva que reconocemos a las normas éticas en la predefinición.
Por análogas razones recusaremos también las definiciones (6). Los valores a los que se apela no son, por sí mismos, universales: en nuestra sociedad globalizada los únicos valores universales son los valores de la Bolsa; al menos ellos logran la universalidad propia de la transformación equivalente de unos en otros a través del mercado. Las tablas de valores no son universales y, con frecuencia, los valores más altos en la jerarquía de una tabla no suelen ser valores éticos, sino vitales (valentía, riesgo), políticos o religiosos (más allá de la ética: el sacrificio de Isaac). Cuando se habla hoy de la «educación en valores» lo primero que habría que hacer es responder a la pregunta: ¿en qué valores vamos a educar?
En todo caso, la universalidad de los valores éticos habría que fundarla, antes que en su condición de valores, en su condición material de valores éticos. Es la ética la que hace universal al valor, y no el valor el que hace universal a la ética.
§9
Crítica a las definiciones (7) (8) (9) de Ética desde criterios comprendidos en el tercer epígrafe
Estas definiciones de ética, aún cuando satisfagan, en el mejor caso, el requisito de la universalidad, contenido en el segundo epígrafe, no se plantean siguiera la cuestión de la conexividad o no conexividad que habría de afectar a las normas éticas. Pero la conexividad de un predicado está vinculada a la condición alotética del mismo. La distributividad universal de un predicado conexo presupone, en general, la no reflexividad originaria del mismo, lo que es propio de los predicados alotéticos, sin excluir la posibilidad de su reflexivización, como resultado de un proceso de construcción de predicados racionales simétricos y transitivos, o por cualquier otro proceso.
La definición (7) establece, por «definición consensuada» (es decir, externamente, aunque el consenso esté tomado por una asamblea parlamentaria, o por la asamblea general de las Naciones Unidas), la universalidad de las normas de los llamados Derechos Humanos (que tienen efectivamente, en general, un contenido ético, según hemos expuesto en otro lugar: «Los 'Derechos humanos'», El Basilisco, nº 3, 1990, págs. 67-88, y El sentido de la vida, Pentalfa, Oviedo 1996), aunque pretenden derivar estas normas de una supuesta naturaleza humana, anterior incluso a sus condiciones históricas, es decir, abstrayendo la lengua, la etnia, el sexo, la cultura, la religión: «todos los hombres nacen iguales...» Pero se trata de un supuesto, en sí mismo, puramente metafísico, porque estos hombres abstractos (sin lengua, raza, cultura, sexo, religión) no existen previamente a sus determinaciones lingüísticas, étnicas, culturales, &c., en las que aparece, desde el principio de su historia, repartido el «Género humano». En consecuencia, la universalidad definida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no puede presentarse como el principio de un progressus que partiera del hombre originario, sino a lo sumo como el término de un regressus, que tiene mucho de convenio o ficción jurídica, llevado a cabo a partir de diferencias profundas (que se constataron vivamente a raíz de la segunda guerra mundial), que se buscaba atenuar: el impulso procedente de la necesidad pragmática de establecer un sistema mínimo de normas internacionales que, además, no estuviesen subordinadas a dogmáticas religiosas propias de cada cultura o sociedad. Por ello se recurrió al «hombre universal» y al comercio internacional entre los hombres, dos ideas que aparecen ya como hechos una vez acabada la segunda guerra mundial.
Pero este «hombre universal» resultaba definido como una universalidad distributiva, como hombre individual, al cual se le reconocen, al modo roussoniano, como si fueran derechos subjetivos suyos, incluso características tales como la pertenencia a un grupo social, a un Estado o a una confesión religiosa; lo que es filosóficamente inadmisible, porque un individuo humano no puede considerarse como si fuese una «sustancia personal» dotada de derechos subjetivos anteriormente a su pertenencia a la sociedad humana. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, al atribuir la condición de persona humana a un organismo procedente de otros hombres, aunque sea por la mediación de una probeta o por clonación, está ya presuponiendo que los individuos humanos no son tanto «datos originarios» sino entidades procedentes de otros hombres previamente definidos.
Las definiciones (8), aún cuando van referidas confusamente a las normas éticas y morales, asumen sin duda la forma de la universalidad, al concebir a las normas éticas o morales como un tipo especial de aquellas normas que todas las sociedades humanas necesitan para regular su convivencia. Pero esta universalidad no tiene en cuenta la condición de conexividad. Las normas éticas o morales, sean inventadas, creadas o imitadas, así definidas, pueden ser universales sin necesidad de ser conexas: todos los grupos sociales se ajustarán sin duda a determinadas normas éticas o morales, pero que no por ello estas normas son intercambiables o conexas. Las normas morales son relativas al grupo social y con frecuencia son diferentes e incompatibles (basta pensar en las normas morales relativas a la regulación de la familia, que en unas sociedades establecen la norma monogámica, en otras la poliándrica y en otras la poligámica, sin contar la diferencia entre normas permanentes o variables). La universalidad conexa que atribuimos a las normas éticas no puede ser derivada, por tanto, del carácter universal vinculado a la necesidad de los sistemas de normas a los que toda sociedad está sometida.
Objeciones similares levantamos contra las definiciones (9). Concedamos ad hominem que todos los hombres están sometidos a determinados imperativos de naturaleza ética, cualquiera que sea su origen. Pero al no determinar los contenidos materiales de estos imperativos universales, la conexividad de las normas éticas queda sin garantizar. Como contenidos de estos imperativos éticos podríamos poner tanto las letanías del hechicero dobuano («corta, corta / desgarra y abre / desde la nariz / desde las sienes / desde la garganta / desde la raíz de la lengua / desde el ombligo... / desgarra y abre...») como la norma eugenésica de arrojar a los niños defectuosos por el Taigeto.
§10
Crítica a las definiciones (10) (11) y (12) de Ética desde criterios comprendidos en el cuarto epígrafe
Las definiciones de Ética que venimos considerando en este cuarto grupo han de ser rechazadas a partir de los criterios del epígrafe cuarto, relativo a la capacidad operatoria de las normas éticas (sin excluir la posibilidad de otros criterios formulados en función de otros epígrafes).
En efecto, la norma (10), de tradición kantiana, sólo considera éticas aquellas conductas inspiradas por imperativos categóricos autónomos, no heterónomos o hipotéticos. Pero, al margen de la naturaleza metafísica de esta distinción (que presupone una filosofía espiritualista de la conciencia autónoma) y del formalismo con el que se intenta dar cuenta de la universalidad de las normas éticas (y que tiene como precio, ya señalado por la ética material de los valores, el no poder ofrecer ninguna norma material universal, puesto que las normas tendrían que ser creadas por cada persona: ¿o es que Hitler no tenía su propio imperativo categórico?) lo que nos importa subrayar aquí es la falta de operatividad de este criterio para diferenciar una norma ética y una norma moral o jurídica. Es evidente que, en nuestra sociedad, la mayor parte de las normas éticas (por ejemplo, la norma de no matar, de no herir, de no maltratar, de no robar al vecino, de no calumniarle) están incorporadas al ordenamiento jurídico, como normas legales (heterónomas). Y, lo que es más importante: su fuerza de obligar deriva antes de la coacción heterónoma que de la propia conciencia autónoma. En efecto, si las normas éticas tuviesen esa eficacia autónoma que el idealismo les atribuye, en cuanto a su fuerza de obligar, ¿por qué habrían de ser reproducidas en el ordenamiento jurídico?, ¿acaso el ordenamiento jurídico reproduce en forma de ley obligatoria la fuerza obligatoria que mueve a los organismos a respirar o a comer? La condición heterónoma de una norma, en lo que concierne a su fuerza de obligar, no elimina el contenido ético que tal norma pueda tener.
La definición (11) de las normas éticas, basada en la distinción entre el ser y el deber ser, tampoco satisface los criterios de operatoriedad discriminatoria. Sencillamente, existen muchos contenidos del deber ser que no son éticos, por ejemplo, el deber de acudir a filas en caso de guerra, el deber de disparar o arrojar bombas contra el enemigo. Y no entramos aquí en la cuestión misma de la distinción entre el ser (el ser humano, su naturaleza, sus instintos, su curso histórico) y el deber ser. Pues sólo cabe oponer el ser y del deber ser, en el sentido consabido, cuando se da por supuesto que el ser que determina histórica, social, política o religiosamente a los hombres, no es ya, él mismo, un deber ser. De donde resultará que la oposición entre el ser y el deber ser es una mera distinción escolar, que ha pasado a formar parte, como un dogma, de la sabiduría de la «comunidad ética», pero que no es otra cosa sino un modo encubierto de oponer un deber ser a otro deber ser (por ejemplo, un deber ser ético a un deber ser moral o político). ¿Acaso el deber ser que impulsaba al Enrique VII de Hume a continuar seguir siendo rey de Inglaterra no brotaba del hecho de la misma realidad de rey en ejercicio, una realidad conquistada por la fuerza? Dicho de otro modo: la realidad del reinado de un rey es, en general, un hecho que hace derecho. ¿O es que sólo puede derivarse un deber ser de la legalidad (siempre contingente, o tan contingente como cualquier otro título socialmente arraigado) de una herencia o de una elección? ¿Cuántos reyes, cuántas dinastías que ya fueron, no debieran haber sido?
Por último, las definiciones (12) de ética, basadas en el amor (o en la caridad, o en la filantropía, &c.) tampoco son operativas. Multitud de actos humanos inspirados por el amor a los hombres (o a un hombre determinado) tienen un signo negativo desde el punto de vista ético. El amor, en forma de caridad, llevaba a los inquisidores, «abrasados por la caridad hacia el pecador», a quemar en la hoguera, o a conmutarles la pena por el garrote, a los marranos; el amor, en su forma de compasión, lleva a algunos hombres a dar muerte eutanásica a tetrapléjicos o a otros enfermos dolientes, contrariando las normas éticas más elementales.
§11
La definición material (materialista)
de las normas éticas
La concepción material (materialista) de las normas éticas, basada no ya tanto en la génesis de las normas éticas (en su terminus a quo: la conciencia divina, la conciencia autónoma humana, la conciencia social) cuanto en el objetivo o terminus ad quem de las mismas (o si se quiere, en sus fines operis más que en su fines operantis) satisfacen los requisitos definidos que hemos considerado en los epígrafes expuestos en el §4 que precede. Las normas éticas quedarían así definidas por su objetivo material, que no sería otro que el de la salvaguarda de la fortaleza de los sujetos corpóreos, en la medida en que ello sea posible, y por los procedimientos que estén a nuestro alcance, por ejemplo, mediante la medicina, definida ella misma como una profesión de naturaleza ética. Pues aquello que es universal a todos los hombres, y que establece relaciones de conexividad entre ellos, es precisamente el cuerpo humano. Y al vincular las normas éticas a la salvaguarda de la vida corpórea de los sujetos humanos, desvinculamos el campo de la ética del campo de la conciencia. Por ejemplo, si la infidelidad de un cónyuge respecto de su pareja es éticamente reprobable, lo será en la medida en que esa infidelidad, hecha pública, produzca deterioro en la firmeza del otro; pero si esta infidelidad, o el adulterio correspondiente, se mantienen ocultos, la desviación de la norma moral de la fidelidad conyugal no constituirá un atentado a la ética. (Para una exposición general de este asunto puede verse El sentido de la vida, lectura 1, 6.)
Es, por otra parte, evidente que la definición material (materialista) de ética presupone ya delimitado, como hemos dicho anteriormente, el círculo de los individuos humanos, entre los cuales tendrá lugar la distributividad de las normas éticas. Una delimitación que no puede llevarse a cabo en nombre de la ética, salvo que la ética se tome como signo distintivo, antes que como signo constitutivo (serían humanos aquéllos sujetos corpóreos respecto de los cuales mantengo una conducta ética, pero sin que esto implicase que deje de ser humano lo que no es objetivo de una tal conducta).
En todo caso, la universalidad conexa de la ética materialista es abstracta, y, por tanto, está sometida a procesos de contradicción dialéctica con normas morales, sociales, políticas o religiosas. Por ejemplo, en las sociedades en las que figura la institución de la ejecución capital, la norma ética «no matarás» queda subordinada a la norma jurídica de la ejecución capital.
Pero también las normas éticas materiales están sometidas a una dialéctica interna, desencadenada entre ellas mismas, es decir, en la contraposición de las propias normas éticas. El caso más obvio es el de las norma ética que autoriza a matar a quien pretende matarme, es decir, la norma de la defensa propia. Esta norma pone en conflicto la norma ética de la salvaguarda de la vida del asesino con la norma ética de la salvaguarda de mi propia vida. También se produce un conflicto entre normas éticas estrictas en situaciones ofrecidas por «la Naturaleza» en el proceso mismo preciso de la individuación de los sujetos corpóreos. Situaciones como las de los hermanos siameses, cuya separación suponga la muerte de uno de ellos, enfrentará a la norma ética de mejorar (incluso salvar) la vida de uno de ellos, aún contraviniendo la norma ética de salvar al otro. También en las situaciones en las que hay que elegir entre la vida de la madre y la vida del feto tiene lugar un conflicto, tradicionalmente reconocido entre normas éticas.
Sin embargo, la operatoriedad de la definición material de ética se hace patente, principalmente, en los casos en los cuales las transgresiones a la moral o a la política se presenten enmascaradas como si fueran transgresiones a la ética, es decir, cuando «en nombre de la ética» se pretenden ocultar, o se ocultan de hecho, problemas que tienen propiamente un planteamiento político propio, como son los problemas suscitados por la rebeldía de los dos diputados socialistas de la Comunidad de Madrid a los que ya nos hemos referido. Al discriminar, en estas situaciones, la dimensión ética de la dimensión política, no estamos meramente hablando de nombres, sino de realidades diversas, de conceptos distintos, y de responsabilidades diferentes.
Muchas situaciones (conductas, actuaciones) calificadas por los políticos como «atentados contra la ética» son en realidad, como hemos intentado demostrar, atentados a las normas morales o políticas constitutivas de un grupo viviente. En efecto, el comportamiento ético exigido a los militantes de un Partido equivale mucho más a lo que otras veces se llamaba caballerosidad, o bien honradez, honor o lealtad, que a requerimientos éticos. Porque todas las virtudes citadas son antes virtudes morales, propias del grupo, que virtudes o valores éticos propios de los individuos. La caballerosidad es un comportamiento propio de los caballeros, que han de mantener entre sí relaciones de cortesía (llevadas a veces al extremo del «dispare usted primero», en el duelo o en la batalla), evitando los golpes bajos, requiriendo el cumplimiento de los pactos, &c. Cuando el PSOE requiere al PP «en nombre de la Ética», para que se solidarice con él, incluso para lograr conseguir que los diputados disidentes de sus filas devuelvan sus actas, este requerimiento se hará en nombre de un «pacto entre caballeros». Un pacto que se supondrá implícitamente establecido, al menos, entre los dirigentes de los Partidos políticos de la partitocracia, que habrían de mantener entre sí la cortesía parlamentaria y unos mínimos servicios mútuos (por ejemplo, en cuanto a sueldos, dietas y privilegios, necesariamente homologables al margen de los enfrentamientos políticos; también en cuanto a cortesías y favores personales: «hoy por tí y mañana por mí»; lo que groseramente es percibido por la plebe frumentaria en la sentencia: «los lobos de la misma manada no se muerden entre sí»).
Pero la cortesía parlamentaria es la virtud moral o política más degradada en el hemiciclo de las Cortes de la democracia española de 1978; la regla en ese hemiciclo son las acusaciones, exigencias, insultos, celadas, trampas, juicios temerarios sobre chapapotes o guerras, tendidos por los caballeros del PSOE o de IU a los caballeros del PP en el gobierno. Consideraciones análogas habría que hacer en torno al honor, a la lealtad, a la honradez o a la fidelidad o disciplina de partido.
Pero ni la caballerosidad, ni el honor, ni siquiera la lealtad o la honradez son por sí mismas virtudes éticas, sino virtudes morales, deontológicas, ciudadanas o políticas, incluso virtudes propias de una banda de cuarenta ladrones. En ocasiones estas virtudes se enfrentan incluso con la propia ética: el duelo a pistola entre caballeros contiene la posibilidad de la muerte del otro, o de la muerte propia. El Médico de su honra se ve llevado incluso a inducir un asesinato, en nombre de su honor. La traición o la deslealtad no son formalmente un crimen ético, sino moral o político. Por ello, suele ser implícitamente admitido, que el traidor o el espía pueda estar movido precisamente por requerimientos éticos, tales como la salvación de su vida o de su hacienda, o el cumplimiento de objetivos humanísticos o religiosos, que se dibujan más allá de los límites de un grupo, de una nación o de una confesión religiosa. Ni el desertor del campo de batalla (ni siquiera el tránsfuga al ejército enemigo), el traidor, atenta directamente contra la ética (aunque pueda hacerlo indirectamente, como «daño colateral», si su deserción contribuye a desmoronar la firmeza del camarada de trinchera).
Que un «Comité de Ética» haya heredado de hecho muchas de las funciones de los antiguos Tribunales de Honor no es razón suficiente para que la Ética se confunda con la Deontología, o con la caballerosidad. Es cierto que la mayor parte de los Códigos morales se mantienen a un nivel tal en el que no aparecen conflictos con las normas éticas. Pero no por ello hay que concluir que todo código moral presupone formalmente el respeto a las normas éticas: basta recordar la institución de la vendetta. Y, sobre todo, basta recordar las bandas mafiosas de nuestros días que, para subsistir como tales, necesitan mantener con rigor sus propias normas morales, las estrictas normas que regulan la lealtad de los bandoleros a la banda, y castigan con la muerte fulminante (y no sólo con la expulsión del grupo) la traición de los militantes (como ocurre con ETA o con las bandas de narcotraficantes). Las normas morales de las bandas mafiosas no son normas éticas, sino normas orientadas a asegurar la eficacia (a «levantar la moral» de los individuos que constituyen el grupo) de las actividades más horrendas, como son el asesinato por la espalda o las masacres con coches bomba. Lo que no quiere decir que la condenación de los responsables de estos asesinatos o masacres sólo pueda fundarse formalmente en motivos éticos (en la «violación de los derechos humanos»). Porque la condenación ha de fundarse en motivos políticos. Así, en el caso de España, hay que tener presente que ETA no sólo asesina a «seres humanos», sino que, selectivamente, lo que asesina son «seres humanos españoles», por lo que ETA no es tanto enemiga de la Humanidad, cuanto enemiga de España.
Y todo esto lo decimos sin perjuicio de reconocer las indudables interacciones que determinadas normas morales o políticas han de tener con las normas éticas. Aún cuando la ruptura, por parte de un militante, de la disciplina de su partido, o la de la fidelidad de un socio fundador al pacto con el resto de los cofundadores, no constituya por sí misma una violación a las normas o valores éticos, sin embargo ello no quiere decir que tales rupturas o deslealtades no puedan tener implicaciones éticas. Siguiendo ejemplos anteriores: la infidelidad puede derivar de una falta de firmeza del socio infiel, o la deslealtad del desertor puede tener que ver con una falta de su generosidad; pero muy pocos partidos políticos, o muy pocos socios mercantiles, responderán a la deserción o a la infidelidad de sus socios con «remedios éticos». Darán por supuesto, aunque no lo digan, que no se encuentran ante una situación de falta de ética, sino de crisis política o de crisis administrativa de su sociedad.
En cualquier caso no se trata, por nuestra parte, como algunos podrían pensar, de pretender un mero cambio de denominaciones, a saber, de llamar «desviaciones morales» a la deserción, a la traición o a la infidelidad, en lugar de llamarlas «desviaciones éticas». Dirán algunos: «¿qué más da un nombre u otro? ¿acaso no es todo lo mismo cuanto a la cosa?» Nuestra respuesta es que no es lo mismo, y que no se trata de un cambio de nombres, sino de un cambio de conceptos, de conceptuaciones de cosas tales como la traición, la infidelidad, el asesinato o la deserción política. No es lo mismo llamar «cuadrado» a un cuadrilátero equilátero que llamarle «paralelogramo equilátero», pues si así lo hacemos estaríamos muy cerca de la confusión de este cuadrado con el rombo. Y aunque la confusión pueda ser necesaria en algunos casos (en aquellos en los que se requiere la ecualización del rombo y del cuadrado), en otros casos (por ejemplo, en arquitectura) la confusión puede resultar desastrosa. Otro tanto, y más aún, diríamos cuando nos movemos entre las figuras que se dibujan en el terreno político.