 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 16 • junio 2003 • página 5
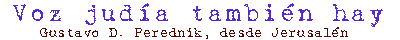
Es bien conocido que Franz Kafka fue un revolucionario de las letras, y que su narrativa pudo reflejar la angustia existencial del siglo XX. Menos conocido es su marco de referencia judaico, que Perednik presenta en este artículo
 Aludimos en nuestro último artículo en El Catoblepas a una tendencia europea que consiste en soslayar de eminentes judíos su activa pertenencia al pueblo judío y más aún su actividad sionista. Ejemplificamos la devota omisión en cuatro judíos que revolucionaron la cultura moderna. De ese cuarteto aún no nos hemos referido al caso de Franz Kafka, tema de esta nota.
Aludimos en nuestro último artículo en El Catoblepas a una tendencia europea que consiste en soslayar de eminentes judíos su activa pertenencia al pueblo judío y más aún su actividad sionista. Ejemplificamos la devota omisión en cuatro judíos que revolucionaron la cultura moderna. De ese cuarteto aún no nos hemos referido al caso de Franz Kafka, tema de esta nota.
Cuando abordamos la obra de un escritor universal con el objeto de reconocer los puentes que vinculan su arte con el judaísmo, en general tenemos dos alternativas. O bien revisar qué papel desempeñan en su obra la tradición y el pensamiento judíos, o bien fijarnos cuál es la actitud de sus personajes judíos, de qué manera éstos asumen su identidad. En efecto, la opción es desmenuzar el tipo de cultura judaica presente en la obra, o examinar la identidad judía, la judeidad de los personajes. El primer método es más habitual en autores como Joyce o Borges; el segundo, en Shakespeare o Dickens.
Si el autor es judío, en general el análisis tiende a ser doble. Pero en el caso de Franz Kakfa este doble análisis (de judaísmo y de judeidad) parecería imposible porque la misma palabra judío no figura en su rica narrativa. Kafka nos confronta con un dilema: pese a la falta de personajes judíos a ser explorados, somos conscientes de la importancia que su propia judeidad tuvo en su vida, y sabemos que su biografía se entrelaza con su obra.
El dilema es en qué medida podemos ver en Kafka un artista judío, es similar al que nos visita en el caso de Baruj Spinoza: si es legítimo considerarlo un filósofo judío. Para Spinoza, los argumentos a favor son que muchas de sus ideas emanan de la matriz del pensamiento y de la experiencia judíos; y que ideas suyas pueden ser vistas como contribuciones al desarrollo posterior del pensamiento judío.
Los argumentos en contra, incluyen su mala predisposición hacia el judaísmo y los judíos, y la ausencia de todo interés o intento de hacer progresar el pensamiento judío (se trataría de un pensador judío en contra de su voluntad).
En Kafka, los argumentos negativos perviven muy limitadamente. Kafka se asumía como miembro del pueblo judío, y esa pertenencia lo atrajo y le interesó.
Tres intelectuales rubricaron la conciencia colectiva acerca del judeocentrismo kafkiano. Gracias a ellos tres, el lector contemporáneo puede abordar las obras de Kafka como las de un judío.
Dos fueron israelíes, y se inclinaron por el judaísmo simbolizado o expresado en su obra. El tercero fue checo, y puso el énfasis en el interés de Kafka por su pertenencia al grupo judío.
No hay duda de que Max Brod, el íntimo amigo de Kafka, su editor, su socio espiritual, su albacea, fue el pionero gracias a la fascinante biografía de 1937, y a los muchos artículos posteriores. Gracias a Brod, difícilmente pueda hallarse hoy un crítico que subestime la presencia de simbología y referencias judías en la obra de Kafka.
El segundo fue el padre del estudio científico de la kabalá, Gershom Scholem, quien ratificó la presencia del judaísmo en Kafka desde la perspectiva de hurgar influencias kabalísticas. Que un académico de la talla de Scholem viera en Kafka una expresión del misticismo judío, no permitió ya eludir esa cuestión. Escribe Scholem: «Aunque inconsciente de sí mismo, los escritos de Kafka son una representación secular de la concepción kabalística del mundo». O más aún: «Para entender la kábala hoy, uno debería entender las obras de Franz Kafka, especialmente El Proceso».
Dos principios básicos de la Kabalá son la creencia en la unidad de todo lo que es, y que el conocimiento del mundo y de Dios tienen aplicación práctica. Esta sabiduría le permite a los humanos conducirse: la pequeña conducta de los pequeños humanos, debe contemplarse desde la eternidad. Las acciones de los hombres tendrían consecuencias en los mundos del más allá, y tarde o temprano provocarían reacciones desde ese reino.
Si aceptáramos la suposición de Scholem de que Kafka fue influido por ideas de la Kábala, podríamos entender a Josef K en El Proceso, y al agrimensor K de El Castillo, como hombres que saben de la interconexión que hay entre el mundo oculto y el revelado. Procuran con ahínco jalar la intervención divina. Por supuesto: los intentos de los héroes de Kafka de guiar al númen, terminan en el fracaso. Se traban en círculos viciosos de un nivel más bajo. No pueden acceder a su meta más elevada. Pero la visión kafkiana sería kabalística, en el sentido en que nos presenta la vida humana como un péndulo entre absolución y condena, entre el arresto y la postergación.
Además de Brod y de Scholem, el énfasis en Kafka judío fue un logro del historiador literario Edward Goldschtüker, el primer embajador de Checolovaquia en Israel, fallecido en Praga hace un par de años. En 1951 Goldschtüker fue condenado por el régimen stalinista a cadena perpetua. A los ocho años fue liberado y aprovechó exitosamente un exabrupto de Jean Paul Sartre para producir una grieta cultural en el totalitarismo.
Sartre, durante el «Congreso por la paz» efectuado en Moscú en 1962, formuló la sorpresiva exigencia de que el mundo comunista concluyera su persecución contra la creación kafkiana. Golschtüker se lanzó de inmediato a organizar la conferencia de Liblice que en mayo de 1963 puso fin al tabú en el país natal de Kafka.
Su siguiente paso fue preparar una exposición sobre Kafka, primera en su género en el mundo entero. La exhibición llegó a Berlín, París, Amsterdam, Nueva York y Jerusalén, y reveló al gran público los aspectos desconocidos acerca de la identificación judía del escritor. El tabú antikafkiano había sido quebrado: no sólo se levantaba el veto sobre la literatura kafkiana, sino que se rescataba su judeidad. (Cabe el recuerdo de que Goldschtüker dedicó sus últimos años a promover en Praga el establecimiento de la plaza Franz Kafka junto al barrio judío. Lo logró en abril de 2000).
A partir de Brod, Scholem y Golschtüker, los estudios kafkianos remiten a la judeidad, que intentaremos revisar.
Judeidad en Franz Kafka
Kafka concurrió a clases de Talmud del profesor Harry Torczyner (Tur-Sinai) en el Hochschule de Berlín para Estudios Judaicos. Estudió hebreo, se identificaba con la literatura sionista que leía en el Selbswehr, y planeó trasladarse a la tierra de Israel. Sus principales amistades fueron judíos, incluídas sus novias. Por dos motivos la mención femenil es importante.
Primeramente, durante el mentado congreso de 1963, se había planteado que los conocimientos acerca de Kafka se ampliarían cuando se publicara su correspondencia con Felicia Bauer, lo que ocurrió tres años después (la Bauer no permitió que se publicara antes de su muerte).
Una vez que el epistolario salió a la luz, la línea biografista de la interpretación kafkiana fue estimulada, al comprobarse que Felicia fue la heroína de las principales obras de Kafka (la señorita Bürstner de El Proceso, la Frida de El Castillo, y Frida Brandenfeld de La Condena).
El segundo motivo es que Kafka se expresa en términos sionistas justamente en sus cartas a las novias. Invita a Felicia Bauer a realizar juntos un viaje a Jerusalén, y le escribe a Milena en la primera carta que le envía: «Al menos tiene usted una patria, posesión de la que no todos pueden preciarse.» Con Dora Dimant, pensó en radicarse en Israel y abrir allí un restaurant.
La familia cercana de Kafka acentúa su judeidad. En principio, la tragedia del sino judío sobrevino a las tres hermanas de Kafka (Elli, Valli, Ottla), así como a Grete Bloch (madre de su único hijo a quien nunca conoció) y a Milena. Todas fueron muertas en el Holocausto.
En el momento de escribir en su diario su nombre judío, Kafka se muestra orgulloso de la familia de su madre: «En hebreo mi nombre es Amschel, como el del abuelo materno de mamá, que era un señor muy erudito y devoto.» El contraste entre las familias de sus padres jugó un rol determinante en su vida: el abuelo paterno de Kafka era un carnicero fornido; el materno era un delicado descendiente de rabinos.
Cabe aquí una reflexión acerca del muy estudiado rol del padre de Kafka en su vida. A la edad de 36 años, en la cúspide de su carrera, Franz Kafka escribió la Carta al Padre en la que hizo una de las más claras enumeraciones de atributos de la masculinidad. El miedo a su padre fue una de sus motivaciones más exploradas.
La enumeración que hace Kafka no es taxtaiva, pero las cincuenta características masculinas que él consideró visibles en su padre las examinó con rigor. Al hacer un retrato del «hombre de verdad» que veía en su padre Hermann, describió lo que él intentaba ser, lo que confesaba que no podía ser porque detestaba a su padre. Trabajo duro, reproche, voluntad de conquista, fuerza, apetito, perseverancia, magnanimidad, iracundia, oposición a lo innovador, gobierno del mundo desde un sillón, etc.
Son párrafos de dolor, en los que Franz Kafka asegura que nunca habría podido hacerse hombre de acuerdo con los deseos de su padre, y que por eso fue portador de los atributos menos viriles, los que atribuía a la estirpe de su madre (se describió a sí mismo como un hombre endeble, miedoso, vacilante, inquieto, tímido, que actuaba en secreto, que a menudo no actuaba, y que vivía necesitado de aliento y amabilidad).
A los efectos de este artículo, es relevante en Carta al padre que Kafka hace allí su conocida confesión de que habría deseado recibir mayor educación judía. Despreciaba que el judaísmo de su padre fuera mínimo, que durante su niñez lo hubieran llevado muy pocas veces a la sinagoga, y que se hubiera tratado con liviandad la ocasión de su Bar Mitzvá (confirmación judaica de los niños a la edad de trece). En síntesis, Kafka alega que su padre le «inculcaba odio al judaísmo».
El primer entusiasmo judío de Kafka fue el teatro ídish, por el que se interesó ávidamente. Entre 1910 y 1912, asistía a las representaciones de una compañía teatral del Este en el Café Savoy, y en sus diarios abundó acerca del valor de esas obras.
De uno de los actores, Isak Loewy, se hizo íntimo amigo. De él escuchaba relatos acerca de la infancia judía en Polonia. La velada en la que Loewy recitó trabajos de I.L. Peretz, Abraham Goldfaden y David Pinsky, fue presidida por Kafka. En una de las pocas superaciones de su timidez, Kafka organizó una velada ídish en la Sala de Banquetes de la comunidad judía. Allí, por única vez en su vida, pronunció un discurso, en el que comentó el poema de Simon Frug Zamd un Schtern (Arena y estrellas). El asunto del llamado «poeta que lloró toda su vida» era el sionismo. Una amarga referencia a la promesa bíblica, recuerda que ya «somos pisoteados como las arenas, pero ¿cuándo habrá de concretarse lo prometido sobre las estrellas?»
El judaísmo como símbolo
Al estudiar la crítica kafkiana, notamos que el judaísmo se ha diluído en un sinfín de simbologías que compiten. Kafka es víctima de su éxito: su prosa es frecuentemente leída a la busca de arquetipos preconcebidos. Nos asomamos a ella sabedores de que Rusia representa la existencia distante y solitaria, escribir una carta es el modo de catarsis y de inserción social, o mirar a través de la ventana es el recurso habitual para denotar aislamiento.
Quien conoce los símbolos más recurrentes, tiende a aplicarlos a modo de decodificación del texto, y a veces se ve compelido a buscar, desde la primera línea, «el mensaje» característico y privativo del autor, más que con otros creadores. Al final de esta exposición veremos por qué. Como agravante, al buscar mensajes en Kafka el biografismo casi se impone por sí solo, y no podemos evitar reconocer en las dudas de sus personajes las tormentas por las que atravesaba el autor, que quedaron nítidamente registradas en sus diarios y epistolario.
Por ejemplo, en La Metamorfosis es insoslayable el tema del matrimonio en relación con el individuo, la familia y la sociedad. En La Condena el asunto es el compromiso matrimonial asumido como traición a la vocación literaria; en El Proceso se trata ya de un ajuste de cuentas relacionado con la incapacidad de cumplir los compromisos adquiridos y que, de acuerdo a una ley no escrita, debe pagar. En los tres casos la historia termina con la muerte del protagonista.
En la primera de sus tres novelas póstumas, América (1912), la figura paternal del tío Jacob impone al protagonista Karl Rossmann sumisión total, como la que sufre Georg Bendemann en La condena. Los protagonistas de ésta y de El castillo (1922) mueren antes de consumar su casamiento. Y es sumamente tentador ver en cada uno de ellos, a Franz Kafka el hombre.Más allá del biografismo, Kafka fue leído literalmente, alegóricamente, políticamente, psicológicamente. La Metamorfosis, su primera obra grande y la que como excepción fuera publicada en vida del autor, fue considerada por Gustav Janouch como una parábola religiosa. Bertolt Brecht la leyó como la obra del «único escritor verdaderamente bolchevique»; György Lukács, como el producto típico de un burgués decadente; Borges, como una reedición de las parábolas de Zenón; Marthe Robert, como el ejemplo de lo mejor del idioma alemán; Nobokov, como una alegoría de la angustia adolescente.
Sin embargo, en ese contexto simbolista para el que Kafka es una permanente invitación, es vasta la exégesis que descubrió motivos judaicos en una buena parte de su obra. Dijimos que el pionero fue el escritor Max Brod, quien lo conoció en 1902 y pudo ulteriormente concretar los planes de inmigración a Israel que en el caso de Kafka fueron malogrados por la tuberculosis.
Brod descubrió la valía del estilo misterioso, publicó póstumamente las grandes novelas de Kafka, y estableció una hermenéutica que entiende la narrativa kafkiana como una búsqueda judaica que aspira a la salvación divina.
En la revista Arkadia de Brod apareció originalmente el cuento kafkiano seminal, La condena, y con él el abordaje de Kafka como si fuera un filósofo o un profeta. Desde entonces, se ha escrito mucho para descifrar «la filosofía kafkiana», en un universo que sólo se reserva para la literatura sacra. El abanico interpretativo va desde verlo brodianamente como redentor hasta el otro extremo, el de hacer de Kafka vocero del nihilismo más arrollador.
Los seguidores de Brod, ven el objeto de la búsqueda kafkiana (por ejemplo en El Castillo) al amor divino o la vida eterna. En qué medida esta interpretación está justificada fue (y es) motivo de intenso debate. Pero habla a las claras acerca del estilo de Kafka que sus obras puedan ser leídas de este modo, aun cuando parezcan huérfanas de toda fe, mucho menos de una fe en un sentido religioso trascendente.
Tan grande es la tentación de filosofar que nos inspira Kafka, que aun la simple oposición generacional que está tan justificada en su obra desde lo biográfico, es ascendida a implicancias cósmicas, entendiendo el conflicto padre-hijo como la lucha entre Dios y la humanidad. Desde una perspectiva más existencial, Thorlby ve en la figura paterna, la relación personal de Kafka para con el hecho temible e inescrutable de estar vivo.
Hubo claro, otras alegorías. La nacional señala que el destino del hijo representa en Kafka el de la república de Weimar, y el padre, el del Reich. Por su parte, el enfoque marxista (que como vimos llegó tardíamente a aceptar el valor de Kafka) enfatizó la interrelación casa-oficina y fijó la causa de la omnipresente alienación de Kafka en el sistema económico imperante.
Con todo, insistimos en que la faceta que más interpretaciones viene inspirando es la de la identidad judía del autor. La alienación, que es la quintaesencia de su obra, es vista como el resultado de ser el autor un judío en medio de alemanes y checos en una época de ardiente nacionalismo.
A veces, este protagonismo de la judeidad es planteado negativamente, con clara hostilidad por lo judío. Vayan dos ejemplos. El libro Introducing Kafka (Kafka para principiantes) de David Zane Mairowitz (1990), ridiculiza lo que no entiende, y se aprovecha del interés sionista de Kafka nada menos que para sumarse a la frecuente demonización del sionismo.
Un segundo ejemplo es el del régimen comunista instaurado en Checoslovaquia en 1948, que prohibió las obras de Kafka por ser producto del «nacionalismo judío».
Pero en la mayoría de los casos, se ha visto en Kafka un reflejo positivo del hombre-judío, y en su judeidad una fuente de inspiración.
Entre los primeros, Thomas Mann, subraya en su prólogo a El Castillo, que la obra de Kafka expresa «la soledad y el desamparo del artista y, en primer término, del judío...» Luis León Herrera opina que en Kafka el hombre simboliza al judío, y la condición de desarraigo de sus personajes sigue el arquetipo del judío errante.
Entre los segundos, quienes buscaron en Kafka no al judío y su identidad, sino expresiones de judaísmo, Walter Benjamin traza un paralelo entre la parábola jasídica y la escritura de Kafka. Martin Buber habla del «paulinismo de lo irredento» en el autor; Heinz Politzer identifica en él una de las fuentes que enumera la crítica bíblica. Maurice Blanchot usa las metáforas de la tradición judía para analizarlo a Kafka «desde la perspectiva de Abraham». Bert Nagel sugiere que el comandante del cuento La colonia penitenciaria, así como los padres de Bendemann y Samsa, representan el Dios bíblico.
No sorprende entonces que uno de los máximos filósofos judíos de la modernidad, Franz Rosenzweig, escribiera en 1927 que «quienes escribieron La Biblia pensaron en Dios de una forma análoga a la de Kafka. Nunca leí un libro que me recuerde tanto la Biblia como El Castillo. Por eso la lectura en él está lejos de ser un placer».
Recordemos aquel extraordinario aforismo de Kafka: «Lo que nos cabe es llegar a lo negativo; lo positivo ya está dado». Harold Bloom lo recoge para explicar que lo negativo kafkiano es su judaísmo, la forma espiritual de la autoconciencia judaica en Kafka. Lo positivo es la Torá, la ley judaica; lo negativo es el judaísmo del futuro que Kafka busca.
Entre tanto interés creciente sobre el asunto, es notable la poca atención que se ha prestado a la comparación de Kafka con la literatura hebrea que le es contemporánea. Kafka fue reiteradamente contrastado con Hofmannsthal, con Robert Musil, con Thomas Mann, con Franz Werfel, con Dostoevski, con Dickens, y con muchos otros.
Pero fue asimismo coetáneo de Iosef Jaim Brenner, de Jaim Najman Bialik, de Uri Nissan Gnessin, de Shmuel Iosef Agnon. A algunos de ellos los cita, y de todos ellos fue su hermano espiritual, en la búsqueda de la salvación por medio del judaísmo y el sionismo.
El problema fue que la literatura hebrea era virtualmente desconocida para los críticos europeos. Hasta hoy en día, muchos de los críticos que desean rastrear para la obra de Kafka linaje en las fuentes judaicas, se ven trabados por el hecho de que no pueden leer las fuentes en su hebreo e ídish originales, y por lo tanto deben remitirse a información de segunda mano.
Los judíos en Kafka
El sentimiento de alienación, de ser siempre visto como un extranjero, y de saber que nuestra vida es objeto de fuerzas que escapan a nuestro control, se asocia a la sensibilidad judía de Kafka.
Con frecuencia se compara la situación singular de desarraigo del héroe de El Castillo con la lucha del propio Kafka frente a su problema de relación con los judíos y con el judaísmo. Esta comparación se vio estimulada por el hecho de que en el período en que Kafka lo escribió, mostró un gran interés por el movimiento sionista.
Recordemos que para poder permanecer en la aldea que conduce al castillo, el señor K debe contar con una autorización del mismo pero, a la vez, le resulta imposible llegar hasta él para conseguirla. Los habitantes del poblado no le permiten alternar con ellos, pero tampoco lo echan. K termina suspendido en los aires.
La situación de la judería de Bohemia a fines de siglo XIX, fue de tensa tolerancia. Los tumultos judeofóbicos de Praga, que en 1899 arrasaron con muchas tiendas de judíos, fueron la excepción, no la regla.
El padre de Kafka, era él mismo dueño de una tienda, y pudo escapar aquella destrucción porque había inscripto a su familia como nacionales checos y no como judíos. Hermann Kafka había escapado de una infancia en la pobreza en una aldea. Asimilado al medio, le dio a sus hijos nombres alemanes, y miraba con desagrado los intereses judaicos y literarios de su hijo.
Los judíos eran la mitad de la minoría germanoparlante de Praga (menos del 10% de la ciudad) y en ese aspecto eran resentidos. Se trataba de una élite lingüística con poder, prestigio y riqueza, aunque los judíos pertenecían dentro de esa minoría a la clase media y no a la aristocracia.
Debido al creciente nacionalismo alemán, la élite germánica del imperio austro-húngaro también desconfiaba de los judíos, a quienes percibía como la vanguardia liberal.
Los judíos se veían entre la espada y la pared: ambos grupos (los checos y los alemanes) padecían de prejuicios sobre el judío evasivo, complotador, materialista, y débil. Un insidioso estereotipo que incluso muchos judíos habían incorporado. Los germano-parlantes consideraban un peso a los Ostjuden de Polonia, Rusia, Ucrania, que seguían fieles a sus tradiciones. Decidieron abandonar los modos judíos de vestir y el uso del ídish, para dejar de ser considerados extraños. Su emancipación fue completada en 1860.
En ninguna otra ciudad europea se halla, como en Praga, un entrelazamiento tan natural entre el gueto y el panorama de la ciudad. Los judíos habían vivido siglos en el gueto de Praga, el Josefstadt, uno de los más importantes en Europa.
En los diarios de Kafka hay notas acerca de las sinagogas, incluida la del Maharal, y memorias sobre los sombríos pasajes del gueto, con sus posadas judías, sus puestos y sus tiendas kosher, en el que su padre tenía un negocio de artículos para hombres.
Kafka ayudaba a su padre a comerciar por las estrechas callejuelas del gueto, antes de que Hermann se transformara en un próspero comerciante e instalara su negocio en el Kinsky Palais.
(Quince años después de la muerte de Kafka, con la invasión alemana de marzo de 1939, comenzó el fin de la casi milenaria presencia judía en Praga, en la que Hitler había planeado hacer un monumento europeo a la cultura exterminada.)
Otro aspecto, es que muchos críticos vieron en Kafka un visionario del Holocausto que se aproximaba. Guillermo de la Torre explica que las obras de Kafka son «la prefiguración del hombre acosado, preso en una maquinaria invencible de prohibiciones, persecuciones, barreras burocráticas. Kafka intuyó con lucidez escalofriante los extremos a que quedaría reducida la condición humana». Herrera prefigura el Holocausto en obras como El proceso y La colonia penitenciaria. Giles Delleuze hace una interesante conexión que entre novelas como El proceso y la teoría de la burocracia de Weber.
En cuanto a la religión judía, no es uno de los estímulos de Kafka. Llega a sentenciar de la sinagoga que «nada lo aburría tanto, salvo las clases de danza».
Es más: las veces en que la religión es directamente mencionada en su narrativa, se trata del cristianismo. Cristiana es la familia Samsa de La Metamorfosis, la mucama de La condena, los santos y persignaciones que salpican algunos relatos.
La conversación esencial de El Proceso, en el capítulo noveno, no tiene lugar en una sinagoga sino en una catedral. Es el abate quien explica a Joseph K la célebre parábola Ante la Ley, y las páginas de reflexión acerca de la justicia.
Por otro lado, Kafka menciona con frecuencia en sus diarios libros sobre temas judaicos que lee con interés, e incluso se detiene para analizar los aspectos judaicos de novelas. Por ejemplo, atribuye a la novela Enleute (Casados) de Martin Beradt «desagradable exceso de judaísmo» (14/1/11). Cuando habla de la novela Las judías de Max Brod (26/3/11) reflexiona: «En las novelas europeas occidentales, apenas se pretende incluir algún grupo de judíos, se encuentra por debajo o por encima del argumento, la solución del problema judío... En ésta no aparece dicha solución; ni siquiera se la busca... es una falla del relato si consideramos que, nacido el sionismo, las posibilidades de solución se ordenan con claridad.»
Cuando la exégesis sobre Kafka ve judaísmo en su obra, no lo hace a partir de sus detalles sino de la obra en su conjunto. Arguye Max Bord: «Kafka ha sido, de todos los creyentes, el menos iluso; y de entre todos aquellos que ven el mundo sin ilusiones, el creyente más inquebrantable.» Así, un judío que no fue religioso es leído como un buscador de redención en términos religiosos.
La escena final de El Proceso, con la muerte del acusado que no sabe de qué lo acusan, ha sido interpretada como una paráfrasis del bíblico sacrificio de Isaac. Está la roca donde K es sacrificado, y está la visión del hombre con los brazos extendidos en la ventana iluminada. Pero a diferencia del ángel del Génesis, el hombre de la ventana no trae la salvación.
El motivo del sacrificio no es casual en El Proceso. Kafka se debatió frente a este motivo y lo interpretó sarcásticamente en Abraham, una miniatura que forma parte de un ciclo de motivos bíblicos tales como La torre de Babel, El Monte Sinaí y La construcción del Templo.
Kafka describe al bíblico Abraham como a un primitivo patriarca «pobre de espíritu» para quien conducir a su hijo al sacrificio no constituía motivo alguno de conflicto. Sin proponérselo, Kafka roza aquí un dilema que ha planteado el Talmud y la exégesis judía medieval: la pregunta acerca de la conducta de Abraham: ¿fue Abraham al sacrificio sin que se lo hubieran pedido? ¿No se excedió, acaso, cuando casi sacrifica a su hijo? ¿No entendió mal Abraham el reclamo divino?
El principal exégeta judío, Rashi, cita en su comentario al Génesis 22:12 al Rabí Aba: Dijo Dios «No tiendas tu mano al mozo y no le hagas nada, pues ahora sé que temeroso de Dios eres tú, y no escatimaste de mí a tu hijo, tu único». El patriarca Abraham había entendido mal. Fue debido a su apresuramiento (en el texto talmúdico) o debido a su mediocridad (en Kafka). Pero hay coincidencia; Kafka llega a la tradición hebraica quizá sin habérselo propuesto.
La atenuación de lo judaico
Hay varias formas de atenuar la interpretación judaica que inició Brod. En principio, la alienación de Kafka no se nutre exclusivamente de la judeidad. Es un germanoparlante en una ciudad checa, un hombre lleno de dudas y de una ardiente sed de fe entre ibrepensadores, un escritor nato y obsesivo entre gente de intereses comerciales, un joven enfermo entre los sanos, un amante tímido y neurasténico entre relaciones que exigen lo erótico.
Incluso las quejas de Kafka por la insuficiente educación judía que recibió, o por la hipocresía de su padre en materia religiosa, podrían entenderse como el reclamo que un escritor filosófico de tamaña sensibilidad, tendría seguramente acerca de cualquier educación y tradición religiosas.
Además, Kafka expresamente reitera que se ve a sí mismo como un artista y nunca como un ideólogo, ni siquiera implícitamente.
Es elocuente que Jorge Luis Borges, conocedor de la cultura judía, no señala a ningún miembro de esa grey entre los seis que considera los precursores de Kafka (sus seis son: un antiguo heleno, Zenón de Citio; un chino medieval, Han Yü, y cuatro europeos –dos del siglo XIX: Soren Kierkegaard y Robert Browning; y dos del XX: León Bloy y Lord Edward Dunsany–).
Aun cuando aceptemos la literatura kafkiana como un género filosófico, no debemos por ello describirla necesariamente como un género filosófico judío.
No es arduo caracterizar a los protagonistas de Kafka: viven acechados por códigos no verbalizados de los que, a excepción de ellos mismos, toda la gente está al tanto, aunque desinteresada. Los protagonistas son un reflejo del escritor. Jóvenes vacilantes, solitarios, ansiosos, en apariencia inocentes de todo pecado. Tratan de ser muy morales pero se ve enredados en la incertidumbre y la falta de esperanza, por culpa de reglas sociales que no comprenden.
Podríamos contentarnos con entenderlos como una expresión de tedio, de desazón, de angustia del escritor.
O podemos dar un paso más y entender a esos protagonistas como al individuo en lucha contra poderes ubicuos, inaprehensibles, anónimos, que a pesar de determinar sus pasos, al mismo tiempo se oponen a esa marcha. Una persona que va siendo envuelta en una atmósfera misteriosa de temible inseguridad, debido a una ilógica secuencia de eventos, que sin embargo son muy simples. Sin mucha dificultad, hallamos en Kafka mensajes filosóficos, judaicos o kabalísticos. Es notable que esa búsqueda seduzca tanto a los lectores. En efecto, según Harold Bloom hay algo en Kafka que nos obliga a leerlo como si tuviera una especie de autoridad espiritual sobre nosotros.
La obra de Kafka constituye un inagotable manantial de símbolos para las distintas corrientes literarias y político-filosóficas de nuestro tiempo. Ernst Pawel, al final de su biografía de Kafka (La pesadilla de la razón, 1984) observó que la literatura que trata sobre Kafka y su obra ya había producido quince mil títulos en los principales idiomas. Se lo reconoció como el precursor del surrealismo, del existencialismo, y de la «filosofía de la angustia» de Kierkegaard.
Kafka escribió en un estilo filosófico desde muy joven. La siguiente inscripción anotó en un album de poemas de un compañero de estudio en Praga, a los quince años de edad: No hay arribo ni partida/ no hay adiós ni reencuentro.
Aunque el autor de El Castillo insistiera en que «No soy más que literatura y no puedo ni quiero ser otra cosa», puede suponerse que previó el tropel de exégesis que generó. Porque lo que podríamos llamar la filosofía kafkiana está implícita en la forma peculiar de su arte, y no en las ideas que formula. También el judaísmo puede encontrarse en el estilo de Kafka, y no en sus citas.
Bien sostuvo de Meno Spann que a veces los críticos de Kafka «no leen el texto cuidadosamente, en su ansia de filosofar acerca de él». Leyendo cuidadosamente, salta a la vista un contraste de Kafka con la literatura tradicional: en ésta, las aparentes incongruencias de conducta y las contingencies confusas, se aclaran ulteriormente en un final que trae entendimiento y orden (a veces en un sentido moral, pero casi siempre en un sentido lógico). La singularidad de Kafka es que la parábola queda abierta aun después del final, y por ello apabulla.
En los contenidos, el centro de su obra es el hombre angustiado, miembro de un mundo paradójico e impenetrable, accionado automáticamente, que semeja un túnel oscuro sin salida.
En su forma, es una afluencia de escenas y situaciones percibidas con una intensidad sin precedentes, en la que el detallismo descriptivo cobra una expresión visionaria. La clave de la obsesión hermenéutica kafkiana, reside no solamente en el tipo de relatos, crípticos, sino en el lenguaje utilizado, ambiguo por antonomasia.
Penetremos en el diálogo de El Castillo. Un agrimensor, invitado a realizar trabajos profesionales en un pueblo adscrito a un castillo, abandona su patria, su familia y su puesto de trabajo para acudir al llamado, pero a su llegada le manifiestan que en el pueblo no hace ninguna falta, por lo cual se halla, desde un principio, al margen de la comunidad. Emprende una lucha a ciegas para entrevistarse con la administración, autora del llamado y que reside en el castillo. Pero el agrimensor K fracasa también en este empeño, porque le está vedado ingresar en la inextricable alienación del mundo que le rodea y, por consiguiente, no puede aprovechar las oportunidades que esto le podría ofrecer.
Brod nos explica que Kafka ha sabido plasmar la lucha espiritual del hombre moderno, que busca a tientas algo que está por encima de él.
En El castillo, el alcalde le explica a K que no hace falta ningún agrimensor y que la convocatoria a K ha sido un error. Y cuando el agrimensor protesta, escuchemos la explicación del alcalde:
«Hay autoridades de control. Por supuesto, su función no es buscar errores... porque no ocurren los errores, e incluso si de vez en cuando ocurre un error, como en su caso, ¿quién puede decir finalmente que se trata de un error?»
La lógica del alcalde es característica de la escritura de Kafka: un movimiento doble o triple de interpretación que se autocancela: 1) los errores no ocurren; 2) la convocatoria a K es un error; 3) ¿quién puede decir finalmente que se trata de un error?
Planteemos los dos problemas que surgen de ese párrafo, dos problemas que son representativos de la singularidad de estilo kafkiano, y que encierran una buena parte de su misterio. Uno es el de la contradicción difusa; el otro, el del metadiscurso.
El primer problema es la yutaposición de argumentos que son válidos en sí mismos, pero que en conjunto se excluyen unos a otros.
Podemos ejemplificarlo con el conocido chiste: Juan le pide prestada una rasuradora a Pedro. Se la devuelve rota, y argumenta en su defensa: «Primero, nunca me prestaste ninguna rasuradora; segundo, la que me prestaste estaba rota desde el comienzo; tercero, te la devolví en perfectas condiciones».
Las conexiones entre las partes son retóricas, pero no son lógicas. Es potencialmente una interferencia mutua entre lógica y retórica en los escritos kafkianos. Una de las tareas de la exégesis de Kafka es leer las conexiones.
No se trata solamente de que el texto se presta a múltiples interpretaciones, sino que los intersticios que deja no permiten en ningún caso una única interpretación. Siempre insinúan mensajes ocultos. Siempre son elásticos, versátiles, multifacéticos.
Herman Uyttersprot muestra que estadísticamente, de los autores en alemán, Kafka usa más que ninguno la conjunción adversativa pero. La usa de dos a tres veces más que el resto de los autores. Horst Steimetz señala que hay en Kafka una alta frecuencia de conjunciones, adverbios y preposiciones. Los textos están nutridos por pero, por supuesto, ciertamente, a pesar de, además, quizás.
La causa es la notable complejidad de un alma que no puede simplemente ver y sentir en línea recta, sino que duda y vacila, pero no por cobardía o por cautela, sino por la claridad de su visión. Cada pensamiento, cada percepción, cada aserción, viene en Kafka acompañada de un desafío que le murmura: pero...
El alcalde confunde. Pasa de lo factual («Por supuesto, errores no ocurren») a la hipótesis («y si incluso ocurriera») y de allí a la pregunta («¿quién puede decir que es un error?»).
Pero aquí no termina todo: eventualmente, la autoridad del alcalde (que es quien define el llamado a K como un error o no error) es deslegitimada por la señora en la aldea quien opina que «el alcalde es una persona sin importancia».
Éste es el segundo problema, el del status de la interpretación. Hay un metadiscurso final que cuestiona todo el discurso del alcalde. El discurso del alcalde acerca de los errores, no está exento de los errores que denuncia, porque «no es una persona importante». Pero si el metadiscurso tampoco está exento de errores, se vuelve circularmente a la pregunta del alcalde «¿quién puede decir que es un error?»
También en El Proceso: –Yo no soy culpable. ¿Cómo puede ser culpable el hombre? –Es justo, –respondió el abate– pero así es como hablan los culpables.
Y para colmo, después de enunciar la parábola e interpretarla largamente, el abate concluye «No atribuya demasiada importancia a las interpretaciones».
No es casual que Stanley Corngold titule a su crítica La desesperación de los comentaristas. Cada hecho conocido aparece bajo el brillante velo de la duda; y por otra parte cada hipótesis contiene algo del rigor de la certidumbre. Y bien, éste método está típicamente presente en el Talmud. El metadiscurso acerca de quién es el que interpreta la ley, es judaico por excelencia.
Un ejemplo del metadiscurso está en el tratado talmúdico de Sanhedrín 21a:
«El rey no podrá tomar para sí muchas mujeres para que no se desvíe su corazón». Dijo Rabí Iehuda: Puede tomar más, siempre que su corazón se no se desvíe. Dijo el Rabí Shimón: de las que puedan desviarle el corazón, no puede tomar ninguna. ¿Significa ello que el Rabi Iehuda indaga cuál es el fundamento de los versículos y el rabí Shimón no?
Así, lo que puede ayudar a ver a Kafka como un escritor judío es, además de su biografía, de sus preocupaciones y del contenido de su narrativa, su estilo. El mismo estilo inimitable que lo acerca a ser un filósofo.