 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 18 • agosto 2003 • página 5
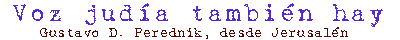
Este artículo es una síntesis de las ponencias del autor en los VIII Encuentros de Filosofía en Gijón. Se explica en el mismo cómo la cultura judaica contribuyó con el valor de la paz a la humanidad, y cómo este valor es de algún modo vaciado de contenido real por los «pacifistas» de este último año. El autor se detiene en el accionar de éstos contra el Estado judío, y en la obra en favor de la paz de Albert Einstein y otros grandes
 Aunque es posible desde la ontología descalificar conceptos por vacuos, deberíamos evitarlo si la descalificación obstruye el entendimiento de cómo ellos influyen en la sociedad. Verbigracia, puede argüirse que la libertad nunca existe, aunque en rigor así denominamos simplemente a una situación en donde las limitaciones al poder de decisión individual se han reducido al mínimo. Del mismo modo, cuando se argumente que el progreso no existe, debemos contentarnos con definirlo claramente: una evolución que ofrece mayores logros materiales o intelectuales. No hay libertad ni progreso absolutos, pero según varíen las circunstancias se logran dichos objetivos en mayor o menor grado. Lo mismo para la paz. Cuanto más se evitan los conflictos armados, deliberados y violentos, más nos acercamos a la paz.
Aunque es posible desde la ontología descalificar conceptos por vacuos, deberíamos evitarlo si la descalificación obstruye el entendimiento de cómo ellos influyen en la sociedad. Verbigracia, puede argüirse que la libertad nunca existe, aunque en rigor así denominamos simplemente a una situación en donde las limitaciones al poder de decisión individual se han reducido al mínimo. Del mismo modo, cuando se argumente que el progreso no existe, debemos contentarnos con definirlo claramente: una evolución que ofrece mayores logros materiales o intelectuales. No hay libertad ni progreso absolutos, pero según varíen las circunstancias se logran dichos objetivos en mayor o menor grado. Lo mismo para la paz. Cuanto más se evitan los conflictos armados, deliberados y violentos, más nos acercamos a la paz.
Ésta representa un valor que contradice a otros, como la justicia o la verdad. Procurar la paz, va frecuentemente en detrimento de las otras dos, y viceversa. Esta contradicción está prevista en las fuentes judías que, como siempre, comienzan con el Pentateuco y su exégesis.
En el último capítulo del Génesis, cuando los doce hermanos que darían origen a las doce tribus, se percatan de la muerte de su padre Jacobo, temen la venganza de José, a quien ellos habían vendido en esclavitud. Temerosos le impetran a José, ahora virrey de Egipto: «tu padre ordenó que perdones a tus hermanos.» Como tal orden no figura en la Biblia, el Talmud (Yevamot 65b) deduce que cabe sacrificar una parte de la verdad «mipnei darkei shalom», en aras de la paz. Como toda verdad a priori, la que está insita en las religiones reveladas, puede ser un obstáculo a la paz. Así lo expuso hace dieciocho siglos el rabí Simón Ben Gamliel (Avot 1:18) en su máxima de que «el mundo se sostiene en tres valores: la verdad, el juicio y la paz», irreductibles ellos.
De religiones e ideologías, y el judaísmo entre ellas
Cabe aquí un paréntesis para recordar los cuatro caminos del conocimiento que enseña Talcot Parsons: dos racionales y dos irracionales; dos aplicables al mundo empírico y dos al mundo metaempírico.
De los racionales, el primero es la ciencia y el segundo la filosofía. Por dos motivos la doctrina de Gustavo Bueno es compatible con esta clasificación: primero, porque no discrimina entre ciencias, y segundo porque rescata la filosofía como disciplina independiente (recuérdese la polémica entre Bueno y Manuel Sacristán de fines de los años sesenta).
En cuanto a los senderos no-racionales, el que conoce el mundo metaempírico es la religión, y el aplicable al mundo empírico es la ideología. Enfaticemos: cualquiera sea la ideología, porque todas son verdades a priori. Podemos concluir que tanto las religiones llamadas reveladas como las ideologías, ambos grupos sostenedores de la verdad de un libro, unas y otras potencialmente constituyen limitaciones a la paz.
En cuanto al judaísmo, hay dos elementos que permiten atenuar esa limitación: uno es el no-misionerismo; el segundo, es la cultura de la divergencia.
El judaísmo se entiende a sí mismo como la verdad para los judíos; no para toda la humanidad. Por ello incluye el respeto de las verdades de otros pueblos e idiosincrasias. La máxima talmúdica sentencia que «Los justos de todas las naciones tendrán su parte en el mundo venidero», de lo que se infiere que la conversión al judaísmo no le deparará al gentil un mérito adicional, sino exclusivamente mayores responsabilidades.
La consecuencia práctica del no-misionerismo judaico es que aun el más fanático y extremista de los judíos, no amenazará la libertad del mundo externo, sino que, como máximo, acechará la libertad de los judíos. Cuando el judaísmo cae en la intolerancia, es intolerante hacia adentro.
Planteado el primer criterio, vaya la salvedad de que la revelación judía, aun cuando está dirigida a Israel, sí prevé un rol para el no-judío. El tratado talmúdico de Sanedrín enumera los preceptos que son obligación de toda la humanidad, seis prohibiciones y un obligación positiva (la constitución de un estado de derecho).
El segundo criterio por el que las limitaciones a la paz desde el judaísmo se ven cercenadas, es su característica de ser una cultura de la divergencia. El Talmud, la obra que más ha influido en los judíos a lo largo de la historia, consiste en una abundante serie de discusiones, sin dogmas ni jerarquías únicas; debates que no tienen como objeto llegar a conclusión alguna, sino a exaltar el valor de la polémica per se. El ímpetu que caracteriza la discusión talmúdica no es aferrarse a un texto seco e inmutable, sino exprimir los múltiples significados de la palabra escrita.
El Talmud exhibe con orgullo la existencia de dos escuelas rabínicas que estuvieron en sistemático desacuerdo acerca de la aplicación de la ley. Leemos (tratado Eruvín 13b): «Durante tres años disintieron la Escuela de Shamai y la Escuela de Hilel.» Finalmente se dictamina que ambas opiniones eran legítimas. Hasta aquí la aprobación de la divergencia. Pero el Talmud va más allá y se pregunta: si ambas escuelas de pensamiento eran aceptables, ¿por qué motivo la Escuela de Hilel tuvo el privilegio de que la Halajá (la ley religiosa) se fijara de acuerdo con sus postulados? La respuesta talmúdica es una alabanza del pluralismo: «porque eran amables y humildes, y explicaban también la opinión del adversario».
El valor de la Paz
Las dos características expuestas explican por qué el valor de la paz es omnipresente en el judaísmo. Para entenderlo es importante quebrar el prejuicio habitual de que el Dios descrito en la Biblia Hebrea es el de la guerra y la severidad, frente al Dios del amor con que el Nuevo Testamento superó la vieja tradición. En realidad, la paz y la confraternidad son precisamente valores de la Biblia Hebrea desde el mismo Pentateuco. El versículo máximo de «amar a tu prójimo como a ti mismo» no proviene del Nuevo Testamento como está erróneamente difundido, sino del libro del Levítico.
En las referencias a la mitología comparada, predominan hoy tres teóricos: Mircea Eliade, Claude Levi-Strauss y Georges Dumézil. (Este último, eminente historiador de las religiones antiguas, es del tipo de intelectual para el que conviene soslayar sus opiniones políticas a fin de apreciar mejor su brillantez.)
Dumézil fue el primero en reconocer el común denominador de las llamadas culturas indoeuropeas, tanto en lo que respecta a sus dioses como en los valores sociales derivados, desde la India hasta Escandinavia. Los protagonistas de los mitos y leyendas de esos pueblos reflejan una estructura social en común. Para ponerlo en términos dumezilianos, las deidades paganas exteriorizaban una «ideología trifuncional»; sus tres funciones eran la mágica y judicial, la guerrera, y la de fertilidad. Las tres estaban respectivamente representadas en las clases sociales: clero, ejército y productores.
Dumézil explica que en todos los pueblos indoeuropeos, la característica es la exaltación de la guerra. Sus culturas comienzan con batallas en los cielos, y la glorificación de la guerra las acompaña hasta en sus máximas creaciones literarias como la Ilíada o la Eneida.
Consecuentemente, quien busque el valor de la paz en la sociedad antigua, quien desee reconocer en esa época una genuina aspiración a una humanidad armoniosa, se verá obligado a abrevar en fuentes muy distintas: las de Israel.
No es secreto que todas las plegarias judaicas concluyen con una invocación por la paz, que el saludo hebreo milenario es «Shalom», que el arquetipo a imitarse en la tradición judaica es el del Aarón bíblico (a quien se define no como quien meramente «ama la paz» sino el que la procura activamente, Rodef Shalom), ni que en el Talmud se estipula como función de los sabios difundir la paz (tratado de Bendiciones, 64A).
El antirracismo como visión del mundo, nació en el mensaje de los Profetas de Israel, y por vía del judaísmo fue heredad del cristianismo. La inclinación original de los hombres de la antigüedad, incluso de los grandes hombres como Platón y Aristóteles, es el racismo. En contraste con el autoensalzamiento que fue rasgo común de las literaturas nacionales antiguas, los cronistas bíblicos tratan a su propia nación con mayor severidad que a las demás.
El antirracismo se explicitó por primera vez en el siglo II, cuando desde el Talmud se enseña que Adán fue creado uno solo «para que nadie pueda espetarle a su prójimo que sus antepasados eran superiores» (Sanedrín 4:5).
En cuanto a la paz como aspiración, quien la elevó a su estadio más sublime fue el profeta Isaías, en el celebérrimo capítulo segundo que refleja una visión original y vanguardista: los hombres «transformarán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ya nunca alzará espada nación contra nación, ni volverán a aprender a hacer la guerra».
Judíos en las dos preguerras
Excelsas profecías a un lado, vale citar dos casos concretos de accionar de judíos en aras de la paz en tiempos modernos; son ejemplos previos a sendas guerras mundiales.
Es poco sabido que, con el propósito de evitar la Primera Guerra Mundial, se gestionó el encuentro entre judíos provenientes de los países enfrentados. De un lado acudió a la cita el único israelita cercano al Kaiser alemán Guillermo II, su asesor Albert Ballin, constructor de la marina mercante alemana. Del otro lado, el amigo y consejero del rey británico Eduardo VII, Ernest Cassel (quien en su momento financió la construcción de la represa de Asuán). La reunión de Ballin con Cassel obviamente fracasó, ya que no desvió la trayectoria que llevaba a la más devastadora guerra hasta ese momento (Ballin terminó suicidándose). Empero, el malogrado encuentro reafirmó una misión judía: la de agotar el diálogo para intentar la paz.
El caso de la Segunda Guerra es mucho más famoso. Mientras en 1931 Albert Einstein era profesor visitante en Oxford, dividió su tiempo entre la defensa del pacifismo y los temas científicos. Estableció allí la Fundación Internacional Einstein de Resistencia a la Guerra.
Asimismo, el físico mantuvo un valioso intercambio epistolar con Sigmund Freud, promovido por León Steinig, funcionario de la Liga de las Naciones. En dicha correspondencia, Einstein consulta a Freud «si hay algún camino para liberar a la humanidad de la amenaza de la guerra. Se sabe que con el avance de la ciencia, el asunto es de vida o muerte para la civilización». Einstein se explaya sobre el ansia de poder de las clases gobernantes, el apetito político, y el supuesto deseo de odio y destrucción que el hombre lleva consigo, y pregunta: «¿Es posible controlar la evolución mental del hombre para evitar la psicosis del odio y la destrucción?»
La respuesta de Freud, desde Viena en 1932, comienza así: «Esperaba que me consultara usted sobre el problema de los límites de lo cognoscible... por ello lo de la amenaza de la guerra me tomó por sorpresa. Terminé dándome cuenta de que me formula usted la pregunta, no en su carácter de físico o científico, sino como un amante de la humanidad.»
Freud explica que el derecho es un derivado de la violencia, y que la guerra ha sido siempre el estado natural ya sublimado en leyes. No le parece quimérica la esperanza de que en el futuro los hombres cesen de guerrear. Hasta entonces, las guerras podrán ser más esporádicas pero más destructivas.
Cuando en 1933 el intercambio fue publicado bajo el título «¿Por qué la guerra?» ya se había apoderado de Alemania el régimen que empujó a ambos genios al exilio, ergo la correspondencia tuvo poca circulación.
Para el clásico Las fuentes de la violencia (Rollo May, 1972) lo que empuja a los individuos a la violencia es el ahogo prolongado de su autorrealización, combinado con la imposibilidad de encontrar significados. La violencia humana no parte solamente de la defensa de nuestros intereses, sino también del accionar de nuestros instintos. Los instintos de las personas (y aún de grupos) puede arrastrarlas a violencia en contra de sus intereses.
Llevado este esquema a las naciones, la guerra estalla más fácilmente cuanto menos racional es el régimen que la protagoniza. Esa inclinación de lo racional a la paz, se pone de relieve en la época moderna: las guerras no estallan entre democracias, porque las naciones, bajo condiciones normales, obligan a sus gobiernos a evitar la confrontación. Las dictaduras, por el contrario, no gozan de las limitaciones de sus súbditos, y necesitan de la guerra porque ésta las ayuda a aferrarse al poder bajo la excusa de la supuesta amenaza externa.
En la guerra contra Israel esta verdad es patente. El Estado hebreo nació con vocación de paz que se expresó en su declaración de independencia y en la disposición de cada uno de sus gobiernos. Siempre preparado para transigir en aras de la paz, y a sacrificar territorios a cambio de la convivencia, pero listo para defenderse cuando la única opción que le ofrece el enemigo es el suicidio.
Quienes siguen insistiendo en que Israel pelea «por territorios» rehúsan responder por qué Israel no gozaba de paz cuando carecía de esos territorios. Por qué cuando aceptó una partición que iba a darle aún mucha menos tierra, igualmente era atacado. La realidad es que Israel nunca luchó «por territorios» sino por su existencia misma (a diferencia del movimiento nacional palestino, cuyo objetivo nunca fue su independencia, sino la destrucción del otro). El asesinato de judíos por terroristas árabes se producía décadas antes de que los judíos tuvieran su Estado.
Por ello, hurgar los motivos de la inflamable persistencia de la guerra en el Cercano Oriente, debe comenzar por revisar la índole dictatorial y represiva del mundo árabe, que aviva las posibilidades de guerra, y no las actitudes de autodefensa de Israel que sólo son utilizadas como excusa para continuar la agresión antijudía.
Las sociedades árabe-musulmanas permanecen inmersas en la Edad Media, con resabios de esclavitud, explotación de niños, degradación de la mujer, ausencia de libertades de expresión, de conciencia, persecución a los «desvíos» sexuales, penas de muerte por apostasía, rígidas dictaduras, corrupción y atraso. Son las candidatas perfectas para buscar el enemigo siempre en el exterior (Israel obra de chivo expiatorio perfecto para el sinfín de problemas que padecen los árabes) y para provocar guerras permanentemente. Las guerras intestinas entre los árabes nunca fueron menos sanguinarias que las que lanzaron contra Israel.
Si las circunstancias son así, no es porque los árabes estén afectados por genes belicistas hereditarios, ni tampoco porque el Islam sea necesariamente violento. No hay genética en juego y podría compatibilizarse el Islam con la paz. Hay incluso imanes como Abdul Hadi Palazzi que se basan en el Corán para promover la paz con Israel.
La causa primordial de la guerra es el tipo de régimen que se ha apoderado de los sufrientes pueblos árabes, el palestino incluido. La pregunta no es por qué sus poblaciones odian a Israel o a los judíos, sino por qué odian. Y se encontrará entonces que bajo las condiciones en las que viven el odio es corolario esperable, y, como se ven imposibilitados de descargar sus frustraciones contra los que las perpetran (sus gobernantes) deben encontrar al enemigo externo para echarle la culpa de su infelicidad.
El estado judío es un oasis de democracia en el desierto totalitario árabe-musulmán. E Israel es democrático, precisamente porque es judío, fiel a una tradición democrática que aspiró siempre a la paz. Un elocuente ejemplo del significado de la democracia entre los judíos, es el final del libro bíblico de Ester, que narra una cruenta guerra de los judíos por su supervivencia durante el siglo V a.e.c. Aunque Mardoqueo había liderado al pueblo hebreo frente al intento de exterminio de Hamán, y los había conducido a una aplastante victoria, dice el texto que «fue querido por la mayoría». Incluso el gran héroe careció de aprobación unánime, y de esa observación colateral podemos deducir qué tipo de liderazgo ejercía. «Querido por la mayoría... fue predicador de la paz», concluye el texto. Pero no un pacificista.
Los pacifistas fundamentalistas
El concepto de Gustavo Bueno de pacifismo fundamentalista es una brillante contribución para entender lo que el mundo ha vivido en los dos últimos años.
Los ingenuos (o mal intencionados) que llenaron las plazas de protestas contra lo que supuestamente «nos alejaba de la paz», saltearon el hecho de que la guerra ha acompañado siempre a la humanidad, y nuestros esfuerzos por la paz deberían dedicarse a promover regímenes que, por su mayor dosis de racionalidad, atenúen las posibilidades de guerra.
Aunque es lógico y habitual distinguir claramente entre liberalismo y deseos de libertad, o entre socialismo y amor por la sociedad, con frecuencia se cae en el error de confundir pacifismo con anhelos de paz.
El pacifismo como doctrina, reiteradamente ha llevado a la guerra. Como se especializan en perdonarle todo a los regímenes más atroces, y no despiertan en estas sociedades ninguna contrapartida «pacifista» que ayudaría a evitar la guerra, terminan siendo los servidores del más violento, y debilitan al mundo democrático cuando quiere defenderse de la amenaza o de la agresión.
En general, los pacifistas, como los pacifistas pro-Saddam del último año, no esbozan un marco en el cual justificarían la guerra de sus países. Juzgan a las guerras no por sus causas o por su legitimidad, sino por quiénes son los protagonistas de las mismas.
A partir del siglo XVII, el jurista holandés Hugo Grotius compuso los escritos legales que permitieron fundamentar el moderno derecho internacional. En De Jure Belli ac Pacis (1625) exalta la solución por vía pacífica de los conflictos internacionales. Pero deja el margen necesario para legitimar una guerra.
Lo mismo podríamos decir del mentado Albert Einstein. A pesar de sus ingentes esfuerzos en aras de la paz, que hemos narrado, hubo un momento en el Einstein actuó a favor de la victoria de la causa más noble, sin ya esconderse bajo la hipocresía de que «sólo quiero paz».
Cuando Einstein cumplía cincuenta años, supo de las atrocidades antijudías que se perpetraban paralelamente en Europa y en la tierra de Israel. En la primera, el nazismo ascendía (en 1930 recibió dos millones y medio de votos, elevando a sus representantes en el Reichstag de 12 a 107); en la segunda, los desmanes de agosto de 1929 en Jerusalén y Hebrón, terroristas árabes masacraban judíos ante la impotencia de la Liga de las Naciones (demás está decir que no los mataban «para recuperar territorios» sino por el impulso de destruir al otro que generaban los regímenes castradores bajo los que vivían oprimidos).
Einstein renunció al Comité para la Cooperación Intelectual y, para desazón de Romain Rolland y otros amigos pacifistas, por un lado exhortó a Europa para que se arme en autodefensa contra el nazismo que arrollaba, y por el otro se dedicó de pleno a la causa sionista, la autodefensa de los judíos.
Fue un segundo científico judío (también exilado del nazismo), Niels Bohr, padre de la física cuántica, quien en 1939 informó a Einstein que una tercera exilada judía, Lise Meitner, estaba al tanto de un experimento de separación del átomo de uranio por Hahn y Strassman. La pérdida de masa se convertía en energía con un potencial destructivo inigualable. Ante la inminencia de la guerra, a Einstein lo embargó el temor de que la bomba pudiera ser construida por Alemania, y por ello se apresuró a escribirle al presidente Roosevelt urgiéndolo a actuar en el campo de la investigación atómica. La consecuencia de esta advertencia en el llamado «Proyecto Manhattan» es bien conocida.
Einstein, el hombre de paz, entendió a tiempo que no son los gestos de renuncia unilateral los que amansan a un enemigo implacable que sólo aspira a la conquista o a la destrucción. Supo ver el peligro de la agresión alemana, insaciable y demoledora.
El apoyo permanente de Einstein al Estado de Israel es la otra parte ejemplar. Einstein era consciente de que Israel había sido agredido desde su mismo nacimiento. Pero como para él sí había causas que justificaban la guerra, como la defensa propia, no cejó en su aliento al pequeño Estado hebreo (que en esa época no tenía ningún «territorio ocupado», salvo para quien considere que todo milímetro de Israel es «ocupación»).
A diferencia de él, los pacifistas pro-Saddam no ofrecen ninguna alternativa objetiva bajo la cual una guerra pueda ser explicada. La única guerra que parecen aprobar siempre es la guerra contra Israel, pero no bajo ciertos parámetros racionales que podrían aplicarse a otros casos, sino simplemente porque el Estado judío les repele. Un buen ejemplo en España es el caso de Javier Nart, quien expuso en los recientes VIII Encuentros de Filosofía en Gijón.
En el mundo de Osamas, Idis Amin, y regímenes genocidas como el de Sudán (que ya ha superado los dos millones de asesinados y sigue matando) o el de Siria (que ocupa el 100% del territorio libanés) a la única persona a la que Nart le tiene reservado el epíteto «animal» es al Primer Ministro judío. Después de hacer una supuesta condena general de la guerra (especialmente la guerra contra Saddam) Nart pasó a justificar la guerra contra Israel. Es que los judíos no entienden sino por la fuerza, no como el ilustrado Saddam.
Todo lo que le queda al discurso de los fundamentalistas pacifistas es cacarear lemas vacíos como «No a la guerra», que aplican solamente a aquellos a los que a priori consideran poderes malvados. En el caso de Israel, uno de sus malvados predilectos, las guerras para atacarlo son siempre justificadas; en cuanto a la defensa de Israel, es siempre injustificada. Y todo bajo el engañoso lema de los Nart de «no a la guerra».
La culpa de perdonar al violento
La inspiración hacia la paz, es necesaria y útil. Pero pasa a ser contraproducente sino tiene traducción en lo concreto.
Aun en el mentado caso del profeta Isaías, portador de la más elevada visión de convivencia, podemos ver que el amante de la paz establece ciertos criterios para juzgar objetivamente la justicia de una guerra.
Hace dos mil seiscientos años, Asiria acababa de destruir el reino del Norte y dispersar a las Diez Tribus. El mensaje que transmite Isaías al rey Ajaz es que no debe rebelarse contra el imperio, en aras de la paz. Pero cuando las tropas de Senaquerib sitian Jerusalén, y acecha la destrucción total, Isaías (como Einstein) deja de proponer cesiones, y clama por la victoria contra un enemigo insaciable que sólo aspira a destruir. Su mensaje es que debe evitarse la guerra tanto como sea posible, pero cuando es inevitable, debe aspirarse a la derrota del bando que encarna el peligro.
Los pacifistas pro-Saddam, además de fundamentalistas, son autistas. Saltean como inexistentes todo argumento que los contradiga; repetirán como loros «no a la guerra», «no a la ocupación» ante cualquier planteamiento que pueda sacudir un poco la muletilla.
¿Qué no debería condonarse una bomba en una fiesta de cumpleaños? «No a la ocupación.»
¿Qué Saddam usó armas químicas contra su pueblo? «No a la guerra.»
¿Qué la utilización de niños como combustible debe ser reprobada en términos absolutos? «No a la ocupación.»
¿Qué los iraquíes no conocieron ni un minuto de paz bajo la casta de Saddam? «No a la guerra.»
Este embrutecimiento social tiene sus causas. En el libro de Robert Gelatelly recién traducido al castellano como No sólo Hitler, se demuestra que, a diferencia de lo que se tenía por sabido, los alemanes estaban muy informados de las masacres nazis, pero habían sido sometidos a una tara propagandística que los paralizaba para toda reacción medianamente humana.
Algo similar ocurría con el autismo de los pacifistas pro-Saddam. Han sido automatizados por los estribillos de quienes bajo la hipocresía del pacifismo enarbolan las banderas de regímenes genocidas y odiosos. Francia, que le había construido el reactor nuclear a Saddam, vetó en la ONU que se revisara el caso iraquí, bajo ninguna circunstancia. Cuando el régimen de Bagdad percibió que estaría protegido por la ONU, y cuando la ONU ya no podía ser un instrumento de presión sobre Saddam, pues la guerra se hizo inevitable. Así lo sintetizó Tony Blair frente al parlamento británico: si no hubiera sido por el veto francés, quizás la invasión de Irak se podría haber evitado. Los pacifistas tenían una buena parte en la responsabilidad de la guerra.
Si no fuera por el enamoramiento de los fundamentalistas pacifistas con Arafat, hace mucho tiempo nos habríamos acercado en el Medio Oriente a una paz real, quizás con menos manifestaciones en Europa, pero con más vida en esta región.