 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 55 • septiembre 2006 • página 2
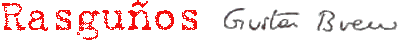
Se ofrecen algunos escolios sobre asuntos tratados en el libro del autor Televisión: Apariencia y Verdad, publicado por Gedisa, Barcelona 2000, así como, finalmente, un análisis del «milagro de Santa Clara» utilizado como piedra de toque para precisar la distinción entre Televisión formal y Televisión material
1
«Memoria histórica»
 Hace seis años apareció el libro Televisión: Apariencia y Verdad, en el que se exponía una teoría de la televisión que, liberada de la teoría ordinaria o vulgar (que no era otra cosa sino un mero sombreado de la idea de televisión contenida en la definición etimológica: «televisión = ver a lo lejos», a través de una pantalla catódica) desenvolvía la idea de la televisión como procedimiento mediante el cual los hombres habrían logrado alcanzar, por procedimientos no mágicos ni milagrosos, la clarividencia, es decir, la visión a través de cuerpos opacos a la luz.
Hace seis años apareció el libro Televisión: Apariencia y Verdad, en el que se exponía una teoría de la televisión que, liberada de la teoría ordinaria o vulgar (que no era otra cosa sino un mero sombreado de la idea de televisión contenida en la definición etimológica: «televisión = ver a lo lejos», a través de una pantalla catódica) desenvolvía la idea de la televisión como procedimiento mediante el cual los hombres habrían logrado alcanzar, por procedimientos no mágicos ni milagrosos, la clarividencia, es decir, la visión a través de cuerpos opacos a la luz.
En tal libro se esbozaban también las implicaciones filosóficas más inmediatas de esta idea de televisión, tanto en el terreno epistemológico (hiper-realismo, distinción entre apariencias de presencia y de ausencia, veraces o falaces, &c.) como en el terreno ontológico (refutación del idealismo, significado etológico y antropológico de la opacidad, en el proceso de la evolución de los animales, &c.).
El libro fue bien recibido por la crítica y por el público, en general; incluso el autor mereció su nombramiento como Miembro de Honor de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Sin embargo, un sector de este público –constituido sobre todo por profesores universitarios de filosofía, algunos de los cuales ocuparon posteriormente altos cargos como «sabios» o expertos encuadrados en comisiones gubernamentales de la radiotelevisión española– se mostró impermeable a la teoría de la televisión expuesta en ese libro. Sospecho que tal impermeabilidad podría explicarse a partir del autismo gremial que constriñe a la gran mayoría de los profesores españoles universitarios de filosofía. Acostumbrados y apoyados, por un lado, por la «teoría crítica», a despreciar o a subestimar a la televisión en general, como un mero subproducto del cinematógrafo, utilizado por «el poder», como «caja tonta» orientada a controlar a la sociedad de mercado y, por otro lado, acostumbrados a interpretar, de acuerdo con sus tradiciones gremiales, el mito de la caverna de Platón como una prefiguración del cine; durante décadas, todos los profesores de filosofía que vivieron en el siglo XX, al hablar del mito de la caverna, se veían obligados a recordar al cine, mostrando de paso a los alumnos y a los lectores la «actualidad» de la filosofía clásica (por su cercanía con el cinematógrafo). El cinematógrafo, en cambio, había sido recibido por los filósofos, desde el principio, con el mayor interés, e incluso con sobreestimación: ¿qué profesor de filosofía no se sirvió de Bergson para explicar a sus alumnos el «mecanismo cinematográfico» de la inteligencia? En suma, los profesores universitarios españoles de filosofía debieron experimentar una cierta incomodidad ante una teoría de la televisión «que les sacaba de sus casillas», es decir, de su autismo gremial.
¿Cómo corregir, de un día para otro, la baja estimación que, como hombres de la élite intelectual, debía merecerles algo tan vulgar como la caja tonta? ¿Cómo deshacer el vínculo de hierro establecido entre el mito de la caverna platónica y el cinematógrafo, cuyos comentarios tantos rendimientos les proporcionaban en sus clases y sus publicaciones? ¿Cómo desdecirse y, sobre todo, por qué romper un guión para sus clases o publicaciones, que tan cómodamente tenían a mano? Recuerdo mi sorpresa al leer artículos publicados en aquellos años en la «prensa distinguida», diaria o semanal, y firmados por colegas universitarios (incluso amigos míos), que sin duda tenían noticias de la teoría de la televisión como clarividencia, y de la impugnación de la utilización del mito de la caverna como modelo interpretativo del cinematógrafo; pero fingían ignorar todo esto, y se mantenían en sus trece, hablando de cine cuando tenían que referirse al mito de la caverna (con ocasión, por ejemplo, de los comentarios a la novela La Caverna, que Saramago publicó por aquellos años), o hablando del mito de la caverna cuando tenían que hablar de cine (con ocasión, por ejemplo, de los Premios Goya).
Al referirme a la reacción que ante mi libro caracterizó a una gran mayoría de los profesores de filosofía, he tenido buen cuidado en precisar: «a la mayoría de los profesores universitarios.» Otros profesores de filosofía, no universitarios, o, por las condiciones en las que se desenvuelve su oficio, libres del autismo gremial, se interesaron vivamente por la nueva teoría de la televisión del materialismo filosófico, y de las relaciones que la teoría establecía entre la televisión (no entre el cine) y el mito de la caverna. Profundizando en ellas, estos «profesores libres» ofrecieron formulaciones que superaban las utilizadas en el propio libro: «La televisión, en su conjunto, se comporta como una máquina que fabrica apariencias positivas o de presencia, en un medio de apariencias eleáticas o de ausencia»; «El momento destructivo de la televisión se encuentra precisamente en aquello que la define esencialmente: la clarividencia. La televisión destruye los cuerpos opacos que se interponen entre los ojos y los objetos de visión. Pero esto jamás lo ha podido hacer el ojo humano, y este hecho, por sí mismo, constituye ya una crítica a las concepciones de la tecnología como ortopedia o prolongación de ciertas partes del organismo humano». Las fórmulas que acabamos de citar se encuentran en el artículo de un profesor libre de filosofía, Rufino Salguero Rodríguez, en su corrosiva crítica, «Desactivar el vacío», a otro artículo de Ignacio Castro Rey, «Desactivar la cercanía», en el que se desenvuelven consecuencias extremas de la «teoría crítica» de la televisión (el artículo de Rufino Salguero apareció en el nº 7 de El Catoblepas, septiembre 2002). En el artículo de Rufino Salguero he encontrado también la mejor exposición del alcance y las consecuencias implicadas en la consideración de la estructura del cine como contrapuesta a la estructura misma de la televisión.
Tampoco me atrevería a cargar toda la culpa de la ignorancia al «autismo gremial» de los profesores universitarios de filosofía, porque sin duda este autismo gremial ha de tener algún tipo de intersección con las entendederas y con la formación misma de los individuos afectados por él, como pude advertir ya en las sesiones de presentación de mi libro en los años 2000 y 2001. Durante los coloquios que seguían a las presentaciones, y desde el público, surgían a veces objeciones o tergiversaciones muy instructivas (por ejemplo, de la insuficiencia de algunas partes del texto presentado). Tanto es así que creí conveniente redactar algunos breves escolios para incorporarlos a la segunda edición. Incorporación que sin embargo no se produjo, dada la urgencia con la que el editor se vio precisado a publicar la reimpresión. Al lector que pueda tener algún interés en «recuperar» estos escolios inéditos, van dirigidos los párrafos que siguen, e incluso el esbozo de algún otro escolio nuevo, con la ayuda de Santa Clara, la compañera virgen de San Francisco de Asís.
2
Televisión formal y televisión material
Ante todo, un escolio sobre la denominación misma «televisión formal». Alguien me preguntó, con un leve tono de reproche, la razón por la cual había sido acuñada la expresión «televisión formal», y si la oposición entre la televisión formal y la televisión material no venía a ser una reutilización de la arcaica y metafísica doctrina del hilemorfismo aristotélico y escolástico. Mi respuesta siguió por este camino:
(1) Señalando que el hilemorfismo de Aristóteles, como doctrina ontológica, no puede considerarse como una doctrina originariamente metafísica, sino como un análisis imprescindible, y de irrenunciable actualidad, de la estructura misma de la «producción» (o «creación») tecnológica y artística; un análisis que cabe ya atribuir, al menos en ejercicio, a los hombres que comenzaban a fundir y refundir el cobre, el estaño o el hierro, en plena edad de los metales. (Otra cosa serían los usos metafísicos de este análisis al ser aplicados a los organismos vivientes o a las facultades del alma.)
(2) Que la distinción entre televisión formal y televisión material tenía muy poco que ver directamente con el hilemorfismo; y tiene mucho que ver, en cambio, con la distinción tradicional escolástica (pero mantenida en filosofías posteriores, por ejemplo, en la kantiana, o en la contraposición de Scheler de la ética material frente a la ética formal) principalmente cuando ésta ponía en correspondencia (en un terreno lógico más que ontológico) la distinción formal/material con la distinción específico/genérico.
En efecto, el género, para los tomistas, dentro de la tradición de Porfirio, asumía la función de materia (función analógica, no unívoca), frente a la diferencia específica que desempeñaba la función de forma, constitutiva de la especie, como tal. Pero la especie no se reduce a la forma, porque el género (o materia) puede también ser esencial.
En la especie, los componentes genéricos andaban siempre fundidos con los específicos; y, sin embargo, cabía disociar en los individuos los rasgos asignables al género, o materia (en sentido lógico), y los rasgos asignables a la especie, o forma. En función de esta distinción se establecía, por ejemplo, la conocida distinción (de gran trascendencia jurídica, en el terreno de la teoría de la imputabilidad penal) entre los «actos humanos» y los «actos del hombre». Los actos humanos son los actos causados por el hombre en su formalidad de tales (por tanto, según la antropología tradicional, como actos racionales, voluntarios, aunque no por ello siempre libres); los actos del hombre, en cambio, se entendían como actos causados por el hombre, pero no formalmente considerado, sino materialmente considerado, es decir, ya fuera por el hombre considerado en cuanto cuerpo físico, capaz de desplomarse sobre otros objetos valiosos, o bien, ya fuera por el hombre considerado en cuanto cuerpo orgánico capaz de desencadenar automatismos reflejos no voluntarios ni racionales.
Las dificultades de distinguir, en una entidad especificada, entre esa entidad formalmente considerada y ella misma materialmente considerada, aparece mucho más intensa en el momento de componer, que en momento de disociar (no ya de separar) ambas consideraciones. Porque la consideración formal envuelve la consideración material, pero la consideración material (y no ya referida al género común, extensionalmente delimitado, sino al género tal como aparece especificado en su interior, por ejemplo, lo genérico del hombre «inmerso en la misma especie humana») no envuelve la formal, aunque sin embargo puede estar presente en el interior de la especie o de la entidad especificada, y no sólo en la exterioridad constituida por otras especies del género.
En nuestro caso: la televisión formal implica la televisión material, pero la televisión material puede encontrarse, no ya fuera del mundo de la televisión, sino en el interior de los mismos procesos televisivos o de sus eslabones (cámaras, receptores, emisiones). El seguimiento («visionado») en la pantalla de un receptor de televisión, de un vídeo almacenado en un dvd o recibido a través de internet, mediante ingenios instalados en equipos acoplados al receptor, podrá ser interpretado, por quien no esté advertido, como parte de un programa de televisión; y, sin embargo, las imágenes que desfilan en la pantalla, no pertenecen a la televisión formal, sino únicamente a la televisión material.
En la misma oposición entre materia y forma se funda la clasificación de los cuatro modelos de las concepciones de las relaciones entre Apariencia y Verdad televisivas, así como su correspondencia con los cuatro modelos de concepciones gnoseológicas de la relación entre Apariencia y Verdad en la Teoría de la Ciencia (véase Televisión: Apariencia y Verdad, introducción, hacia el final, punto 5, página 53). Pero esta correspondencia no figuraba, al menos conspectivamente, en el libro. De ahí la conveniencia del siguiente escolio sobre las relaciones entre las teorías de la televisión y las teorías de la ciencia.
3
Teorías de la televisión y teorías de la ciencia
La coordinación entre las fórmulas propuestas en el libro, referidas a las teorías sobre la televisión, y las fórmulas referidas a las teorías de la ciencia, se funda en la correspondencia que puede establecerse entre la expresión (P Ì M) –por lo que ella expresa cuanto a la «inmersión» de las apariencias (P) con-formadas en la pantalla, en un mundo (M) en principio a-morfo– y la materia de las ciencias; la fórmula (M Ì P), en cuanto expresa una inmersión del mundo amorfo en las apariencias conformadas, se corresponderá con la forma de las ciencias.
Estas correspondencias podrían esquematizarse en la siguiente tabla:
| Modelos de las concepciones de la Televisión | Tipos de Teorías de la Ciencia | |
| I | (P Ì M) = 1 & (M Ì P) = 0 Modelos positivos | (Materia = 1) & (Forma = 0) Descripcionismo |
| II | (P Ì M) = 0 & (M Ì P) = 1 Modelos poéticos | (Materia = 0) & (Forma = 1) Teoreticismo |
| III | (P Ì M) = 1 & (M Ì P) = 1 Modelos miméticos | (Materia = 1) & (Forma = 1) Adecuacionismo |
| IV | (P Ì M) = O & (M Ì P) = 0 Modelos circularistas | (Materia = 0) & (Forma = 0) Materialismo gnoseológico |
[ para usuarios de mozilla firefox: el signo que ven como Ì es ⊂: (P ⊂ M) ]
4
Sobre el efecto anegación de la forma (o de la especie)
llevado a cabo por la materia (o por el género)
Otra de las situaciones a las que conduce la distinción entre materia y forma en televisión es el «efecto anegación» (o función encubridora que, por lo demás, no afecta sólo a la televisión, sino a otras muchas instituciones) de las formas (de las especies, o de los conceptos específicos) llevado a cabo por la materia (por el género o por los conceptos genéricos). La parte V.§1 del libro, a continuación de su punto 1 (página 173), agradecería, por tanto, un escolio como el siguiente:
El concepto de «medios» (media), sobre todo en cuanto forma parte del sintagma «medios de comunicación», delata ya su subordinación a los contenidos. Sólo cuando se pone el acento sobre los contenidos (que no tienen por qué ser necesariamente «mensajes» –salvo que, al modo de Berkeley, interpretemos como un mensaje enviado por Dios a todo cuanto pueda ser transmitido o comunicado– puesto que ni la caza en la selva ni un paisaje estelar televisado son mensajes) podemos interpretar como medios o instrumentos, para su comunicación a otras personas, a los diversos ingenios a través de los cuales los contenidos se transmiten (el cine, la radio, la prensa, internet o la televisión).
En consecuencia, la consideración habitual de la televisión como un «medio» arrastra el que podríamos denominar «efecto anegación» de la especie en el género; el mismo efecto al que conduce la consideración de la televisión como un «instrumento de pantalla» para la contemplación de imágenes. Ahora, el genérico «pantalla» que organiza la conducta del sentarse para contemplar (y que comprende tanto a la gran pantalla como a la pequeña pantalla, haciendo de esta una especie de cine a domicilio, con todas las diferencias sociológicas o psicológicas que ello pueda comportar) anega las diferencias ontológicas esenciales entre el cine y la televisión, y oscurece la naturaleza específica de ésta.
5
La verdad está implicada necesariamente en la televisión formal
La naturaleza de la implicación de la verdad con la televisión formal suscitó también alguna pregunta, «a la altura» del punto 2 del final del libro (página 309).
La verdad de la televisión tiene que ver indirectamente (en el ordo cognoscendi) con los otros «medios de comunicación», pero directamente (ordo essendi) con la misma estructura ontológica de la televisión formal, en cuando nudo en el que se enlazan indisolublemente los contenidos escénicos (mensajes o sucesos) con los mecanismos tecnológicos de su transmisión. La verdad ontológica de la televisión ha de referirse a la misma identidad entre los contenidos recogidos por la telecámara y los contenidos ofrecidos por la telepantalla, a la escala adecuada. Esta identidad o verdad es la que siempre se supone que ha de estar siendo realizada por la televisión formal, pero no así por el cine o por una transmisión en diferido (en el cine las reglas son los contenidos de ficción, y el que alguien los interprete como reales es sólo cuestión psicológica suya; esta es la razón por la cual el cine sólo puede alcanzar verosimilitudes, más que verdades).
Pero en la televisión formal es necesario, en virtud de las leyes de la causalidad, que el curso de los contenidos que ofrece la pantalla sea el mismo que el curso de lo que está ocurriendo ante las telecámaras, y no podría ser de otro modo. Hay que reconocer un nexo de causalidad eficiente transitiva entre los sucesos que transcurren ante las cámaras emisoras en el escenario y los sucesos que desfilan por las pantallas del receptor.
Luego la televisión en directo no puede engañar, y su ley es la ley de la verdad; y si hay engaño no se producirá éste desde la televisión formal, sino desde algún ingenio que la suplanta (por ejemplo, el retardo de cinco segundos que introdujo la CBS norteamericana en noviembre de 2004 para sus retransmisiones en directo, a fin de evitar situaciones de escándalo moral o aprovechamientos publicitarios, transforma lo que se presenta como televisión formal en televisión material).
Esto no significa que no sea posible el error en la televisión formal, de la misma manera que este error puede estar presente en la visión ordinaria. Pero lo que vemos formalmente ha de ser interpretado para que pueda ser llamado verdadero o falso. Aunque se defina la fe como «creer lo que no vemos», sin embargo, dice un adagio español (citado, por cierto, por Leibniz, en su Discurso sobre la armonía entre la fe y la razón) que «no hay que creer todo lo que se ve».
Dicho de otro modo: la verdad de la televisión (como identidad entre los contenidos escénicos y las apariencias de la pantalla, establecidas por las técnicas de la clarividencia) no es una dimensión irrelevante o no pertinente del proceso (salvo para el filósofo que analiza «el medio»). La dimensión de la verdad, en cuanto dimensión esencial o estructural de la televisión formal, afecta también necesariamente a todos los que la utilizan, así como a los sociólogos o psicólogos que la analizan. Y les afecta aunque ellos no se la representen, o no reflexionen sobre ella. Basta con que cuenten con ella, o que ejerciten la crítica de la verdad (a la par que ejercitan la crítica estética, ética, sociológica o política) para que la dimensión de la verdad manifieste su pertinencia en los análisis sociológicos, psicológicos, éticos o estéticos de la televisión. No hace falta que un orador sepa lo que es una metonimia para que pueda utilizarla en su discurso, ejercitándola sin representarla, o representándola oscuramente. Quien ve en la televisión cómo su jugador favorito, o su enemigo, mete un gol, cuenta con la verdad de lo que ha visto a todos los efectos, incluso para que el árbitro decida, o el premio o la apuesta se gane o se pierda; pero no tiene por qué contar con este tipo de verdades en el cine, ni siquiera en las transmisiones en diferido, que admiten, en todo caso, «retoques» más o menos profundos.
6
Clarividencia, opacidad y obscenidad
También se suscitaron algunas preguntas en torno a las implicaciones antropológicas o etológicas de la idea de clarividencia, por la que se define la televisión formal, tal como estaba sugerida en la V parte, §2.3 (página 199), del libro Televisión: Apariencia y Verdad. Parecía obligado un escolio que estableciese la relación entre las Ideas de clarividencia, de opacidad y de obscenidad.
El alcance de la clarividencia, en la que ciframos la esencia misma de la televisión formal, sólo puede medirse, como es evidente, en función del significado que atribuyamos a la opacidad, en la constitución de la estructura misma de nuestro mundo entorno.
Ahora bien, la opacidad de los cuerpos es un componente estructural de este mundo nuestro, así como también del mundo de los primates, por no decir del mundo de los vertebrados y, en general, de todos los animales dotados de visión. Las funciones biológicas del «órgano de la visión» no pueden reducirse a la condición de funciones orientadas al mero «conocimiento especulativo» (algo así como un primer esbozo de «teoría pura», al modo aristotélico) sino que son funciones orientadas prácticamente hacia la exploración del mundo, hacia el ataque o la defensa de otros animales dotados también de visión. Por ello el ojo, al mirar algo, es activo, implica la activación del «tono muscular», y no sólo de los músculos que, como respuesta a los estímulos que lo hieren, lo enfocan y acomodan, sino también de otros varios músculos de su organismo; por ello, ni siquiera el theorein de los espectadores sentados ante la escena en el anfiteatro, o la mirada de los espectadores de la telepantalla, son meramente contemplativos o especulativos; en el momento en el que el tono muscular vaya decayendo, el espectador irá dejando de serlo, porque irá quedándose dormido.
Ahora bien, es desde esta perspectiva desde donde podemos apreciar el significado práctico de la opacidad de los cuerpos que nos rodean, en cuanto organismos o grupos de organismos. Gracias a la opacidad de los cuerpos podemos ocultarnos y preservarnos de las miradas de los depredadores que nos acechan, de los otros animales o personas que nos vigilan.
Los cuerpos opacos constituyen nuestra «coraza óptica», así como también la capacidad de poder presentar a los demás la imagen interesada de nosotros mismos que nos permita disimular nuestra verdadera realidad (en el camuflaje, por ejemplo), o reforzarla. Lo que se recubre con el término «intimidad» se constituye, en una biocenosis con animales oculados, precisamente mediante la opacidad. Mi intimidad, mi fuero íntimo, viene a ser así sólo un trasunto de mi cueva, de mi choza, de mi casa o de mi castillo, cuando, desposeído de cuevas, chozas, casas o castillos, sólo me queda mi cuerpo. Y aún éste cuerpo lo ocultaré (presentando sólo lo que me interese mostrar) mediante la indumentaria, la máscara (per-sonare) y el maquillaje, todo aquello que los aristotélicos incluían en la categoría del habitus. Si el hombre puede definirse como el «mono vestido» (la definición que Desmond Morris propuso con gran éxito –el «mono desnudo»– es sólo una definición poética e incorrecta, que se funda en la metáfora retrospectiva que consiste en tomar el vello de los primates como un habitus) es debido a la opacidad de los indumentos o las máscaras, cuyas transparencias son sólo casos límite.
Son las «estructuras de la opacidad» aquellas que la clarividencia de la televisión formal «perfora», desborda, arrasa (y aquí hay que tener en cuenta también las televisiones, necesariamente formales, que por miles acechan a la privacidad de las personas que circulan por los grandes almacenes, los bancos, las autopistas, las estaciones de ferrocarril o las calles). Y por ello la televisión formal transforma la estructura misma de nuestro espacio práctico de primates. Quienes, en los días en los que comenzó en España el programa Gran Hermano, pusieron el grito en el cielo por la obscenidad implicada en un proyecto que quería hacernos penetrar con las cámaras en la cotidiana vida privada o íntima de unas personas que habitaban precisamente una casa («la casa») con paredes opacas, acertaron plenamente, al margen de su juicio ético o estético adverso; porque «obscenidad» es palabra que tiene que ver probablemente con scena, es decir, con «poner en la escena pública» lo que se considera privado o íntimo.
En ese sentido podría decirse que la televisión es obscena por naturaleza; y una de sus mayores obscenidades habría que ponerla en todo lo que algunos valoran por lo que ella tiene de conformadora de la «aldea global». ¿Acaso la aldea global televisiva no es mera apariencia, precisamente en lo que tiene de aldea –inodora e insípida– en cuanto nos presenta, de modo obsceno e inmediato, lo que sin embargo sigue siendo lejano e intangible, pero que es en sí oloroso o sabroso? Desde este punto de vista podríamos aplicar a la televisión lo que Mefistófeles (en funciones de Luzbel, el genio de la luz que todo lo quiere invadir, incluso los secreta cordis) le dice a Fausto en el momento de hacérsele presente en la primera parte de la versión de Goethe:
«Dígote modestamente la verdad. Si el hombre, ese pequeño mundo extravagante, se tiene de ordinario por un todo, yo soy una parte de aquella parte que al principio era todo; una parte de las Tinieblas, de las cuales nació la Luz, la orgullosa Luz que ahora disputa su antiguo lugar, el espacio a su madre la Noche. Y a pesar de todo, no lo ha conseguido, pues, por mucho que se afane, se halla fuertemente adherida [la Luz] a los cuerpos; emana de los cuerpos, embellece los cuerpos, y un simple cuerpo [opaco] la detiene en su camino. Así, espero que no durará mucho tiempo, y que con los cuerpos desaparecerá.» [versión de J. Roviralta Borrell, Editorial Ibérica, Barcelona 1920, tomo 1, págs. 68-69.]
La televisión trastorna el sueño de Mefistófeles porque los simples cuerpos ya no detienen a la luz. Y, sin desaparecer, la luz los penetra, los envuelve y se expande tras ellos.
7
Televisión formal (en vivo) y televisión en directo
Por último hubo alguna pregunta orientada a delimitar las diferencias entre la televisión formal y la televisión en vivo o en directo; al parecer, de la exposición que figura en el libro, se desprende más bien una equivalencia, en la práctica, entre lo que comúnmente es designado como televisión en directo (o en vivo) –no en falso directo– y la televisión formal. Sin embargo, la idea de la televisión formal no se deja reducir a la idea de televisión en directo.
La televisión formal ha de ser en directo, desde luego; pero no toda la televisión en directo es formal –al menos, específicamente formal– si los escenarios ofrecidos carecen de «dramatismo del presente», por ser irrelevante en ellos el drama del presente que implica el curso del tiempo; sobre todo si además no median cuerpos opacos entre la cámara y la telepantalla. La televisión en directo de un objeto celeste natural, la Luna en una noche clara, que puede verse a simple vista en el instante o simultáneamente, sería televisión en directo, pero no formalmente específica, aunque pudiera considerarse genéricamente formal. Pues la diferencia específica de la televisión no puede ponerse en su capacidad de «hacer ver a lo lejos», porque esta capacidad también la tiene el telescopio (instrumento que, por cierto, fue conceptualizado, a través de su nombre, del mismo modo a como se conceptualizó la televisión: tele-scopeo es en griego lo que en semilatín es tele-visio). Por lo tanto, un receptor de televisión en cuya pantalla se hace presente una escena lejana pero sin cuerpos opacos interpuestos se parece más a un telescopio (realizado por tecnología catódica) que a un receptor de televisión formal, sin perjuicio de que reciba en directo. En los escenarios culturales (una aldea, unas ruinas, &c.) el presente es más relevante, en las escalas ordinarias, y allí es donde la televisión en directo podría considerarse siempre como televisión formal.

8
El milagro de Santa Clara
Ninguna pregunta surgió, durante las presentaciones del libro al público, en torno al milagro de Santa Clara, a pesar de que el asunto venía rodando entre los católicos (sobre todo entre los católicos dedicados por oficio civil o ministerio pastoral a la televisión) desde el 14 de febrero del año 1958, fecha de un Breve (Clarius explendescit) del Papa Pío XII, en el que se proclamaba a Santa Clara como «Patrona Celestial de la Televisión» (la Carta Apostólica fue publicada en las Acta Apostolicae Sedis de 21 de agosto de 1958, vol. L, págs. 512-513).
Desde luego en el libro Televisión: Apariencia y Verdad no hay la menor referencia al milagro de Santa Clara. El autor del libro tenía desde luego noticia de que Santa Clara había sido declarada por el Papa patrona de la televisión, pero ignorando la razón, no dio mayor importancia al asunto, considerándolo como una mera «cuestión del trámite» consistente en asignar a cada gremio o profesión el patronato de algún santo o arcángel, a fin de «bautizar» al gremio o profesión, o recibirla como propia en la Iglesia católica, y aún prevista en la «economía de la Cristiandad». El patronato de Santa Clara respecto de las gentes de televisión –pensaba el autor, desde las nieblas de su ignorancia– no tendría más alcance que el que pudiera tener el patronato de San Cristóbal respecto de los taxistas, el de Santa Cecilia respecto de los músicos o el de Santo Domingo de la Calzada respecto de los administradores de fincas: patronatos fundados en una conexión «cogida por los pelos» y sin mayor trascendencia.
Sin embargo, hace unas semanas el autor fue informado, por un muy próximo allegado suyo, sobre el contenido del «milagro de Santa Clara». Y resultaba que este milagro estaba mucho más directamente relacionado con la televisión de lo que pudiera estarlo San Cristóbal con los taxistas, o Santo Domingo de la Calzada con los administradores de fincas.
En el propio Breve, Pío XII ofrecía con toda precisión el fundamento de la relación entre la televisión y el milagro de Santa Clara, la «Virgen de Asís» compañera de San Francisco.
En efecto, por televisión entiende el Papa, en su Carta Apostólica, «una útil invención que permite ver y escuchar a distancia acontecimientos en el instante mismo en el que ellos se producen, y esto de manera tan sugestiva que se llega a creer que se está asistiendo a su producción» (Pío XII no deja de observar, a continuación, que un instrumento tan maravilloso puede ser fuente de grandes bienes y de profundas desgracias, por la atracción que ejerce en los espíritus, en el interior mismo de la casa familiar).
Por otro lado, el Papa relata en su breve el milagro de Santa Clara en estos términos: «En Asís, una noche de Navidad [la de 1252], Clara, atada a su convento por la enfermedad, escuchó los cantos fervorosos que acompañaban a la sagrada ceremonia –que se celebraba en una iglesia franciscana, situada a cierta distancia del convento– y vio el pesebre del divino niño como si ella estuviera en persona en la iglesia franciscana.» En resolución: Pío XII sugiere la asombrosa analogía estructural entre la televisión como instrumento maravilloso para ver y escuchar a distancia y en tiempo real los acontecimientos televisados y el milagro de Santa Clara, cuando vio y escucho reflejados al parecer (según algunos intérpretes) en el mismo muro de su celda las ceremonias que tenían lugar en la iglesia franciscana situada a unos dos kilómetros de distancia del convento. En consecuencia el Papa, consultada la Sagrada Congregación de Ritos, y tras madura reflexión, proclama, «en virtud del Poder Apostólico, por esta Carta y para siempre, a Santa Clara, Virgen de Asís, Celestial Patrona, cerca de Dios, de la Televisión». Y añade: «Anunciamos, establecemos y ordenamos que la presente Carta sea firme y válida, y que surta todos los efectos en su integridad, &c.».
Ahora bien: si nos atenemos al Breve de Pío XII, es decir, si dejamos de lado los numerosos comentarios que este breve ha suscitado (muchos de ellos de época contemporánea o posterior a los principios del año 2000, fecha de publicación del libro Televisión: Apariencia y Verdad), lo primero que tenemos que constatar es que el Papa entiende la televisión siguiendo la definición etimológica ordinaria («ver a lo lejos») y sin hacer mención explícita alguna a la clarividencia, en cuanto facultad para penetrar a través de los cuerpos opacos. Por las noticias que tengo, entre los comentarios del milagro de Santa Clara, no anteriores al libro en el que se expone la teoría de la televisión como clarividencia, hay alguna alusión a la clarividencia, pero entendida como «facultad de ver las cosas desde otros lugares», sin mención explícita a los cuerpos opacos interpuestos, pero sí con una redundante fórmula: «facultad de ver las cosas desde otro lugar»; como si la «facultad de ver» pudiera ejercitarse desde el mismo lugar (con lo que se convertiría en tacto), es decir, como si la visión no fuese una facultad apotética, o como si la visión normal no fuese ya ella misma tele-visión (los fisiólogos, antes de la televisión, venían ya clasificando a los órganos de la visión como tele-ceptores, frente los órganos propio-ceptores, tales como el tacto, o los sensores del dolor o de la cenestesia).
En general, las fuentes más antiguas del milagro (los testimonios de las compañeras de Santa Clara –sor Felipa, sor Balbina, &c.– que depusieron en el proceso de canonización que comenzó poco después de su muerte) no pudieron relacionarlo obviamente con la televisión, porque este ingenio no existía entonces, aunque sí pudieron relacionarlo con la clarividencia, entendida como facultad extraordinaria (reivindicada por magos e impostores), incomprensible y aún contradictoria: «la facultad de ver a través de cuerpos opacos»; por tanto, de cuerpos que deberían dejar de ser opacos desde el momento en que alguien «pudiera ver a través de ellos».
Sin embargo, las interpretaciones del milagro no suelen basarse en la idea de clarividencia, sino también en la idea, no menos mágica, de bilocación no circunscriptiva, es decir, en la supuesta capacidad de algunos hombres para estar a la vez en lugares bien distantes (Apolonio de Tiana habría estado presente a la vez, según nos dice Filóstrato IV:10, en Turios y en Metaponto). La capacidad de la multilocación, en la tradición cristiana, era considerada como milagrosa, como se advierte, por ejemplo, en el caso de la presencia real y simultanea del cuerpo de Cristo en la multitud de lugares en los que era consagrado el «pan de los ángeles».
En las Florecillas de San Francisco, capítulo 35, el milagro de Santa Clara es explicado en los términos de un milagro de bilocación, y no en los términos de una clarividencia: fue el mismo Jesucristo, su Esposo, quien hizo llevar milagrosamente a Clara a la Iglesia de San Francisco, y estar presente en todo el oficio de maitines y de la misa de medianoche. Y además de esto, recibir la santa comunión (la facultad de clarividencia no llega a tanto), y luego devolverla a su lecho. Habrá que suponer que sin haberse movido de él, en cuyo caso ni siquiera habría habido bilocación sino traslado oculto y sigiloso.
Pero supongamos, como sugieren algunos intérpretes, que Clara vio y escucho las ceremonias que se celebraban en la iglesia franciscana mirando al muro de su celda que tenía enfrente. Desde luego, el hecho de ver Clara las imágenes, atada en su cama, y mirando a un muro frontero, ya nos acerca a la situación del mito de la caverna; podría afirmarse que los comentaristas que utilizan en su relato el muro están ya presuponiendo ad hoc una situación análoga a la de la televisión, una situación que parece dibujada para justificar, incluso ante los no creyentes, el patronato de Santa Clara.
Sin embargo lo cierto es que mientras que en el mito de la caverna las imágenes que ven los encadenados se consideran vinculadas causalmente (por una causalidad eficiente transitiva) a los objetos exteriores que las producen, en el milagro de Santa Clara no aparece el menor vínculo causal entre las imágenes que aparecen en el supuesto muro y los acontecimientos que tenían lugar en la iglesia vecina.
Desde luego, los relatos más antiguos del milagro no hacen referencia al muro pantalla de la celda de Clara, sino que más bien sugieren que estamos o bien ante un milagro de bilocación, o bien ante una milagrosa revelación interior que Clara habría recibido (y que le permitió ver y oír la ceremonia que tenía lugar en un recinto distante y envuelto en piedra). Es evidente que la bilocación aleja el milagro de Santa Clara de todo lo que tiene que ver con la televisión, porque quien vio a Armstrong en televisión descender del Apolo XI y pisar la Luna, no estaba pisando la Luna.
Pero supongamos, ad hominem, que el milagro se produjo al mirar Santa Clara a la pared de su celda que tenía enfrente: tampoco en este supuesto cabría confundir la visión a distancia de la santa con una visión televisiva. Y es aquí donde se hace preciso movilizar la distinción entre televisión formal y televisión material si se quiere delimitar las diferencias entre la supuesta visión de Santa Clara mirando a la pared de su celda y la visión que de Neil Armstrong, pisando la Luna, pudo tener un televidente el 20 de julio de 1969.
La visión de Santa Clara mirando al muro, aunque reprodujera las escenas del interior de la iglesia, no podría considerarse como televisión formal, en la medida en la cual no se reconociera la acción causal eficiente transitiva de los acontecimientos ocurridos en el interior de la iglesia en el muro de la celda. En lugar de esta acción, el milagro nos ofrece la supuesta eficacia de la acción inversa, a saber, la capacidad de proyectar imágenes reveladas por Jesucristo a Santa Clara desde el interior de su alma hacia la pared de la celda. Y esta «revelación proyectiva interior» (en la que se haría consistir la «clarividencia mágica», entendida como una potencia extraordinaria concedida por milagro a un ojo) tiene poco que ver con la clarividencia televisiva. Puesto que la clarividencia televisiva se produce no por un incremento del poder visivo del ojo, sino por un incremento refinado de la causalidad del objeto visto sobre su entorno, hasta llegar al ojo.
En consecuencia, la interpretación del milagro por una revelación interior proyectada sobre el muro, no añade nada a la interpretación del milagro por revelación interior simple. Ambas interpretaciones se mantienen en el terreno de la televisión material, y aún esto en el supuesto de que las secuencias de imágenes milagrosas reveladas fuesen las mismas por su contenido, incluso en tiempo real, que la secuencia de los acontecimientos ocurridos en el interior del templo franciscano. Supongamos que, sin necesidad de milagro, una de las películas cinematográficas o de videos producidos antes del 11-S sobre un asunto similar, hubiera ofrecido secuencias enteramente paralelas (al menos parcialmente) a las que tuvieron lugar en Nueva York el día de la masacre. Supongamos también (supuesto que no tiene nada de milagroso, aunque fuera altamente improbable) que alguien vio esta película o video a través de un receptor de televisión, en el mismo momento en el que tenía lugar el ataque. No por ello podría concluirse que quien veía la película o el vídeo estaba viendo el choque de los aviones contra las Torres Gemelas, y su espectacular derrumbamiento.
La distinción entre televisión formal y televisión material nos permite, en conclusión, trazar la línea precisa entre la estructura del milagro de Santa Clara y la estructura de la televisión formal, sin por ello dejar de reconocer las asombrosas semejanzas. Semejanzas asombrosas que, sin embargo, no tienen nada que ver con la clarividencia televisiva, es decir, con la televisión formal específica, en cuanto contradistinta de la televisión material genérica.
Las diferencias entre ambos tipos de televisión nos sirve, en consecuencia, para «depurar» el milagro de Santa Clara, sobre el cual el Papa Pío XII fundó su proclamación como Patrona Celestial de la Televisión (de la televisión formal y material, indistintamente); pero, sobre todo, nos sirven para reconocer que el propio milagro de Santa Clara plantea situaciones cuyo análisis puede permitirnos arrojar alguna luz nueva sobre el alcance de la distinción entre televisión formal y televisión material.
