 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 75 • mayo 2008 • página 2
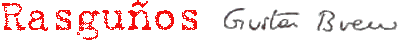
Introducción gnoseológica
Sería impertinente, por mi parte, reproducir ante los presentes la «película de los hechos» ocurridos hace dos siglos en Oviedo, en estos días de mayo; unos hechos que los aquí presentes conocen perfectamente, y algunos de los cuales vamos a ver representados a continuación en la Plaza del Ayuntamiento o en la de la Catedral, por miembros de la Asociación ARHCA y por los estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Oviedo.
Mi propósito es trazar, sobre la trama bien conocida de estos hechos, un «repujado político», orientado a dibujar las dos líneas principales que, profundamente involucradas entre sí, confieren significado político histórico (y no sólo social, o, como algunos dicen, folklórico antropológico) a los hechos que conmemoramos: la línea que conduce a la declaración formal de la Guerra de la Independencia contra los invasores franceses, y la línea que conduce a la proclamación revolucionaria del principio de la soberanía popular que se incorporará a la Constitución emanada de las Cortes de Cádiz en 1812.
La tesis presupuesta que vamos a defender en estas intervenciones es la que sostiene que el arranque de estas dos líneas, esencialmente significativas para la historia de la España moderna, tuvo lugar precisamente en Oviedo, los días de mayo que conmemoramos, y no por ejemplo en Móstoles, en Madrid, en Murcia o en Sevilla. Una tesis cuya intención desborda cualquier interés localista reivindicativo en el terreno de la cronología de los hechos. El interés que actúa detrás de esta tesis es, por decirlo así, de naturaleza filosófico política o histórica. Es la explicación positiva de los hechos analizados a escala adecuada: no local, ni regional, ni siquiera peninsular, ni europea, sino la escala planetaria en la que se mueven las grandes potencias imperialistas, el Imperio inglés, el Imperio español y el Imperio francés, cuyos choques determinaron los hechos que conmemoramos, lo que nos lleva a reivindicar la «prioridad de Oviedo». No es la prioridad localista la que nos lleva a urdir una escala histórica próxima a la metafísica.
Es, en efecto, una tesis que forma parte, a la vez, de una determinada Filosofía política y de una no menos determinada Filosofía de la Historia.
Y entre los componentes más significativos (por sus aplicaciones «metodológicas») de esta Filosofía de la Historia, habría que considerar la tesis, a la vez ontológica y gnoseológica, según la cual la Historia no es sólo una ciencia del pasado –de los antecedentes o causas de los «hechos históricos» que se toman en cada caso como referencia– sino también y sobre todo la ciencia de los consecuentes o efectos dados en el futuro perfecto constituido en la posteridad de aquellos hechos.
Si se admite de algún modo la efectividad de la concatenación histórica entre series dadas de hechos históricos (concatenación interna en la que fuera posible determinar conexiones de identidad material entre ellas, por tanto, verdades) cabría concluir que, tomando in medias res el conjunto de hechos históricos entretejidos, la verdad y el significado de la Historia de estos hechos no podrá definirse, en la línea de Ranke, como la «adecuación del relato histórico con lo que realmente ocurrió», porque este tipo de verdad, aunque tiene sin duda algún contenido, capaz de contrarrestar el llamado pirronismo histórico, no tiene un contenido aproximable a lo que entendemos por una verdad científica, sin perjuicio de constituir un material imprescindible para establecer tal verdad.
Distinguimos por tanto, en efecto, la historicidad de un hecho histórico de su condición de hecho histórico. Sólo en la inserción del hecho, probada su historicidad, en la cadena de antecedentes y consiguientes de la que hablamos, podrá hablarse de un cierre historiográfico, en el que la verdad histórica adquiere otro sentido.
La verdad y el significado en Historia la pondríamos según esto, más bien, en las concatenaciones causales de los hechos de referencia, y sobre todo en sus consecuentes ya cumplidos. Esta es la razón por la que cabría dudar de la llamada «Historia del presente», y no porque los hechos del presente carezcan de historicidad, sino porque nuestro presente, aunque sea obligadamente la plataforma desde la cual nos interesamos por la Historia, no está todavía concatenado con una posterioridad futuro perfecto; el futuro de nuestro presente es sencillamente un futurible, un futuro infecto. Y este mismo criterio puede utilizarse para redefinir operatoriamente la exigencia de la llamada perspectiva histórica, concepto que se reduce más bien a una metáfora escenográfica. Metáfora que Ortega, por cierto, interpretaba como necesidad de alcanzar la «distancia necesaria» para poder «dejar de ver la nariz de Cleopatra». Porque aquí no tratamos de dejar de ver algo, sino de dar cuenta de la razón por la cual la nariz de Cleopatra se supone que carece de relevancia histórica y, por ello, puede ser ignorada. El criterio que utilizamos es terminante: si la nariz de Cleopatra (supongamos) carece de relevancia histórica, no será porque se mantenga a la necesaria distancia histórica, sino porque, se trate de un contenido distante o próximo, no es posible insertarla como parte formal en la totalidad constituida por la concatenación de los hechos. La nariz de Cleopatra, por muy distante que esté de nuestra presente, recuperaría su significado histórico (es decir, no meramente antropológico o psicológico) en la medida en la cual pudiera entrar como parte formal en un círculo de concatenaciones cerradas entre los hechos.
Por lo demás, el criterio de concatenación que utilizamos no solo no implica, sino que excluye, el absurdo postulado de una «concatenación universal» de los hechos históricos, es decir, el proyecto utópico de una «Historia positiva universal del Género humano»; al menos si mantenemos una concepción de la causalidad que reconozca la necesidad de una desconexión, en el proceso causal, de la serie indefinida de antecedentes, y que ofrezca criterios, en cada caso, para establecer tal desconexión.
Lo que se requiere es la posibilidad de delimitar series finitas de secuencias a escalas definidas y no universales. Y sería por completo gratuito fijar a priori y con carácter general una determinada longitud de las secuencias en virtud del criterio de lejanía o de distancia histórica, porque no es tanto la lejanía (lo que importa) cuanto precisamente la presencia de las causas en los efectos de referencia (efectos que de algún modo delimitan también el pretérito). El «hecho» del Descubrimiento de América, es decir, el hecho de la llegada de los españoles a América en 1492, tiene un significado y una verdad histórica (dejando aparte las cuestiones de su historicidad) no sólo porque cabe establecer sus antecedentes causales, sino también porque tiene múltiples consecuencias definidas a lo largo de los siglos posteriores, consecuencias que permitirán a su vez replantear mejor la naturaleza de los límites de los antecedentes. El «descubrimiento de la Luna», es decir, el hecho de la llegada del Apolo XI a nuestro satélite en 1969, sin perjuicio de que su magnitud astronómica sea mucho mayor, es decir, dado a otra escala, o incluso que desde una perspectiva antropológica se interprete como una inflexión radicalmente nueva en el proceso de la «evolución del Género humano» («el Apolo XI representa la liberación de la humanidad de su habitat terrestre»), sin embargo su significado y su verdad histórica está por ver, porque aún no se han producido las consecuencias históricas que afectan al Género humano en su conjunto. Es cierto que es muy frecuente escuchar, en boca de políticos, cómo se califica de «histórico» algún suceso relevante de la vida cotidiana, como pueda serlo la victoria en unas elecciones parlamentarias del partido de la oposición; pero esta calificación no rebasa el horizonte de la propaganda o de la autocomplacencia. El predicado «histórico» sólo puede serle atribuido a un hecho cuando ya se hayan producido sus consecuencias o efectos internos de largo alcance. Sólo a través de estos efectos podrá producirse el significado histórico y la verdad, buena o terrible, de los hechos de referencia, de acuerdo con la sentencia evangélica «por los frutos los conoceréis» (sentencia que Hegel reexpuso en la consabida fórmula más abstracta: «la verdad está en el resultado»).
Aplicando estas consideraciones a nuestro asunto de hoy: el significado y el alcance, la verdad histórica, de los hechos ocurridos el 9 de mayo de 1808 no hay que buscarlo única y principalmente en la dirección de sus antecedentes causales (entre los cuales habrá que contar tanto la indignación o la cólera psicológica de los vecinos de Oviedo, al enterarse de la noticia de la muerte de sus paisanos en Madrid, cuanto la precaria situación económica del pueblo, o la estirpe de un funcionariado acomodaticio) sino también, y sobre todo, en la dirección de las consecuencias encadenadas con ellos. Los hechos ocurridos el 9 de mayo de 1808 sólo cobran significado y verdad cuando constatamos su concatenación interna con los hechos ocurridos el día 25. Más aún, los hechos ocurridos en la mañana del 9 de mayo sólo cobran su significado y verdad cuando constatamos su concatenación con los hechos que ocurrieron por la tarde de ese mismo día. Y sin que esto quiera decir que todos los hechos hayan de entrar en la serie histórica, porque, según la escala, muchos de ellos serán irrelevantes o anecdóticos (sin perjuicio de su probada historicidad) o, aunque sean importantes desde otros puntos de vista, no serán internos a la concatenación de la serie de referencia.
Por lo demás, la tendencia a mirar hacia el pasado, es decir, hacia los antecedentes de los hechos históricos, como si este fuese el verdadero objetivo de la ciencia histórica, amenaza continuamente a la historia, y la amenaza porque, entre otras cosas, la pone en el resbaladero que conduce hacia una visión mitológica de los hechos históricos o, en el mejor de los casos, a una visión antropológica. Y, por cierto, a una visión mitológica o antropológica que no es meramente «especulativa» o desinteresada, sino que puede estar profundamente interesada incluso políticamente por objetivos precisos de índole, en nuestro caso, generalmente nacionalista, a veces federalista o incluso secesionista («Asturies ye nación»).
Esto se advierte muy claramente, por ejemplo, en el modo, característico de los «nacionaliegos», de tratar el «hecho» conocido como «Batalla de Covadonga» (cualquiera que sea su historicidad) desconectándolo de sus consecuentes (acaso porque la investigación de los efectos de estos consecuentes, en el proceso de edificación de la Nación española, será considerado despectivamente y a priori como «covadonguismo»). Sin embargo se interesarán en cambio por sus antecedentes, aunque sean mitológicos o, a lo sumo, antropológicos. Es la aversión a España, como Nación histórica, cuyo embrión muchos consideran nacido en la Batalla de Covadonga, lo que orienta una investigación en la dirección de los antecedentes, que precisamente busca la desconexión de la Cueva y la Batalla. Como si la Cueva de Covadonga tuviera un significado y una verdad histórica propia, previa e independiente de la Batalla, como si el «concepto mismo» de Covadonga se hubiera podido conformar al margen de la batalla, cuando en realidad fue conformado por ella. Para los que miran hacia los antecedentes, el significado y la verdad de Covadonga, anterior a la Batalla, sería el que pudiera ser derivado de una cueva misteriosa, la Cova Dominica (Cova Donna, Cova Donga), habitación de alguna diosa precristiana y prehispánica, «identificada» por algunos con alguna matriarca céltica prehispánica o, en un delirio erudito, con Isis-Atenea. Ramón Pérez de Ayala, desde su agnosticismo, había ya experimentado en una visita a Covadonga algo de esta «radiación» o vivencia misteriosa, que expresó de este modo: Numen hic est. Y no afirmaré por mi parte que esta «experiencia» fuera completamente gratuita. Pero no porque el ilustre escritor pudiera haber barruntado ante la cueva dominica alguna diosa misteriosa, sino, a lo sumo, alguna osa fosilizada, algún esqueleto de aquellas osas o de aquellos osos de las cavernas que desde el musteriense vivían en estas cuevas, como también en otras cercanas, por ejemplo, en la cueva del Buxu (en Cardes, Cangas de Onís), descubierta en 1916 por el Conde de la Vega del Sella. En la misma cueva de Covadonga están descritos en 1897, por Mariano de la Paz Graells, restos de oso de las cavernas (sin duda de la misma estirpe del «oso regicida» que abrazó al rey Favila, el sucesor de don Pelayo); restos que obviamente no han podido ser estudiados mediante excavaciones posteriores que hubieran puesto en peligro la existencia misma del actual santuario católico, es decir, del significado histórico que la cueva recibió precisamente a raíz de la Batalla.
En cualquier caso, la investigación de los antecedentes no podría mantenerse indefinidamente si se quiere conservar la escala histórica de referencia, es decir, si no se quiere anegar o diluir la escala histórica en la escala de la Historia natural de los homínidas, como se diluía en la escala de la Historia Sagrada de Adán, Eva, Noé, Tubal y Tarsis. Todavía en los tiempos de Jovellanos (Plan General de Instrucción Pública, 1809) o del Plutarco de los niños (1857) la escala histórica se fundía con la escala mitológico sagrada. Pero el mantenimiento de la escala histórica requiere fijar límites, fijar límites al campo inteligible de estudio, como decía Toynbee. Y en este punto es esencial tener en cuenta que los límites de los antecedentes están en función de la morfología de los consecuentes, desde la cual se organiza la propia escala histórica de referencia. De aquí las implicaciones ideológicas o filosóficas que actúan en la determinación de los orígenes de las secuencias históricas de un campo inteligible de estudio, que nunca puede pretender cerrarse con el rigor propio de una ciencia geométrica (lo que no legitima, desde el punto de vista científico, la ficción histórica, salvo como arma de lucha ideológica, cuya eficacia pragmática, en todo caso, depende antes de la estructura del poder político que pueda utilizarla que de los contenidos de la historia misma).
Ahora bien, una cosa es el reconocimiento de la necesidad gnoseológica de la función «fijación de los orígenes» y otra cosa es la determinación de los parámetros de esa función en cada caso, determinación en la que, con gran frecuencia, intervienen motivos míticos o anticientíficos. Pero lo que es inadmisible es confundir la crítica a unos determinados parámetros de antecedentes por su carácter mítico (Tubal y Tarsis en el caso de la historia de España) con la crítica a la función misma de fijar los límites en la cadena de los antecedentes, como si esta función tuviese ella misma la estructura del mito («el mito de los orígenes»). Porque esto equivaldría a meter en el mismo saco a Tubal y Tarsis, a Ataulfo y Recaredo y a Don Pelayo y Tarik. Y sin embargo es frecuente entre los críticos (historiadores profesionales o pedagogos de la Historia de España) afectar una gran sutileza crítica al «descubrir» los componentes ideológicos del hecho de colgar en el aula de la clase de Historia un mapa de España cuando se habla de Ataulfo o de Don Pelayo, dando por supuesto que es mucho más científico colgar en el aula, en lugar del mapa de España, un mapamundi con el propósito de preparar la exposición de la Historia Universal del Género Humano, como pretendían hacerlo los manuales krausistas del siglo XIX de Modesto Espinosa, aparecido en 1871, o el de Fernando de Castro, aparecido en 1876. Una Historia Universal que hoy se haría desembocar en la Alianza de las Civilizaciones. Otros críticos, en cambio, propondrán la sustitución del mapa de España, en la clase de Historia, por un mapa de Europa, como preparación para hablar de la «Historia de los pueblos» de Europa, o bien por un mapa de Euskalherría o por el mapa de la supuesta Confederación Catalano Aragonesa, o sencillamente por el mapa de los Países catalanes.
Refiriéndonos a nuestro asunto. La orientación hacia los antecedentes, movida por la voluntad de evitar la consideración de ciertos consecuentes históricos, en beneficio de otros consecuentes reales o virtuales, se advierte también con facilidad en el momento de hacer la historia del 9 de Mayo asturiano y, en general, de la Guerra de la Independencia. Quienes sienten aversión hacia la Nación española surgida de esta Guerra (aunque con antecedentes muy maduros que actuaban ya en el Antiguo Régimen) propenderán a desconectar los sucesos de sus consecuencias históricas, «ensañándose» en los «antecedentes concretos» del 2 de mayo, en la miseria, la pobreza, el hambre o la cólera del pueblo de Madrid (una desconexión de consecuentes que, a su vez, implica una desconexión de otros antecedentes dados a otra escala, por ejemplo, los «antecedentes» dados a escala de los conflictos entre los Imperios de Inglaterra, España y Francia, en cuyo contexto se incubó la invasión napoleónica). El objetivo es desconectar de las consecuencias históricas efectivas para entregarse a la contemplación de unas consecuencias futuribles más o menos fantásticas: «La Guerra de la Independencia sólo sirvió –dice Ronald Fraser, en su libro reciente La maldita guerra de España– para que España retrocediese tres décadas económica, política y demográficamente.» De otro modo: si los españoles no hubieran plantado cara a la invasión francesa, la historia de España se hubiera desenvuelto de un modo mucho más amable y progresivo. La misma o parecida perspectiva «ilustrada» (en rigor, negrolegendaria) adoptaba la vicepresidenta del Gobierno cuando manifestaba en Madrid, en los días del segundo centenario del 2 de mayo, que «los afrancesados representaban posiciones más ilustradas y progresistas acaso que las de los patriotas». Como si tuviera sentido hablar de progreso o de retroceso dado en un tiempo histórico absoluto, olvidando que progreso y retroceso sólo son medidas relativas y comparativas en secuencias de acontecimientos de categorías precisas (carece de sentido, por ejemplo, decir que Goya representa un progreso respecto de Velázquez); en modo alguno tienen un sentido global («progreso global»), sobre todo cuando en el curso de la secuencia histórica de la Guerra de la Independencia figura la transformación del Imperio español en la Nación española y en las distintas Naciones americanas, y ni siquiera a escala económica o demográfica podría hablarse de un retroceso, como varios autores (David Ringrose por ejemplo) están hoy descubriendo.
No quisiéramos dejar escapar la posibilidad de estrechar esta analogía gnoseológica entre el tratamiento de los hechos del 9 de mayo de 1808 en Oviedo y el tratamiento de los hechos del 8 de septiembre de 722 en Covadonga. Sencillamente constatando que esta analogía, que acabamos de insinuar en el terreno gnoseológico de la teoría de la Historia, se refuerza con la analogía que, en el terreno de la historia misma, fue percibida ya por los protagonistas de los hechos de mayo y por muchos historiadores.
Por los protagonistas: de un modo vago, sin duda, aparece esta analogía en la arenga misma del séptimo marqués de Santa Cruz, cuando se muestra dispuesto a marchar solo a «encontrar a las legiones» del invasor (francés ahora, sarraceno antes) en los confines de la cordillera que separa Asturias del resto de España. No nos parece del todo gratuito suponer que la arenga del Marqués de Santa Cruz estaba inspirada en el modelo de Don Pelayo, y lo confirmarían los discursos de dos oradores que le siguieron en el acto, el alférez de navío don Manuel Miranda Gayoso y don José María García del Busto. Y, por cierto, lo que el Marqués de Santa Cruz dijo en su arenga fue que él estaba decidido a marchar solo contra las legiones francesas en el confín de Pajares «con un fusil cuya bayoneta clavaré en el primero que intente poner en él su planta»; ni dijo lo que desearía que hubiera dicho, sin duda, más de un político progresista pacifista y amante del diálogo entre las civilizaciones: «Marcharé al confín de Pajares para mantener una reflexión dialogada con el ejército visitante.»
Y por los historiadores: por ejemplo, José Gómez de Arteche, autor de una obra en diez volúmenes (Madrid 1868-1909), sobre la Guerra de la Independencia. Historia militar de España de 1808 a 1814, dice que «cupo esa honra [la prioridad de la sublevación contra el francés] al noble solar de Asturias, cuna de la monarquía castellana», aunque ya don Modesto Lafuente en el tomo 23 (página 354), publicado en 1860, de su Historia de España, aunque con cierta ligereza a nuestro juicio (su perspectiva uniformista le hace decir: «el alzamiento fue en toda España y casi simultáneo») escribe sin embargo: «Quiso la Providencia que brillase la primera chispa de ese fuego patrio (aparte de la centella que en la capital [de España] había sido apoyada con la sangre), que resonase la primera voz de independencia en las mismas fragosidades de Asturias, entre los verdes valles y encumbrados riscos en que once siglos hacía se había lanzado el primer grito contra la irrupción sarracena.» Sin perjuicio de lo cual Lafuente trata muy confusamente las «dos dimensiones» que venimos distinguiendo en la Guerra de la Independencia (la Guerra y la Revolución), prevaleciendo en él la perspectiva de la guerra de resistencia contra el invasor. Por ello atribuye a una «casual coincidencia» el que se produjera esa primera chispa, no ya el 9 de mayo en Oviedo, sino el 23 de abril en Gijón, cuando la «imprudencia del cónsul francés había dado ocasión a que fuera apedreada su casa». Y en la misma línea pone la reacción del 9 de mayo de Oviedo al bando de Murat, confundiendo la desobediencia a Murat con la desobediencia o insurrección al «gobierno legítimo» de Madrid. Relata Lafuente a continuación la sublevación «que estalló en Oviedo a las doce de la noche del 24 de mayo, que convocando en un repique general de campanas de las iglesias a todos los individuos de la Junta del Principado, que nombró presidente al Marqués de Santa Cruz, y que declaró la guerra a Napoleón». Lafuente mete aquí en el mismo saco a la Junta Suprema con la Junta General, siendo así que su distinción es esencial en el análisis de la dialéctica de los acontecimientos revolucionarios. Pero a Lafuente sólo se le ocurre el siguiente comentario: «Declaración, de guerra, que sin duda debió parecer atrevimiento peregrino al hombre que estaba acostumbrado a ver doblegadas a su colosal poder coronas, naciones enteras y vastos imperios.»

Recreación de los sucesos del 9 de mayo de 1808 en Oviedo, el día del bicentenario
1
El 9 de mayo de 1808, concatenado con el 25 del mismo mes, cuyo segundo centenario celebramos hoy, suele ser conocido como «el 2 de mayo de Oviedo», como el día en el cual el pueblo llano ovetense, pero también el pueblo menos llano –en los tumultos, además de los vecinos rasos, «sin graduación», como María Andallón o Joaquina Bobela (cuyo papel fue, por otro lado, decisivo), intervienen vecinos muy cualificados, como el canónigo Llano Ponte (con su sotana y su sable de guardia de corps), el conde Peñalba o el médico Manuel Reconco– se levantó contra Napoleón pero también contra los «delegados» del gobierno títere de Madrid, es decir, contra la Audiencia, contra el obispo Hermida, contra la propia Junta del Principado y la Comandancia militar que aconsejaban continuamente «el mantenimiento del orden». Y aconsejaban calma a la vez que ocultaban el bando de Murat. Y no tanto acaso por afrancesamiento, sino, todavía peor, por colaboracionismo cobarde disfrazado de obediencia debida a la autoridad vigente.
Pero el 9 de mayo de 1808, cuando se concatena con el 25 de mayo inmediato es, desde el punto de vista de la Historia de España (como parte formal, en aquellos años, de la historia universal), mucho más que un «2 de mayo» ovetense. Y no en magnitud, sino en estructura. No en magnitud: ¿cómo comparar lo que ocurre en la capital del Reino de España, ya ocupada por Murat, y lo que ocurre en la capital del Principado, veinte veces menor en población y lejos aún físicamente de los invasores? Pero sí en estructura. Para decirlo de un modo esquemático o, si se prefiere, lapidario: el 2 de mayo de Madrid fue en todo caso, junto con Móstoles, el inicio de la Guerra de la Independencia, mientras que el 9 de mayo de Oviedo fue, sobre todo, el inicio de la Revolución política española, una revolución que estaba llamada a transformar la España del Antiguo Régimen en la España de un Régimen nuevo, tal como fue definida en los tres primeros artículos de la Constitución de 1812. Un Régimen en el cual, por ejemplo, los soldados, en lugar de «servir al Rey» comenzarían, una vez decantada su intervención en las guerrillas populares, a «servir a la Nación», como miembros de un nuevo Ejército nacional.
En efecto, los acontecimientos del mayo ovetense de 1808 no puede ser reducidos ni de lejos a la condición de efectos de «un día de cólera». Esta reducción no cuenta con los puntos de apoyo que algunos ven (aunque por razón de una vulgar perspectiva psicológico subjetiva, muy bien adaptada a sus representaciones literarias, teatrales o cinematográficas) en el mayo madrileño. Los acontecimientos del mayo revolucionario ovetense tienen una morfología más profunda, y por ello mismo menos visible en las pantallas grandes o pequeñas, o en las páginas de revistas semanales o de novelas históricas. Una morfología derivada de la reivindicación de la soberanía por parte de una Junta Suprema que entraba, por ello mismo, en rebeldía no sólo con los invasores franceses que estaban en guerra con el Imperio inglés, sino también con el Gobierno central afrancesado y, en su virtud, declaraba la guerra a Napoleón, aliado también de España (desde el Tratado de Fontainebleau del 27 de octubre de 1807).
El 9 de mayo, por la mañana, el correo trae noticias para los vecinos de Oviedo, que se enteran de sus parientes muertos en Madrid en las jornadas del 2 y el 3 de mayo. La Audiencia, órgano del gobierno central en el Principado, muy vinculada a la Diputación de la Junta y a la autoridad militar del Principado, recibe instrucciones orientadas a mantener el orden público dentro de sus planes de apaciguamiento, y con ellas viene el bando de Murat amenazando con represalias que parecieron intolerables (serán arcabuceados los vecinos que formen corros en las calles). Se intenta, desde la Audiencia, ocultar el bando del Gran Duque de Berg, pero la indignación de los vecinos se convierte en un auténtico motín. Los miembros de la Audiencia y otros notables con ellos implicados se repliegan cobardemente a su sede. Alguien logra hacerse con el bando y lo lee en público; los vecinos arrastran el bando al campo de San Francisco y, aún haciéndose reos de una rebeldía que saben que puede costarles la vida, lo queman. Por la tarde se reúne una asamblea constituida principalmente por notables pertenecientes a diversas instituciones. En esta asamblea, que sin duda no sólo se sentía presionada, sino vigilada por el pueblo, se dibujan dos bandos: los partidarios de luchar desde luego contra el francés (García del Busto y el Marqués de Santa Cruz) y los que, desde posiciones de «buen funcionario», aconsejan acatar las normas del gobierno de Madrid y de Murat; incluso apelan algunos militares a la prudencia, alegando razones estratégicas basadas en la gran probabilidad de ser aplastados inevitablemente por el poderosos ejército del emperador francés.
Fue el Marqués de Santa Cruz, don Joaquín de Navia Osorio, quien desde sus canas prestigiosas, logró enardecer a los presentes, el 9 de mayo de 1808, con aquella arenga vibrante (a la que acabamos de referirnos) y que demuestra hasta qué punto puede tener influencia decisiva en una asamblea indecisa la oratoria de quien, sin perjuicio de su voz algo temblona, expresa los conceptos que la mayor parte de la asamblea ya comparte: «La tierra que pisamos (dijo el Marqués de Santa Cruz, según la reconstrucción que ofreció Ramón Álvarez Valdés en su Memorias del levantamiento de Asturias en 1808, Oviedo 1889) quisiera yo que se abriese en este instante y nos tragase a todos para que se sepultase en sus entrañas tanta pusilanimidad y cobardía.»
Las palabras del «hombre más rico del todo el Principado», que conectaban con el sentido del pueblo amotinado, inclinaron a la asamblea a favor de la guerra contra el francés. Comisionaron a los señores Marqués de Santa Cruz, Conde de Toreno y don Manuel de Miranda para presentar y traer a la mayor brevedad posible un «plan orgánico» y convinieron en que las provincias limítrofes, León, Galicia y Santander, entendieran las disposiciones contenidas en los acuerdos, nombrando a dos comisionados para cada una de las correspondientes capitales. Aunque el acta certificada de la asamblea, firmada por don Carlos Escosura López (secretario de cámara de la Real Audiencia de esta ciudad de Oviedo...), está redactada en términos muy suaves (propios de un funcionario que quiere mantener las formas y preservarse, nadando y guardando la ropa, de las inminentes represalias), se trasluce claramente que en la asamblea se había formado, tras la arenga del Marqués de Santa Cruz, una poderosa corriente que se orientaba no sólo contra el invasor francés, sino hacia un alzamiento ante las autoridades oficiales de Madrid, que tras el secuestro de los reyes en Bayona había quedado reducida a la condición de un gobierno títere, colaboracionista y traidor (aunque, desde el punto de vista jurídico administrativo de un Estado de Derecho, esto habría que probarlo en largos y diversificados juicios).

Recreación de los sucesos del 9 de mayo de 1808 en Oviedo, el día del bicentenario
2
Los días inmediatos, del 10 al 19 de mayo de 1808, ofrecen el aspecto de una tensa expectativa, en espera de los acontecimientos resultantes de los acuerdos de la asamblea. Mientras tanto los «conjurados» toman disposiciones importantes, entre ellas el reclutamiento de voluntarios para la organización del ejército. Se sabe ya el día 10 que la Audiencia ha enviado a Madrid relación de los sucesos del día 9. El día 11 se elige como nuevo procurador general a don Álvaro Flórez Estrada, que acababa de llegar a Oviedo procedente de Valladolid. El día 13 parece como si los «colaboracionistas» se hubieran rehecho. La Audiencia, tras amenazar con la presencia inmediata de tropas francesas, llega a creer que tiene todo controlado.
Durante los días 19 al 23 de mayo la situación tensa comienza a hacer crisis. El día 19 llegan instrucciones y noticias alarmantes: los amotinados deberán devolver las armas, llegarán fuerzas de Madrid para restablecer el orden, y al frente se pondrá al general don Juan Crisóstomo de La Llave (que había sido comandante en Santander).
En la tarde del día 21 llega a Oviedo un oficial napoleónico con un mensaje para el general La Llave, en el que le ordena nada menos que pasar por las armas a cincuenta y ocho de los ciudadanos significados. Ausente La Llave el oficial francés entrega el mensaje a Nicolás de Llano Ponte (hermano del canónigo-guardia de corps del mismo apellido). Flórez Estrada, recién nombrado procurador general, le pide los papeles, pero termina arrebatándoselos y leyendo en voz alta la orden de fusilamiento. La sorpresa y la indignación que la lectura produce son indescriptibles.
El día 21 se prepara ya un auténtico «golpe de Estado»: el ejército, de unos miles de efectivos, que había sido reclutado durante estos días, toma posiciones en los alrededores de Oviedo. Obligan a La Llave a convocar una nueva Junta cuyos miembros se relacionan en una «Nota de las demandas expresivas de la voluntad del pueblo de esta capital». Se incluyen aquellas personas que habían resistido las presiones de la Audiencia desde el día 13, juntamente con nuevos candidatos. Durante la noche del día 24 al 25 el golpe se consuma. Los golpistas impulsan al sacristán de la catedral para que les provea de la llave, a fin de tocar las campanas a las doce de la noche, llevan al general La Llave a la nueva asamblea y le dan la presidencia. El secretario, don Juan Argüelles Toral, «en tono respetuoso y con voz pausada», lee el pliego que contiene los diez artículos luego famosos, tras el ritual de poner el pliego en su cabeza y besarlo. Concluida la lectura de todos estos artículos se hace traer un crucifijo con peana y el libro de los Santos Evangelios. El secretario, Argüelles Toral, los coloca sobre la mesa de la presidencia y volviéndose a la suya dice: «Señores, debemos proceder a prestar el juramento de que trata el artículo primero, y corresponde hacerlo antes que a nadie al señor presidente de la Junta, que resolverá la persona que se lo haya de tomar.»
Oído por La Llave lo que manifiesta el secretario expone: «Yo soy y me tengo por tan español como el primero: mi carácter militar y el mando que en nombre del Lugar Teniente general del Reino [el Duque de Berg] me confiere el despacho que me ha remitido el señor Ministro de la Guerra, me hacen vacilar, y para resolver sobre el partido que debo tomar, ruego a la Junta se sirva concederme un cuarto de hora.» Accédese a lo que pide y entretanto, para no perder tiempo (y, sin duda también, para decirle a la Junta que sus decisiones no dependen de las del general La Llave), se resuelve que presten juramento uno por uno los diputados en manos del Marqués de Santa Cruz, y exigirse también el juramento a los ministros de la Real Audiencia. Cuando La Llave vuelve a la asamblea, y después de protestar que es español y amante de Fernando VII, concluye resignando el mando. La Junta quería aprovechar sus servicios proponiéndole la presidencia del mando de las armas, evitando así que prestase sus servicios al enemigo, y comprometiéndole con la causa, incluso si tenía que sobreponerse a los sentimientos personales derivados de su condición; pero La Llave se resiste a hacerlo. Se nombra presidente por unanimidad a don Joaquín de Navia Osorio, marqués de Santa Cruz de Marcenado. A iniciativa de don José María García del Busto, que recuerda la máxima de Nuestro Divino Redentor, «el que no está conmigo, está contra mí», se acuerda encerrar a La Llave en un torreón, junto con el correo francés que trajo el pliego el día 21.
Nos parece que puede afirmarse, por tanto, que las resoluciones tomadas en esta asamblea constituyen un verdadero golpe de estado, y no sólo por sus componentes subversivos de la cadena de mando, en relación con la «autoridad legal vigente» (en un Estado de Derecho entendido de modo estricto), sino sobre todo por el alcance político atribuido a esta subversión, el que se expresa en los diez puntos sometidos a juramento.
En el artículo primero se constata, en efecto, que el ejercicio del supremo poder está usurpado por el Duque de Berg, que se titula lugarteniente general del Reino. «Y amenazados los más caros intereses de los españoles, la Religión, la Patria y el Rey, quieren los pueblos del Principado defenderse y conservarlos, sacrificando para ello sus vidas.» El artículo primero, por tanto, obliga a reconocer que esta Junta de Oviedo (que no es la Junta General de Principado, como se pretenderá pasados los años, sino la Junta que está siendo constituida por los conjurados, la «Junta golpista») no circunscribe su proyecto a los límites jurisdiccionales del Principado, sino que los extiende a todo el Reino, incluyendo por tanto a los dominios americanos y asiáticos.
En el artículo segundo se crea y se instituye una «Junta Suprema de Gobierno», con todas las atribuciones de la soberanía, que ejercerá en nombre de Fernando VII mientras no fuera restituido al trono, compuesta del patricio don José María García del Busto, juez primero noble de esta ciudad (equivalente a Alcalde) y de los demás individuos que merecen la confianza del pueblo y se designan en la lista entregada al señor comandante general (La Llave). Es imprescindible, para medir el alcance revolucionario del golpe de estado al que nos referimos, prestar atención a la discusión que tuvo lugar a propósito del segundo artículo, y que versó en torno al fundamento de la soberanía. Porque aquí se enfrentaron los principios «revolucionarios» con los principios del Antiguo Régimen. Y aunque es corriente la atribución de los «principios revolucionarios» a la Ilustración francesa (que la Gran Revolución habría llevado a la práctica) y a sus precursores ingleses (Locke o Hume), sin embargo no es evidente que estos principios revolucionarios que obraban en muchos miembros de la Junta Suprema de Oviedo procedieran exclusivamente de las doctrinas francesas o inglesas, sino de los precursores mismos de tales doctrinas, a saber, del tomismo o del suarismo de la escolástica española de los siglos XVI y XVII, en los cuales estaban empapados figuras tan relevantes del golpe de estado ovetense como pudieran serlo Francisco Martínez Marina (canónigo tomista formado en la Universidad de Oviedo y autor de la célebre Teoría de las Cortes), o Álvaro Flórez Estrada, por no hablar de Jovellanos, cuyas ideas estaban presentes aún cuando él todavía no había dejado Mallorca (llegaría a Barcelona el día 20 de mayo y tardaría aún varios días en decidirse hacia el partido de los patriotas, excusando, por razones de salud, la aceptación del cargo de ministro que José I le había ofrecido, y aceptando el cargo de representante de la Junta del Principado, junto con el Marqués de Camposagrado, en la Junta Central).
El segundo artículo de «peticiones del pueblo» (dice Valdés Álvarez) produce en efecto una discusión doctrinal (que prefigura por cierto los debates que se mantendrían en Cádiz). «Sostienen algunos diputados que la soberanía reside en el pueblo y coexiste con él, por más que sea regido por una persona determinada; otros, que sólo reside originariamente.» Se trataba de la discusión, común en la tradición escolástica española, que enfrentaba a quienes sostenían (sin perjuicio de aceptar el principio paulino Nihil est potestas nisi a Deo) frente a los que sostenían que el poder es comunicado directamente al príncipe, y a quienes sostenían que el poder es comunicado al pueblo soberano, que posteriormente lo confía al Príncipe, aunque conservándolo siempre in habitu, y pudiendo recuperarlo cuando el Príncipe no lo ejerza adecuadamente (lo que llevaba, como es sabido, incluso a la justificación, con muchas condiciones, del tiranicidio): el De Legibus de Suárez mereció por ello ser quemado en Londres en 1613, por orden de Jacobo I. Conviene recordar la influencia decisiva que tuvieron las ideas de Suárez en la formación de los ideólogos que prepararon las futuras revoluciones e independencias de las naciones hispanoamericanas, ideologías recuperadas y disfrazadas muchas veces con fórmulas de los ilustrados franceses.
En este debate tomarían partido, entre otros, Jovellanos y Martínez Marina o Flórez Estrada. Jovellanos, en un intento de conciliar la tradición absolutista, que atribuía la soberanía al Rey (el «soberano») con las tradiciones más democráticas (republicanas, en su terminología), presuponía la distinción entre soberanía (que correspondería al Rey) y supremacía nacional. La Junta Suprema no tendría por sí el poder legislativo ni el judicial, inherentes a la soberanía, sino más bien acaso el ejercicio de funciones ejecutivas en los negocios relacionados con su objetivo (Memoria en defensa de la Junta Central, primera nota a los apéndices y nota número V). Lo que tenía importantes implicaciones en la interpretación de las Cortes de Castilla, que habrían de ser invocadas por las Cortes de Cádiz (¿eran sólo un Consejo que el Rey reunía cuando le parecía oportuno, o era una representación del pueblo o de algunos estamentos?). Y, en particular, en la posibilidad de distinguir en ellas tres brazos (que se pretendían analogar a los tres estados del Reino de Francia, posibilidad que habría actuado más propiamente en la Constitución de Bayona). En su consecuencia parece que Jovellanos buscaba asegurar la asignación a la aristocracia de una representación propia en las Cortes de Cádiz. Según la teoría de las Cortes de José Manuel Pérez Prendes (Cortes de Castilla, Ariel, Madrid 1964, pág. 93), que defiende la interpretación «absolutista» de las Cortes medievales de Castilla, entendidas como Consejo del Rey, Jovellanos, a pesar de sus afinidades con el principio del absolutismo habría sido uno de los mayores deformadores del verdadero sentido tradicional de las Cortes de Castilla, «en su esfuerzo por asegurar a los privilegiados una representación propia en las Cortes de Cádiz». En efecto, si las Cortes eran solamente un consejo convocado a su arbitrio por el Rey, la aristocracia no podría haber sido un brazo «nato» de las Cortes. Martínez Marina tampoco aceptaba esta conclusión de Jovellanos, aún razonando desde la «visión democrática» de las cortes medievales, una visión también ideológica orientada a fundir y autorizar su propia concepción con una supuesta tradición de la monarquía anterior a la de los Austrias y los Borbones, que de hecho no habían vuelto a convocar las Cortes. En cualquier caso, la soberanía era atributo del «pueblo», y como dirá Flórez Estrada en 1809 (en su Memoria de presentación de un proyecto de constitución), supuesta la soberanía de las Cortes será un crimen de Estado llamar al Rey soberano.
No es este el lugar para entrar en esta cuestión; tan solo sugeriremos aquí, por nuestra parte, que el aparente enfrentamiento disyuntivo entre los historiadores que ven a las Cortes de Cádiz como un puro consejo áulico del Rey, y los historiadores que ven en estas Cortes el precedente, si no la realización, de una asamblea representativa, acaso sea un enfrentamiento que se mantiene antes en función de las metodologías respectivas que en función de la realidad histórica: un enfrentamiento entre lo que puede ofrecer una perspectiva emic, muy afín a los investigadores de la Historia del Derecho, y lo que puede ofrecer la perspectiva etic más afín a los investigadores que se interesan por la historia social y económica. Pues una cosa sería que, jurídicamente, las Cortes de Castilla se mantuvieran dentro de la fórmula de un Consejo convocado por el Rey con la obligación imperiosa de asistir, y otra cosa que, de hecho, estos consejeros no desempeñasen, y cada vez más, una presión sobre el Rey (presión reconocible desde la perspectiva etic) y por tanto una función representativa (aunque no lo fuera formalmente) de los ciudadanos y aún de los diversos estamentos a que pertenecían. Según esto, y aunque jurídicamente fuese incorrecta la apelación de los doceañistas a las Cortes de Castilla a fin de justificar su oposición al absolutismo de los Borbones y de los Austrias (es decir, al Antiguo Régimen), sin embargo esta apelación tendría un fundamento in re y no podría reducirse a la condición de mera construcción mítico romántica, puesto que al menos, desde el punto de vista funcional, se trataba de una institución que marcaba las diferencias entre el Reino de Castilla y León y el Reino de España en la época de los Austrias y de los Borbones, en la que ya no se convocaron Cortes.
Volvamos a leer ahora, desde las resoluciones de las Cortes de Cádiz del 19 de marzo de 1812, el artículo segundo de las resoluciones que juró la Junta golpista de Oviedo el día 25 de mayo de 1808:
«Artículo 2. Siendo la primera medida de salvación la de crear un gobierno patriótico, enérgico y entendido, que dirija con acierto los esfuerzos de los asturianos en resolver la horrible agresión que los amenaza, crea e instituye una Suprema Junta de Gobierno, con todas las atribuciones de la soberanía que ejercerá en nombre de Fernando VII mientras no fuese restituido al trono, compuesto del patricio don José María García del Busto, juez primero noble de esta ciudad, y de los demás individuos que merecieron la confianza del pueblo y se designan en la lista entregada al señor comandante general.»
Lo cierto es que la Junta Suprema se manifestó de hecho, de este modo, en rebeldía con el gobierno central, es decir, que no sólo se enfrentó a los invasores («Artículo 5: Deberán considerarse hostiles a nuestra insurrección las tropas españolas destinadas a ocupar esta provincia por el duque de Berg») sino que, como soberana, atribuía la capacidad propia y característica de una Nación política, a saber, la capacidad de declarar la Guerra a una potencia extranjera («Artículo 8: La Junta, tan pronto como esté constituida, con la presentación del juramento prescrito en el artículo primero, dispondrá el modo y forma más solemne de declarar la guerra a Napoleón, emperador de los franceses y a todos sus aliados...») y la capacidad para enviar embajadas o representantes a otras Potencias cuya amistad pudiera presumirse más allá de la letra de los tratados internacionales («Artículo 4. El pueblo desea y pide que la Junta nombre en sus próxima sesiones dos representantes de su seno que en su calidad de enviados extraordinarios pasen a Londres con plenos poderes para pactar con su soberano una alianza defensiva contra el emperador Napoleón...»).

Doscientos años después: el 25 de mayo de 2008
en la Sala Capitular de la Catedral de Oviedo
3
Desde la perspectiva mantenida por algunos grupúsculos nacionalistas asturianos de nuestros días, se ha llegado a mantener de un modo explícito o solapado, la interpretación de estos diez artículos revolucionarios de la Junta Suprema como prueba evidente de la milenaria condición de Asturias como Nación política, alegando que estas resoluciones de Estado de 1808 fueron tomadas en Oviedo y por una Junta asturiana. Esta ideología retrotrae la existencia de una supuesta Nación política asturiana no sólo a la Edad Media, en que se constituyó el Principado de Asturias (y que, precisamente por ello, sólo tiene sentido en función de la Corona de Castilla y de León), sino mucho antes: visigodos y romanos habrían mantenido oprimida y aplastada a esta Nación asturiana, que sin embargo habría dado batallas como tal a los romanos, a los visigodos y a los mismos sarracenos, y que era ahora cuando asumía formalmente la condición de Nación soberana.
Pero parece evidente que las resoluciones que la Junta Suprema tomó el 25 de mayo de 1808 lo que demuestran es precisamente lo contrario. Porque, aunque asumidas por una Junta de asturianos reunidos en Oviedo, tales resoluciones ni se asentaban en la autoridad de la Junta del Principado, ni iban referidas a sus límites, sino que se apoyaban en la soberanía de España y desbordaban obviamente los límites territoriales de la jurisdicción de la Junta General del Principado. Y si la desbordaban era debido precisamente a que la soberanía era ejercida en nombre del Reino de España, de cuya soberanía la Junta Suprema se sentía depositaria en un momento en el cual el Reino estaba en situación de «sede vacante» porque el rey estaba secuestrado en Bayona. Dicho de otro modo, la Junta Suprema de Asturias se constituía como suprema y soberana en nombre de España. De hecho mantuvo su presencia hasta la constitución, el 25 de septiembre de 1808, de la Junta de Aranjuez. También es generalmente reconocido que la Junta Central, a la que tanto impulso dio la Junta de Murcia con su proyecto de creación de una Junta Suprema Central Gobernativa del Reino, fue inspirada por la Junta de Oviedo.
Ahora bien, desde la perspectiva del actual Estado de las Autonomías cabe apreciar una tendencia, más o menos críptica, a identificar (o pasar por alto la diferencia) entre la Junta Suprema insurrecta del 25 de mayo y la Junta General del Principado, englobando con esta denominación tanto a la Junta tradicional, constituida fundamentalmente por la aristocracia del Principado, englobando en esta denominación las diversas reorganizaciones de la Junta hasta que fue suprimida por el Marqués de la Romana el 2 de mayo de 1809, y que tras algunos episodios fue finalmente resucitada como Junta General del Principado, casi dos siglos después, dentro del Estado de las Autonomías de la Constitución de 1978.
Según esto la Junta Suprema de Asturias no se concibió jamás como una Junta provincial orientada, a lo sumo, a buscar una solidaridad federativa con otras Juntas provinciales (solidaridad federativa que algunos pretenden ver insinuada en el Conde de Toreno), porque la solidaridad es una idea incompatible con la idea de soberanía indivisible. La solidaridad se establece entre partes diferentes y divisibles de un todo, aunque susceptibles de solidarizarse o componerse unas con otras, mientras que la soberanía que se atribuye a la Junta Suprema se concibe como la misma e indivisible soberanía que otras Juntas pudieran reclamar. Por ello las Juntas provinciales deberían quedar refundidas, y no confederadas o solidarias, en una Junta Central, porque en ningún caso cabe confundir una soberanía indivisible, aunque manifestada en la plural diversidad de sus partes, con una confederación solidaria de soberanías diferentes. No se trata aquí, por tanto, de discutir reivindicaciones institucionales, en principio «inofensivas», de una Junta creada en función del Estado de las Autonomías de la Constitución de 1978, y que jurídicamente sólo tienen en común con la Junta General abolida en 1814 el nombre. Se trata de no ocultar, aunque sea sin quererlo, con estas reivindicaciones institucionales en busca de prestigio histórico, el análisis de la dialéctica misma de la transformación del Antiguo Régimen en el Régimen nuevo. De no ocultar o de ignorar que la Junta General tradicional del Principado era una institución característica del Antiguo Régimen, y que, en consecuencia, difícilmente podría haberse generado en su seno uno de los procesos más importantes de la transformación del Antiguo Régimen en el Nuevo Régimen. Y esto sin olvidar que muchos de los miembros de la nueva Junta Suprema fueron también miembros de la antigua Junta General, pero actuando precisamente al margen de ella, y gracias a su intersección con el «pueblo llano» que apremiaba desde la calle, y cuya acción difícilmente podría haber tenido efecto en la Junta tradicional.
La supuesta continuidad secular de la Junta General del Principado, si bien es útil para orlar en el marco de una institución prestigiosa a la Junta Actual –y con un prestigio que se alimenta sobre todo de las decisiones que la Junta Suprema tomó el 25 de mayo de 1808–, es muy perjudicial para la comprensión de la realidad histórica y de la dialéctica de su mecanismo, o si se prefiere, de la concatenación de los hechos, es decir, del proceso revolucionario que transformó en España el Antiguo Régimen en un Régimen nuevo. Porque precisamente la Junta Suprema se constituyó formalmente al margen de la Junta General (sin perjuicio de que la mayoría de sus miembros fueran también procuradores de esta Junta), y no sólo al margen, sino enfrentados a una Junta General que, con la Audiencia, se comportó con una pusilanimidad y una indecisión muy poco heroicas o dignas de ser recordadas. Fue la Junta Suprema la que comunicó su prestigio y su fuerza a la Junta General, y no al revés.
Es cierto también que la Junta Suprema constituida el 25 de mayo de 1808 sólo duró propiamente tres días, porque la Junta General que había sido convocada, dos días antes del golpe de Estado, para el día 28 de mayo, es decir, el día 23, confirmó esta convocatoria, sin duda ante la inminente llegada a Oviedo de los convocados, cuya presencia podría dar lugar a situaciones peligrosas si no eran incorporados a aquella; por el contrario, la incorporación conferiría una mayor aproximación a la legitimidad a la Junta revolucionaria.
Sin embargo, las decisiones fundamentales –los diez artículos– que transformaron a la Junta Suprema (a la «Junta golpista») en Junta revolucionaria, tuvieron lugar al margen de la Junta General del Principado, y por ello tanto puede decirse que la Junta Suprema se incorporó a la Junta General, confundiéndose con ella, como que la Junta General se incorporó a la Junta Suprema. Lo que no puede decirse, si se quiere comprender la dialéctica de la revolución, es que fuera la Junta General del Principado tradicional, institución del Antiguo Régimen, la que asumiera la soberanía nacional y declarara la guerra a Napoleón.

Lápida conmemorativa del I Centenario del 9 de mayo de 1808
en la Catedral de Oviedo
4
Pero no son únicamente las perspectivas de los nacionalistas secesionistas o la perspectiva de los nacionalistas autonomistas las que ocultan (por no decir: impiden) la visión del significado, alcance y verdad de los hechos que tuvieron lugar en mayo de 1808 en Oviedo. Hay otras perspectivas que, si no ocultan, sí oscurecen el curso dialéctico de los hechos. Me referiré tan solo, huyendo de la prolijidad, a los efectos oscurantistas de una perspectiva, hoy en alza, de naturaleza sociológico económica (más que histórico política) que paradójicamente se ve obligada a conferir el papel de primum movens de los sucesos revolucionarios a la burguesía ilustrada que se habría ido formando en España «a la luz» de la Ilustración francesa. Cabría decir que la perspectiva a la que nos referimos separa la que venimos llamando dialéctica de clases de la dialéctica de Estados.
El análisis de los sucesos revolucionarios de mayo de 1808 en términos de «dialéctica de clases» –los conflictos entre el pueblo llano (labradores, jornaleros rurales, bajo clero, plebe urbana, protoproletariado) y la burguesía incipiente, la «aristocracia feudal» y el clero alto– no agota la materia histórica, antes bien la reduce a sociología; reduce los «hechos históricos concatenados idiográficamente y atributivamente totalizados» a la condición de «sucesos sociológicos distribuidos a lo largo de diferentes dominios del campo investigado» (en este caso, España, Francia, Inglaterra, &c.), de un campo que queda totalizado distributivamente. Pero la dialéctica de clases, suponemos, carece de significación histórica cuando se separa de la dialéctica de Estados, cuya naturaleza es esencialmente política, y a través de la cual tiene lugar la dialéctica de clases.
La prevalencia de la perspectiva que llamamos sociológico económica y que deriva sin duda de una transposición socialdemócrata o liberal de determinadas categorías propias del materialismo histórico (cuyo nervio más genuino debilita y vulgariza) se acusa ya en el diagnóstico de los sucesos revolucionarios de 1808 y años siguientes, bajo la fórmula de «revolución burguesa». Constatamos un diagnóstico similar en el conocido libro de M. Artola, La burguesía revolucionaria (1808-1874), escrito y publicado en los años en los cuales tenía lugar la masiva recepción en España de algunas categorías del materialismo histórico marxista, y en donde se hablaba de «liberales» (la revolución liberal) de un modo enteramente confuso y exclusivista. Sin duda, la perspectiva sociológico económica tiene la ventaja, sobre la perspectiva tradicional, de su mayor poder de penetración en muchos de los mecanismos que intervinieron en los hechos bélicos y políticos, pero tiene la desventaja de tener que circunscribir estos hechos al plano de la dialéctica de las clases, creando el fantasma de una «burguesía revolucionaria liberal» como auténtico demiurgo del curso de los acontecimientos que nos ocupan.
Desde una óptica sociológico economicista, Artola cree poder distinguir dos corrientes distintas que confluyen turbulentamente en el curso de los acontecimientos: una corriente prudente de apaciguamiento (de hecho una corriente colaboracionista y en algunos casos ni siquiera afrancesada, sino aterrorizada) y una corriente de movilización guerrera y violenta que no tenía en cuenta «el desequilibrio entre las fuerzas armadas de los países enfrentados». Con esto nos aproximamos sensiblemente a la tesis según la cual lo «sensato y pragmático» hubiera sido aceptar la autoridad de José I y esperar acontecimientos; a fin de cuentas los afrancesados (tales como José Antonio Llorente, Juan Meléndez Valdés, Leandro Fernández de Moratín, José Gómez Hermosilla, el mismo Francisco de Goya...) simbolizando la «Modernidad», la «Ilustración» y el «Progreso», frente al pensamiento reaccionario tradicional, representado por la clerigalla (por el fraile jerónimo Fernando de Cevallos, con su La falsa filosofía, 6 volúmenes, o con fray Rafael de Vélez, autor del Preservativo contra la irreligión o los planes de la Filosofía, publicado en Cádiz en 1812). No fue casual que la vicepresidenta del gobierno socialdemócrata actual, empeñada en profundizar a la sazón en la laicidad del Estado español (el viejo laicismo francés, progresista y protestante, de Ferdinand Buisson, catedrático de pedagogía en la Sorbona, y premio Nobel de la Paz en 1927), regalase a los asistentes a la exposición del 2 de mayo ejemplares de Los afrancesados de M. Artola.
Consecuentemente Artola hablará ante todo de los «alborotos» o movimientos de aquellas «cinco o seis semanas» como agentes de un cambio radical en la configuración de un régimen, cambio que él comienza apreciando antes a escala de las personas que a escala de las instituciones o de las ideas: «Ni una sola de las autoridades legítimas [?] continuó en el ejercicio del poder». A través de todos estos cambios –continúa Artola desde su óptica distributivista– se formaron las Juntas que se hicieron con el gobierno. «Algunas de ellas, en razón de la importancia de la ciudad, se convirtieron en poderes territoriales, que asumieron el ejercicio, sin límite, de la soberanía: Oviedo, Valladolid, Badajoz, Sevilla, Valencia, Lérida y Zaragoza fueron los lugares en los que el levantamiento desembocó en la constitución de Juntas supremas provinciales, que sustituyeron a las antiguas autoridades...». Y añade: «El primer caso de asunción revolucionaria de poder lo constituye el alcalde de Móstoles, la única autoridad que en mayo de 1808 no vaciló en asumir la soberanía que los monarcas renunciaron en Bayona.»
La «perspectiva distributivista» y nomotética que prima en los planteamientos sociológicos sobre la perspectiva atributivista e idiográfica propia de la historia, lleva a ecualizar (en este caso, a confundir) la «asunción revolucionaria del poder por el alcalde de Móstoles» (que se mantuvo en el terreno del poder ejecutivo) y la asunción revolucionaria de la soberanía por la Junta Suprema de Oviedo o de otras que se formaron casi inmediatamente. Sobre todo: la perspectiva distributivista deja fuera de foco, como irrelevante, al orden de sucesión de la constitución de las Juntas, reduciéndolo a un mero orden de enumeración que, a lo sumo, sugiere un orden puramente cronológico pero irrelevante o secundario desde el punto de vista sociológico, para el cual este orden cronológico será más bien resultado del azar. Sin embargo es obvio que el orden cronológico no puede ser considerado como irrelevante (como accidental, casual o aleatorio) en el terreno histórico, siempre que la perspectiva histórica pueda dar cuenta de las razones internas que pudieran determinar el orden cronológico relatado. Razones internas que habrán de estar fundadas en la materia misma de los hechos determinados en esa su concatenación causal histórica.
El materialismo histórico marxista subordinó la dialéctica de Estados a la dialéctica de clases, en función de su teoría del Estado como una organización política determinada por la clase hegemónica (las clases venían definidas por su relación a los medios de producción). De aquí la Idea de una Historia del Género humano en progreso indefinido, como perspectiva decisiva (considerada «científica») para entender la sucesión dialéctica de las clases generadas por el pecado original de la propiedad privada de los medios de producción, que había roto el comunismo primitivo originario con el que comienza la historia. Una historia que se organizaría según la clase que sucesivamente fuera asumiendo la hegemonía (esclavismo, feudalismo, burguesía, proletariado...). La revolución burguesa corresponderá a la fase en la cual la burguesía se erige en clase hegemónica; de este modo se preparaba la teoría de la «revolución proletaria» que llevaría al comunismo universal, como reexposición globalizada del comunismo primitivo.
Pero la versión marxista del materialismo histórico inicial se desplomó (suponemos) con la caída de la Unión Soviética. Lo que hace necesario también (suponemos, en el proceso de lo que venimos llamando «vuelta del revés del marxismo») retirar la idea de las «revoluciones burguesas» como categoría para explicar la dialéctica de la transición del Antiguo Régimen al Nuevo Régimen. Porque no podría decirse que fue «la burguesía», como clase universal distributiva, la que produjo la Revolución francesa o la Revolución española de Cádiz. Las grandes revoluciones sociales no se reducen a conflictos de clases en el sentido de la concepción marxista de las clases según la propiedad (supuestamente previa a la constitución de los Estados) de los medios de producción; las clases que intervienen en la Historia son también de otro orden (pongamos por caso, sectas, heterías, estamentos eclesiásticos, grupos lingüísticos, militares, aristocracias rurales o urbanas, escribas, &c.). Y, por supuesto, clases económicas. Pero los conflictos de clases van siempre subordinados a la dialéctica de los Estados, en el interior de los cuales se agitan los grupos, las sectas, la heterías, &c. Es decir, el conflicto objetivo de un Estado frente a los otros, conflicto derivado de la misma naturaleza del Estado en tanto que lo supongamos fundado en la apropiación de un territorio frente a otros Estados (y, en nuestro caso, de los Estados que se desarrollaron históricamente como Imperios universales) más que a la hegemonía de una clase social previa frente a las otras (las clases sociales, económicas, proceden del Estado y no son anteriores a él).
Los conflictos entre las clases sociales explican, sin duda, mucho de la dinámica histórica, pero se subordinan siempre al ritmo marcado por los conflictos entre los Estados, entendidos como las verdaderas unidades del proceso histórico, sobre todo cuando los Estados imperialistas se relacionan entre sí a escala de la Historia universal. Y no porque los Estados sean unidades eternas o metafísicas (como llegarían a creer las ideologías de quienes concebían una «Francia eterna» o una «España eterna»), puesto que estas unidades de la Historia universal son a su vez unidades positivas que se constituyen y se desarrollan en el proceso histórico global que se produce precisamente a raíz de sus enfrentamientos, porque no cabe hablar de una Historia universal del Género humano, como si el Género humano, como totalidad previamente dada a los Imperios universales, fuera el sujeto de la Historia. Las grandes revoluciones de la Historia universal aparecen en el proceso de la dialéctica de estos Estados. Por ejemplo, la época histórica que conocemos como Edad Media, el «feudalismo» en términos marxistas, no sería el resultado de un conflicto de clases que hubiera tenido lugar dentro de Estados más o menos autistas, sino del conflicto de Estados tales como el Estado visigodo con los Estados musulmanes emergentes; de estos conflictos resultarán los Imperios que sustituyeron al antiguo Imperio romano. El «Antiguo Régimen» tampoco se reduce a un conflicto de clases separado de la dialéctica del conflicto entre los Estados que se habían desarrollado como Imperios universales, o que pretendían llegar a serlo. Por ello las reacciones contra el Antiguo Régimen no son tanto obra de unas burguesías internas revolucionarias; estas burguesías están actuando dentro de aquellas unidades estatales imperiales (el mismo concepto de ciudadano fue puesto en circulación, a partir del cives romanus, por los revolucionarios franceses que, como decía Marx, hicieron su revolución disfrazados de romanos) involucrando a las colonias (las colonias americanas contra Inglaterra, Francia en busca de convertirse en un Imperio, los conflictos de España con las naciones americanas, &c.).

Lápida conmemorativa del II Centenario del 25 de mayo de 1808 en Oviedo, descubierta el 25 de mayo de 2008 en la Catedral de Oviedo
5
¿Cabe profundizar en el análisis de la «materia de los hechos» por algún camino que nos permita barruntar, al menos, algunas razones o causas capaces de dar cuenta del orden cronológico de los hechos que nos ocupan en este bicentenario? Más precisamente: del orden de sucesión de los «procesos de asunción de la soberanía» en términos de un orden interno histórico y no de una sucesión irrelevante debida al azar. Nos limitamos aquí a sugerir algunos «frentes» de investigación.
Ante todo, sería preciso distinguir, dentro de los hechos insurreccionales que se suceden durante los primeros meses del año 1808, entre aquellos hechos insurreccionales organizados según una morfología definida a escala política (como fue el caso de la estructura de las Juntas supremas) y aquellos hechos insurreccionales que no se organizaron a escala política (sin perjuicio de los efectos políticos a que pudieron dar lugar), sino más bien a escala sociológica o psicológica (algaradas, motines, o sencillamente episodios cuerpo a cuerpo, individuales o de grupo) o a una «escala mixta» (principalmente las guerrillas, en tanto mantenían contactos con el ejército regular). Los hechos insurreccionales de Móstoles podrían clasificarse antes como hechos insurreccionales sociológicos que como hechos políticos, y esto por la sencilla razón de que en Móstoles no existían instituciones proporcionadas (ni siquiera las municipales, sin perjuicio de la inspiración del Manifiesto, debida por cierto a un asturiano, Juan Pérez Villamil) capaces de organizarse en forma de una insurrección política efectiva. Lo que no disminuye las consecuencias políticas de estas algaradas y la heroicidad de las decisiones del alcalde de Móstoles. Si los sucesos del 2 de mayo madrileño tampoco cristalizaron en la forma de una insurrección política propiamente dicha, no fue debido a falta de heroísmo en los protagonistas y en el pueblo de Madrid, fue debido, sencillamente, a que eran las tropas del Duque de Berg las que impedían la cristalización de una Junta soberana. Y no por ausencia de instituciones que hubieran podido asumir esa función, sino porque los individuos que las encarnaban tenían las mayores probabilidades para ser colaboracionistas, es decir, traidores, ya fuera por su afrancesamiento de convicción, ya fuera por cobardía condescendiente y «prudente». La presencia inmediata del ejército invasor obligaba a mantener la resistencia patriótica en el terreno de la acción directa, civil o militar, en el terreno de la revuelta o de la acción heroica espontánea del vecindario, y si esta pudo organizar de algún modo, en el terreno antes sociológico que político, una resistencia relevante, sin perjuicio de su carácter efímero, fue gracias a la acción de ciertos oficiales del ejército español allí acuartelados, que pudieron movilizar armamentos que iban más allá de los puñales, las tijeras, las pedradas o el agua hirviendo.
Lo que ocurrió en Móstoles y en Madrid, ocurrió también en Gijón en relación con Oviedo. Se subraya con frecuencia la prioridad de Gijón por el hecho de que días antes del 9 de mayo ovetense tuvieron lugar en Gijón, el 5 de mayo, algaradas y motines provocados por la imprudencia del cónsul francés en la villa, Michel Lagoinière, que dejó volar desde el balcón de su casa unas octavillas que indignaron al pueblo. Gijoneses amotinados apedrean el consulado y el cónsul huye como puede. Pero tampoco la insurrección de Gijón, aunque anterior cronológicamente a la insurrección de Oviedo, pudo tener la morfología política que caracterizó, y no por azar, a esta última, y ello sin perjuicio de que las tropas francesas todavía no estaban presentes ni en Gijón ni en Oviedo. La prioridad política de la insurrección de Asturias contra los franceses correspondió a Oviedo (sin por ello subestimar la importancia del levantamiento gijonés, o de los sucesos de Mieres); lo que no se puede es ecualizar desde el concepto de «levantamiento» los hechos de Gijón o de Mieres y los hechos de Oviedo.
Y esto por una razón «estructural» y no aleatoria: porque Oviedo era la capital del Principado. Y su capitalidad no se reducía a poseer un «título superestructural» que poco podría contar al lado de los movimientos populares de los empleados, artesanos, obreros o agricultores gijoneses, mierenses u ovetenses. Ser Oviedo la capital era mucho más que tener un título superestructural. Significaba ser la sede de la Audiencia, que representaba al Gobierno central; significaba ser la sede de la Junta del Principado (institución que representaba a los diversos «territorios» de Asturias: un tipo de institución que sólo tenía paralelo en Navarra y en Vascongadas, que sin embargo estaban ya ocupadas por el ejército invasor). Significaba también ser la sede del mando militar (a la cual tenía que recurrir el mismo coronel Joaquín Mora Velarde, comandante de Gijón, reunido en junta extraordinaria con el capitán de fragata José Cienfuegos Jovellanos, que dirigía el Instituto, para solicitar autorización para «armar tropa»). Significaba también ser la sede de la Universidad, circunstancia decisiva y no sólo porque sus estudiantes, alrededor de quinientos diez matriculados en 1807, podían aportar un contingente importante e imprescindible en la movilización ciudadana, sino también porque sus profesores, amigos y antiguos alumnos constituían la intelligentsia del movimiento. Es bien sabido que una parte principal de los ideólogos o ejecutores de las Cortes de Cádiz, o de sus inmediatos precursores, ya fueran liberales como Martínez Marina, ya fueran conservadores como Pedro de Inguanzo, se formaron, fueron profesores o tuvieron estrecha relación precisamente con la Universidad de Oviedo: Campomanes, Martínez Marina, Jovellanos, Flórez Estrada (de quien surgió el proyecto de convocar Cortes en las que confluyeran las diferentes Juntas provinciales), Pedro Inguanzo, Agustín Argüelles, el Conde de Toreno, José Canga Arguelles, Manuel María de Acevedo (primo de Flórez Estrada), incluso Rafael del Riego. Es obligado añadir en esta relación el recuerdo de la influencia de estos ideólogos en los mismos acontecimientos de Móstoles, a través de Juan Pérez Villamil, que había nacido en Puerto de Vega y se encontraba en su casa de Móstoles el 2 de mayo, cuando por la tarde se enteró de los sucesos de Madrid y reunido con los alcaldes Andrés Torrejón y Simón Hernández dictó el famoso bando que firmaron los alcaldes.
En la secuencia de los sucesos del mayo ovetense advertimos muy bien, como en un laboratorio, la involucración entre la mecánica del origen y secuencia de los hechos, y las ideas que los canalizaban en una dirección más que en otra. Sin estas ideas, formadas desde atrás, y transformadas en el mismo proceso, los sucesos no rebasarían el nivel de una algarabía o incluso de una guerra, que no hubiera podido alcanzar el sentido de una revolución.
Sólo en esta agua madre pudo cristalizar a lo largo de las dos semanas que van del 9 al 25 de mayo de 1808 una Junta Suprema como la constituida en Oviedo.
Y la pregunta histórica decisiva será esta: ¿Hay alguna razón por la cual esta Junta Suprema de Oviedo fue la primera en constituirse en España? Sin duda los historiadores han reclamado la prioridad para otras Juntas, por ejemplo, para la autodenominada «Suprema de España e Indias», la de Sevilla. Sin embargo, el bando de declaración de guerra al emperador de Francia, Napoleón I, de Sevilla, apareció doce días después (el 6 de junio de 1808) de la declaración de guerra de la de Oviedo (como no deja de señalar, como cuestión de hecho, Manuel Moreno, La Junta Suprema de Sevilla, Alfar, Sevilla 2001, págs. 27, 108, &c.). Y en todo caso no hay que descartar la influencia de los ideólogos asturianos en los ideólogos que actuaban en Sevilla (el «canónigo Cienfuegos» era sobrino de Jovellanos, había nacido en Oviedo en 1776, pero se educó en Sevilla, y desde enero de 1809 fue, con orientación claramente absolutista, vicepresidente de la Junta).
Lo cierto es que la Junta Suprema de Oviedo no fue tanto la primera en el tiempo astronómico cuanto el modelo de las demás; ni fue una Junta puramente militar, sino política, que organizó ministerios tales como el de Estado (asignado a Toreno), el de Hacienda (asignado a José García Arguelles y al Conde de Agüera), al de Justicia (al entonces canónigo y más tarde cardenal Pedro Inguanzo), &c. La Junta Suprema asumió inmediatamente una jurisdicción que desbordaba, como ya hemos dicho, los límites territoriales del Principado. Por ejemplo mandó ochocientos hombres a León, y mantuvo contacto inmediato con Galicia y Santander. De Oviedo salieron los primeros «embajadores» hacia Inglaterra, encabezados por el Conde de Toreno, a pesar de que entonces Francia estaba oficialmente aliada con España; allí se unieron los embajadores de Oviedo con los de Sevilla y Galicia, que llegaron poco después, pero de hecho fueron los delegados asturianos quienes actuaron en el Parlamento británico antes de la llegada de andaluces y gallegos, en orden a conseguir una alianza de Inglaterra con España, despreciando la alianza oficial de España con Francia (alianza con Inglaterra que se formalizó en enero de 1809, aunque de hecho funcionó meses antes).
¿Hasta qué punto, en la «prioridad», no sólo cronológica sino morfológica de la Junta de Oviedo pudo influir la «conciencia histórica» actuante durante siglos en las gentes y en las instituciones del Principado, y según la cual en sus montañas y ciudades se había formado el germen del Reino de España? ¿Hasta qué punto la analogía formulada en la tarde del 9 de mayo (en las arengas del Marqués de Santa Cruz, de don Manuel Miranda Gayoso y de don José María García del Busto), entre la insurrección que comenzaba a tomar forma política aquella tarde ante la invasión francesa y la «insurrección» del 8 de septiembre del 722 en Covadonga, contra la invasión sarracena, puede considerarse como algo más que una comparación literaria retrospectiva, propia de un discurso hablado y luego escrito, es decir, como una analogía que pudo haber tenido una eficacia causal en el proceso de cristalización política de la Junta?
Por supuesto no es este el lugar para dar una respuesta positiva y fundada (no sólo en función de las arengas sino en función de los arquetipos que obraban en los conjurados) a la pregunta, pero tampoco es el lugar para dar una respuesta fundada y negativa.
En cualquier caso nuestra celebración quiere ser la conmemoración de una gesta histórica cuyo inicio tuvo lugar en Oviedo, la antigua «ciudad imperial». Pero si la conmemoración de Covadonga se nos representa como la gesta histórica fundadora de una España que aún no existía, las conmemoraciones de mayo de 1808 demuestran cómo Asturias, lejos de detener su impulso en el recinto de sus montañas, lo orientó hacia la refundación de la misma España de la que formaba parte sustancial y germinal.

Placa de bronce conmemorativa del II Centenario del 9 de mayo de 1808 en Oviedo, descubierta el 9 de mayo de 2008 en la esquina de Altamirano y Cimadevilla