 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 93 • noviembre 2009 • página 13
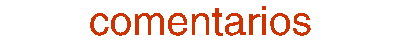
El artículo de Enrique Prado Cueva, «La transformación del compuesto hylemórfico alma-cuerpo aristotélico en unidad contable en el seno de la Economía Política de El Capital», publicado en El Catoblepas, 88 (junio 2009), página 15, pretende ser una recuperación del Ensayo sobre las categorías de la Economía Política desde una perspectiva noetológica. Y en efecto, no puede negarse que tal recuperación es acertada, en tanto que en esa obra de 1972 ya se hablaba de la Razón Económica, en tanto que racionalidad trascendental, que desborda la mera racionalidad artesanal o individual, y en consecuencia también el esquema individualista de Milton Friedman y otros economistas neoclásicos que fundan la Economía en el trueque o en la racionalidad subjetiva de la praxeología (Von Mises), como bien critica Enrique Prado, y que por lo tanto sólo pueden considerar la disciplina como una categoría científica cerrada desde un punto de vista ideológico.
En concreto, una idea destaca el profesor Enrique Prado del libro: la de rotación recurrente, con un contorno y un dintorno definidos, tanto en la obra de 1972 como en La vuelta a la caverna (La Esfera de los Libros, Madrid 2004). Esa idea de rotación recurrente, según Enrique Prado, permite la constitución de diferentes círculos abstractos, momentos de la Economía Política, en tanto que la considera una metábasis que supone una superación (metábasis eis allos genos) a otra totalidad distinta. El objetivo de este artículo, ya que el autor es citado por su aportación «Noetología, la ciencia que se busca», es ofrecer un diagnóstico de las tesis siguientes de Enrique Prado, aquellas que aplican esa misma metábasis a El Capital de Marx respecto a las posiciones de Aristóteles.
* * *
La interpretación fuerte de Enrique Prado es que en Ensayo sobre las categorías de la economía política «Gustavo Bueno demuestra la tremenda dificultad para categorizar como económicos los procesos contables generados por la unidad synolótica». Ya que la distinción entre medios de producción y de consumo, clasificación realizada por Marx que «está perfectamente contaminada por las ideas aristotélicas de medios y fines», según afirma el profesor Prado citando las páginas 75-76 del Ensayo, propone la idea de rotación recurrente para evitar ese hiato, que tiene su origen en la distinción hylemórfica entre materia (bienes de consumo) y forma (medios de producción).
Sin embargo, Bueno identifica esa disociación en Marx de forma explícita con la distinción kantiana medios/fines, en la que ningún hombre, que es según Kant un fin en sí mismo, puede ser usado como medio. Parece que Enrique Prado, no sabemos bien por qué, se vuelca hacia Aristóteles aun cuando las referencias no indiquen para nada semejante dirección. Otra tesis sobre las diferencias entre Aristóteles y Marx es que en la obra del segundo se produce una «metábasis noetológica, que parte del seno de las categorías económicas, nos conduce, por el camino de la equivocidad, hacia conceptos homónimos (recurrencia, replicación) a los que se llega por abstracción-destrucción o «cancelación». En concreto, cancelación de los ciudadanos en tanto que «esclavos asalariados» que Marx describe en el Libro I de El Capital.
De hecho, el profesor Prado señala respecto a una definición tan importante como la de trabajo abstracto en El Capital que se trata, en línea con la gnoseología aristotélica, de una forma abstraída de la materia:
«La forma, abstraída de la materia, convertirá a la forma en trabajo abstracto. El proceso anamórfico por el que las capacidades, potencias o dynamis del sujeto pasan a formar parte de las categorías de la economía política no ha convertido a estas categorías en categorías económicas. Los procesos anamórficos no configuran categorías pero sí pueden acompañarlas en su constitución.»
Sin embargo, el trabajo abstracto en Marx no es una forma separada de todos los trabajos concretos, sino un elemento trascendental (constitutivo) a todo trabajo concreto. Es más, podría decirse que Marx realiza un legítimo ejercicio de noetología al hablar del trabajo abstracto en el Libro I de El Capital como elemento que unifica trabajos tan diversos como el del obrero, el médico o el cantante dentro de la estructura de la sociedad capitalista, expresando proporcionalmente el valor de cada uno de ellos respecto a otro. Algo que no pudo realizar Aristóteles, y que es necesario explicar por qué.
De hecho, Aristóteles en su Ética a Nicómaco se planteaba dentro del apartado dedicado a la justicia que ha de haber un elemento que haga justas (equivalentes) toda una serie de cosas para poder hablar de intercambio económico:
«Pero es preciso que se igualen y, por eso, todas las cosas que se intercambian deben ser, de alguna manera, comparables. Para esto se ha introducido, la moneda, que es de algún modo, algo intermedio, porque todo lo mide, de suerte que mide también el exceso y el defecto: cuántos pares de sandalias equivalen a una casa o a un determinado alimento. Es preciso, pues, que entre el arquitecto y el zapatero hay la misma relación que hay entre una cantidad de zapatos y una casa o tal alimento» (Ética a Nicómaco, V, 5, 1133a18-24).
«En cuanto al cambio futuro, si ahora no necesitamos nada, pero podemos necesitar luego, la moneda sirve como garante, porque el que tiene dinero debe poder adquirir. Ahora, la moneda está sujeta a la misma fluctuación, porque no tiene siempre el mismo valor, pero, con todo, tiene una tendencia mayor a permanecer la misma. Por ello, todas las cosas deben tener un precio, porque, así, siempre habrá cambio, y con él asociación de hombres. Así pues, la moneda, como una medida, iguala las cosas haciéndolas conmensurables: no habría asociación, si no hubiese cambio, ni cambio, si no hubiera igualdad, ni igualdad, si no hubiera conmensurabilidad» (Ética a Nicómaco, V, 5, 1133b10-20)
O como diría Heráclito en el Fr. 90 citado por el profesor Enrique Prado, todo es canje del fuego al igual que todo comercio se realiza mediante el oro.
Aristóteles parece tan moderno a nuestros ojos que habla de la crematística, la especulación monetaria de la bolsa y la vivienda que diríamos hoy (aunque Aristóteles la identificaba con el beneficio) y también de la distinción que Marx usará en El Capital entre valor de uso y valor de cambio:
«De cada objeto de propiedad resulta posible un doble uso. Uno y otro son usos del objeto como tal, pero no en un mismo sentido, ya que uno es el propio del objeto, y el otro, no, como, por ejemplo, el uso de un zapato como calzado y como objeto de cambio. Es decir, tanto uno como otro son usos del zapato. Porque también el que cambia un zapato suyo al que lo necesita a cambio de dinero o de comida utiliza el zapato en cuanto tal zapato, pero no en su uso natural. Ya que no se ha hecho para el cambio. Lo mismo para los demás objetos de propiedad» (Aristóteles, Politica I, IX, 1257a).
Sin embargo, y pese a encontrarse tan cerca de la Economía Política, Marx detecta un serio problema al analizar los fragmentos citados de la Ética a Nicómaco,
«Pero aquí se corta y renuncia al análisis ulterior de la forma de valor. “Mas es en verdad imposible que objetos tan diversos sean conmensurables“, es decir, cualitativamente iguales. Esta equiparación sólo puede ser algo extraño a la verdadera naturaleza de las cosas, o sea, sólo el “último recurso para las necesidades prácticas“. Así, pues, Aristóteles nos dice por qué fracasa en su análisis, a saber, por la falta del concepto de valor. […] Pero Aristóteles no podía deducir de la misma forma del valor el hecho de que en la forma de los valores de las mercancías todos los trabajos se expresan como trabajo humano igual, y, por tanto, como igualmente válidos, porque la sociedad griega se apoyaba en el trabajo esclavista, de ahí que tuviese por base natural la desigualdad de los hombres y de sus fuerzas de trabajo. El secreto de la expresión de valor, la igualdad e idéntica validez de todos los trabajos, porque y en tanto son trabajo humano en general, sólo puede descifrarse cuando el concepto de la igualdad humana ha adquirido ya la firmeza de un prejuicio popular. Pero esto sólo es posible en una sociedad en donde la forma de la mercancía es la forma general del producto del trabajo, o sea, donde también la relación de los hombres entre sí, en su calidad de propietarios de mercancías, es la relación social dominante. El genio de Aristóteles brilla precisamente en el hecho de haber descubierto una relación de igualdad en la expresión de valor de las mercancías. Tan sólo la limitación histórica de la sociedad en que vivía le impidió descubrir en qué consistía “en verdad” esta relación de igualdad». (Carlos Marx, El Capital, Libro I, Tomo I. Akal, Madrid 1976, Sección Primera, I, págs. 86-87)
Y es que Aristóteles está hablando de las relaciones de igualdad, y estas sólo sirven en su época en tanto que considerados libres quienes están envueltos en ellas. Los esclavos quedan segregados de la Ética a Nicómaco, pues
«Los instrumentos son, unos, inanimados, y otros, animados. Por ejemplo, para un piloto es inanimado el timón y animado el vigía. Ya que el subordinado, en las diversas técnicas, está en función de un instrumento. Así también las posesiones son un instrumento para la vida, y la propiedad es un montón de instrumentos. También el esclavo es una posesión animada, y cualquier subordinación es como un instrumento previo a otros instrumentos» (Política, Libro I, 4, 1253b).
Aristóteles, en muchos sentidos, se acercó a la Economía Política que en los tiempos modernos tomaría carácter formal con los fisiócratas, Adam Smith, Ricardo y el propio Marx, pero no llegó a ella precisamente porque las relaciones de igualdad que menciona en Ética a Nicómaco se refieren a los libres, y dejan fuera, como es natural, a los esclavos, a los objetos inanimados, «ganado parlante». Y sobre todo, la igualdad y la justicia planteada por Aristóteles se refiere a lo que Marx denominó como modo de intercambio simple: Dinero-Mercancía-Dinero, circuito expresado en la fórmula D-M-D, que no supone ningún tipo de beneficio, de plusvalor. En ese sentido los escolásticos españoles, siguiendo a Aristóteles, hablan del justo precio, es decir, del precio equivalente entre dos cosas en principio distintas pero igualadas por el dinero.
Por lo tanto, sí es cierto que en El Capital de Marx existe una metábasis respecto a Aristóteles, pero esa metábasis no es debida a la concepción de un trabajo abstracto meramente formal o abstraído de su materia (situación en la que dejaría de ser trabajo al perder sus referentes corporeístas), sino gracias a un determinado desarrollo histórico que permite el paso de la mera artesanía y de la Economía doméstica que realiza intercambios simples de valores de uso equivalentes (lo que Marx explicaba con el esquema D-M-D) a una racionalidad más compleja. Sin ir más lejos, en un acontecimiento que pasa totalmente desapercibido entre toda la filología que el profesor Enrique Prado nos aporta en su artículo: el momento en que la Economía doméstica, actividad a lo sumo circunscrita a algunas polis rodeadas de bárbaros (realidad que conoció Aristóteles), alcanza la categoría de Economía Política (la nueva realidad de Marx), algo que sólo es posible una vez que el mundo está plenamente globalizado, el Primus circumdedisti me que recibió como divisa Juan Sebastián Elcano tras su vuelta al mundo.
Y esto ya no es una mera forma separada de la materia, como nos plantea el profesor Prado de forma reiterada con sus referencias al De anima o a la Metafísica, sino el proceder histórico que va alterando el contenido de la Noetología, algo que reconoce el propio profesor pero que no desarrolla. Una vez que el mundo está globalizado y el Ego Trascendental no es algo meramente intencional (el Dios que conoce a todos los hombres, que ya poco tiene que ver con el Acto Puro aristotélico que no conoce al mundo) sino efectivo, la Economía doméstica sí que ha sufrido un desbordamiento (metábasis eis allos genos) y ha pasado a ser otra realidad, la Economía Política, en la que sí es posible igualar todos los trabajos, no pudiendo separarse el trabajo asalariado proletario del trabajo del sacerdote o del filósofo (ese que abstrae la forma de la materia para deleitarse con la contemplación de los primeros principios, como decía Aristóteles en la Metafísica).
* * *
Más allá de la interpretación que el profesor Enrique Prado realiza de las tesis del materialismo filosófico, hay una tesis más fuerte aún que involucra no sólo al materialismo filosófico, sino a Aristóteles y a Marx: «El tránsito dialéctico entre las categorías económicas y las ideas de la Economía Política de Marx tiene, a mi juicio, su origen en la filosofía aristotélica. Este tránsito puede ser explicado tomando como núcleo esencial la idea de unidad synolótica, tal y como la elabora Gustavo Bueno en su Teoría del Cierre Categorial». Lo cual se propone analizar «en el contexto del par de ideas ciudadano-Estado para luego mostrar cómo Marx al reelaborar la teoría hylemórfica aristotélica materia(cuerpo)-forma(alma) construye los fundamentos de su Economía Política en El Capital mediante un logro impensable hasta ese momento: cuantificar contablemente esa relación. Pero este proceso sigue una camino filosófico o, si se quiere, ideológico, con la ayuda de procesos anamórficos recurrentes, en el contorno, que situarán la idea de mercancía (como portadora de valor de uso y de cambio) y el concepto de plusvalía en el ámbito de la Economía Política».
Dos cuestiones se plantean aquí. Por un lado, la definición de synolon y por otro su aplicación en la obra de Marx. En el primer caso, cuando Gustavo Bueno analiza el concepto en el Tomo 2 de la Teoría del Cierre Categorial no pone al synolon, el todo sin partes, como modelo para las categorías en tanto que totalidades, sino como ejemplo de totalidad que une distintos objetos inseparablemente, en contraposición al isos, que señala la unidad entre distintos objetos no relacionados entre sí en base a alguna característica concreta. Busca de esta manera Gustavo Bueno refutar la idea de que los todos son la unidad y las partes la multiplicidad, pues el synolon es un todo que no tiene partes. De hecho, Aristóteles considera que el compuesto de alma y cuerpo, de forma y materia, no tiene partes, sino que son elementos plenamente actualizados, y cuya modificación supone una alteración de la sustancia que constituye la formación de otra totalidad distinta, al menos dentro del mundo sublunar, pues los astros no se corrompen (Sobre la generación y corrupción 335b-336a).
Aun así, Bueno no señala la existencia del synolon, sino que lo ve como caso que limita la trascendentalidad de la conformación de totalidades, en tanto que toda totalidad es corpórea y tiene en consecuencia partes. Así, el Acto puro aristotélico no será synolon al no relacionarse con el mundo, pero el Dios cristiano como reflejo de la Trinidad sí lo será, en tanto que estructura metafinita (Gustavo Bueno, Teoría del Cierre Categorial, Tomo 2. Pentalfa, Oviedo 1992, págs. 518-527).
Entonces, no tiene sentido afirmar que «El núcleo esencial del que derivarán los conceptos de mercancía y plusvalía de la Economía Política de Marx se asienta sobre la idea de ciudadano, entendiendo a éste como unidad synolótica [...] conformada por partes o dynamis que configuran, en el caso de Platón, la estructura tripartita de la ciudad, y en el caso de Aristóteles la estructura productiva de la polis mediante el proceso de abstracción que establece un rango entre técnicas artesanales (asociadas fundamentalmente al conocimiento sensible) y epistemes (asociadas al conocimiento inteligible o al ejercicio del nous)». Al equipararse al ciudadano al synolon no sólo se confunden las nociones de distintos sistemas, sino que se acomete un reduccionismo sociológico de los conceptos platónicos y aristotélicos, identificándolos con las nociones de ciudadanía de cada autor, como si fueran meras segregaciones de la sociedad de su tiempo y no definiciones de segundo grado a partir de las técnicas y ciencias de la época.
Curiosamente, a partir de la introducción del synolon como hilo conductor para relacionar Aristóteles y Marx, el profesor Enrique Prado reintroduce la noción marxista de trabajo abstracto:
«En tanto que la analogía de proporcionalidad no le permite a Aristóteles explicar el motivo por el que dos entidades dispares se hacen conmensurables en el intercambio, esa misma analogía es capaz, en Marx, de amonedar la unidad synolótica mediante el recurso métrico universal del trabajo abstracto medio, socialmente necesario para poder fabricar un producto».
Y también añade:
«Marx ha conseguido que dos objetos cuyo valor de uso es diferente se conviertan en una misma sustancia modulada exclusivamente de forma cuantitativa. Para ello ha ido desarmando el esquema hylemórfico aristotélico en el que la entidad es un compuesto (synolon) de materia y forma para acabar diciendo que sólo la forma, en tanto trabajo útil, es la entidad verdadera. La trituración del esquema aristotélico se hace ejercitando críticamente el propio esquema. Todo este proceso aparece explícito en El Capital, en la sección primera del libro primero "Mercancía y dinero".
Podemos incluso pensar que lo que hace aquí Marx es similar a lo que hace Aristóteles con el primer motor del que ha abstraído toda materia, convirtiéndolo así en acto puro, en forma sin materia».
Pero la comparación no puede ser más errada, puesto que si bien el trabajo abstracto es un recurso métrico universal, no por ello es una forma separada de la materia. El motor inmóvil, el Acto puro, no puede ser un synolon, como ya hemos visto, y mucho menos comparable al trabajo abstracto, que sí puede ser reinterpretado, en función de un Ego Trascendental corpóreo, como noetológico.
En todo caso, el mérito de Marx no es cuantificar la cantidad de esa relación, si es que alguna vez se propuso tal cosa, sino establecer unas relaciones abstractas (no meramente formales) donde Aristóteles no fue capaz, igualando todos los trabajos. Al fin y al cabo, las fórmulas de El Capital son alotéticas, es decir, no alcanzan su sentido en su formulación sintáctica (en su cierre categorial), como podrían alcanzarlo las Matemáticas independientemente del contexto para el que fueran usadas, sino precisamente en función de los parámetros y proporciones de las que dependen y que cambian (no es lo mismo el “capitalismo homogéneo” que Marx analiza en el Libro I de El Capital que el proceso de reproducción capitalista contemplado en su totalidad tal y como aparece a lo largo de los Libros II y III).
Es más, plantear que «La noetología sería un intento de reinterpretar la teoría de las categorías aristotélicas en la teoría de los predicables o quinque voces medievales que, a su vez, se habrían de diluirse en los ejes sintáctico, semántico y pragmático que el materialismo propone para determinar el ejercicio efectivo de la ciencia», carece en principio de justificación, al menos mientras no se pruebe en los propios textos de Bueno tal relación, más allá del ejemplo del synolon. La Noetología precisamente es planteada por Gustavo Bueno como orden filosófico, en tanto que trascendental y distinto (que no opuesto) al orden categorial.
La clave para entender la Noetología no es otra que el Ego Trascendental (E) que aparece ya en la Ontología de Ensayos materialistas (1972), donde esta doctrina que adquiere plena formulación, en tanto que E, el sujeto noetológico, es el ejercicio de la conciencia filosófica, ejercicio plenamente consumado en La metafísica presocrática (1974) como periodización de la Historia de la Filosofía en función del lugar que ocupa el Ego Trascendental. En la Filosofía clásica griega, el Ego no es propiamente trascendental, como sí será en la Edad Media y ya de forma efectiva en la Edad Moderna, sino psicológico (el mismo Ego que abstrae la forma de la materia según el De anima de Aristóteles). De hecho, el Ego que reivindica Alejandro Magno como emperador es Zeus o Amón, no el Logos o el Acto Puro, principios abstractos resultado de segregar los sujetos mitológicos. Tal y como se señala en el reciente artículo de Gustavo Bueno, «El puesto del Ego Trascendental en el materialismo filosófico», en El Basilisco, nº 40 (2009).
* * *
Por eso mismo, no sólo me parece polémico, sino incompatible con el que yo manejo, el uso de Enrique Prado del término noetología, pues le aporta un sesgo muy difuso, de carácter sociológico, pero cuyo valor filosófico aparece enmascarado en esa confusión terminológica entre el vocabulario aristotélico y el del materialismo filosófico.
De hecho, la orientación del trabajo de Enrique Prado es muy distinta a la que pueda tener el materialismo filosófico, por planteamientos como los siguientes:
«El proceso de abstracción aristotélico (captación de la forma sin materia) devino, de forma ideológica, en teorías del conocimiento que, en realidad, ocultaban la relación productiva y manipuladora del sujeto sobre el objeto, es decir, ocultaban el verdadero origen histórico del sistema categorial. Por este motivo, postulamos que las teorías del conocimiento son, en realidad, teorías políticas que lo que realmente hacen es construir y constituir la idea de ciudadano ya sea entendido como nous (Aristóteles) o como sujeto trascendental (Kant)»
«La replicación entre conocimiento sensible e inteligible, en el seno del circuito eidético [...], apareció históricamente como relación amo-esclavo. Donde el esclavo era una parte del amo y considerado, al tiempo, como una posesión o bien o instrumento animado»
Se trata de planteamientos nuevamente de carácter sociologista, reduccionismo a las condiciones sociales existentes en las épocas de Aristóteles o de Marx, sin analizar la propia causalidad histórica ni tampoco el desbordamiento de los conceptos filosóficos más allá de su génesis. Carece de sentido reducir la teoría del conocimiento de Aristóteles a un mero encubrimiento de las relaciones de producción esclavistas. No niego que es posible justificar la génesis de la relación alma-cuerpo como producto de las relaciones entre el amo y el esclavo (de hecho, para Aristóteles, el alma del esclavo, en tanto que principio de movimiento, es el amo), pero tales conceptos no se reducen a mera justificación ideológica de su tiempo: sólo desde la teoría de Aristóteles puede explicarse el esclavismo, y no a la inversa. El esclavismo no explica la filosofía de Aristóteles.
Y si existe en los planteamientos de Enrique Prado un claro alejamiento en lo referente al orden trascendental (noetológico), en lo que respecta al orden categorial, tampoco es cierto que «la poética, la retórica y la teoría de los predicables, en el sentido clásico, se podrían convertir en el hilo conductor que explicara la formación histórica de las categorías científicas». Son las propias ciencias, en tanto que han desbordado la mera racionalidad subjetiva y constituyen teoremas objetivos (cierre categorial) las que explican la doctrina de las categorías.
Es más, la interpretación aristotélica de otros conceptos del materialismo filosófico toma una dirección cuando menos curiosa. Por ejemplo, cuando usa el concepto de kenosis:
«Hay kenosis que se ejercen, incluso, sobre la propia mercancía cuando, por ejemplo, alguien al comprar Zumo Don Simón sólo compra zumo de naranja en un tanto por ciento muy pequeño. […]. Se trata de una kenosis de la mercancía –en la que subyace la idea de transubstanciación de la teología dogmática– que, mediante una sinécdoque particularizante –la parte da nombre al todo; en una sinécdoque particularizante una parte se hace con el todo […]».
Ese ejemplo no constituye por sí mismo una kenosis o vaciamiento del contorno del nódulo, salvo que consideremos que el zumo de naranja constituye una sustancia primigenia que ha sido alterada al quitarle no sólo su entorno (la cáscara de la naranja) sino parte de su dintorno (la pulpa de la que se extrae el zumo). De hecho, desde los postulados de El Capital no hay tal kenosis, sino transformación de un valor de uso (la naranja y el zumo extraído) en un valor de cambio (el zumo porcentual que se sirve al consumidor final). Tampoco puede considerarse una suerte de transustanciación, salvo que nuevamente se considere que el zumo obtenido es una sustancia, de la que se ha dejado una parte a modo de accidentes.
Y ello se agrava si tomamos en consideración que la kenosis no es propiamente un vaciamiento de la sustancia (como plantea Enrique Prado), sino una abstracción de determinados contextos respecto a otros. Hay kenosis cuando consideramos la conducta apotética de un vertebrado segregando las reacciones químicas o físicas que se encuentran envueltas en tales operaciones. En el caso de Enrique Prado, su trabajo constituye una kenosis sociologista de Aristóteles y Marx, en tanto que pretende abstraer ambas doctrinas del desarrollo histórico-filosófico en que se encuentran involucradas, planteándolas como meros términos resultado de las condiciones sociales de su tiempo.