 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 128 • octubre 2012 • página 7

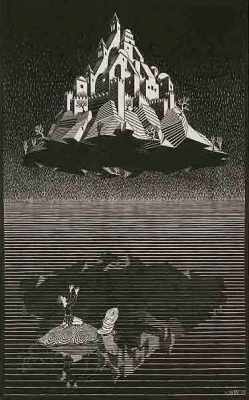
«En la actualidad, puede constatarse entre los hombres contemporáneos la disparidad de criterios a la hora de llamarse «modernos» o «posmodernos». Pero el acuerdo es unánime cuando la opción es la de sentirse «novedosos», es decir, mejores. He aquí el correlato inevitable: cualquier tiempo futuro será mejor. El presente conforma un marco vital sin deudas y sin herencias. La Ilustración defendía una idea de la Humanidad en la que habitaba el hombre como ser sin determinaciones paralizantes: el hombre sin atributos.{1}
Pero la meditación sobre la catástrofe totalitaria [consumada en el siglo XX] lanza sobre la mesa de la historia el drama del hombre moderno, que es el del hombre desplazado, sin patria, sin lengua, sin tierra. No se puede olvidar la infamia, porque todavía no se ha destruido… como deseaba Voltaire. No es justo pasar la página de la historia, ni es posible olvidar a los muertos, sobre todo sin saber por qué han muerto, de qué han muerto, para qué han muerto, si es que además han muerto por efecto de la infamia. Para el sentido histórico de hoy, el pasado ha prescrito, el muerto requiescat in pace y los vivos marchan sobre un trazado huérfano.
No quiere decirse con esto que la Ilustración y sus publicistas hayan errado completamente en sus ideales y principios, lo han hecho en los criterios de temporalidad, en los ritmos de aplicación de programas. También por exceso de entusiasmo en su declaración. Pues ya advertía Shaftesbury que un entusiasmo mal temperado y no sujeto a la corrección de juicio arruina los sentimientos más nobles con el riesgo de precipitarlos al abismo de la mentalidad fanática. Si, por lo demás, el mismo Immanuel Kant reconocía en 1784 que se vivía en la época de la Ilustración, mas no en una época ilustrada, en el momento presente no estamos desgraciadamente en condiciones de enmendar el dictamen kantiano. Esta es la corrección que, tras los pasos de Arendt, hace Finkielkraut al espíritu de las Luces.
Es en los espacios frágiles y amenazados, en las pequeñas naciones donde con mayor claridad apreciamos la vigencia y la necesidad de ser y sentirse heredero, de sobrevivir, de ser y conservarse. Pero esa atmósfera respetable puede enloquecer cuando esgrime su propósito igual que se empuña una maza o se defiende su contorno como quien protege un lugar sagrado. Pensarse hombre como heredero no significa preservar la herencia a toda costa, porque lo importante no estriba en el hecho de preservar sino en saber lo que heredamos. Las pequeñas naciones, afirma Finkielkraut, son la expresión de la otredad de Europa. Su circunstancia ha llegado a identificarlas con el fenómeno de la balkanización como contraste con la idea de globalización. Pero la verdadera cuestión es saber cómo se concilian en un proyecto común. Bosnia no representa sin más el destino de una pequeña nación, sino el de la Europa de la integración. Serbia, en cambio, enarbola la bandera del nacionalismo. Se trata en ambos casos de pequeñas naciones, pero tras ellas se alzan actitudes opuestas al sentir civilizador.

La medida correcta del tiempo pasa por equilibrar en su seno memoria y olvido. Así, por ejemplo, el siglo XX no puede hurtarse ni dar carpetazo a la «cuestión judía», la cual se ha visto resumida en una palabra de proyección atroz: Auschwitz. Pero, a su vez, los judíos como pueblo y nación («la petite nation par excellence», según expresión de Milan Kundera) no deben petrificarse en una memoria obsesiva y acomodada a un papel de victimismo perpetuo, que los sitúa de espaldas al mundo y al resto de pueblos y naciones, rumiando sus desdichas frente al Muro de las Lamentaciones.
Otro escenario donde se miden las consecuencias de la integración y la dispersión, es el de la lengua, como puede comprobarse en el cuestionamiento del «caso Quebec». Según Finkielkraut, franceses y quebequeses hablan el francés pero no la misma lengua, en cuanto a lo que ella comporta. Los secesionistas quebequeses hablan una lengua extranjera, «leur idiome politique est lŽallemand» (pág. 107), es decir, el idioma esencialista del Volkgeist. Los federalistas, en cambio, mayoritariamente anglófonos, trenzan sus palabras en un discurso de raigambre francesa, universalista y «republicano»: «les mots sont anglais mais les concepts sont nôtres» (pág. 107). Finkielkraut delimita así el horizonte de las identidades y sus implicaciones, distinguiendo las que se sostienen en los acuerdos y las lealtades constitucionales (en este caso, Ottawa) de aquellas que se cobijan en la pertenencia cultural y se afilian a obsesiones narcisistas y excluyentes (léase aquí, Montreal).
A la vista de estos hechos y muchos otros de similar naturaleza, Finkielkraut formula una reflexión de nítido perfil ilustrado para superar los delirios que han deslucido el devenir del siglo y amenazan con amargarlo todavía más en el próximo, resumida en esta sentencia: no se nace como ser autónomo sino que se hace ser autónomo, merced, sobre todo, a la instrucción y la práctica de la libertad. La escuela, espacio de expresión y diálogo, de transmisión de conocimiento, encarna como símbolo y realidad la necesidad de redefinir la función de la lengua, por la que abandonando fantasías de ideologización y manipulación falsaria (las llamadas «políticas lingüísticas») se vuelva hacia las tareas constructivas y estimule los valores superiores de humanidad, conduciéndola más allá de las trivialidades y frivolidades sostenidas por las prácticas y leyendas culturalistas.
Sigmund Freud se refería a la escritura como «el lenguaje del ausente» y John Stuart Mill la denominaba «el placer de la ausencia». Con la recuperación de la memoria y el retorno de la lengua a las labores de estimulación intelectual puede concebirse una restaurada configuración de la historia que recupere la idea clásica de la conversación entre los vivos y los muertos. Contra las tentaciones temerarias que patrocinan la invención del hombre, o el diseño del «hombre nuevo», y la celebración precipitada de su advenimiento, el libro de Finkielkraut concluye con la convicción de que el hombre todavía está por descubrir, que la tarea de la humanidad no ha finalizado y acaso ahora sepamos que tampoco está perdida.»{2}
Notas
{1} Fragmento de la reseña que escribí del ensayo de Alain Finkielkraut, L'ingratitude. Conversation sur notre temps, bajo el título de «Herederos seculares y planetarios», para Res publica. Revista de la historia y del presente de los conceptos políticos, Murcia, nº 6, junio 2000, págs. 166-170. El libro tuvo la correspondiente edición española en el año 2001, publicada por la editorial Anagrama. En la presente versión he introducido algunas modificaciones, con respecto al original, de carácter gramatical y de estilo.
{2} Puede consultarse, asimismo, mi reseña del anterior ensayo de Finkielkraut, «La derrota de la humanidad» (Nota crítica del libro de Alain Finkielkraut, La humanidad perdida), publicada en Daimon. Revista de Filosofía, Universidad de Murcia, nº 16, enero-junio 1998, págs. 185-192.