 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 129 • noviembre 2012 • página 10

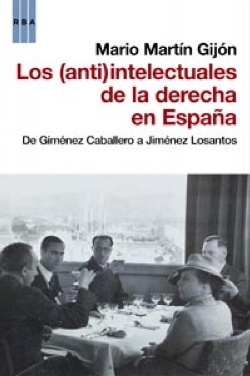
Extremeño de 1979, Mario Martín-Gijón es filólogo y profesor de Universidad. Entre sus obras, destacan Una poesía de la presencia. José Herrera Petere en el surrealismo, la guerra y el destino, Entre la fantasía y el compromiso. La obra narrativa y dramática de José Herrera Petere, Latidos y desplantes, &c. En la obra que comentamos, analiza lo que denomina «el antiintelectualismo de la derecha española».
Para el autor, la génesis del intelectual tiene lugar «a finales del siglo XIX, cuando la secularización de la sociedad y la extensión de la educación, la formación de un espacio libre de discusión gracias a los medios de comunicación de masas y la disminución de los obstáculos gubernamentales a la libertad de expresión» hizo posible que escritores, filósofos o científicos utilizasen su fama para pronunciarse sobre los temas que afectan a la sociedad en su conjunto. El antecedente más próximo del intelectual fue, en su opinión, «el filósofo ilustrado», cuya característica más acusada era «su independencia de criterio y libertad frente a los poderes temporales». Sin embargo, su origen más próximo se encuentra, a juicio de Martín Gijón, en la Francia del affaire Dreyfus, en cuyo desarrollo se enfrentaron «Verdad y Justicia frente a Patria, Nación o Religión». De ahí que para la mayoría de los conservadores, la figura del intelectual fuese «una invención desafortunada, y postularán el retorno al estado anterior a la politización de los profesionales liberales, defendiendo la labor del «sabio» humilde y retirado que trabaja por el bien de la humanidad sin cuestionar su orden social, sin inmiscuirse en terrenos ajenos a su especialidad». En ese sentido, el autor estima que el intelectual se configuró históricamente como «un héroe antiderechas». De ahí que opine que la figura del intelectual de derechas es no ya «hipotética», sino «rara» e incluso contradictoria. Por ello, prefiere denominarlo «(anti)intelectual», por su rechazo de «las pretensiones universalistas de la razón». Y es que la derecha tiene por fundamento una «visión restringida» de la realidad, que enfatiza las restricciones humanas y tiene como modelo la familia patriarcal autoritaria.
Desde esta posición de partida, el autor critica las posiciones de Raymond Aron, cuya obra El opio de los intelectuales, considera «el punto de partida del antiintelectualismo moderno». Y es que estima que su rechazo del intelectual filocomunista fue históricamente negativo, ya que la simpatía de éste por los sistemas de socialismo real «sirvió como forma de presión frente a las fuerzas autoritarias, latentes en las democracias de posguerra y favoreció los compromisos entre poder y oposición que, a la larga, fueron estableciendo el modelo de Estado de bienestar, capitalista, pero con una suficiente protección social». «Por ello –continúa el autor– aceptar una función como la que proponía Aron podía haber hecho al intelectual perder totalmente la función de contrapeso crítico al poder y vigilante de sus abusos que había tenido desde su nacimiento, para convertirlo en permanente guardián, en la paz como en la guerra, del orden establecido». A su entender, el libro de Aron «retomaba tópicos antiintelectualistas de siempre, como la presunta soberbia de los intelectuales y su desconexión de los asuntos prácticos de la gente». En el mismo sentido, descalifica a otros autores como Jean Françóis Lyotard, Paul Johnson, Thomas Sowell, John Carey, Alain Minc, &c.
En el caso español, el autor recurre, a lo hora de establecer una genealogía del antiintelectualismo derechista, a la obra de Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, descalificando las obras de Fernando Zeballos, Juan Pablo Forner, Hervás y Panduro, Antonio Campmany, Rafael de Vélez, &c., defensores, según él, de la «autarquía espiritual» continuada posteriormente por los fascistas españoles y los tradicionalistas. Expone a continuación el ideario de otros conocidos tradicionalistas como Donoso Cortés, Ortí y Lara y Menéndez Pelayo, haciendo hincapié en su oposición al krausismo. En sentido contrario, aparece una intelectualidad crítica, uno de cuyos primeros representantes es Mariano José de Larra y posteriormente los llamados «noventayochistas», como Unamuno, «Azorín» y Maeztu, a este último lo considera próximo al socialismo. Según el autor, todos ellos «aparecen en España como modernizadores opuestos a la excesiva influencia de la Iglesia y, en menor medida, contra el Ejército». Su continuador fue José Ortega y Gasset, «un líder de opinión, un organizador de empresas comunes, que igualmente fomentaba la conciencia de sus ciudadanos y su implicación en una sociedad más liberal».
El antiintelectualismo de la derecha tuvo, para Martín Gijón, su punto de ebullición en la Dictadura de Primo de Rivera. Frente a ella, Unamuno representó el papel de «adalid de la verdad» en contra de «las mistificaciones aducidas para implantar la dictadura»; era «el combate entre la fuerza bruta y la razón fiscalizadora». En sus críticas a Unamuno, Maeztu «no encontraba sino el argumento, de pobreza desarmante, y falsa históricamente, de agitar el fantasma ruso». Además de Maeztu, Primo de Rivera recibió el apoyo de «escritores poco prestigiosos entre los más cultos, pero con mayor éxito entre el público general, como el comediógrafo Jacinto Benavente, Pedro Muñoz Seca, José María Pemán o novelistas como Concha Espina y Ricardo León»; también el de Ramón y Cajal. Finalmente, el Dictador se enajenó el apoyo del conjunto de los intelectuales, como lo demostró la actitud de Ortega y Gasset. Las actitudes antiintelectuales estuvieron representadas, en aquel momento, por el doctor Albiñana, José Antonio Primo de Rivera, los condes de Limpias y de Guadalhorce, Enrique Suñer, Fernando Enríquez de Salamanca, Alvaro Alcalá Galiano, conde del Real Aprecio, según el autor. Al mismo tiempo, aparecieron los primeros atisbos de fascismo español, representados por la figura de Ramiro Ledesma Ramos, a quien el autor describe como partidario de la Dictadura primorriverista, estudioso de Heidegger en Alemania y como «un caso paradigmático de intelectual que, al no lograr alcanzar el prestigio entre los suyos, decide ponerse al servicio de una ideología antiintelectual en la que alcance un papel decisivo».
Ya en la II República, el autor describe a Acción Española como «un grupo de presión y vivero de antiintelectuales». Cree igualmente que la sociedad de pensamiento monárquica es un mero remedo de L´Action Française. Su pensador más cualificado, Ramiro de Maeztu traicionó, a juicio de Martín Gijón, su condición de intelectual «aceptando un puesto de embajador en Argentina, defendiendo la dictadura y, olvidando las normas del campo intelectual, haciendo apología del capital económico…», si bien, al mismo tiempo, sostiene que «logró convertirse en la personificación de la ambigua figura del intelectual de derechas». El «canon» cultural elaborado por los miembros de Acción Española resultaba «muy restrictivo y suponía discriminar la mayor parte del legado cultural de la España de los tres últimos siglos». Algo que tuvo su reflejo en la «guerra escolar» que tuvo lugar a lo largo de la II República. En opinión del autor, la política educativa republicana fue «el mayor intento hasta entonces por implementar una transformación educativa que, de manera similar a como lo hiciera la Tercera República francesa, pudiera dotar de un mínimo bagaje cultural a la gran mayoría de la población». A ese respecto, considera que resulta difícil hablar de «persecución» a la enseñanza religiosa durante el período republicano, «salvo que uno se sitúe en las aspiraciones hegemónicas que mantenía la derecha católica, cuya beligerancia fue aumentando en reacción a las iniciativas republicanas». Y concluye: «La hostilidad hacia la figura del maestro, como el antiintelectualismo, fue un elemento común a fascistas y nacional-católicos».
A continuación, el autor dedica todo un capítulo de su obra a la figura de Ernesto Giménez Caballero, cuya trayectoria describe como fruto de «las contradicciones del intelectual derechizado»; y considera que el escritor madrileño tuvo «su papel durante las vanguardias, truncado por su conversión fascista». A lo largo de las páginas de este capítulo, Martín Gijón lo acusa de «agresividad», «machismo», «voluble», «nada respetable» «demencial», «masoquista», todo lo cual «hace imposible considerarle como un intelectual con una línea definida». Tras la guerra civil, le acusa de estar «al servicio de la propaganda nazi en el ámbito cultural».
A juicio del autor, el antiintelectualismo de la derecha se vio reflejado durante la guerra civil por la acusación generalizada de que los intelectuales fueron los culpables del caos revolucionario. En ese sentido, resalta los planteamientos de Pemán, característicos, según él, de «un escritor típicamente burgués, que padece el resentimiento de quienes, a pesar de su éxito cosechado entre la amplia audiencia burguesa, es considerado con desprecio por quienes ocupan el centro del campo intelectual». Destaca igualmente el contenido de la obra del doctor Enrique Súñer, Los intelectuales y la tragedia española, al que considera «el mayor «clásico» del antiintelectualismo bélico en España». A ello se unen otros testimonios como los del psiquiatra Vallejo Nájera, José María Arauz de Robles, Constantino Eguía Ruíz, Joaquín de Entrambasaguas, &c. Las leyes franquistas supusieron, según Martín Gijón, «la proscripción del intelectual en las universidades». Especialmente graves fueron los ataques a la Institución Libre de Enseñanza, a la que califica de uno de los «mitos de la derecha». Una tradición que hoy tiene continuidad en la obra de José María Marco.
El autor describe el régimen nacido de la guerra civil como «fascista» y «antiintelectual», donde la figura del intelectual crítico fue suplantada por los eclesiásticos, los publicistas falangistas y los escritores de la burguesía. Algunos falangistas, como Laín y Ridruejo, «quisieron presentarse como los nuevos intelectuales; entendían este término de modo poco distinto al de un publicista o propagandista, como un autor al servicio de unas ideas, de una ortodoxia y de un Caudillo al que reiteraban a cada paso su fidelidad inquebrantable». Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset se convirtieron en los modelos a combatir por los partidarios del régimen. Con respecto al primero, comenta el célebre incidente con el legionario Millán Astray, en la Universidad de Salamanca; e incluso insinúa que pudo ser asesinado por los franquistas, «una muerte inquietantemente similar a la de quien inagurara la función del intelectual en Francia, Emile Zola». Y comenta las críticas de que fue objeto por parte de eclesiásticos como Miguel Oromí, Quintín Pérez, Antonio Pildain, o laicos como Antonio Fontán, Gabriel de Armas o Vicente Marrero, todos los cuales pidieron la puesta en el Índice del conjunto de su obra. Lo mismo ocurrió con Ortega y Gasset, víctima de la animadversión de «toda la derecha española» por su laicismo. Acusa, en ese sentido, a Julián Marías de esforzarse en «rescatar la figura de Ortega y Gasset y, en menor medida, de Unamuno, aunque fuera a costa de adulterarla para hacerlas digeribles por el régimen». Entre sus detractores más radicales, figuran los eclesiásticos Félix García, Venancio Carro, Juan Roig Gironella, Luis Suárez, Santiago Ramírez, Eustaquio Guerrero, Miguel Oromí, &c. Por su parte, el filósofo mostró «un desprecio irreductible» hacia los falangistas.
En otro orden de cosas, el autor atribuye al Consejo Superior de Investigaciones Científicas una «retórica netamente fascista» y lo interpreta como una «imitación simiesca» de la Institución Libre de Enseñanza. Descalifica a los defensores de la posibilidad de una intelectualidad católica, porque sus representantes tenían muy poco que ver «con intelectuales católicos como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier o François Mauriac, pensadores independientes respecto al poder y críticos con las actitudes políticas de la jerarquía». A ese respecto, el autor considera, en ese sentido, a José Bergamín como el prototipo del intelectual católico español. De igual forma, salen muy malparados de la obra los colaboradores de la revista Arbor, a los que califica de meros propagandistas e ideólogos del régimen. Muy criticado es asimismo el escritor Vicente Marrero, colaborador de Arbor y director posteriormente de Punta Europa, revista cuyo proyecto presenta como un híbrido entre teocracia y tecnocracia.
Frente a esta realidad, Martín Gijón considera lógico que los intelectuales críticos «se acercasen al PCE, no por apoyar la instauración de una dictadura totalitaria como en la Unión Soviética, sino por la convicción de que suministraba el discurso más claro de oposición al poder imperante en España». Y es que, a partir de los años sesenta, se produce el «resurgimiento» del intelectual crítico en la sociedad española. A ese respecto, menciona la expulsión de la Universidad de catedráticos como López Aranguren, Tierno Galván, Manuel Sacristán, García Calvo; lo mismo que a la militancia izquierdista de Buero Vallejo, Blas de Otero, Bardem,. García Hortelano, Alfonso Sastre, &c. En contraposición, presenta al ministro Villar Palasí poco menos que como un policía.
A juicio de Martín Gijón, el antiintelectualismo derechista permaneció incólume a lo largo de la transición al régimen de partidos. La opinión del autor ante el papel de los intelectuales en el proceso de cambio político no es, por otra parte, demasiado entusiasta. Y es que algunos de los órganos de la oposición intelectual al régimen, como Triunfo y Cuadernos para el Diálogo, sucumbieron ante los nuevos contextos sociales, políticos y mediáticos. A lo largo del período de la transición, tuvo lugar «la despolitización de no pocos intelectuales», mientras que otros aspiraron a «actuar como revulsivos mediante el efectismo y a pretender acercarse al lector con un estilo ligero, emocionado o frívolo». La excepción fue, a juicio del autor, Manuel Vázquez Montalbán. El período socialista «facilitó este esfumamiento del intelectual, reemplazado en parte por los periodistas, que ya no recurrían a los argumentos de la razón, sino a un hedonismo condescendiente y a la «pasión» como argumento». Por parte de la derecha, abundaron sus característicos gestos antiintelectuales, representados por el sociólogo Amando de Miguel, a quien el autor califica de «extrema derecha», comparándolo con Giménez Caballero. Muy criticado resulta igualmente el novelista Juan Manuel de Prada, a quien acusa de «reaccionario» y «nacional-católico», para luego descalificarlo como «una curiosidad arcaica». Sin embargo, el representante más concienzudo del antiintelectualismo derechista en la España actual es, a su entender, Federico Jiménez Losantos, de quien destaca su «visceral anticatalanismo», su «autoritarismo», su «agresividad» frente a los intelectuales más prestigiosos de la transición, es decir, Juan Goytisolo, Vázquez Montalbán y Fernando Savater; su «homofobia», «su terquedad propia de novicio». A juicio de Martín Gijón, Jiménez Losantos no es más que «un periodista con pretensiones», cuyo liberalismo se reduce a la defensa de un capitalismo sin trabas y del centralismo castellanista contra los nacionalismos periféricos. A ese respecto, el autor establece una serie de paralelismos entre al aragonés y Giménez Caballero: valoración positiva, en un primer momento, de Manuel Azaña, anticatalanismo, mesianismo y nacional-catolicismo.
* * *
¿Qué se deduce del contenido de este libro? Por de pronto, destaca el pathos absolutamente hostil con que está escrito. No sólo se encuentra ausente un mínimo grado de empatía; es que no existe el menor atisbo de distancia y de la necesaria frialdad que haga convincente el relato. A mi modo de ver, Martín Gijón resulta excesivamente monolítico en su condena de la derecha española. Creo, sinceramente, que, a la hora de tratar el tema, hubiese sido necesario un esquema más polivalente y matizado. Su radicalismo condenatorio y casi demonológico tiene como consecuencia la reducción de lo complejo a lo simple; supone un claro triunfo del maniqueísmo sobre la distinción y la complejidad; significa, en fin, una perspectiva maximalista y dogmática que contribuye claramente a demonizar al «Otro», convirtiéndole en la representación histórica del Mal absoluto.
Algo que resulta ya perceptible en las primeras páginas de la obra, cuando el autor lleva acabo una definición apriorística del intelectual, basada en una nítida inclinación, nada inconsciente, sino militante, hacia la figura de lo que Raymond Aron denominó, en su tiempo, «crítico moral», que, a lo sumo, puede ser visto como una variante del intelectual, pero no como una especie de esencia prototípica. Martín Gijón apenas parece ser consciente de que el intelectual, para merecer tal denominación, no sólo ha de definirse por una presunta función social crítica. El intelectual ha de ser, ante todo, un creador de cultura; y ha de utilizar su inteligencia y su necesario bagaje de conocimientos y técnicas a la hora de ejercer su función primaria innovadora y creativa. Sin duda, el intelectual suele ser, y de hecho lo es siempre, crítico con su circunstancia; pero puede serlo de muy diversas formas. El conformismo y su contrario, la autenticidad, puede darse en cualquier posición doctrinal o política. Y existen inconformistas tradicionales como el Maeztu de la II República y el Solzhenitsyn de la URSS; y los hay marxistas como Lukács. Martín Gijón cree –o, mejor dicho, parece creer, por lo que luego diré– que sólo hay intelectuales en la llamada izquierda; un tópico muy arraigado en nuestra actual república de las letras, pero que, al menos en mi opinión, no resiste un análisis riguroso. Ser intelectual, lo repito, consiste primordialmente en ejecutar un método, crear unas pautas culturales; y no meramente suscribir un manifiesto. Identificar a la derecha con el «antiintelectual» parece más próximo a una consigna electoral que a una hipótesis científica. A eso ni tan siquiera llegó el inefable José Luis López Aranguren, en su etapa más izquierdista, ya que sostuvo que la función del intelectual podía llevarse a cabo desde la perspectiva de una genuina continuidad cultural a partir de los parámetros del dynamic conservatism. El propio Raymond Aron hizo referencia a la posibilidad de una crítica «técnica», donde el intelectual tendría la función de sugerir medidas que atenuasen las deficiencias del sistema establecido, aceptando las servidumbres de la acción, la tradición de las sociedades y las leyes del régimen existente.
Tan absolutamente crítico con la derecha, el autor idealiza la figura del intelectual crítico y moralista, y es incapaz, en consecuencia, de llevar a cabo, en su libro, una auténtica hermenéutica de la sospecha. Y es que creo que, al igual que podemos criticar el pensamiento de la derecha, hemos de ser conscientes de que, bajo el manto de la defensa de la Razón, de la Verdad, de la Humanidad o de la Libertad, puede esconderse el resentimiento, la envidia o la simple voluntad de poder. Por hacer una referencia al célebre affaire Dreyfus, ¿acaso Georges Clemenceau –uno de los portaestandartes más significados de la causa dreyfusard– no era tan nacionalista y relativista como Barrès o Maurras? ¿No se vio esto en su actuación tras la Gran Guerra y en el «dictado» de Versalles? Sinceramente, mi labor de historiador social y mi perspectiva realista me hacen muy escéptico con respecto a esas sublimes apologías de una presunta misión altruista de los intelectuales.
Lo que no es igualmente de recibo es la para mí inexplicable diatriba contra Raymond Aron y su libro El opio de los intelectuales, cuyas ideas básicas me parecen completamente actuales. Sobre todo, sus críticas a los añejos y peligrosos mitos de la izquierda, como el «sentido de la historia», el «proletariado», la «religión secular», etc, &c. Personalmente, la trayectoria intelectual y política de Aron me parece ejemplar, por su valentía y su capacidad de análisis. Todo lo contrario de la de Jean Paul Sartre, que hablaba y opinaba de todo sin los necesarios conocimientos de sociología, economía y teoría política. Puro irracionalismo. De igual forma, me parece un tanto escandalosa la alabanza de Martín Gijón a los intelectuales procomunistas que apoyaban, sin conocerlos, los sistemas de «socialismo real». Por ello, creo que hubiera debido tener en cuenta la opinión y la situación de las poblaciones y de los «disidentes» que hubieron de soportar unos sistemas político-sociales tan opresores como ineficaces. A estas alturas, hay cosas que deberían estar claras; mejor dicho, tenebrosamente claras.
Otro de los defectos de la obra que comentamos es su reiteración obsesiva en la existencia de «una» derecha en singular, como si ésta hubiese existido, a lo largo de más de cien años, de una forma monolítica y homogénea. Conforme con el autor, porque ya lo había defendido anteriormente en algunos de mis libros, de que la derecha tiene como fundamento una «visión» trágica del mundo. Una vez dicho esto, es preciso señalar la inexistencia de una derecha prácticamente eterna y omnipresente; hay derechas. El plural significa que existen varias maneras de comprender y de vivir la derecha, aunque coincidan en esa visión trágica del mundo. En primer lugar, es preciso distinguir entre derecha y extrema derecha, según se acepte o no la pluralidad social y política. Y es igualmente preciso hacer referencia a las diversas tradiciones existentes en el interior de la derecha española: la conservadora liberal, la liberal-conservadora, la tradicionalista, la fascista, la conservadora autoritaria, la tecnocrática o conservadora burocrática, &c. Ninguna de estas tradiciones ha sido estática, sino que se encuentran en permanente evolución dentro de los distintos contextos políticos, sociales y culturales. Lo he defendido en mis libros Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días, El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX y en Conservadurismo heterodoxo, obras que, sin duda, el autor conoce y cita, aunque creo que con poco provecho.
Su mención a la Ilustración en España resulta por completo parcial e insuficiente. Significativamente, no existe, en el libro, mención alguna a la figura de Jovellanos, el máximo representante de la Ilustración conservadora española, reformista y antirrevolucionario a la vez. El recurso al discutible libro de Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, resulta tan tópico como inoperante. Y es que ese libro se encuentra hoy superado. No se puede poner del mismo lado a Juan Pablo Forner, que era, como demostraron hace ya tiempo José Antonio Maravall y François López, un ilustrado anticlerical, pero enemigo de la Revolución francesa, con el Padre Zeballos, el Filósofo Rancio o el Padre Vélez. El mismo Hervás y Panduro puede considerarse, en el contexto español, como un ilustrado. Lo más significativo es que Martín Gijón parece identificar Ilustración con apuestas políticas de carácter revolucionario, algo que es cuando menos discutible. Como ha señalado el historiador de la cultura Roger Chartier, los revolucionarios franceses hubieron de «inventarse» una Ilustración a su medida, a la hora de legitimarse; lo que no coincidía con los supuestos reformistas del Antiguo Régimen de la mayoría de los ilustrados. Movimiento de elite, la Ilustración, aunque opuesta por principio a ciertos aspectos de la tradición, como la fe religiosa y los privilegios estamentales, se encontraba inserta, en la mayoría de los casos, en el mundo aristocrático y en la burguesía del Antiguo Régimen; y sus representantes se hicieron notar por un elitismo nada favorable a la democracia o a la subversión social; en rigor, su programa era el de reformas liberales que preservaran la jerarquía social en vez de destruirla. Tampoco debería olvidarse que, como han demostrado los estudios del historiador Robert Darnton, la Enciclopedia fue una empresa económica de carácter aristocrático y altoburgués. ¿Acaso Voltaire y otros ilustrados no fueron incondicionales de Catalina de Rusia y de Federico de Prusia frente a los poderes eclesiásticos?
Por otra parte, no deja de ser significativo que el autor apenas haga mención al claro sesgo antiintelectual que ha caracterizado al conjunto de las izquierdas españolas, y, en concreto, a la izquierda obrera. Es de sobra conocida la enemistad hacia los intelectuales del fundador del PSOE, Pablo Iglesias. Nada más militantemente antiintelectual que el socialismo español, que no ha tenido, a lo largo de su historia, ningún pensador de altura en sus filas. Como denunciara Ortega y Gasset, su mayor defecto era haber llegado «a plena existencia sin la intervención de los intelectuales»; de ahí su permanente inanidad ideológica. No existe el Marx, el Lassalle, el Bauer, el Kaustky , el Jaurès, el Gramsci o el Mariátegui español. Martín Gijón parece deleitarse en las críticas de que Ortega y Gasset fue objeto por parte de un sector del clero español y de las derechas; pero nunca menciona las mucho más extremas que recibió, entre otros, del socialista Luis Araquistain, en su tristemente célebre artículo «José Ortega y Gasset: profeta del fracaso de las masas», publicado por la revista Leviatán entre 1934 y 1935, en el que se le calificaba de «pequeño burgués, «coruscante escritor», «contrarrevolucionario», «romántico» –en el sentido de Carl Schmitt–, «vitalista», «desordenado», etc, &c. La animadversión de Araquistain hacia el filósofo madrileño nunca cesó; tras la guerra civil, en su libro El pensamiento español contemporáneo, calificó La rebelión de las masas, con notable mal gusto, de «eyaculación panfletaria». Estos ataques no quedaron en el papel, sino que estuvieron a punto de culminar en la violencia y en el asesinato, a comienzos de la guerra civil, cuando Ortega fue amenazado, en la Residencia de Estudiantes, por una horda de jóvenes escritores de izquierda, algunos de ellos armados, que le instaron a firmar un manifiesto a favor de la República, con amenazas físicas muy serias. Significativo fue igualmente la crítica que su discípula María Zambrano publicó en El Mono Azul, titulada «La libertad del intelectual», cuyo contenido era abiertamente stalinista, denunciando «el individualismo burgués», caracterizado por «el asco del intelectual –del intelectual típico– por la masa, el apartamiento de la vida y su impotencia para comunicarse con el pueblo». Una crítica luego continuada por los marxistas como Castilla del Pino, José María Castellet, José Aumente, Alfonso Sastre, Ariel del Val, Elorza, &c. Eso por no hablar de la actitud de los dirigentes comunistas ante los planteamientos de Jorge Semprún o Fernando Claudín, que terminó con su expulsión del PCE, y los significativos gritos de Dolores Ibárruri contra «los intelectuales cabezas de chorlito». ¿Significaba la opción de una alianza de ciertos intelectuales liberales con el PCE una alternativa lúcida al régimen de Franco? ¿Eran más liberales y tolerantes los stalinistas que los franquistas? A mi modo de ver, no. A ese respecto, recuerdo los encontronazos, narrados por José Luis Cano en su libro Los cuadernos de Velintonia, de liberales de izquierda como Vicente Aleixandre con comunistas como el poeta Gabriel Celaya, adalid del realismo social. «Celaya es encantador –solía decir Aleixandre– cuando no piensa por el PCE. Pero a veces pierde ese encanto, y es capaz de ser fanático e injusto, cuando actúa en comunista». De la misma forma, estimo que Martín Gijón es irenista en exceso con respecto a la figura de José Bergamín, al que considera nada menos que el prototipo del intelectual católico español. Personalmente, me parece una figura poco edificante, por su complicidad en la represión de los militantes del POUM y en su ulterior militancia a favor de la extrema izquierda vasca, de ETA y de Herri Batasuna. Como escritor, siempre me pareció bastante cursi.
Dicho lo anterior, tampoco deja de ser curioso que, pese a su perspectiva gauchista, el autor tenga que recurrir, a la hora de personificar la acción del intelectual crítico, a dos figuras que nada tenían, en el fondo, de revolucionarias, como Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. En referencia al primero, por cierto, el historiador Pierre Chaunu, en la revista francesa L´Histoire, se servía de su obra El sentido trágico de la vida, para definir y describir el sustrato último de la mentalidad derechista. No tengo a Unamuno por un ejemplo de cordura e independencia. Muy al contrario, me ha parecido siempre un representante arquetípico de la irresponsabilidad. Como la mayoría de los noventayochistas, Unamuno no fue ni liberal ni demócrata. Se dejó utilizar como bandera, primero por el socialismo, que pronto abandonó; luego, por los republicanos; y, finalmente, por la contrarrevolución de Franco. No fue un hombre de partido, sino de partidos. Le ocurrió en la cosa pública lo mismo que en casi todos los demás ámbitos: frecuentó orillas opuestas, sin afincar en ninguna definitivamente. Sería muy interesante que Martín Gijón dejara bien claro, cuando, en su opinión, la conducta de Unamuno resultó ejemplarizante. ¿Cuándo vilipendió a Ferrer Guardia o cuándo atacó a Primo de Rivera? ¿Cuándo, ya en la II República, hizo referencia a la necesidad del estallido de la una guerra civil civilizada o cuando llamó a ir contra el «faraón del Pardo», es decir, contra Azaña? En ese sentido, las insinuaciones del autor acerca de un posible asesinato del escritor vasco, por parte de los franquistas, carecen por completo de fundamento. La figura de Ortega y Gasset me parece infinitamente más positiva y creadora; pero, como ya he sostenido en algunos de mis libros, no le considero un intelectual revolucionario o moralizante, sino un liberal conservador, un representante de lo que he denominado, en el contexto español, «conservadurismo heterodoxo». Es decir, para mí Ortega y Gasset es un intelectual de derechas.
Martín Gijón es muy duro con Ramiro de Maeztu, a quien considera socialista en su juventud; algo que yo creo haber refutado en mi biografía del pensador vasco. Considera que su aceptación de la embajada en Argentina durante la Dictadura, fue una traición a su función como intelectual. ¿Sostendría lo mismo en el caso de Américo Castro, Luis Araquistain y Ramón Pérez de Ayala durante la II República? Sostiene igualmente que Acción Española fue mimética de L´Action Française. Dediqué una parte de mi tesis doctoral a demostrar lo contrario. Sin duda, existió alguna influencia de Maurras y su grupo sobre la homónima española, empezando, desde luego, por el título. Ahora bien, temas como la Hispanidad, la radical crítica del positivismo o el catolicismo militante tienen poco que ver con L´Action Française. Yerra de la misma forma en algunos datos históricos. Ramiro Ledesma Ramos nunca fue simpatizante de la Dictadura de Primo de Rivera, ni estudió en Alemania con Heidegger. Alvaro Alcalá Galiano no fue conde del Real Aprecio, sino marqués de Castel Brabo. El autor señala con justeza el esfuerzo educativo de la II República, pero omite o ignora la labor previa llevada a cabo por Primo de Rivera. Según el historiador Ramón López Martín, entre 1922 y 1929 los gastos estatales en educación subieron un 58% y se construyeron 8.000 nuevas escuelas. Sin tal precedente, resultaría inexplicable la posterior política republicana. Por cierto, la Dictadura tuvo igualmente conflictos con la jerarquía católica en relación a los textos educativos. Digo todo esto para evitar las críticas tópicas y fáciles. Negar, por otra parte, que, durante el primer bienio republicano, existió, por parte del gobierno, una clara persecución a la enseñanza católica, es, en mi opinión, estar fuera de la realidad histórica. Tampoco hace Martín Gijón mención alguna a los asesinatos de intelectuales de la derecha durante la guerra civil, como fue el caso de Maeztu, García Villada, José María Hinojosa, Muñoz Seca, &c.
Martín Gijón se muestra implacable con Giménez Caballero. Nadie duda de sus extravagancias y excentricidades, que hacen muy fáciles ciertas críticas. Estimo, sin embargo, que en un trabajo de carácter académico hubiera sido necesario un mayor esfuerzo de comprensión, como ya hizo magistralmente el historiador Enrique Selva. Y es que el autor no contextualiza con profundidad su trayectoria vital. Cuando el escritor madrileño decidió militar en las filas fascistas, el fascismo italiano, al igual que su jefe y guía, era alabado por Gandhi, Freud, Shaw, Pound, Kipling. Henry Miller, Gorki o Strawinsky. Winston Churchill consideraba a Mussolini «el más grande legislador vivo». Lo mismo podría decirse, desde luego, en el caso del comunismo. Ignoro la razón por la que Martín Gijón estima que la adhesión de Giménez Caballero al fascismo supuso su ruptura con la vanguardia estética y literaria. Y es que el movimiento mussoliniano disfrutó hasta su final del apoyo de los «futuristas» y de otros escritores y artistas de vanguardia. Como han demostrado multitud de investigadores, desde Alessandra Tarquini, Zeev Sternhell, Emilio Gentile, Gabriela Turi, George L. Mosse, hasta Roger Griffin, la historia del fascismo resulta inseparable de las vanguardias artísticas, literarias y políticas. ¿Conoce el autor el Manifiesto de los Intelectuales Fascistas, de 1925, encabezado por Giovanni Gentile, Luigi Pirandello, Giovanni Papini, Guillermo Marconi, Curzio Malaparte, etc? En cualquier caso, estimo que la labor intelectual de Giménez Caballero resultó, no sólo con sus libros, sino con aquella gran empresa que se llamó La Gaceta Literaria, de singular importancia. Sus objetivos fueron muy ambiciosos. Pretendió dar cabida en el idioma español a todas las modernidades, a todas las aventuras expresivas. Se trataba de asimilar todos los elementos de la vida moderna, reivindicar las máquinas, poetizarlas, replantear los pensamientos fundamentales de la estética, de la vida social y de la política. Por otra parte, no creo que pueda conceptualizarse al escritor madrileño como ideológicamente afín al nacional-socialismo, ya que, por poner un ejemplo palmario, siempre defendió el mestizaje racial, algo que consideraba inherente a lo que denominaba «genio» de España.
La descripción del régimen franquista como «fascista» no resiste la crítica; ahí están para demostrarlo las obras de Juan José Linz, Amando de Miguel, Payne, Ranzato, etc, &c. Martín Gijón es incapaz de percibir, a través de tal esquema, la pluralidad de fuerzas políticas, culturales e intelectuales que estuvieron presentes en su seno. El régimen fue una maraña de organizaciones rivales que se hostilizaban entre sí. El predominio de una u otra corriente cambió según los períodos, las coyunturas y, sobre todo, de la voluntad pragmática de Franco. Sin esta pluralidad, resulta imposible interpretar sus perfiles culturales e intelectuales. De ahí que, al menos en mi opinión, la imagen que trasmite el autor sea profundamente engañosa. Martín Gijón describe, en su obra, tan sólo un sector de la intelectualidad derechista, sin duda el más intransigente y, en consecuencia, más susceptible de crítica y aún de caricatura; y silencia otros. A ese respecto, resulta extremadamente fácil criticar las ideas y planteamientos claramente inquisitoriales de algunos sectores del clero y sus ataques a Unamuno y a Ortega y Gasset. Lo que no nos dice es que otros intelectuales insertos en el régimen defendieron su legado; tal fue el caso no sólo de Laín Entralgo o Ridruejo, sino de Adolfo Muñoz Alonso, Salvador de Lissarrague, José Antonio Maravall, Antonio Marichalar, Alfonso García Valdecasas, Miguel Cruz Hernández, Rodrigo Fernández Carvajal, Gonzalo Fernández de la Mora, Rafael Sánchez Mazas, Luis Díez del Corral, etc, &c. ¿Acaso no publicó la Editorial Doncel, filial del Ministerio de Educación, una elogiosa Antología de Ortega? Y, de hecho, fue el gobierno español, por mediación de su embajador en el Vaticano, Francisco Gómez de Llano, quien impidió la maniobra integrista de condenar el conjunto de la obra orteguiana. Por otra parte, no todos los eclesiásticos tuvieron un comportamiento tan inquisitorial como el que describe el autor. El Padre Guillermo Fraile alabó ciertos aspectos de la filosofía orteguiana; y lo mismo hicieron Félix García y Juan Zaragüeta. La crítica católica a la filosofía de Ortega y a la de Unamuno era perfectamente lícita e incluso necesaria; lo inadmisible, y más en el contexto de un Estado confesionalmente católico, era la perspectiva inquisitorial de algunos, al igual que su abierto deseo de condena y destrucción del legado noventayochista y orteguiano.
Como es su costumbre, Martín Gijón se muestra muy incisivo hacia la figura y la obra de Vicente Marrero. No tengo ninguna simpatía por el escritor canario. De hecho, escribí mi biografía de Maeztu como crítica a la que él realizó en 1955; pero no un rechazo tan radical como el de Martín Gijón me parece innecesario. Y se equivoca, por ejemplo, cuando estima que la revista Punta Europa, de la que Marrero fue director, intentó aunar teocracia y tecnocracia, porque en sus páginas se publicó una de las críticas más radicales a la obra de Gonzalo Fernández de la Mora, El crepúsculo de las ideologías, obra del tradicionalista norteamericano Frederich Wilhemsen. Por su parte, Marrero siempre rechazó la tecnocracia, porque, a su juicio, era una alternativa muy próxima al marxismo, dados sus fundamentos seculares y materialistas. Olvida o ignora que Vicente Marrero fue igualmente un apreciable ensayista sobre arte y folklore español; que fue el primer escritor español afín al régimen de Franco que realizó una entrevista a Pablo Picasso, luego publicada en la prensa; y que dedicó al pintor malagueño una elogiosa monografía titulada Picasso y el toro, publicada en 1951.
Siguiendo en parte a Gregorio Morán, el autor describe la vida intelectual española del período franquista como una auténtica galería de horrores. Con todos sus defectos y errores, no lo fue, a mi juicio, en absoluto. Pondré algunos ejemplos para demostrarlo. El autor silencia o ignora el contenido intelectual de publicaciones oficiales o afines como Revista de Estudios Políticos, Cuadernos Hispanoamericanos, Clavileño, Atlántida, &c. La Biblioteca del Pensamiento Actual, de editorial Rialp, en vanguardia de los planteamientos conservadores, publicó a Theodor W. Adorno, a Voegelin y a Koselleck. Fue durante el franquismo cuando se fundó en España como disciplina universitaria la Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, gracias al esfuerzo de José Antonio Maravall y de Luis Díez del Corral. La obra de Díez del Corral, El liberalismo doctrinario, publicada en 1945, sigue siendo un libro de referencia a nivel internacional, lo mismo que El rapto de Europa. Igualmente, hay que destacar la obra de Maravall, Teoría del saber histórico, una de las escasas reflexiones metodológicas escritas en nuestro suelo. No deja de ser significativo que Martín Gijón no mencione títulos tan significativos para la época, sobre el problema de los intelectuales, como el de Francisco Javier Conde, Misión política de la inteligencia, o el de Antonio Millán Puelles, La función social de los saberes liberales. Al mismo tiempo, silencia publicaciones juvenile tales como La Hora, Alcalá, Alférez o Laye, donde pudo expresarse la rebeldía de algunos intelectuales por entonces falangistas como Manuel Sacristán, Ignacio Aldecoa, o Alfonso Sastre. No menos elocuente es su silencio sobre los cambios que la intelectualidad católica experimentó a raíz del Concilio Vaticano II. Buena prueba de ello fueron los intentos de recuperación del legado de la Institución Libre de Enseñanza y del exilio. En ese sentido, fueron muy significativos los libros de Vicente Cacho Viu, miembro del Opus Dei, La Institución Libre de Enseñanza, y el de María Dolores Gómez Molleda, Los reformadores de la España contemporánea. Por estos mismos años, se produjo la polémica sobre los planteamientos defendidos por Gonzalo Fernández de la Mora, en El crepúsculo de las ideologías, que unió en su contra a marxistas, social-demócratas, liberales, socialistas, tradicionalistas y falangistas. Las críticas del pensamiento español contemporáneo en el diario ABC del propio Fernández de la Mora supusieron, sin duda, un revulsivo en la vida cultural española de la época. No menos significativa fue la polémica sobre el arte abstracto que describió hace tiempo tan elocuentemente Gabriel Ureña, en su obra Las vanguardias artísticas en la posguerra española. Y lo mismo podríamos decir sobre las discusiones acerca de la «novela católica» o la «novela metafísica». La historia de la cultura a lo largo del período franquista está todavía por hacer. El autor es, además, completamente injusto con la figura del ministro Villar Palasí, recientemente fallecido y autor de la innovadora Ley General de Educación, en la que se generalizaba de forma definitiva la enseñanza media y universitaria. El nuevo impulso educativo estuvo vinculado, en dicha Ley, a una concepción de la educación como instrumento de crecimiento económico mediante un modelo centrado en el esfuerzo y en el mérito.
Al menos en parte, coincido con el autor en su diagnóstico sobre la situación de los intelectuales y de la cultura en general en el momento actual. Sin duda, hoy existen más medios y una mayor libertad, pero, al mismo tiempo, una escasa capacidad creativa. La política de subvenciones llevada a cabo por el PSOE en el poder y la creación subsiguiente de un alienante «Estado cultural» (Marc Fumaroli) han contribuido no sólo a la trivialización de la cultura española, sino a la práctica desaparición del intelectual en nuestra sociedad. Desde luego, no comparto la admiración de Martín Gijón por Vázquez Montalbán, cuyo libro Aznaridad me pareció, cuando lo leí, insustancial y previsible, una prueba más de la banalidad ideológica de la izquierda española. En cualquier caso, hoy por hoy, la derecha intelectual ha desaparecido como tal en España; su último representante fue, a mi juicio, Gonzalo Fernández de la Mora: nadie ha ocupado su lugar a la hora de su muerte. Ortega y Gasset no ha tenido sucesores de altura, lo mismo que, por ejemplo, Díez del Corral. La célebre FAES habla mucho de economía; apenas nada de cultura, ideas, arte, historia. La izquierda ejerció durante un tiempo su hegemonía cultural e ideológica. Ahora creo que no; simplemente, porque la sociedad española vive en un momento de a-hegemonía, de vacío de ideas prácticamente total. Sin dirección político-moral: en pura anomia. Para llegar a esa conclusión, basta con haber leído el último libro de Josep Ramoneda, La izquierda necesaria, en cuyas páginas no sólo no se ofrece ninguna alternativa político cultural o una idea nueva, sino que, en un gesto digno del esperpento, se nos presenta la presunta construcción cultural de Belén Esteban como «princesa del pueblo», como la antesala del fascismo. Nada nuevo bajo el sol.
Por otra parte, no creo que Federico Jiménez Losantos sea un intelectual, ni que pretenda serlo; mucho menos un antiintelectual. A mi modo de ver, se trata de un gran comunicador o, si se quiere ser más incisivamente crítico, un agitador mediático muy dotado. Los paralelismos con Giménez Caballero no pueden ser tomados, a mi modesto entender, en serio. Ambos autores pertenecen a contextos sociales, políticos y culturales muy diferentes; se trata, además, de personalidades completamente distintas. Tampoco creo que Jiménez Losantos sea un hombre de extrema derecha –como tampoco lo es el sociólogo Amando de Miguel–, porque nunca ha puesto en cuestión el pluralismo social y político o el régimen representativo. Es, básicamente, un liberal-conservador típico. A ese respecto, resulta muy significativo que, cuando dominaba en la COPE y se produjo su ruidosa ruptura con Mariano Rajoy, promocionara a Unión, Progreso y Democracia y no al partido social-católico Alternativa Española. Sin embargo, estimo que la labor de Jiménez Losantos ha sido negativa para el desarrollo de la cultura de derechas en España, por su promoción de personajes como César Vidal –plagiador profesional–, Pío Moa –grafómano impenitente con ínfulas de historiador– o José María Marco, cuyas obras sobre los intelectuales o sobre la Institución Libre de Enseñanza nos retrotraen a la peor tradición de los años cuarenta.
Y termino. A estas alturas de nuestra experiencia histórica, creo que deberíamos hacer no tanto una distinción ideológica entre autores, sino simplemente distinguir entre buenos y malos escritores, entre buenos y malos filósofos, entre buenos y malos ensayistas, entre buenos y malos historiadores, entre buenos y malos artistas, según la calidad estética o el nivel analítico de su producción, o de sus aportaciones a la vida cultural española. De ahí que no pueda seguir a Martín Gijón en sus conclusiones generales. Porque, a mi modo de ver, en la sociedad española existen, como en cualquier otra sociedad, gentes berroqueñas, pero que no lo son por su adhesión a la derecha o a la izquierda, sino sencillamente por carecer de talento.