El Catoblepas · número 190 · invierno 2020 · página 5
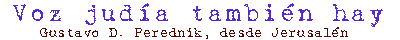
Del rugby al Holocausto
Gustavo D. Perednik
Reflexiones en torno del Holocausto a partir de un reciente asesinato


La Tragedia de los Andes de 1972 me estremeció en mi adolescencia. La conmoción por el avión uruguayo que se estrelló en la gélida montaña, cedió unos días después a la tristeza por la decisión oficial de abandonar la búsqueda de los restos, ya que ninguno de los 45 jóvenes pasajeros podría haber resistido el impacto ni las insufribles condiciones climáticas.
Pero dos meses y medio después, el accidente fue rebautizado “el milagro de los Andes” cuando fue rescatado el tercio de los pasajeros que asombrosamente estaba aún vivo. Famélicos, extenuados y ateridos, en convivencia con la diaria muerte y abrumados ante el abandono, los catorce deportistas habían conseguido organizarse para sobrevivir. La hazaña inspiró varios libros y películas, y en lo personal me despertó preguntas filosóficas que volqué en un índice para escribir algún día un ensayo reflexivo.
Entre los capítulos esbozados había incluido: cómo construir la propia supervivencia en un entorno aciago; de qué modo la buena y la mala fortuna se distribuyeron según la ubicación en el avión y otras casualidades logísticas; la resiliencia del ser humano ante experiencias impensables como la antropofagia entre amigos; la formación del temperamento en condiciones extremas por parte de adolescentes que desconocían desde la nieve hasta la vista de cadáveres.
Un aspecto deslumbrante fue el inesperado heroísmo, sobre todo en “Nando” Parrado, el líder del grupo que impulsó una caminata desvalida de diez días a través de picos nevados hacia lo ignoto.
Sus comentarios retrospectivos incluyeron una convincente idealización del rugby. No hay protagonismo individual en el llamado “juego de villanos jugado por caballeros”; hay unidad grupal, sin nombres estampados a la espalda. “El espíritu de equipo del rugby nos permitió sobrevivir”, dijeron.
La aureola virtuosa permaneció en mi memoria varias décadas, hasta que se desvaneció abruptamente a principios de este año. Un asesinato conmovió a la Argentina, y desplazó la caracterización del rugby desde la caballerosidad hacia la ruindad que le sería inherente. Sus supuestos valores éticos parecieron evaporarse para la opinión pública en el balneario argentino de Villa Gesell el 18 de enero pasado.
Una docena de rugbiers, “todos juntos y en equipo”, mataron premeditadamente a patadas y a insultos a Fernando Báez Sosa, un bondadoso joven de 18 años, único hijo de un humilde matrimonio de trabajadores inmigrantes que había cifrado su vida en el futuro de su amado. La patota le propinó golpes salvajes porque sí, para sentirse machos y divertirse, en un episodio atroz de la historia policial.
La inmensa repercusión del crimen en la sociedad argentina hizo recordar la sensibilidad puesta de relieve un lustro antes, cuando centenares de miles salieron a las calles en solidaridad con el fiscal asesinado Alberto Nisman. Los dos casos se produjeron un 18 de enero, y a ambos los acompañó el fundado temor de que la cercanía al poder por parte de los perpetradores les garantice ulteriormente impunidad.
La gran diferencia es que el móvil del asesinato de Nisman fue nítido: lo mataron para neutralizar su investigación judicial contra el gobierno argentino. El crimen de Báez Sosa, por el contrario, había sido completamente gratuito.
Se ha sugerido en los medios que la causa del despliegue emocional de los argentinos ante este caso refleja un resentimiento social contra los sectores más acomodados, a los que en general suelen pertenecer los rugbiers.
Pero ello queda refutado al evocar la mentada tragedia de los Andes hace medio siglo, cuando la reacción pública fue de empatía para con los jugadores del equipo Old Christians de Montevideo, cuyo heroísmo concitó admiración general. Decenas de miles fueron a darles la bienvenida a su regreso de la ordalía.
En un caso los rugbiers fueron objeto de cariño y en el otro, de desprecio. Las sociedades sensibles suelen identificarse con el que sufre, sin condiciones de etnias, creencias o ubicación social.
Así, tanto en el asesinato de Alberto Nisman como en el de Fernando Báez Sosa, multitudes reclamaron justicia en la ciudad de Buenos Aires un mes después del crimen.
En ambos casos la justicia es lenta. Pero mientras los patoteros están, aunque más no fuere, bajo prisión preventiva, los asesinos de Nisman no fueron siquiera detenidos porque no existe una investigación seria al respecto. El actual gobierno argentino trata de enterrar el magnicidio para ocultar su propio involucramiento.
Con todo, mis meditaciones en torno de la desgracia del joven Fernando Báez Sosa apuntan en otra dirección: no la corrupción inherente al poder, ni la filosofía de la resiliencia, sino una renovada reflexión acerca del Holocausto nazi.
La Shoá como estallido sádico
La Shoá u Holocausto es frecuentemente mal entendido. La cifra de seis millones de judíos masacrados, por lo escalofriante, tiende a eclipsar otras cinco características que lo transforman, tanto como el aspecto numérico, en un evento único.
Son ellas: la gratuidad del genocidio, la fría eficiencia de la maquinaria asesina, el celo puesto por los verdugos en acabar incluso con los niños e indefensos, el plan metódico de destrucción psicológica, y el sadismo generalizado.
El primero y el último de estos factores –la gratuidad y el sadismo– están presentes también en el asesinato de Fernando. Quizás por ello el crimen ha conmovido a tanta gente ante el contraste desgarrador entre, por un lado, una banda de malvados muy bien entrenados, y por el otro, un joven indefenso que irradiaba humanidad.
En efecto, la crueldad de los victimarios incrementó la solidaridad con la víctima, y seguramente el asesinato no habría repercutido tanto si a Fernando lo hubiesen matado de un tiro.
Una pregunta que se formuló en los medios argentinos es qué pensaron los patoteros mientras pateaban a la víctima. La pregunta es ingenua, porque saltea la conspicua evidencia de la maldad pura, divorciada del pensar. Una de las debilidades de nuestra modernidad es precisamente su irresolución al confrontar la maldad.
A la gente de bien le cuesta admitir que los asesinos sencillamente sintieron placer al matar a los golpes. El goce de creerse fuertes ante la agonía del prójimo, de ostentar un poder que permite infligir dolor sin trabas.
En su desazón, el padre de la víctima (Silvino Báez) supuso que los victimarios de su hijo habían actuado “endemoniados”. Se equivoca: simplemente se trata de jóvenes crueles. Su modus operandi durante varios años había consistido en golpear con desenfreno a gente inocente. Por ello cuando en esta ocasión su violencia generó un asesinato, lo asumieron con risas y liviandad; en las fotos inmediatamente posteriores al crimen se los ve casi festejándolo. No hay ningún indicio de que, si no hubiesen sido detenidos, no habrían continuado perpetrando bajezas similares.
El sadismo no es infrecuente, y afecta muchas veces a quienes temen que el entorno reconozca su inseguridad y baja autoestima ocultas. Para compensarlas y alzarse como superiores, aterrorizan a otros. El hijo del nazi Gustav Münzberger recordaba: “en casa mi padre era un mediocre, pero cuando volvía con su uniforme de la SS comenzaba a ser ‘alguien’. En Treblinka su poder lo diferenciaba de todos los demás”.
No es difícil imaginar la conducta de esta lacra social cuando es súbitamente ascendida a uniformes plateados, cruces de hierro y condecoraciones, y al control absoluto de miles de personas indefensas a quienes pueden torturar a mansalva.
La patota de rugbiers que asesinó en Villa Gesell habría podido conformar un devoto comando nazi. He aquí el quid de la cuestión: el nazismo no fue una “ideología”, sino un frenesí de muerte, humillación, despojo, avasallamiento y brutalidad. El concepto de “ideología”, por el contrario, alude a planteamientos racionales, no al mero apetito de violencia.
Por ello, dicho sea de paso, es inaceptable la decisión de la Fiscalía General del Estado español de mayo pasado, que definió como delito de odio (artículo 510 del Código Penal) “una agresión a una persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo”. Los jueces españoles omitieron que esa mal llamada “ideología” no es sino una justificación de la brutalidad y una exhortación al genocidio y por lo tanto, oponerse a ella no constituye ningún delito sino una legítima defensa.
El hecho de que no sea una ideología, no va en desmedro de que el sadismo pueda ser ideologizado. Cabe un ejemplo menor que sintetiza este proceso. En 1929, Peter Kürten, conocido como “el monstruo de Düsseldorf”, cometió numerosos asesinatos. Una vez detenido, confesó haber debutado como criminal a la edad de nueve años, cuando ahogó a dos niños mientras nadaban.
Se apeló a su entorno familiar para explicar parcialmente el caso. Desde pequeño, Kürten había sido testigo de cómo su padre alcohólico abusaba de su madre y hermanas, a quienes él mismo comenzó a vejar.
Al fin de sus días, mientras esperaba ser guillotinado, lo entrevistó el psiquiatra Karl Berg quien luego publicó el libro El sádico. Al comienzo, Kürten declaró que obtenía placer sexual de sus crímenes. Pero en una etapa posterior, ya asesorado por su abogado, cambió el argumento y sostuvo que mataba “para devolver el golpe a una sociedad opresiva”. Este retoque argumental les es útil a los sádicos, a quienes la ideologización sirve como defensa. Y pocas ideologizaciones de la maldad son tan eficaces como la judeofobia.
La disponibilidad del factor judío
Permítaseme incluir la perturbadora conjetura de que Fernando Báez Sosa hubiera sido casualmente judío. En ese caso, frente a las numerosas muestras de solidaridad, se habrían plantado también filonazis para justificar a la patota y ofrecerle alguna ideologización del asesinato.
La judeofobia opera como salvavidas del sádico; le permite golpear y vejar, matar e insultar, y autoconvencerse de que actúa así en nombre de una idea superior. La mitología a su disposición es de larga data, y dado que está muy arraigada puede echarse mano de ella con facilidad (“los judíos dominan el mundo, son deicidas”, etc).
Podría objetarse que el ardid de la ideologización es factible en todo odio de grupo, no sólo con los judíos. Pero la judeofobia destaca tanto en el plano teórico como en la práctica. En lo teórico, por su vasta mitología. Y en los hechos, porque abandona toda constricción moral. Aunque el golpeado esté débil e indefenso, o aun agonizante, el agresor siempre se presentará a sí mismo como quien castiga a los poderosos o como quien atinó a conjurar un peligro.
Revisar el fenómeno del sadismo ideologizado permite enseñar mejor la Shoá, ya que lo central del Holocausto no es que hayan matado a seis millones de judíos, sino el ímpetu para hacer sufrir a la víctima inenarrables padecimientos.
En los muchos años que vengo dedicando a la enseñanza de la Shoá, encuentro dificultades en transmitir esa esencia más allá de lo numérico. A veces recomiendo para ello recurrir al arte y encontrar en algunas películas metáforas del Holocausto.
Para aclarar el tema, vale agregar algunos párrafos sobre el abandono de la constricción moral que caracterizó a la Shoá. La saña contra los niños, testimoniada en las crónicas de la época, permite justipreciar el fenómeno.
A los niños alemanes se les enseñaba a incorporar el odio al juego, a fin de probar hasta dónde puede hacerse sufrir a otro niño, hasta dónde se puede golpear y humillar sin que los adultos obren de freno sino que, por el contrario, estimulen más violencia.
Verbigracia, en los recreos los niños se ponían en fila ante la cantina escolar para recibir una taza de leche. Cuando llegaba el turno de una alumna judía, el profesor gritaba “¡Sigue, judía! ¡El próximo!”. No se eximía a los niños judíos de pedir alimento, sino que se los obligaba a ser públicamente rechazados. Así los niños no-judíos aprendían cómo conducirse.
En la etapa de la concentración en guetos, los niños judíos, hambrientos y enfermos, se dejaban morir en las calles, o eran acribillados por los soldados alemanes. Un testigo describe “los rostros distorsionados por el dolor… una niña me dijo que quería ser un perro porque les gustan a los centinelas... En sus juegos los niños jugaban a ‘alemanes y judíos’, con los primeros enojados golpeando a los niños que hacían de judíos... Jugaban a hacer funerales”.
Ya en los campos de exterminio, Ilse Koch (conocida como “bruja de Buchenwald”) se encontró con veinte mil esclavos a su disposición y se dedicó a fabricar artefactos con la piel de sus víctimas. Tenía un zoológico de osos, alimentados diariamente con judíos que Ilse arrojaba para verlos ser devorados. La motivación para semejantes aberraciones no podía ser una “ideología”.
Josef “Sepp” Hirtreiter obligaba a los prisioneros de Treblinka a presenciar cómo colgaban de los pies a mozalbetes desnudos y se les azotaba prolongadamente hasta que Hirtreiter les pegaba el tiro de gracia. Asesinaba a niños de dos años de edad quebrándoles las cabezas contra los vagones que los habían traído. Irma Grese estaba a cargo de dieciocho mil prisioneras a las que golpeaba sin pausa y se regodeaba en remociones de senos sin anestesia. No eran la excepción sino la norma.
No por morbosidad es necesario relatar estos detalles, sino porque la pesadilla del nazismo debe ser apropiadamente abordada, para evitar su banalización y las comparaciones improcedentes.
En Ravensbruck se estudiaban huesos y músculos, trasplantándolos sin anestesia de unos pacientes a otros. En Baranowicze se inmovilizaba a niños en una silla, y se golpeaba sus cabezas con martillos mecánicos para ver cómo se desarrollaba la demencia.
En Dachau, Ernst Holzlöhner y Sigmund Rascher congelaban prisioneros para probar la resistencia de los uniformes de la Luftwaffe. En sus informes “científicos” concluyen que “los experimentados aúllan como perros cuando tienen mucho frio”.
En Sachsenhausen y Natzweiler se probaba el gas mostaza por medio de quemar con él a los prisioneros, y trabajar en sus heridas.
A los médicos que participaron de estos horrores y fueron capturados, se los juzgó el 19 de agosto de 1947 en Núremberg, en lo que se denominó el Juicio de los Médicos. Los procesados arguyeron en su autodefensa que no existían leyes internacionales que regularan la experimentación médica. Como consecuencia de ello fue redactado el Código de Núremberg para la Ética Médica.
El asesinato del joven Fernando, un microcosmos
Además del sadismo y la gratuidad, hay dos comunes denominadores adicionales entre la Shoá y el asesinato de Fernando en Villa Gesell: la destrucción psicológica por medio del insulto, y la parcial impunidad.
Mientras golpeaban al agredido, los patoteros le gritaban que era un cobarde por no pelear, y lo insultaban por el color de su piel. En cuanto a la Alemania nazi, la definición de judíos como “sub-humanos”, en boga entre los judeófobos, fue reemplazada paulatinamente por la de “anti-humanos”: un virus que exigía urgente exterminio. Así rezaba el canto de la SA: “Cuando sangre judía salpica del puñal, todo va doblemente mejor” .
El método maniqueo del nazismo es atractivo para quienes prefieren no complicarse pensando, y ven siempre un único enemigo al que endilgar todos los males. Para un temperamento obtuso y rígido, es tentador encuadrar en un punto visible la supuesta fuente de todos los fracasos propios.
En cuanto a la impunidad, la patota de rugbiers argentinos ha sellado un pacto de silencio que abarca a sus familias, y de este modo entorpece la investigación de lo sucedido. No han dado ninguna señal de arrepentimiento, y confían en que las dilaciones, los tecnicismos y las conexiones, terminen por liberarlos de la cárcel.
Con respecto al Holocausto, fue seguido por silencio impenitente de los asesinos, y nunca hubo gran predisposición por parte de la mayoría de los alemanes y austriacos para erradicar los vestigios del nazismo.
Un quince por ciento de los elegidos al parlamento alemán en 1949 habían estado involucrados en crímenes nazis, y ello no generó ningún escándalo público. Los sistemas judicial y educativo de la Alemania de posguerra estaban saturados de ex nazis. Los médicos que habían participado en el programa T4 de “eutanasia social”, y otros que habían sido arquitectos de matanzas masivas en los campos, quedaron impunes y a veces ocuparon cargos en instituciones médicas y en facultades de medicina. Los jueces que habían firmado sentencias de muerte a “desertores” y “traidores” siguieron siendo jueces en la nueva Alemania. En algunos Estados alemanes, todos los jueces habían estado afiliados al partido nazi.
Maestros que habían lanzado a niños “arios” como fieras contra sus compañeros judíos indefensos, y que habían enseñado la superioridad teutónica, siguieron siendo maestros. Obispos y prelados que aplaudieron a Hitler, continuaron siendo líderes espirituales.
La impunidad dio frutos: a fines de los años de 1950, una encuesta reveló que la mayoría de los alemanes creían que el nacionalsocialismo había sido una buena idea aunque mal implementada. Las atrocidades reveladas en los Juicios de Núremberg fueron ignoradas, burladas, o desechadas como previsible “justicia de los vencedores”.
El accionar sádico se da en individuos como Kürten, en manada como en el caso de los rugbiers, y aun abarcando a sociedades enteras como bajo el nazismo. En todos los casos, la impunidad es el factor que perpetúa su agresividad.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
