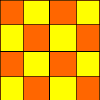El Catoblepas · número 198 · enero-marzo 2022 · página 9

Análisis de la crítica a la metafísica de Nietzsche
Juan Antonio Ortiz Fassa
Aproximación al filósofo alemán desde el materialismo filosófico

En el presente ensayo vamos a cuestionar la postura de Nietzsche que emplea para criticar a la metafísica. Partiremos desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. En primer lugar, examinaremos el concepto de realidad. Luego, el empirismo radical de Nietzsche que consideraremos erróneo, y por tanto propondremos un empirismo y un racionalismo siendo dependiente uno del otro ya que rechazaremos el significado de Razón que emplea Nietzsche teniendo en cuenta el contexto. También nos apoyaremos en la ontología especial de los tres géneros de materialidad para finalizar con una crítica a la metafísica pero desde el sistema filosófico al que nos acogemos.
En primer lugar, Friedrich Nietzsche comienza afirmando lo siguiente: “El mundo aparente es el único; el mundo ‘real’ es sólo un agregado, una mentira.” (Nietzsche 1975, 34). Aquí, podemos ver cómo Nietzsche critica al cosmos noetós de Platón, que sería identificado con el paraíso cristiano. Según él, este mundo sería falso, ya que es el cosmos poietikós el verdadero, o sea; el mundo material. Como es evidente, tal afirmación pareciera encajar con posturas positivistas y materialistas, donde se negaría ese mundo espiritual que en el cristianismo se asume como verdadero. O sea, no solo es que exista, sino que además es en él donde comienza la auténtica vida, lo cual llevaría a Nietzsche a ver el cristianismo como una religión opuesta a la vida –esto lo podemos constatar a lo largo de su obra El anticristo–, ya que no solo asume la vida espiritual de después de la muerte, sino que encima la considera más auténtica que la terrenal.
Desde nuestras coordenadas, estamos de acuerdo con Nietzsche en tal afirmación, pues:
“Supone la realidad construida a través de instituciones culturales, no es que ‘todo lo real sea racional’, sino que toda la realidad de las instituciones pragmáticas de diferentes componentes culturales es racional.” (Baños 2019, 5).
Por tanto, rechazamos la existencia del mundo verdadero que ha defendido el cristianismo, ya que las instituciones culturales pertenecen al mundo aparente, siendo el mundo verdadero una construcción teórica que, si bien podría haber estado inspirado de elementos empíricos en un principio, no remite a ellos tras la elaboración teórica.
Para Nietzsche, esto último sería fundamental, ya que sobre los sentidos defiende lo siguiente:
“Estos no mienten ni del modo que creían los eleáticos ni del modo que creía Heráclito: no mienten en general. Lo que nosotros hacemos con su testimonio es lo que pone en ellos la mentira (…) La ‘razón’ es la causa por la cual nosotros falsificamos el testimonio de los sentidos. Los sentidos, en cuanto nos muestran el devenir, el cambiar, no mienten. Pero Heráclito tendrá eternamente razón al sostener que el ser es una ficción vacía.” (Nietzsche 1975, 34).
Podemos constatar aquí esa importancia que le da Nietzsche al empirismo, llegando a ser radical. Sin embargo, hay un error en el concepto que sostiene Nietzsche sobre la Razón. Por la forma en la que Nietzsche habla sobre esta, podemos apreciar que emplea el significado que se ha otorgado en la tradición filosófica desde Aristóteles, es decir; Razón como facultad de una conciencia pura. Nosotros diríamos que esta forma de entender la Razón es una: “Noción lisológica de razón, proyectada desde el fondo de un espiritualismo subjetivista que la entiende como cualidad de la mente” (Baños 2019, 5). Esto se debe a que consideramos que:
“La razón es siempre material; incluso cuando hablamos de razón lógico-formal, ésta se refiere a la materialidad de los símbolos y ha de remitirnos a una materia dada. Así pues, el fundamento de la racionalidad humana no es el de una congruencia en función de relaciones formales, abstractas, sino el de unas conexiones materiales operatoriamente constructivas.” (Baños 2019, 10).
Partiendo de esto, podemos clasificar a la Razón de distintas maneras, como es el caso de la razón técnica, la científica y la filosófica. Pero no entendemos que entre la razón científica y la filosófica haya un abismo, sino que por el contrario:
“Entre la razón científica y la razón filosófica, el materialismo filosófico sitúa a la ‘razón dialéctica’, cuyo proceder es objeto de una Noetología orientada a investigar y establecer las leyes universales dialécticas del pensamiento, entendiendo éste en términos subjetivo-lógicos o noéticos.” (Baños 2019, 11).
Por consiguiente, debido a que esta definición de Razón va enlazada al contenido material –pues como ya dijimos siempre es material–, incluso en la razón filosófica, se une racionalismo y empirismo. Por tanto, no negamos la tesis de Nietzsche en lo que respecta a los sentidos, ya que son los medios por los que se aprecia la realidad –en el sentido que hemos empleado este término– y, si acaso, lo que nos engaña son los propios materiales con los que operamos. Por ejemplo, pensemos en el experimento de Asch{1}. En él, se demostró que era posible inducir al error por medio de la presión de grupo. Sin embargo, esa decisión se hace apelando a otros sujetos operatorios, a los que denominaríamos egos diminutos (Bueno 2016, 34). Estos, como tal, se encuentran entretejidos también por los tres géneros de materialidad (Bueno 2016, 189-190), por lo que esa Razón engañosa no dejaría de ser afectada por tales egos diminutos que, aunque actúan como otros agentes operatorios de la realidad, no dejan de ser tan materiales como nosotros mismos.
Para entender esto último, es necesario aclarar que desde el materialismo filosófico se emplea una ontología especial que consiste en que: “Los valores de las fórmulas generales del materialismo y el inmaterialismo se obtenían por la mediación de la ontología especial, sustituyendo "M" por los valores M₁, M₂ y M₃.” (Bueno 1972, 118). Debemos entender, por ende, que: “‘Materialismo’, en el sentido ontológico-especial, es una expresión que hacemos aquí equivalente a la doctrina de los Tres Géneros de Materialidad (M₁, M₂, M₃).” (Bueno, 1972, 147). Todo esto queda mejor explicado cuando Gustavo Bueno nos expone lo siguiente:
“La negación del materialismo cósmico puede, según esto, ejercerse de muchas maneras y muy diferentes entre sí. Es muy distinto negar la doctrina de las tres materialidades sosteniendo la tesis de la reductibilad de la segunda (M₂) a la primera (M₁), que defendiendo la tesis de la reducción de la tercera (M₃) a la segunda (M₂): En el primer caso podemos desembocar en una suerte de mecanicismo psicológico y biológico (…) aunque también en un ‘holismo naturalista’ apoyado sobre conceptos organicistas o, hoy día, sobre el concepto de ‘campo’ físico. En el segundo de los casos estamos, p. ej., ante una reducción del ‘Espíritu objetivo’ (M₃) al ‘Espíritu subjetivo’ (M₂),” (Bueno 1972, 147-148).
Con ayuda de esta explicación, podemos comprender a grandes rasgos que M₁ hace referencia a los materiales empíricos, fácticos, mientras que M₂ se refiere a la dimensión fenoménica que puede ser psicológica, y por último, M₃ sería el aspecto formal, teórico. Por consiguiente, cuando dijimos que los egos diminutos se encuentran entretejidos también por los tres géneros de materialidad, nos referíamos a todo esto.
En conclusión, compartimos con Nietzsche una postura crítica hacia la metafísica si bien es cierto que rechazamos el concepto de ‘Razón’ que emplea. No obstante, desde nuestras coordenadas materialistas, y teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, podríamos concluir con que, en efecto, podemos hablar de conceptos o incluso pares de conceptos dados en un plano fenoménico-histórico y analizarlos en un plano esencial para ver el tipo de relación que tienen con otros conceptos, o entre ellos mismos. Pero jamás debemos olvidar el camino de vuelta a esos mismos fenómenos cuando elaboramos mediante la abstracción esas esencias, puesto que, de lo contrario, estaríamos haciendo metafísica. Y esta la entendemos como esa parte de la filosofía a la que se llega partiendo de M₁ pero desde el que resulta imposible regresar a este. O sea, nos quedaríamos en M₃, convirtiéndose tales abstracciones en una nebulosa que puede tener una construcción teórica asombrosa. Eso no lo negaremos, pero tampoco el hecho de que, por no poder regresar a M₁, terminan siendo razonamientos vacíos y gratuitos. Por tanto, las ideas que aceptaremos han de remitir a los materiales empíricos que le dieron forma, o sea; a M₁.
Obras citadas:
Baños, Carmen (2019): “Acerca de la razón y la racionalidad humana”, El Basilisco, n.º 52, pp. 5-17.
Bueno, Gustavo (1972): Ensayos materialistas, Madrid: Taurus.
Bueno, Gustavo (2016): El Ego trascendental, Oviedo: Pentalfa Ediciones.
Nietzsche, F.W. (1975): El ocaso de los ídolos, Barcelona: Tusquets Editores.
——
{1} En él, encontramos que se dibujaron tres líneas. Todos los participantes menos uno eran cómplices, y debían defender una respuesta que evidentemente era incorrecta.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974