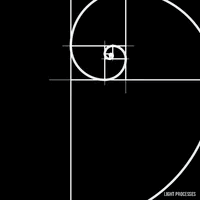El Catoblepas · número 203 · abril-junio 2023 · página 3

Modelo de sociedad en la teoría de la justicia de John Rawls
Fernando de Arnaiz Valdivia
Crítica desde las coordenadas del materialismo filosófico de la doctrina del filósofo anglosajón

“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es desde los sistemas de pensamiento. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar”. (Rawls, 1971, pág. 17)
Así de contundente comenzaba la que es la obra más importante de John Rawls, Teoría de la Justicia. El autor desde un inicio nos señala cuáles serán sus premisas desde las que se irán desarrollando la formulación de sus dos principios de justicia, los cuales han de guiar la institución social posibilitada mediante una versión de sociedad natural.
La obra de Rawls, contiene un conjunto de ideales sociopolíticos en el que se combinan la democracia liberal y un modelo de justicia distributiva, todo ello para llegar al Estado del Bienestar.
De manera sistemática, el autor comienza con “el problema de la justicia” como la cuestión fundamental que cualquier institución debe resolver para acercarse a una sociedad justa, desarrollando un ideal de justicia social estructurada mediante parámetros de igualdad, es decir, una modulación de la justicia como equidad desarrollada de manera práctica, mediante reglas de redistribución de la riqueza producida.
Concibe la sociedad a modo de una “empresa cooperativa para la ventaja mutua”, esta opera bajo un objetivo común, no obstante, esta cooperación debe someterse a unas reglas porque al igual que de la cooperación surge identidad de intereses, de la repartición de los beneficios obtenidos siempre surgirán conflictos entre los individuos asociados. Así pues, el problema de la justicia se solucionaría con “la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social”. (Rawls, 1971, pág. 18)
Rawls define la justicia bajo las coordenadas del utilitarismo mediante recursos de la teoría tradicional del contrato social, apoyándose en autores como Locke y Rousseau, pero, incluyendo herramientas de abstracción tomadas de la obra de Kant, para así poder generalizarla, condición principal para adecuar una idea de justicia que se adecue al modelo actual de sociedad consiguiendo así un ideal de justicia con potencial para ser…“la base moral más apropiada para una sociedad democrática”. (Rawls, 1971, pág. 10). Esto da lugar a la concepción de la idea de justicia como imparcialidad, en la cual los ciudadanos se presentan como libres e iguales y esta igualdad debe verse materializada a la manera de distribuir los diferentes bienes de la manera más equitativa. Esto se asegura dando unos principios o reglas para dicho procedimiento, siguiendo la lógica de una justicia observada por unas instituciones que estructuren la sociedad bajo el funcionamiento lo más cercana posible de una justicia puramente procesal.
Una vez dada una respuesta al “problema de la justicia”, el autor necesita de una aceptación por parte de estos individuos para formar parte de esta institución, que bajo estas reglas debe de administrarlos. Es aquí, donde el autor introduce en su método la Teoría del Contrato Social, cuya aportación más notoria es la propuesta por filósofos como Hobbes o Rousseau, estos la desarrollaron para dar posibles respuestas o justificaciones a la obligación de someterse a los gobernantes, todas ellas con descripciones del “estado de naturaleza” entendido como ausencia de política. Muchas veces desarrollada como abstracción de una realidad existente y otras como realidad histórica anterior o que precede al actual estado político. De esta manera, se podía mediante contrato, someter al control político del estado en cuestión o establecer diferentes clausulas como pretexto al sometimiento del poder.
Rawls hace una modulación de esta teoría, adaptándola de manera que, el acuerdo con la institución social se realice en el marco de aplicación de unos principios de justicia, estos principios redistribuyen de manera eficiente derechos y deberes, acordados por todos sus miembros y que por lo tanto aceptarían. Esto segundo es primordial para Rawls, ya que para que el contrato social sea óptimo, los individuos deben de alcanzar dicho acuerdo, mediante una negociación que no sea influida por posición o competencias a la hora de llegar a un consenso, es decir, que su decisión no sea tomada bajo una “racionalidad egoísta”.
Para que no influyan estos factores, estos contratantes deben de partir de una posición original, “nadie conoce su situación en la sociedad ni sus dotes naturales y por lo tanto nadie está en posición de diseñar principios que le sean ventajosos”. (Rawls, 1971, pág. 138). Y así, evitando parte de la información dada en este estado hipotético (se igualaría –según el autor– de manera material la posición de los individuos contratantes, consiguiendo que dicho acuerdo se considere como justo.
Hemos de señalar que el autor define el individuo como un ser “racional y razonable”, este individuo debe de establecer condiciones aceptables en materia racional (proyecto individual), para que se lleguen a conclusiones razonables (mutualidad).
El autor define como “Lo Racional o la Racionalidad”: El concepto hace referencia a la capacidad del individuo de jerarquizar un conjunto de preferencias entre las diferentes alternativas que se le puedan presentar. Así dependiendo de sus fines elegidos llevará a cabo esta jerarquización que lo llevará a satisfacer el mayor número de deseos y a la vez el que mayores probabilidades vea de realizar con el menor número de riesgos.
Y se define como “Lo Razonable”: El concepto de lo razonable hace referencia a la idea de cooperación y la imparcialidad. Así lo razonable es la capacidad del individuo cuando coopera teniendo en cuenta los proyectos de los demás individuos es la manera más óptima de obtener beneficios, estructurar la racionalidad repartiendo las cargas y poniendo límites al egoísmo, solo de manera racional se obtendrá el mayor beneficio mutuo.
Estas ideas se articulan bajo en el concepto Kantiano de persona moral con autonomía y para que esa autonomía sea plena debe descansar en una sociedad que coopera distinguiendo así entre -lo racional- que representa el egoísmo{1} individual, es decir, lo que seleccionamos como preferible para nuestra conveniencia y que pretendemos maximizar y -lo razonable- como límite a lo anterior, es decir, tener en cuenta los proyectos e intereses de los demás para el correcto funcionamiento de una sociedad estable.
Para ello, el autor se vale de un recurso primordial en esta teoría, este es el concepto del “velo de ignorancia”. Esta herramienta sirve para establecer una situación ficticia, una especie de máxima abstracción de los individuos, los cuales bajo este velo solo conocerán de ciertas circunstancias racionales con algunos límites impuesto por lo justo, es decir, lo razonable. El autor influenciado por la teoría de Kant sobre la forma del imperativo moral, modula el concepto para establecer una regla universal que ponga los llamados límites razonables a las preferencias racionales.
El velo de la ignorancia es una condición tan natural que algo similar debió de ocurrírsele a muchos. La formulación en el texto se halla, creo yo, implícita, en la doctrina de Kant sobre el imperativo categórico, tanto en la forma en la que está definido este criterio de procedimiento, como en el uso que Kant hace de él. Por lo tanto, cuando Kant dice analizar nuestro máximo considerando cuál sería el caso de ser una ley universal de la naturaleza, debe de suponer que desconocemos nuestro lugar en el interior de este sistema imaginario de naturaleza. (Rawls, 1971, pág. 135)
Bajo este velo las partes contratantes libres e iguales llegarían a un acuerdo sobre los principios que regirían la sociedad, ya que desconociendo parte de la realidad (incluso la propia idea de bien) pero sin embargo, conociendo la diferencia existente que habría entre ocupar una posición u otra en la escala social (las desigualdades entre estas) y no pudiendo predecir la posición o rol en la sociedad que les tocaría ocupar, el autor señala que estos escogerían aquellos principios que menos desigualdad permitieran para el total.
En consecuencia, siguiendo este método Rawls afirma que, es más que probable que los individuos estuvieran de acuerdo en una sociedad que estuviera reglada bajo sus dos famosos “principios de la justicia”:
Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás.
Segundo: Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, (principio de diferencia). b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. (para que haya igualdad de oportunidades)
– El primer principio hace alusión a los derechos políticos recogidos en cualquier democracia constitucional, estos solo se pueden dar en sociedades que bajo estas premisas han alcanzado un nivel material suficiente, porque solo en estas circunstancias darían prioridad a estas libertades por encima de cualquier compensación que se pueda dar a cambio de los bienes del segundo principio.
– El segundo principio se aplica a la redistribución de los ingresos, es decir, a la riqueza que se pueda dar y su equilibrio entre los diferentes niveles de responsabilidad de los individuos. De esta manera se aseguran las libertades básicas y solo se permiten las desigualdades en materia económica si esta logra que se maximice la riqueza de las partes menos favorecidas.
Con esto Rawls consigue uno de sus principales objetivos, ofrecer una alternativa a las teorías filosófico políticas de los autores utilitaristas como Bentham y John Stuart Mill, los cuales sostenían una filosofía política desde la cual el Estado debía maximizar la utilidad total de todos los miembros que lo conforman.
Así Rawls completa y desarrolla desde un punto de vista más social, y en lugar de maximizar la suma de la utilidad total de los individuos pertenecientes al Estado, este desarrolla políticas que maximizan la utilidad mínima. Mediante el criterio maximin, según el cual el Estado tiene por fin maximizar el bienestar de las clases menos favorecidas en la sociedad.
En resumen, los principios de la teoría de Rawls deben de partir de unas necesidades básicas cubiertas, las libertades básicas del individuo deben ser compatibles con las libertades de la totalidad, las desigualdades se permitirán (tanto en cuestión de posición social como de materia económica) de tal modo –y solamente– cuando se logre maximizar las posibilidades o riquezas de las clases más desfavorecidas. Todo ello solo sería posible en un Estado democrático de derecho y claro está, en una sociedad capitalista avanzada.
Libertad de mercado, igualdad social mediante la justicia como imparcialidad y añadiremos aquí la tolerancia, que se materializará en el tratamiento que el Estado debe mantener frente al pluralismo, ya que este debe ser neutral en valores. Es decir, una nueva modulación de los tres principios revolucionarios.
Sobre los axiomas, libertad, igualdad y fraternidad
Rawls nos presenta una sociedad que ha sido creada mediante la selección de unos principios ´políticos, morales y aparentemente formales ya dados, los cuales son una modulación de los axiomas de la Gran Revolución. Esta selección de parámetros o diferentes combinaciones de los axiomas, se utilizan para justificar una sociedad ya dada por el autor y que es el resultado de una supuesta elección “libre” de los individuos, el resultado de los juicios de un «preferidor racional». Como señala Gustavo Bueno, en su libro El sentido de la vida, lo que está haciendo Rawls “no es ya una preferencia racional, formal, sino una preferencia material de un sistema social dado entre otros posibles” (BUENO, 1996, pág. 197). Estos mecanismos, los cuales nacen de unos cambios teóricos, pero con pretensión material de estos axiomas, parecen olvidar que por si solos y de manera pacífica, es decir mediante consenso, no tienen fuerza suficiente para materializar un cambio en el terreno político, ya que, estos suelen ir acompañados de una serie de conflictos que desembocan en movimientos revolucionarios, los cuales no pueden ser sostenidos por el sistema de axiomas. “Es el significado de esos axiomas el que debe entenderse que cambia con los cambios de variable o de parámetro” (BUENO, 1996, pág. 197).
Con esto, no queremos decir que estos axiomas revolucionarios no operen realmente o sean meramente utópicos, sino que deben tenerse en cuenta, no solo por los parámetros por los cuales se pretende desarrollar, “sino principalmente por la consideración de los parámetros y escalas que se están abandonando los cuales creará una situación la cual situación en la cual operen una preferencia o realidad de los mismos” (BUENO, 1996, pág. 198). Podemos destacar varios ejemplos que Gustavo Bueno señala en su obra sobre la realidad en la que operan dichos axiomas de la Gran Revolución, así en la libertad tenemos por ejemplo la aplicación de esta no entendida como la “libertad absoluta” de la persona con carácter metafísico, sino “la libertad de acción de la nobleza en contraposición la libertad del poder absoluto real, de la opresión en La Gran Revolución” (BUENO, 1996, pág. 198). En el ejemplo de la igualdad podemos encontrar la situación de cuando se declaran que todos los hombres son iguales, esto se refiere a los ciudadanos «activos» entre sí, que es como negar la igualdad en un sentido político a los ciudadanos pasivos, que no participan de esta.
Declarar iguales a todos los hombres, en la medida en que lleguen a tener una civilización común –o por lo menos, culturas compatibles, puesto que es un simple error decir que todas las culturas lo son– ¿no es tanto como borrar los «círculos de semejanza», o de igualdad, constituidos por las culturas «inferiores»? (BUENO, 1996, pág. 198)
Y es así como podemos observar que la eficacia de estos principios se entiende y definen más por lo que niegan que por las vías en las que se intentan desarrollar. Conocer el funcionamiento de cómo operan estos axiomas, es precisamente señalar aquellas teorías que utilizan estos principios como estructura básica de una sociedad política, creada a partir de una sociedad natural pura, sin tener en cuenta que esta situación solo es posible mediante una sociedad ya materializada, con más o menos mecanismos políticos y con unos individuos que están históricamente determinados.
La posibilidad política de la «combinación revolucionaria» -Libertad, Igualdad y Fraternidad depende de la materia, de la sociedad política dada, a través de la cual pueda tener lugar un cierto «engranaje» de los axiomas independientes, una composición de los mismos en la que residirá la originalidad del sistema y la peculiar «modificación dialéctica» que cada axioma experimenta por la influencia de los demás. (BUENO, 1996, pág. 195)
Sobre la racionalidad
Rawls tiene una concepción subjetiva de la racionalidad, dicha concepción se manifiesta como una facultad intelectual, esta solo podrá ser exteriorizada mediante un lenguaje el cual solo se puede manifestar a través del diálogo pacífico y con la finalidad de ser consensuado. Pero desde el materialismo filosófico, se considera racionalidad efectiva la racionalidad humana propia de los sujetos corpóreos, negando así su carácter espiritualista (es decir, sin necesidad de ligar la racionalidad a un supuesto espíritu incorpóreo), entendiendo todas las operaciones tanto con las manos, como por el lenguaje, como la racionalidad de estos sujetos, abandonando cualquier teoría que presente la racionalidad como la del «pensamiento puro». Estas operaciones y programas propias de la racionalidad del individuo parten por tener en cuenta las operaciones de los demás individuos, tal y como señala Gustavo Bueno;
“Ser persona es estar en disposición no sólo de hacer planes y programas sino también de poder penetrar en el entendimiento de los programas y planes, a corto o largo plazo, de otras personas; incluso, desde luego (en el contexto de la idea metafinita), de los programas y planes que son incompatibles con los propios, aquellos cuya confrontación implica violencia, convivencia violenta y no sólo convivencia pacífica”. (BUENO, 1996, pág. 177)
Rawls entiende la conciencia racional humana fuera de conjuntos de instituciones histórico-políticas, a partir de una sociedad natural, así lo critica Luis Carlos Martín Jiménez desde el materialismo filosófico y en concreto en su libro “La esencia del Derecho Filosofía Materialista de las categorías jurídicas” en donde una de sus proposiciones señala que: (Jiménez, 2021) “La configuración de los individuos y sus contenidos «internos» se forman en función de la naturaleza de las operaciones que realizan pero sólo en una matriz social a escala histórica se logran desarrollar contenidos lingüísticos, morales, intelectuales, que van configurando al individuo, y determinan sus operaciones y por tanto las diferencias y conflictos que configuran su conciencia.(pág. 87)Se concibe al individuo como un ser institucional por lo que, “no caben predicarse de un sujeto anterior a ellas, sino en cuanto se constituye el sujeto desde la relación y no antes” (Jiménez, 2021, pág. 88). Se entiende la persona desde las operaciones con otras personas e instituciones y en la medida de la cercanía de estas a determinadas instituciones.
Sobre la sociedad natural
Desde el materialismo filosófico se identifica la sociedad como una totalidad atributiva, formada por múltiples componentes, unos serán integrantes y otros determinantes y se considera que la política es todo lo que ordena y permite ordenar y hacer subsistir una sociedad mediante planes o programa dirigidos al todo social.
Siguiendo con la metodología, las sociedades naturales deben estar insertas en un “espacio antropológico”{2}, este se define como un espacio tridimensional de perspectiva antrópica, formado por tres ejes, los cuales son:
– Eje circular: el que contiene las relaciones de unos hombres con otros hombres.
– Eje radial: espacio en el cual se relaciona el hombre con las entidades de lo que generalmente se denomina como naturaleza (la tierra, el aire, el agua...).
– Eje angular: el que incluye las relaciones de los hombres con entidades no humanas pero que se parecen mucho a los hombres (“númenes”) que luego irán históricamente transformándose en dioses.
De esta manera se introduce un espacio de tres dimensiones fundado en una clasificación de los fenómenos. Dentro de estos espacios podemos introducir un contenido propio a cada eje formando así las capas del cuerpo político, estas serían, la capa conjuntiva con el eje circular, la capa basal con el eje radial y la capa cortical con el eje angular.
– La capa conjuntiva: es la resultante de las operaciones del núcleo en el eje circular del espacio antropológico que está formada por el poder legislativo, ejecutivo y judicial. (DGM, 2009)
– La capa basal: es la resultante de las operaciones del núcleo en el eje radial del espacio antropológico, está formada por el poder gestor, planificador y redistribuidor. (DGM, 2009)
– La capa cortical del cuerpo: es la resultante de las operaciones del núcleo en el eje angular del espacio antropológico, formada esta por el poder militar, federativo y diplomático. (DGM, 2009)
Una vez definido el campo antropológico, sus diferentes ejes y el contenido del cuerpo político, podemos definir la sociedad natural en términos políticos y analizar las sociedades naturales que se le vayan mostrando desde diferentes teorías, teniendo en cuenta, el diferente contenido de estas capas y su evolución. Lo primero que podemos afirmar es que, ya que el individuo solo se puede definir en cuanto individuo social, por la relación de este con otros individuos, de este modo, aunque embrionarias, una sociedad humana, entendiendo “humana” como el núcleo de esta, siempre habrá a la manera de protocapas un contenido mínimo de lo político.
La teoría de Rawls, considera a los individuos como partes formales de la sociedad humana y así incurre en la utilización de formular su obra desde categorías holóticas, es decir, la descomposición del todo social de la sociedad natural resultaría en diversos conjuntos y subconjuntos de esta, tal y como señala Gustavo Bueno en su libro “Primer Ensayo sobre las Categorías de las Ciencias Políticas”.
Desde el materialismo filosófico no se trabaja con “la hipótesis de los individuos humanos como partes formales de la sociedad humana, por lo menos, en tanto se considera esta en perspectiva de la génesis. La descomposición del todo social en diversos estratos de partes nos remite a definiciones de sociedad natural como unidad de diversos conjuntos de clases o agrupamientos, tales como varones adultos, mujeres adultas, enfermos, etc”. (Bueno, 1991, pág. 164)
Todos estos subconjuntos tienen patrones diferentes y rutinas adquiridas por aprendizaje que se diferencian de las demás y así cuando Rawls a partir de su estado de naturaleza construye una sociedad que llegará desde cero a una estructura política, podemos criticar esta postura indicando que sí, señalamos la totalidad social la unidad de estos subconjuntos, no cabe su construcción si no es bajo el esfuerzo que realiza una mínima estructura política que antes de la elección de lo que pueda ser o no, un concepto filosófico como es el de la justicia.
Y es que, si atendemos al proceso elegido por el autor de la Teoría de la Justicia para insertar en esta una idea de sociedad natural, podemos observar que viene a ser como la negación en el génesis de la sociedad política, esta se irá construyendo desde un proceso pacífico seleccionando solo los aspectos sociales y políticos que puedan parecer positivos, eligiendo de los múltiples modelos de sociedades los más convenientes. Imitando los modelos teológicos y sus procesos, el autor por “la via remotionis ira retirando atributos impertinentes (y nos haya conducido a Dios como in-temporal, in-espacial, in-finito...)” (Bueno, 1991, pág. 147), depurando así todo lo no deseado hasta conducirnos al modelo de sociedad política preferido.
Conclusiones
Rawls elabora una teoría de la justicia partiendo de la reconfiguración de los tres axiomas de la Gran Revolución y el resultado de esta configuración solo será materializable en un Estado democrático el cual, entienda la justicia como equidad y esté ordenado bajo unas reglas de imparcialidad. De partida podemos observar como la configuración de uno de los axiomas-La Tolerancia- es limitado y radicalizado, de tal manera que solo acepta un fundamentalismo democrático como ideología adscrita al modelo político de Estado. En lo que respecta al axioma de igualdad, como elemento, el cual estructura su idea de justicia y a la que solo se llegará por medio del velo de ignorancia, sujeta al criterio maximin y bajo las reglas procesales de la imparcialidad, dará como resultado una construcción a modo de hipótesis que marcará desde un inicio en su configuración metafísica de igualdad, bajo unas reglas de imparcialidad, que la hacen ser no-parcial en cuanto a las medidas que son deseables para llegar a conseguir esta hipótesis, la cual define el termino justicia. Justicia la cual se conseguirá mezclando la distribución igualitaria de la los bienes deseables, la libertad como valor intocable y a la vez un mecanismo que facilite la igualdad de oportunidades para todos los individuos.
Pero todo esto nos hace pensar que la idea de Justicia de Rawls quiere abarcar demasiados ámbitos y entre estos, muchos de ellos serán incompatibles. Ya que bajo un postulado moral de idea de justicia pretende una igualdad de partida, irónicamente resultará en una desigualdad, ya que la propia idea de igualdad de oportunidades para todos los individuos conlleva una desigualdad que solo se consigue con la ausencia de meritocracia en la sociedad que pretende ser “igualitaria”. Con lo cual parece que esta idea solo se plantea la realidad bajo términos mercantilistas, a la manera contractual. Ya que para quién sea indispensable esta esfera de la igualdad en la justicia, solo se podrá establecer una cierta igualdad, tras las consecuentes luchas y enfrentamientos que dará lugar a la desigualdad y con ello acotar las posibles diferencias que de estas resulten. El Estado por si solo y mediante reglas incompatibles no parece que pueda mantener mediante la “imparcialidad” de sus normas bajo una justicia homogénea, podemos citar como ejemplo a Rudolf von Jhering en su obra La lucha por el Derecho en el que señala que:
“Todo derecho en el mundo debió ser adquirido mediante la lucha; todos los principios de derecho que están hoy en vigor han tenido que ser impuestos mediante la lucha frente a quienes no los aceptaban, por lo que todo derecho…depende de que estemos dispuestos a defenderlo. El derecho no es una idea lógica, sino una idea de fuerza; he ahí porque la justicia, que sostiene en una mano la balanza donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerlo efectivo. La espada sin la balanza es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada es el derecho en su impotencia”. (JHERING, 2018, págs. 49, 50)
Así pues, nos parece que la consideración que mantiene Rawls con respecto a la justicia como igualdad, no solo no tiene en cuenta los diferentes planos en el cual se manifiesta, sino que invierte el mecanismo del cual surge y la materia que se encarga de hacerla efectiva, eso si todo ello revestido de herramientas propias del economistas y aplicadas en una sociedad que parece preferir la libertad como bien supremo con respecto a la igualdad, pero a la vez pero a la vez tiene como fin un reparto equitativo de los bienes de consumo, dando al preferidor la capacidad de creer poder consumir todo aquello que el crea necesario para el desarrollo de su plan de vida. Desde el materialismo filosófico y en concreto la obra de Bueno se señala que es más preferible
“El punto de partida dialéctico será el opuesto: la «situación inicial histórica» para las sociedades políticas (consideradas en su interioridad, así como en sus relaciones mutuas), es una situación en donde las desigualdades de toda índole definen el horizonte de la sociedad política real”. (Bueno, 1991, pág. 216)
Parece tener más sentido, establecer como punto de partida un escenario en el que opere una desigualdad real, ya que solo desde esta es posible tratar una sociedad política. Y así, comparar de manera efectiva, las diferentes desigualdades que desde la sociedad política se vayan dando como producto de las luchas que se puedan dar en la capa conjuntiva (del eje circular) y tener en cuenta que estas no solo surgirán en materia de propiedad y desde relaciones mercantilistas, sino que vendrán también desde otras esferas, culturales, religiosas y en relación con otras sociedades políticas es decir las que resulten de la dialéctica entre Estados.
Bibliografía
Bueno, Gustavo, Primer ensayo sobre las categorías de las "ciencias políticas", Biblioteca Riojana, Logroño 1991, pág. 153.
Bueno, Gustavo, El sentido de la vida, Pentalfa, Oviedo 1996, pág. 197.
Enciclopedia Filosófica Symploké: “Cuerpo de la sociedad política”.
Jhering, R. V., La Lucha por el Derecho, Dykinson, Madrid 2018, págs. 49-50.
Jiménez, Luis Carlos), La esencia del Derecho. Filosofía Materialista de las categorías jurídicas, Pentalfa, Oviedo 2021, pág. 87.
Rawls, J., Teroría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, México 1971, pág. 135.
——
{1} Hace referencia al carácter «egoísta», al modo de un cálculo de intereses realizado de manera individual de los sujetos racionales y que aúna a la vez que contrapone agentes egoístas contractualistas y kantianos o altruistas guiados de manera imparcial.
{2} Antrópico: el Hombre siempre está como punto de referencia.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974