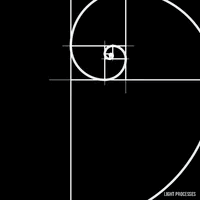El Catoblepas · número 203 · abril-junio 2023 · página 7

Filosofía y religión
José Luis Pozo Fajarnés
La religión desde el materialismo filosófico{1}
1. La religión como esencia procesual y como institución
En El animal divino, utilizamos una teoría de la esencia que, aplicada a la definición esencial de la religión, abriese la posibilidad de un desarrollo dialéctico interno. Partiendo de un núcleo esencial, debía mostrarnos, a través de un curso histórico dado, la variación del cuerpo, también esencial, y la transformación de la religión en estructuras que incluso ya dejan de ser religiosas. (Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la Religión, cuestión 6: «Reivindicación del fetichismo. Fetichismo y religión, pasando por la magia», p. 237).
La religión no es algo natural. En una institución que supone la existencia en su seno y paralelamente a ella de otras muchas instituciones. Por ser una institución podemos expresar en ella dos momentos definitorios: el tecnológico y el nematológico. La antropología distinguía y distingue, en un sentido similar, el rito, que asimilamos al momento tecnológico, y el mito, que lo asociamos al nematológico. En el catolicismo podemos considerar las conexiones que se dan entre rito y mito. Así pues podemos ver que el mito de la Trinidad podría derivar del rito de tres sacerdotes oficiando. Aquí el mito surge a partir del rito, pero pueden darse situaciones inversas, e incluso puede suceder que rito y mito sean muy diferentes. El momento tecnológico de la religión –si atendemos a la religiones monoteístas actuales, concretamente a la católica– podemos expresarlo atendiendo a los templos, al acudir a los oficios, a los sacerdotes que ofician, a los textos, a las oraciones, a los ritos de paso, &c.
El momento nematológico tiene diferentes expresiones. Por ejemplo, si atendemos a las definiciones desde la psicología puede ser expresado del siguiente modo: «la religión brota del temor». Así lo expresó en su día el poeta del siglo I de nuestra era, Publio Papinio Estacio: «el miedo fue lo primero que dio en el mundo nacimiento a los dioses». También tenemos definiciones de religión desde la sociología. Bruno Bauer, Carlos Marx o Vladimir Ilich Lenin señalaban que «la religión es el opio del pueblo». Y sociológica es también la opinión de Napoleón Bonaparte. Opinión que, de modo indirecto, también definía la religión: «un cura me ahorra cien gendarmes».
La definición teológica (metafísica) de religión señala lo siguiente: «religión es el conjunto de conductas humanas que relacionan el hombre con Dios». Esta definición tiene un primer problema insalvable, pues no sabemos ¿qué, o quién, es ese Dios? Y respecto de los que se tendrían que relacionar con él, lo que aseguramos es que si no hay hombres no hay religión. Es más, que Dios –ese Dios de la pregunta anterior, que es el Dios de las religiones que denominamos terciarias– no es un Dios religioso. Esto lo podemos comprender al pensar que de él los hombres tienen dependencia, también sumisión y devoción, además de que se le reza. Esto es lo que supone que se dé lo religioso, pero respecto del otro, de Dios, no sucede lo inverso (no depende del hombre, ni le reza, ni es sumiso, ni nada de lo que, desde el hombre, se dirige hacia Dios). Por eso podemos afirmar que Dios no es religioso:
Es muy poco conocida la paradoja de que precisamente este Dios, si se define en términos filosóficos estrictos (como lo definió, por ejemplo, Aristóteles) no puede ser un numen y, por tanto, no puede servir para definir la religión, ni el sentido religioso de la vida. El Dios de Aristóteles –prototipo del «Dios de los filósofos»– es un Dios que no conoce al hombre; es un Dios que no puede ser tampoco conocido ni amado por el hombre («solo Dios es teólogo»); es un Dios que tampoco puede ser él mismo religioso (¿a quién podría rezar?, ¿ante quién podría Dios ponerse de rodillas?). Por tanto, hay que concluir que es un simple error conceptual el confundir la Teología, en cuanto fundamentación de la existencia de Dios como ser infinito, con la teoría de la Religión. […] La fuerza del cristianismo, como religión positiva, estriba, no ya tanto en ofrecer a un Dios infinito e inaccesible como centro de la vida, sino de ofrecer un Dios encarnado, en la figura concreta (finita) de Cristo (El sentido de la vida, p. 411).
En las religiones monoteístas hay un Dios que se le conoce por revelación, y la religión tiene que ver con su palabra. Sin embargo también constatamos que hay muchas religiones que no tienen nada que ver con Dios. Dada esta circunstancia, también aseguramos que la filosofía de la religión no tiene que ver con Dios, ni con la relación que pudiera tener con los hombres, tal y como expresa la definición teológica, sino que tiene que ver con lo que denominamos las religiones positivas, o sea, con las acciones de los hombres incorporadas a las diversas expresiones que denominamos religiosas.
1.1. El ateísmo esencial es propio del materialismo filosófico
Nuestro punto de partida, es el ateísmo y el aconfesionalismo. Pero esto no elimina el interés por la religión. La idea de Dios de Aristóteles es la idea de Dios de la Teología natural, y tiene precedentes en la idea de Ser de Parménides, de Noûs de Anaxágoras o del Demiurgo platónico. La Teología natural sin embargo no es religión (el Dios de Aristóteles hace imposible la religión): es filosofía, metafísica, y el punto de partida está en Aristóteles. El deísmo moderno debe mucho a la doctrina aristotélica, a su teología. Y como sucede con esta, la teología de Aristóteles, sucede con el deísmo, que no son religión. El deísmo no es una institución (solo son instituciones las religiones positivas). La tesis fuerte de Gustavo Bueno es que no hay proporción entre Dios y los hombres. Dios no puede amar, tal y como asegura el cristianismo. Y al no poder amar lo hace reluctante al dios de los Evangelios. Por otra parte, sucede que Aristóteles fetichizó a los dioses –los orbes celestes– al deificarlos. El naturalismo aristotélico recae en un fetichismo. Su religión natural es ya ateísmo. Teniendo en consideración esto último se refuerza la tesis de Bueno relativa a que la doctrina teológica de Aristóteles hace imposible la religión.
Pero no solo sucedía esto con Aristóteles. Todos los filósofos griegos negaban los dioses antropomorfos, ofreciéndonos en definitiva divinidades que no eran religiosas. La filosofía griega es la puerta del ateísmo. Solo así puede entenderse que el cristianismo esté poblado de santos y fetiches. Lo que no es óbice para que se puedan obviar las conexiones con lo divino que se producen en el eje circular: «Santo es el señor, Dios del Universo», o el «Santísimo Sacramento del altar» (referido al «Cuerpo de Cristo» presente en el Sagrario, tras la «Transubstanciación»){2}. Lo que sucede es que al ampliar las relaciones a los fetiches se da una degradación de la religión. Con los santos no sucede lo mismo, pues con ellos se da contigüidad, porque están cerca de Dios.
El Dios cristiano tiene un origen muy diferente, el cual podemos señalar. Su origen no es el monoteísmo hebreo, o egipcio, sino que el Dios cristiano nace como trino, y esto sucede cuando surge el cristianismo propiamente dicho, que es cuando se consolida en el marco del Imperio romano. Concretamente en la época de Constantino, con los concilios de Éfeso y Nicea. A partir de ahí es cuando se expresarán los dogmas del cristianismo. La Teología dogmática es expresión de la Revelación, aunque no se desvincula de la Teología natural.
Otras veces la Teología dogmática, como Teología analógica, recorre el mismo camino de la Teología preambular, sólo que en sentido contrario. Busca analogías fuera del mundo de la fe, en el «mundo natural», a fin de encontrar una mayor comprensión de su contenido, pero no a fin de racionalizarlo. La prueba es que muchas veces la analogía se lleva a cabo por procedimientos de paso al límite que rebasan toda inteligibilidad semántica, aunque ofrezcan, en cambio, una suerte de inteligibilidad sintáctica (como cuando se ilustra la generación eterna del Hijo por el Padre acudiendo a la situación del hombre que se refleja en un espejo, «y si el reflejarse fuese eterno, la imagen no sería accidente sino sustancia, y sería la propia sustancia del Padre, en cuanto que está generando eternamente frente a Dios a la Segunda Persona que no es otra cosa que Él mismo») (Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la Religión, p. 104).
Si no hay Trinidad no hay segunda persona (no hay unión hipostática). Aquí debemos hacer mención a la idea de persona (máscara), y poder así observar las diferentes significaciones y transformaciones que esta institución ha sufrido en las diferentes fases de la religión. Lo primero que debemos considerar es que las máscaras se incardinan en el eje radial del espacio antropológico, tanto por su consideración de fetiches como por la de que son objetos artísticos. Previamente a la religión mitológica ya podemos señalar a las máscaras por su sacralidad. Las máscaras más antiguas que se han encontrado tienen ese carácter sagrado, sobre todo teniendo en cuenta que representaban númenes animales. Así lo podemos leer en El animal divino: «a las determinaciones positivas que contribuyen al tejido emanado de las relaciones propiamente angulares pertenecen, desde luego, los rituales del culto (danzas, cánticos), los instrumentos culturales (indumentos, máscaras monstruosas que representan al numen animal, látigos, &c.)» (El animal divino, pp. 300–1).
También tenían ese mismo carácter sagrado otros fetiches que provienen de animales (entidades angulares) o de individuos humanos (circulares). Podemos considerar, del eje angular, el cráneo de oso cavernario (animal numinoso), que lleva miles de años sobre un soporte natural de piedra, que pensamos hacía funciones de altar, en la cueva de Chauvet, también los dientes de animales (númenes) encontrados en tumbas por haber sido enterrados con sus dueños; y respecto del circular, también es sagrado el famoso diente de Buda (santo).
Estamos comprobando la complejidad del recorrido que han sufrido estas máscaras. Tras su papel en la primera fase de la religión, como fetiches que permiten que a su través se represente la divinidad animal, pasarán a representar a los dioses de la segunda fase de la religión. Comprobamos que las divinidades que representan en las sociedades griegas de la época antigua son las divinidades mitológicas. Estas divinidades ficticias (Ares, Zeus, Afrodita, &c.) se hacen presentes en las representaciones teatrales, por mor de la voz del actor, que sale de la boca del fetiche. Mediante esta representación, las máscaras se sacralizan. Las relaciones angulares y circulares están presentes en las fiestas dionisiacas de la región del Ática. En esas fiestas los dragoi (plural de dragos: macho cabrío) danzaban [3} y el coro dionisiaco usaba las máscaras (de ahí la palabra «tragedia», pues los danzantes se transformarán en los personajes.
Y más adelante, en el contexto ya de las religiones monoteístas, concretamente en la cristiana, se aprovechara el fetiche de la máscara para definir una divinidad muy compleja, la que expresa la denominada «Santísima Trinidad»: Tres personas (mascaras) en un solo Dios. Esta definición del dios cristiano como trino se llevó a cabo, tal y como hemos señalado, en los concilios dogmáticos de Éfeso y Nicea.
Sin embargo, Bueno también ha señalado que la definición de Dios como trino no es lo esencial para el cristianismo. Lo esencial son las convocatorias de los Concilios dogmáticos, pues sus conclusiones eran fundamentales para la eutaxia del Imperio. A los emperadores romanos les interesaba la unidad de la Iglesia, pues su organización superaba cualquier otra de las que podían encontrarse en la estructura del Imperio, dando cohesión a todo el entramado. Ello era muy beneficioso en las más diferentes necesidades organizativas, por lo que desde el gobierno procuraban que se mantuviera unida, de ahí que el interés en convocar concilios dogmáticos fuera más político que religioso. Estos intereses imperiales respecto de la cohesión de los territorios pudimos verlos incluso en la convocatoria del Concilio de Trento por parte del Emperador Carlos V:
La esencia del cristianismo (para utilizar una fórmula acuñada) y a su verdadera originalidad, así como su causalidad histórica efectiva, no la ponemos, como es obvio, en su «metafísica teológica» intencional, en la «coeternidad y consustancialidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo» proclamadas por los Concilios de Nicea o de Éfeso (hasta el Evangelio de San Juan y los gnósticos, la cristología se acogió a categorías angelológicas, según las cuales Cristo se veía como un ángel o arconte supremo), sino en la efectividad misma de esos Concilios –y de los sucesivos– patrocinados, por cierto, de un modo u otro, a veces incluso convocados por el Emperador [4} (Bueno, El animal divino, p. 306)
El sistema del materialismo filosófico implica un ateísmo esencial. No es lo mismo negar la existencia de Dios que negar su esencia. La filosofía escolástica asegura que Dios es el ser cuya esencia es la existencia. Esto se suele expresar como «argumento antológico», que implica según sus defensores que «Dios existe necesariamente»:
Sabemos algo del escenario en que apareció el «argumento ontológico» en la versión de San Anselmo: San Anselmo se encuentra con los monjes rezando a Dios. Ante la imagen de un Cristo, arrodillados, mirando hacia el altar, San Anselmo y los monjes cantan, rezan, «pensando» en ese Cristo divino, poderoso, incluso más poderoso que cualquier otro ser que pueda ser pensado. Pero ni San Anselmo ni los monjes «piensan» en la existencia de su divinidad, como si esta fuera un atributo (un predicado) indisociable del ser divino a quien invocan, puesto que tal existencia no es tanto que se dé «por supuesta», sino que, más aún, será como embebida en la misma realidad divina en la que ahora, tanto los monjes como San Anselmo «están pensando». Tratar de demostrar esa existencia sería mucho más que una petición de principio; sería una labor incomprensible, por innecesaria. Solo cuando alguien diga: «Dios no existe», es decir, cuando «desde fuera» parece que se está procediendo a disociar la existencia (como si fuera un predicado) del sujeto de referencia (por tanto, de su esencia) es cuando San Anselmo se dirigirá al que niega para demostrarle que su proposición es contradictoria y, por tanto, que es un necio, y que no sabe lo que dice; pero no para demostrarle que Dios existe, ni menos aún para demostrárselo asimismo ni a los monjes, como si ellos tuvieran falta de esa demostración (¿acaso la oración no presupone ya la existencia?) (Bueno, El animal divino, p. 387, Escolio 11).
El caso es que tal y como entendemos el argumento no puede ser aceptado, pues ni siquiera es pertinente negar su efectividad, dado que se niega por sí mismo:
Y que no es el ateo (que niega a Dios infinito) o el agnóstico (que dice dudar o desconocer su existencia) el verdadero enemigo de la religión, en sentido positivo, sino el teísta, o el teólogo, que pretende racionalizar la religión por medio de la Teología, por ejemplo, por medio del argumento antológico. Porque precisamente si fuera válido el argumento antológico de San Anselmo («Dios, es decir, aquello cuyo mayor no puede ser pensado, debe existir, pues si no existiera no sería lo mayor que puede ser pensado») entonces la religión, como trato con un Dios infinito, sería imposible. La fuerza del cristianismo, como religión positiva, estriba, no ya tanto en ofrecer a un Dios infinito e inaccesible como centro de la vida, sino de ofrecer un Dios encarnado, en la figura concreta (finita) de Cristo (El sentido de la vida, p. 411).
El argumento, además, queda destruido al negar la esencia de Dios. La esencia de Dios no es nada. El ateísmo esencial niega a Dios y también niega la idea de Dios. Si tuviera que demostrarse su existencia, el punto de partida ya sería «algo», Y eso es un punto de partida engañoso. Dios no puede ser «algo», ya que no hay esencia. La esencia de Dios es contradictoria. El ejemplo que le hemos oído repetidas veces a Gustavo Bueno es el del holocausto: si Dios es omnisciente no puede ser omnipotente, porque si es el «Bien», en grado superlativo, no podría haber permitido el holocausto (si lo hubiera permitido no sería ese «Bien» en grado sumo sino todo lo contrario). Si fuera ambas cosas no habría permitido que sucediera el holocausto.
1.2. Núcleo, cuerpo y curso de la religión
El materialismo filosófico toma la religión como la esencia procesal que es. Con un núcleo –que en absoluto es la totalidad de su esencia– que hace referencia a unas características propias a la vez que específicas de lo que es la religión. Las características específicas del núcleo están envueltas por lo que denominamos el cuerpo de la religión. Lo que reconocemos en su cuerpo está interactuando constantemente con los distintos contextos envolventes de la religión. Y así, el cuerpo y el núcleo de la religión van desenvolviéndose en lo que denominamos su curso (el curso de la historia de las religiones).
El núcleo no puede ser algo metafísico, como por ejemplo el Dios de la teología natural (ni tampoco el de la dogmática). El núcleo tiene que ser una realidad corpórea. El núcleo serán entidades positivas: estromas. Estos estromas que hallamos en el núcleo son realidades que, por sí mismas, tienen un componente religioso, son los númenes{5}.
Bueno clasifica los númenes en base a los puntos de vista emic y etic. Mediante este recurso podemos alejarnos de la oposición entre lo que nos encontramos en las diversas expresiones religiosas y las doctrinas desarrolladas. La oposición emic / etic permite diferenciar entre lo que el agente conoce (el agente inmerso en la religión que sea) y lo que observa e interpreta el que no participa de los ritos ni de los mitos. La primera señalada aquí, es la perspectiva emic, la segunda, la etic. Desde esta última, Gustavo Bueno señala que en las diversas religiones encontramos diferentes tíos de realidades numinosas que pasa a clasificar: En primer lugar, númenes equívocos, de los cuales hay dos tipos, los divinos (Zeus, Ares, rea, Afrodita…) y los demoniacos (démones griegos y egipcios; estos démones no son de la estirpe de los hombres); y, en segundo lugar, númenes análogos, que pueden ser humanos o zoomorfos. De los primeros, que son personales, aunque se les ha incorporado la numinosidad animal en muchos casos, podemos poner muchos ejemplos: los dioses egipcios, o los persas, los manes de los griegos, los héroes antiguos, los chamanes, los profetas, algunos locos, las ánimas de los difuntos, &c. Y entre los que consideramos extrahumanos, zoomorfos: los animales totémicos, algunos animales considerados sagrados, como ha sucedido hasta hace muy poco con la salamandra, que se pensaba que no podía arder en el fuego.
La religión podríamos definirla ahora como la relación del hombre con los númenes. Esta religión sería verdadera, con una base real, objetual, o lo que es lo mismo, positiva. Bueno, en su libro El sentido de la vida, señala cuatro géneros de religación: cultural, personal, cósmica y religiosa. Con tal propuesta se enfrenta a la nematología que también estamos denunciando aquí, la que expresa que la religión es la relación del hombre con Dios. La relación del hombre y los númenes se enmarca en el cuarto género de religación de los propuestos por Bueno:
Según el cuarto género, la religación de la vida humana define el vínculo de esta vida en términos de naturaleza subjetual (incluso personal), pero no humanos. Es aquí donde el sentido de la vida se redefine en un horizonte ya estrictamente religioso, si la religión (es decir, las religiones positivas, y no las ideas de religión que los teólogos suelen forjarse) es una dimensión transcendental del hombre, en virtud de la cual éste aparece religado precisamente a otras entidades no humanas, pero subjetuales, que denominamos númenes (El animal divino, pp. 400–401).
Pero ¿qué númenes serían los que pudieran hacer posible tal religación? Desde nuestro sistema descartamos tanto los númenes equívocos divinos (en los que incluimos además a los posibles extraterrestres) como los equívocos demoniacos. Y también negamos los númenes análogos humanos (el evemerismo). De modo que solo podemos quedarnos con una suerte de realidades numinosas, que no son otras que los animales del paleolítico. Estos son los dioses verdaderos, y son el núcleo de la religión). Los hombres los temían, los adoraban y vivían de ellos tras cazarlos. La religión tendría ahora esta nueva definición, en su consideración de esencia procesual: «El culto a los númenes». Estos númenes (animales) son «dioses verdaderos»:
…son los animales los núcleos numinosos de la propia Idea ulterior de divinidad. Y que, por consiguiente, tendrá sentido afirmar que la religión es verdadera porque los númenes de la clase N (Bueno se refiere con «N» a la clase lógica que encierra a toda realidad numinosa) existen –son los animales (ciertas especies, géneros u órdenes de animales) y no son fenómenos ilusorios propios de la mentalidad prelógica, de la percepción salvaje (Bueno, El Animal divino, p. 184).
A partir de esta esencia que se ha conformado (y que, como toda esencia está en proceso, de modo que en su desarrollo terminará por desaparecer), y del culto que hemos reconocido, este último se institucionalizara. La religión se desarrolla como institución en la historia humana. El culto se institucionaliza.
El cuerpo de la religión abarca otras realidades diferentes que son, entre otras: los sacerdotes, que son los expertos en númenes, los templos en los que están los númenes, los sacrificios, las festividades, y todo lo que se precisa para que se desarrollen los rituales de las distintas expresiones religiosas que se darán en las distintas fases. Al tener en cuenta estas últimas ya estamos considerando el curso de la religión, el cual se establece también por criterios positivos. En las religiones primarias los hombres tienen a los númenes como entidades de los que depende su vida. Más adelante, estos númenes –los animales– serán domesticados, y con ello la religión primaria llega a su fin. Los númenes se transformarán en las divinidades de las religiones secundarias (la griega, la egipcia, la india, la azteca, &c.). En las religiones terciarias desaparecerán los númenes animales, y surge un Dios que no es zoomórfico (el Dios de los filósofos). Un Dios con el que se está a un paso del ateísmo. De este modo se cumple una suerte de ciclo de la religión, aunque este ciclo expresa unas fases que no son estancas, pues en todas encontramos expresiones de las demás.
2. Lo sagrado no es solo lo religioso
Lo sagrado sería, principalmente, numinoso, o santo, o fetiche (o los tres confusivamente tomados), pero no un valor independiente de estas especificaciones suyas. Ahora bien, y en cualquier caso, es lo cierto que en el español contemporáneo el término “sagrado” no se diferencia bien del término “religioso” y es muy probable que a cualquier hispanohablante que se le pregunte si santos, fetiches o númenes son conceptos religiosos, responderá afirmativamente (Gustavo Bueno, Los valores de lo sagrado: númenes, fetiches y santos{6}).
Como podemos comprobar, tras leer esta cita de Gustavo Bueno, lo «sagrado» suele confundirse con lo religioso. Sin embargo, no podemos caer en el error, pues no son coincidentes. Respecto de lo «sagrado» debemos señalar que, lo que entendemos por ello, es difícil de delimitar dada la falta de uniformidad que soporta (pasa algo parecido con lo que entendemos por arte). Está claro, sin embargo, que lo sagrado tiene una realidad efectiva:
— La de los museos, pues en ellos se da un respeto «religioso»: en ellos no se puede hablar, no se puede tocar nada de lo que en ellos hay.
— La fascinación que producen las «piedras preciosas», sobre todo cuando se tallan, de modo que podemos hablar de ellas como «joyas».
— Tiene una realidad efectiva también en los cementerios.
— Algunos animales, sobre todo en su hábitat natural: las serpientes, los felinos, los saurios (pensemos en la posibilidad de darnos de frente con un felino en medio de la selva, o en situaciones similares con cocodrilos o serpientes). Los animales que vivieron en la era terciaria, de los que tenemos restos fósiles y huellas marcadas en la tierra, y que el cine ha generado con imágenes fabulosas, mediante su tecnología.
— Las expresiones artísticas musicales, como las sonatas o los conciertos; o el cine cuando representa ideas metafísicas, como pueden ser las de exorcismos, de demonios, o los habituales extraterrestres.
Nos preguntamos si ¿todas estas expresiones tan diversas tienen algo en común? Todas son diferentes, pero podrían calificarse, de un modo u otro, como sagradas. Marco Terencio Varrón definía lo sagrado por contraste con lo profano («fano» es el templo). Lo profano es lo que está fuera y de espaldas al templo, mientras que lo sagrado se determinara por estar dentro del recinto del templo. El problema añadido es que es imposible determinar qué es primero, si lo sagrado o lo profano.
2.1. La interpretación de lo que es sagrado de Gustavo Bueno tiene importantes similitudes con lo que entendemos por arte sustantivo
Las similitudes que se dan entre lo que estamos señalando como «sagrado» y lo que entendemos por «arte sustantivo» las podemos encontrar en las explicaciones de Bueno que podemos leer en su libro La fe del ateo:
Mientras lo profano, lo cotidiano, lo vulgar, lo prosaico, lo definimos como aquel fondo originario del espacio práctico antropológico que resulta «transparente» a las operaciones rutinarias de los hombres en las sociedades respectivas, en cambio lo sagrado se nos presenta como todo aquel suceso (un milagro, recinto, objeto, figura o fulgor) dado en ese espacio, susceptible de ser caracterizado negativamente, como no transparente, opaco, no reducible a la concatenación ordinaria de las cosas; y positivamente como una configuración que, sin necesidad de ser un portento, parece contener o reflejar algo que desborda sus propios límites, ya sea porque permanece como arcano en su interior, ya sea porque refleja algo exterior, indefinido, un halo o aura: lo sagrado encierra siempre algo de secreto (=sacrum) aunque no todo secreto, en nuestro sentido, sea sagrado. El secreto, como reflejo del sacrum, se nos manifiesta como inagotable a nuestro análisis, y no solo como meramente desconocido. Lo sagrado producirá en nosotros respeto o temor, pero no se define necesariamente por ello: algo no es sacro porque produzca temor o respeto, sino porque tiene algo sui generis que lo produce; pero no todo lo que produce temor o respeto es algo sagrado. Lo sagrado, en suma, será la característica de los valores determinados como contenidos del espacio antropológico, cuando desbordan esos contenidos con su prestigio sui generis (Bueno, La fe del ateo, p. 44; el subrayado es nuestro).
Lo secreto, lo que Bueno equipara al sacrum, lo podemos y queremos hacer corresponder con lo «enigmático», cuando unas páginas después nos hable de arte sustantivo. Y lo mismo podemos hacer al relacionar lo sui generis (lo que desborda los contenidos) con lo que luego expresará como «extrañamiento».
Pero una obra de arte liberal, en cuanto obra de arte sustantivo, es la que tiene capacidad de segregar al artista, y enfrentarse, como «extraña», no solo a él, sino al grupo al cual el artista pertenece, e incluso a todos los hombres de muy diversas culturas, en general. La obra de arte sustantivo ocupa de este modo un lugar junto a las obras de la Naturaleza, y puede resultar tan enigmática o más que las formas naturales. El principio Verum factum («solamente entendemos aquello que hemos construido») solo tendría aplicación, según esto, a las obras de arte servil. El Concierto para piano y orquesta nº 29 de Mozart es acaso tan enigmático como morfologías fósiles de Burgess Shale, la Opabinia o la Hallucigenia, producidas en la llamada «revolución del Cámbrico» (Bueno, La fe del ateo, p. 283; el subrayado es nuestro).
Y en El animal divino, así como en Cuestiones cuodlibetales, encontramos varios ejemplos que nos remiten a esta equiparación que reconocemos, aunque ahora mediante un recurso añadido, el de la idea de lo que resulta «misterioso», que en los contextos que nos señala, se adecuan a lo enigmático:
— Lo enigmático son los númenes (hablando de los felinos), así lo podemos comprobar en la cita que Bueno hace de lo que reza la Gran Enciclopedia de España y América: «el hombre siempre se ha sentido atraído por los felinos: su movimiento es silencioso, su aspecto es fiero y a la vez enigmático… En América el jaguar ha aparecido unido a la vida religiosa, y ha sido representado en multitud de formas desde los comienzos de la civilización». (El Animal divino página 270)
— Bueno señalan ciertas «situaciones misteriosas» como términos del vocabulario religioso, cuando se refiere a la «danza de la lluvia» que puede ejercitar un primate, o incluso a los rituales conductuales de las palomas de Skinner (El animal divino p. 224)
— En Cuestiones cuodlibetales, cuando refiere al papel de la Teología dogmática, nos dice que esta «no pretende tanto, a pesar de sus construcciones racional-especulativas, escolásticas (que son las pretensiones de la Teología natural), reducir la Revelación a la Razón, sino, por el contrario, delimitar aquello que es irreducible, el misterio (praeterrracional o suprarracional o, para algunos, irracional) (Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la Religión, p. 101).
Pero lo misterioso puede dejar de serlo, lo mismo que sucede con lo sustantivo en arte{7}. Lo misterioso se destruye, por ejemplo, cuando Bueno desmitifica lo que se lee en el «Libro de los muertos» de los egipcios:
No sabemos por qué se ha elegido la serpiente cósmica en la cual el propio demiurgo Atum ha de transformarse («Tu vivirás más que los millones de los millones, una duración de millones, pero yo, yo destruiré todo lo que he creado» –le dice Atum a Osiris, en el Libro de los muertos– «y yo seré todo lo que quedará junto a Osiris y retomaré la forma de serpiente que los hombres no conocen, que los dioses no ven») pero no vemos por qué haya que pensar en motivos misteriosos más que en mecanismos asociativos del tipo [huevo de serpiente / serpiente] o bien [serpiente / falo / huevo / arco Iris] &c. sobre los cuales se disparará la metábasis por expansión cósmica que puede conducir al mito de la Serpiente que pone el huevo del mundo (El animal divino, p. 272).
Y es que la consideración de lo sagrado tiene gran relevancia hoy día pues tiene relación con los diferentes visiones del mundo que se dan y que desde el materialismo filosófico contrastamos (para demolerlas en lo que tienen que ser demolidas): «La crítica materialista se dirige contra toda hipóstasis de lo sagrado, que pone detrás de las cosas sacras a alguna sustancia “manifestada a través de ellas”. El materialismo no puede menos de mantener viva la actitud de asebeia (o impiedad) ante todo tipo de revelación positiva tenida como sagrada» (La fe del ateo, p. 63). Una asebeia que debe expresarse como negación de divinidades como el Eros platónico, al que se refiere como demon en el Banquete, el cual nos dirige a conocer las verdades de la ciencia y después al conocimiento de la máxima realidad expresada en su filosofía, ni más ni menos que al conocimiento de las Ideas, o como el Demiurgo al que se refiere en sus diálogos Sofista o Timeo. Incluso a la destrucción del arte divino, que como una suerte de «emanación» –de fuerza magnética– se expresa a partir de las musas, según narra Platón en su diálogo Ión{8}.
Estos asuntos que estamos tratando ameritan mayor desarrollo, pero es pertinente antes introducir el recurso materialista de los ejes del espacio antropológico, algo que vamos a hacer en el siguiente epígrafe.
2.2. Clasificación de lo sagrado mediante el recurso a los ejes del espacio antropológico
Es preciso subrayar que estos ejes no tienen por qué ser representados («vividos», «vivenciados») emic por todas las sociedades o culturas susceptibles de ser analizadas como «materiales» incluidos en el espacio antropológico. La representación en este espacio tiene un sentido etic, pero pretende tener capacidad reductora (y aun crítica o rectificadora) de las representaciones emic del espacio con el que cada sociedad o cultura se dota a sí misma (Gustavo Bueno, Los valores de lo sagrado: númenes, fetiches y santos)
Lo sagrado no es lo religioso, tiene que ver con ello pero no es lo mismo, la religión es una forma de lo sagrado, pero no es la única:
Cuando mantenemos un punto de vista antropológico filosófico, sobre todo, cuando este punto de vista está enmarcado en la perspectiva de una filosofía materialista, tendremos que reconocer que lo sagrado no se identifica con lo religioso. Y que, aunque desde luego todo lo que es religioso cae también en el campo de lo sagrado, sin embargo hay amplios dominios de este campo de lo sagrado que tienen muy poco que ver con el dominio de la religión… (La fe del ateo, p. 37).
Los valores de lo sagrado, así como lo propiamente considerado sagrado afectan a los contenidos del espacio antropológico, pues nada hay más que pueda ser afectado. A lo largo de la historia, y en el presente, las diferentes sociedades humanas han expresado muchas «realidades» sagradas que no podemos considerarlas, pues las desechamos como tales realidades. Considerarlas sería partir desde la perspectiva emic, de la de todas y cada una de las propuestas, pero estas son en muchos casos de carácter metafísico, de manera que el propio recurso a los ejes del espacio antropológico, a la abstracción que suponen, nos permite segregarlos de modo eficaz, sin menoscabo de atender a ellos dado el relevante papel que han tenido en el desarrollo de las sociedades humanas. Nuestra perspectiva es por tanto etic [9}.
Sagrado, religioso, fetichismo, santo, superstición se encuadran en lo que Bueno denomina como conónimos: «Religioso y sagrado, si no sinónimos, son conónimos, y la razón de esta cononimia, al parecer de algunos, hay que buscarla en la religión. Si algo es sagrado, se dirá, es porque directa o indirectamente tiene que ver con lo numinoso o con lo divino» (La fe del ateo, p. 35). Bueno se apoya en la lógica, al expresar el significado de esta relación de términos: distintas palabras designan cosas distintas pero vinculadas entre sí. Entre ellas se dan «analogías de atribución».
Otras filosofías de la religión, como pueden ser las propuestas de Rudolf Otto en su libro Lo santo, o la de Johannes Hessen en Los valores de lo santo, no reconocen este tipo de analogías, sobre todo por no distinguir entre lo que sí distingue el materialismo filosófico: entre las totalidades atributivas y distributivas. De ese modo no pueden asumir esa relación de atribución entre conceptos como los señalados, y consideran que todo es sagrado, como si cada una de ellas pudiera definir los caracteres de todas las demás. No hacen distingos, respecto de la sacralidad, entre lo que son fetiches, los santos, los dioses, el vudú, &c.
La ambigüedad de los términos, su borrosidad, solo se puede eliminar mediante la filosofía crítica, desarrollando una clasificación clarificadora de lo que supone cada uno de ellos respecto del ser humano, como ser religioso, el único que existe, tal y como ya hemos afirmado. El materialismo filosófico tiene un criterio clasificador adecuado y de un calado que ningún otro sistema filosófico ha podido conseguir. Este criterio es el que viene dado por los ejes del espacio antropológico. Estos ejes son una suerte de expresión gráfica, abstracta, que nos permite ver la inseparabilidad que se da entre los tres ejes, a la vez que la posible disociación entre ellos. Bueno ha afirmado en diversas ocasiones que su expresión abstracta es por razones de «higiene». Con ello se refiere a que la expresión abstracta consigue expulsar de la explicación la habitual referencia a ideas que oscurecen el discurso, cuando se trata de entender tanto lo que el hombre puede conocer como lo que puede hacer. Tras la ordenación de lo que tenemos que clasificar en los ejes (plano sintáctico), pasaremos a la expresión semántica que amerita cada caso –a las relaciones concretas– de modo que podrán observarse las dependencias que tengan los conceptos de los que tratamos respecto de los tres ejes (dada su inseparabilidad pero también su posible disociación).
Las relaciones relativas a la religión están presentes en los tres ejes: las relacionadas con los santos son circulares pues los santos son hombres, si los santos son religiosos (eje angular) es una cuestión aparte, que deberá ser clarificada; las de los fetiches en el eje radial, y lo relativo a los númenes en el angular: «En resumen, cabría apuntar la posibilidad de asignar al borroso concepto de lo sacrum tres formas de polarización en el espacio antropológico: lo sacrum en el eje angular, se polarizaría como numinoso; en el eje circular, como lo santo; y en el eje radial lo sacrum se polarizaría como fetiche» (Pelayo García Sierra, Diccionario filosófico, p. 677; también podríamos haber citado, en términos similares: La fe del ateo. En este texto Bueno sigue diciendo que «esta discontinuidad o independencia entre las clases de valores de lo sagrado no ha de confundirse con una ausencia total de interacciones entre ellos, y a veces de involucraciones, hasta el punto de que podría pensarse en la conveniencia de poner alguna de las tres clases de valores de lo sagrado como la verdadera fuente de la sacralidad de las otras dos…» (La fe del ateo, p. 49).
Así pues, los valores de lo sagrado en el eje circular dependerá de hombres con relaciones circulares entre ellos (la abstracción nos permite entender que las relaciones entre hombres no se circunscriben solo a relaciones sociales y políticas). Los valores de lo sagrado en este eje son los valores de lo santo. Por otra parte, atendiendo a las involucraciones señaladas por Bueno, vemos que lo santo desborda lo humano pues incluso a Dios (divino y por lo mismo relativo al eje angular) le llamamos Santo: «Santo, Santo, Santo es el Señor…» y también santo es el «Espíritu Santo». Aquí, «santo» designa «lo divino»:
Es cierto que los valores de «lo santo» se producen también del vértice de la jerarquía del eje angular, a saber, de Dios. Pero solo a Dios se le reserva el nombre superlativo de Santísimo, y no solo al Dios que está en el Cielo, sino al Dios encarnado […] Pero si a los santos, tanto a los santos del Cielo como a los santos de la Tierra (por ejemplo, al Santo Padre, o Papa de Roma, por ejemplo), los adscribimos al eje circular, el Santísimo desbordará el eje, y entrará en el eje angular, en la figura de Cristo, situado simultáneamente en el eje circular (en cuanto hombre) y en el eje angular (en cuanto Dios). Lo que nos permitirá interpretar el valor «Santísimo» como un valor límite circular, cuando se identifica con el valor angular supremo (La fe del ateo, p. 47).
Los santos (hombres, aunque haya un desbordamiento a lo divino, quizá por lo de la «imagen y semejanza» con Dios) no pueden confundirse con los ángeles (númenes no humanos). Los hombres elevados al cielo son los santos (o no, como sucede en el evemerismo). Esto no es religioso propiamente.
En el eje angular lo sagrado está representado por los númenes (no son humanos, pero son personales). Los númenes son núcleos de lo sagrado, representado por algo no humano, aunque tampoco es que sean cosas. Se parecen a los humanos. Son espíritus, démones, demonios, extraterrestres… Las relaciones con animales domésticos también son relaciones angulares. En El animal divino, los númenes son los animales del paleolítico representados en las cavernas.
En eje radial las relaciones son del sujeto (que es una persona, y como tal una institución, por tanto) con cosas que son ajenas a él. La relaciones radiales permiten dejar de lado la habitual, y poco clarificadora, relación epistemológica (sujeto-objeto). En el eje radial se dan valores de lo sagrado que corresponden a los fetiches (palabra derivada del portugués, qué significa ficticio) lo toma Marx para hablar de la mercancía, o Freud para señalar la concentración de la libido en una parte del objeto erótico.
Los fetiches son entidades físicas. Objetos muy diversos entre los que encontramos tótems, piedras miliarias o joyas. De Brosses introdujo el término en la historia de la religión. Se refería a los hechizos, a los que los realizaban, y unos objetos (sagrados): «De este modo, como valor principal de la religión consideramos a lo numinoso y, en un sentido más débil, a lo santo; mientras que , como principales valores de lo sagrado distintos de los valores religiosos, tomaremos a los fetiches» (La fe del ateo, p. 40). Los fetiches son objetos que no eran sagrados por ser habitáculos de espíritus, sino por sí mismos. De este modo, reconocemos que se da un conflicto entre númenes divinos y fetiches. El ejemplo histórico más importante que podemos citar aquí es el del iconoclasmo (desacralización del arte):
En cualquier caso, el iconoclasmo constituye el fundamento religioso más profundo de toda legitimación de la desacralización del arte […] No puede olvidarse, por otro lado, que del cristianismo, y sobre todo del cristianismo católico romano, brotaron también las corrientes más poderosas y características, dentro de las religiones terciarias, orientadas hacia la defensa de la sacralidad de lo corpóreo, lo que nos sitúa en la antesala del fetichismo. Y esta defensa fue en gran medida obligada como contrapartida del radicalismo iconoclasta bizantino. Los nombres de Leoncio de Neápolis, en el siglo VI, y de San Juan Damasceno, en el siglo VIII, son los que merecen mayor recordación. A Leoncio se debe la distinción entre ídolos, a los que no corresponde realidad alguna, e iconos, que tienen una referencia real (como podían tenerla las imágenes de los santos (La fe del ateo, p. 59; sucederá algo parecido con la respuesta de la imaginería española tras la Reforma).
La distancia entre fetiches y obras de arte es mucho menor que la distancia entre muchos términos sagrados entre sí:
Lo profano, aun en el supuesto de que fuera entendido como un fondo común previo a lo sagrado, no tendría por qué concebirse como una unidad homogénea. En todo caso, habría que decir que la distancia entre muchos términos del mundo de lo sagrado son mayores que las distancias entre algunos de sus términos del mundo de lo profano. Por ejemplo, las distancias entre los númenes y los fetiches , tal como fueron percibidas en la época del iconoclasmo, eran más profundas que las distancias entre los fetiches y tantas obras profanas, aunque extraordinarias, que se custodian hoy en los museos de arte o de tecnología (La fe del ateo, p. 61)
Comprobamos así que lo sagrado no es una totalidad armónica. Los valores de lo sagrado se enfrentan entre sí. Lo santo vs. lo santo, los fetiches vs. otros fetiches, y los dioses entre sí. En la mitología egipcia tenemos ejemplos de luchas de númenes entre sí: Set contra Osiris; en el cristianismo, la rebelión de los ángeles. También se dan enfrentamientos entre los que son diferentes. Por ejemplo, los israelitas en el Éxodo adoran al becerro de oro (fetiche) en confrontación con el numen del Dios del Sinaí, expresado como una rama ardiente, que no es solo fetiche sino también es divinidad. Moisés dio a beber a los idólatras el becerro de oro una vez molido{10}. La sacralidad de la Trinidad deriva de los tres ejes del espacio antropológico, pues la figura de Cristo es una de las tres personas divinas de la Santísima Trinidad (aquí tenemos el origen fetichista, pues la máscara está en el origen de la consideración de «persona»), pero además Cristo encarna los valores de lo santo (es un hombre) y los numinosos, por ser Dios.
2.3. Lo sebasmático y lo sagrado
Leemos también en La fe del ateo el calificativo de «sebasmático». Con él, Bueno designa lo que se relaciona con valores de lo sagrado, que como ya hemos señalado pueden ser religiosos, cuando los valores se refieren a númenes u otros entes divinos; también pueden ser valores de lo santo, si la referencia son hombres extraordinarios; y por último, a valores fetiches, cuando lo que soporta el valor es un objeto sagrado.
Aquí vamos a tener en cuenta, además de los trabajos de Gustavo Bueno que ya hemos mencionado, otros tres más: la tesela número 77, que lleva por título Religiones: lo milagroso, lo mágico, lo maravilloso{11}, el artículo «Secretos, misterios y enigmas», y el artículo que lleva por título Paradigma{12}. El tratamiento que de los secretos hace en el segundo, es un tanto diferente al que hemos leído en La fe del ateo. En el artículo lo más relevante es el tratamiento del secreto en sentido político, mientras que en La fe del ateo, trata los secretos desde el punto de vista de la religión. Por otra parte, la mención que hace de los enigmas en el artículo de El Catoblepas es muy adecuada a lo que ya hemos mencionado, y que es lo que Bueno nos dice en ese mismo libro. En el artículo habla del «enigma» señalando a algo que quizá nunca podamos conocer. De ahí la mención al naturalista Dubois Raymond, y su famosa expresión: «Ignoramus, Ignorabimus». En el Diccionario filosófico retoma el argumento para comparar lo enigmática que puede ser una sonata de Mozart por comparación a la fisionomía del esqueleto de un estegosaurio
Mozart queda tan al fondo de la morfología de su Sonata 14, como puedan quedar los rayos cósmicos que determinaron la mutación de los antepasados del Estegosaurio. El materialismo filosófico, según esto, propicia la consideración de las obras de arte sustantivo, no ya tanto como obras del hombre (expresivas de su esencia), sino como obras que constituidas, sin duda, a través del hombre, pueden contemplarse como dadas en el ámbito de la Materia ontológico-general, puesto que ni siquiera pueden entenderse en el ámbito de la Naturaleza (Bueno, 2000, Diccionario, 668–669).
En el artículo mencionado en último lugar, el que lleva por título Paradigma, Bueno nos explica cuál es el planteamiento de Thomas S. Kuhn respecto de su idea de «paradigma», que –mal que nos pese a los que conocemos la Teoría del cierre categorial y somos críticos con la de las «Revoluciones científicas»– tuvo y sigue teniendo repercusión entre hombre de diversos campos de la ciencia. Kuhn se refiere a «lo enigmático» en un sentido diferente al que antes hemos podido leer, pues los enigmas pueden tener «solución» (lo que no es de extrañar, pues dependiendo de lo que interesa o de la perspectiva que se tenga en cuenta, las ideas adoptan diferentes matices y significados). Este nuevo tratamiento de lo enigmático Gustavo Bueno también lo tiene en consideración, y no para desecharlo, como podemos comprobar. Si «lo enigmático» fuera un término unívoco, nos lo haría saber. Esto que citamos a continuación es lo que señala Bueno para indicar la doctrina kuhniana, y podemos observar que, en este contexto, los enigmas no se presentan irresolubles:
Los “modelos heurísticos” (y hasta los “ontológicos”) proporcionan principalmente al grupo las analogías y metáforas preferidas y permisibles. Los “valores compartidos” («las predicciones deben ser exactas, cuantificadas»; «las proposiciones deben ser compartidas») lo son por el grupo y los “ejemplares” (el elemento central de los paradigmas) son sobre todo ejemplares compartidos, que sirven para que los sujetos operatorios vayan «moldeando los enigmas sobre soluciones a enigmas previos». En resolución: «un paradigma es lo que los miembros de una comunidad científica comparten y, recíprocamente, una comunidad científica consiste en hombres que comparten el paradigma»{13}
Lo que no está permitido –pues el ateísmo esencial propio del materialismo filosófico lo impide– es extraer de afirmaciones de Bueno tomadas de algunos de sus escritos conclusiones erradas (sobre todo, cuando lo afirmado tiene posibles sesgos, que salen a la luz al compararlos con otros texto, como es el caso que aquí estamos elucidando). No podemos, por tanto, admitir que lo enigmático –que lo es por no poder entender algo en el contexto de las leyes naturales o positivas en un momento determinado, aunque alguno, como D. Raymond haya señalado, abruptamente, que nunca– sea fruto de una acción divina omnipresente en la creación. Tampoco que sea el producto de lo que antes se entendía por las musas, o por el arte divino expresado en los diálogos de Platón, que también han salido a relucir aquí. La conexión de lo «secreto» (que Bueno a equiparado a lo sagrado, en el contexto religioso en el que se está moviendo en La fe del ateo) que pueda expresar lo «enigmático» no nos pueden llevar a conclusiones erróneas.
Los enigmas expresados por Bueno se dan en el eje radial del espacio antropológico: así sucede con las referencias que Dubois Raimond tenía a la hora de expresar su Ignorabimus; con la estructura ósea del estegosaurio; y también con la «genialidad» de Mozart implicada en su Sonata 14 (obra de arte sustantivo, dado que como señala Bueno allí mismo, se da la segregación del sujeto). También consideramos en el eje radial a lo «maravilloso». Bueno nos habla de ello en la tesela mencionada más arriba, la que lleva por título la secuencia de conónimos milagroso, mágico y maravilloso. Esta tesela, la 77, trata de lo que se considera sebasmático, señalando además otras ideas a las que este adjetivo se refiere (las cuales ya hemos considerado y seguiremos considerando aquí, las ideas de lo numinoso, de lo santo y de lo fetiche). En lo que Bueno quiere incidir en esa tesela es en tres diferentes efectos: los milagros, lo mágico, y el señalado ya: lo maravilloso. Aunque el mismo Bueno nos dice que estos pueden conectarse a los diferentes ejes del espacio antropológico, también nos previene de que, la inseparabilidad de los mismos, hace que la consideración de cada uno de los ejes puede encontrarse en cada uno de ellos. O sea que también hay visos de radialidad tanto en lo mágico, como en los milagros. Y lo propio sucede con lo maravilloso respecto de los otros dos ejes, el circular y el angular.
Pero atendiendo a la adecuación que lo maravilloso tiene con el eje radial, tenemos en cuenta aquí la conexión que, con lo enigmático, tiene también. Tanto lo milagroso, como lo mágico puede ser demolido, desde nuestro sistema, del mismo modo que desde diferentes doctrinas ya se había llevado a cabo tal confrontación. El mismo Bueno incide en que el deísmo no tiene en cuenta posibilidad alguna para los milagros. Un claro ejemplo lo tenemos en David Hume{14}. Y respecto de lo mágico, cuando esto tiene que ver, que es en muchos casos, con lo demoniaco, sucede lo mismo que con lo milagroso. Pero respecto de lo maravilloso queremos incidir en la sorpresa o admiración que puede producir lo que puede lograr la resolución de un teorema de gran complejidad, como por ejemplo el de Fermat-Wiles, sin menosprecio del quizá más conocido, dada su gran relevancia –incluso a día de hoy, dadas las importantes aplicaciones que sigue teniendo –el teorema de Pitágoras. Esta sorpresa que produce lo maravilloso, que también puede adecuarse a lo que podemos ver en el entorno natural, la admiración que produce, podemos relacionarla con lo que provoca en el receptor de obras artísticas. El «no sé qué» que introdujo Benito Feijoo{15} para señalar los productos del arte, tiene tanto de enigmático, como de maravilloso. De enigmático, ya que, por «desbordar sus propios límites […], se nos manifiesta como inagotable a nuestro análisis» (Bueno, La fe del ateo, p. 44; se nos manifiesta pues como lo secreto/sagrado, tal y como ya hemos señalado). Y maravilloso, por ser «no reducible a la concatenación ordinaria de las cosas» (Bueno, La fe del ateo, p. 44). Feijoo hace un explícito señalamiento a esto mismo, a lo que admirable tiene lo maravilloso de la producción artística que permite que conectemos la obra de arte sustantivo con estos adjetivos que nos han permitido relacionar so secreto, con lo maravilloso y con lo enigmático:
Encuéntrase alguna vez un edificio, que en esta, o aquella parte suya desdice de las reglas establecidas por los arquitectos; y que con todo hace a la vista un efecto admirable, agradando mucho más que otros muy conformes a los preceptos del arte. ¿En qué consiste esto? ¿En que ignoraba esos preceptos el artífice que le ideó?
La función de catarsis que procura la consideración de producciones naturales o artificiales, en su situación respecto de los ejes del espacio antropológico, nos permite afirmar que ni la estructura ósea del estegosaurio ni la sonata son obras de ninguna divinidad angular, como puede ser el Dios creador, en el caso del primero, y musa, demiurgo o genio (el definido más tarde por la estética kantiana y asumida por la ideología romántica) en el caso del segundo. Su disposición en el espacio antropológico es la misma que tiene lo maravilloso, o lo enigmático, la del eje radial. Si alguna de estas realidades, que aparecen ante nuestros ojos, tienen la característica de no poder ser comprendidas en su estructura, en su configuración o en su modo de darse, sea natural o artificialmente, quedando por ello –parcial, pues nunca puede afirmarse que totalmente– veladas a nuestro conocimiento, solo podemos decir, –parafraseando a Newton, o al mismo Bueno cuando hablaba de lo que sucede en las fases de la meiosis celular– que no podemos «fingir hipótesis».
La cuestión del arte es, tal y como hemos tenido en cuente en otras ocasiones{16}, un embrollo. Aunque si atendemos a las aclaraciones que podemos leer en distintos artículos y libros de Bueno, muchos de ellos citados aquí, el embrollo se doma, incluso podemos decir que se soluciona. El problema es que no es difícil situarse en lo que Bueno llama –en su artículo Secretos, misterios y enigmas– el «mito». Un mito que envuelve al secreto objetivo (estructural).
Bueno desveló lo que significa la cultura, teniendo en cuenta que el mito que la envuelve es tan potente que el secreto objetivo, pese a estar revelado, es desconocido por la inmensa mayoría. Y Bueno también desveló el secreto de lo que es el arte, pero el mito del arte divino, de las musas, y del hombre-genio romántico, no parecen querer dejar entender la enseñanza transmitida.
2.4. Distribución de los valores de lo sagrado entre las tres fases de la religión
En El animal divino (p. 235) podemos leer por primera vez la propuesta sistemática de una fasificación abstracta, en tres fases, de lo que entendemos por religión. Se dan tres estadios consecutivos: el estadio de la religión primaria (nuclear); el estadio de la religión secundaria (mitológica); y el estadio de la religión terciaria (metafísica). Y podemos hablar de tres tipos diferentes de sociedades con relación a estas tres fases. En las sociedades primarias reconocemos que se da religiosidad, pues se reconocen valores sagrados fetichistas, pero sobre todo los valores más representativos son los numinosos (divinos). Aquí los dioses son, como hemos señalado, dioses verdaderos: los animales. En las sociedades secundarias se da un ascenso extraordinario de los valores sagrados del fetichismo, y con ello de la hechicería y la magia. Por último, en las sociedades terciarias, los valores más representativos son los valores de lo santo (mezclados con el culto a los héroes y a los semidioses). Aunque otros valores de lo sagrado estarían también presentes.
Consideramos un periodo previo, de protorreligión o de religión natural, en el que no puede hablarse de religión positiva, pero tampoco de «hombre» en el sentido que se le da a este concepto en la Antropología filosófica. Pese al atavismo, Bueno ya observa la expresión de las virtudes teologales en ese momento previo:
Los hombres cazadores (podríamos decir) no suelen percibir (no ven) a la presa a la que van a buscar: la conocen por indicios, expresados en signos (señales acústicas u olfativas). Señales de una presencia que se revela a través de esos indicios interpretados. Este conocimiento confiado y activo de lo que no se ve, pero se revela en mil señales, ¿no ha de tener nada que ver con aquello que, más adelante, la religiones superiores llamarán Fe –conocimiento hermenéutico de una revelación personal, numinosa? Así también, el acecho ante la guarida ya localizada y, sobre todo, la confianza de que, una vez cobrado el animal que da la vida, otro animal de su especie va a acudir a sustituirlo, ¿no tendrán nada que ver con la esperanza, en el sentido religioso? […] Por último, hay que tener en cuenta la evolución del homínido hacia las formas grupales de los cazadores cooperativos, en cuyo seno el egocentrismo del herbívoro se combinará gradualmente con estilos altruistas de conducta. En virtud de ello lo que es cazado ya no será consumido inmediatamente por el cazador; se arrastrará hacia donde viven las mujeres y los hijos. ¿No sería legítimo entonces hablar de una prefiguración de la caridad, una caridad que se nos muestre como desarrollo final de la fe y de la esperanza de las que comenzamos hablando? (El animal divino, p. 241–2).
La transición de los númenes a formas de la religiosidad secundaria no es un proceso de desaparición de los númenes. Se da transformación, o anamórfosis, que es un modo de transformación esencial y específica por la que las figuras de los animales numinosos permanecen, pues «se produce un cambio específico de sus referencias; una “metábasis a otro género” diferente» (El animal divino, p. 265).
Siguiendo a Bueno, debemos señalar que, en este orden religioso, las metábasis mencionadas que rigen el cambio de fase, de la primaria a la secundaria, hacen que consideremos lo que sucede en estos ámbitos religiosos, en los que se dan modos delirantes que se mueven en el terreno de la falsedad de unas divinidades a las que se les teme supersticiosamente: «el delirio característico de la religiosidad mitológica» (El animal divino, p. 272). En las religiones terciarias, concretamente en la cristiana, estos delirios aparecen en la mística, aunque también en el protestantismo, con la expresión del sentimiento interiorizado de Dios. El ejemplo más claro lo tenemos en el pietismo. No en vano, el pietista Kant tomaría muy en serio el planteamiento de Tetens, que incorporaba a las dos facultades cognoscitivas habituales, la intelectual y la volitiva, la interiorista del sentimiento (facultad mediante la que el alma que se presentaba ante sí misma): «La división que corresponde a los “sentidos de placer y de dolor”, a los sentimientos, a los que se ordenaría la facultad de juzgar, cuyo dominio es el Arte y la Naturaleza teleológica» (Bueno, «Confrontación de doce tesis características del sistema del Idealismo trascendental con las correspondientes tesis del Materialismo filosófico», p. 13).
La interpretación de una misa o un tedeum en celebraciones militares permite entender la relación entre el arte sustantivo y la religión: celebrar la victoria de ese modo podía hacer que esa pieza musical alcanzara «la condición de una obra sustantiva de arte musical en la medida en la cual la victoria militar, aunque conseguida por los propios ejércitos, hubiera creado una situación política nueva, sustantiva, que sitúa a los oyentes por encima de la voluntad de los estrategas que la habían obtenido» (La fe del ateo, p. 285). Sin embargo, si pensamos en esas misas o tedeums, atendiendo al sentimiento religioso del compositor, del que dirige la orquesta, o del que escucha, incluso en un disco grabado, tendría que ver con este modo de inmanencia de la divinidad propia del modo protestantizador de «sentir» a Dios. Aunque quizá un Dios fetichizado en la propia música: sea por haber ido a escucharla en una sala de conciertos o en la propia casa, previa conexión de unos cascos que permiten que la música penetre al interior del organismo de modo mucho más eficaz.
La religiosidad cristiana actual tiene casi todo de este modo de «religación autista» del protestantismo, dependiente del «sentimiento», del modo introspectivo señalado, que tiene como meta el sentir la propia alma, o a Dios del mismo modo. Esta «religación autista» del protestantismo, tal y como nosotros la denominamos, la podemos relacionar con el primer género de religación de los cuatro que Bueno propone en El sentido de la vida. Este género «comprende la religación de la vida humana a los “contenidos culturales, que, por haber sido configurados por la actividad de los hombres puedan, al menos por su génesis, ser considerados como inmanentes en la propia vida humana” (El sentido de la vida, p. 400). Esta es la religación que se da entre el hombre y los contenidos culturales, que permite que la vida humana cobre sentido por mor de las obras realizadas. «La idea de “sentido de la vida” adquiere ahora una coloración de índole preferentemente estética» (El sentido de la vida, p. 400).
Este «sentir» a Dios del protestantismo destruye la dogmática cristiana católica y con ello se adecua al ateísmo de la teología natural, aunque ahora interiorizada: Dios es el hombre, la humanidad. Bueno había visto este mismo mecanismo en los escritos del antropólogo Edward Evans-Pritchard cuando estudio a los nuer:
De todos modos, lo esencial es no interpretar como «fenómenos internos religiosos» los procesos de construcción mitológica (dogmática, o metafísica, incluso teológica), aunque estas construcciones se amalgamen inextricablemente con la religión estricta a través de la estructura social-funcional. Cabría ofrecer un criterio objetivo de esta distinción entre resultados de una metafísica (teológica, cosmológica, delirante o no) –cuyas fuentes son diversas: lógicas, mitopoyéticas– y los resultados de la religión estricta, a saber, el culto, el ritual. La metafísica pura no incluye un ritual, incluso lo excluye, lo neutraliza, como se ve muy bien, dentro de nuestra cultura, por el Dios de Aristóteles, o los dioses epicúreos (a quienes carecía de sentido incluso dirigir plegarias). Y aquí encontraría su razón de ser algo que Pritchard observó entre los nuer –y que, generalizándolo, podríamos llamar la «ley de Pritchard»–: que, cuanto más se baja en la escala del espíritu, más ostensibles se nos muestran los rasgos culturales [diremos nosotros: estrictamente religiosos]. Al dios supremo los nuer le ofrecen oraciones sencillas; a los espíritus del aire, les cantan himnos; y los rituales más regulares y complejos se reservan para los tótem y los fetiches (El animal divino, p. 276).
3. Conclusión
Al estudiar la religión desde el materialismo filosófico hemos comprobado las diversas conexiones que se dan entre lo que entendemos por sagrado y lo que entendemos por arte. La nebulosa que se cernía sobre la idea de religión, y sobre la idea de arte asociada a ella, ha quedado de este modo dispersada, por mor de echar sobre ellas las redes del materialismo filosófico. Bueno en La fe del ateo nos ha hecho ver las conexiones que se dan entre una y otro, nosotros solo hemos tenido que atender a sus tesis: «Una explicación genética, histórica, de la unidad del conjunto formado por las artes superiores, que además daría cuenta de sus conexiones con la religión, podría tomarse de la correspondencia pretérita (anacrónica en nuestros días) entre el par bellas artes / artes mecánicas y el par artes sagradas / artes profanas» (p. 274).
Cuando se cantaban tedeums o misas relacionadas con la coronación de reyes todavía no se había fetichizado la música. Mientras que en la actualidad, los tedeums se acomodan al sentir protestante, en los tiempos en que España era Imperio, la música de esas composiciones expresaba, «a través de su sustantividad musical, la realidad de una nueva situación política resultante, por encima de la voluntad de los agentes» (La fe del ateo, p. 285). Bueno volverá, en este mismo texto, a hacerse eco de las relaciones que se dan entre las religiones y las artes, pero incidiendo en que esas relaciones son inviables en un sentido generalista. Pero, tal y como hemos comprobado aquí, Bueno marca la pauta a seguir cuando señala que «la metodología que nuestras distinciones abre requiere, como en otras ocasiones, el análisis de la combinatoria ordenada de relaciones de cada tipo de religión con cada tipo de arte» (La fe del ateo, p. 286). De ahí que vayamos fase por fase de la religión:
Respecto de la primera fase de la religión diremos que si las pinturas de las cuevas paleolíticas representan la figura de númenes, como sucede en la inmensa mayoría de los casos, son arte religioso material y formalmente (teniendo en cuenta que tanto la «materia» como la «forma» la expresamos en el sentido de nuestro sistema y no en el hipostasiado en que están expresadas por la tradición aristotélica). Son arte religioso material y formalmente pese a que «no posean la “sustancia numinosa” del animal real, porque más bien contienen su “esencia”. Sin embargo, por su contenido pictórico artístico, identificado con el animal sagrado, establecen un nexo interno entre los valores religiosos y los valores estéticos» (La fe del ateo, p. 287).
En la religión secundaria la conexión de la religión con el arte se da con la arquitectura. En las religiones secundarias los templos, en un principio –el ejemplo lo tenemos en la religión egipcia– tenían la finalidad de resguardar a las divinidades: animales como la vaca (el dios Athor), el perro (el dios Anubis), el buey (el dios Apis), y otras muchas divinidades, todas animales, como cocodrilos, serpientes, escarabajos, &c. Y solo más adelante, con la llegada del antropomorfismo a las religiones secundarias (el hombre como el dominador de los antiguos dioses) se guardarían las estatuas representadoras de los dioses en esos templos.
En la tercera fase, la idea de Dios definida por Aristóteles es reluctante a cualesquier credos adecuados a las diferentes expresiones monoteístas. Paralelamente, la involucración que las artes tenían con la religión en las fases previas se hace muy problemática, debido a que desaparecen las conexiones entre ellas. Con todo, las diferencias entre credos, respecto de la relación con el arte, es muy diferente. Mientras que el islamismo fue reluctante a cualesquier formas artísticas, la cumbre de tal rechazo fue el iconoclasmo, lo que derivaría en un empobrecimiento total respecto de las artes: en el culto islámico no cabe la representación de la divinidad, ni de la santidad (ni Ala, ni Mahoma, ni ninguna de las figuras relevantes de la tradición pueden representarse pictórica o escultóricamente), pero tampoco la música puede ocupar lugar alguno en el ritual. Frente a este modo de entender el rito, está la cristiana, que sí que dio pie tanto al desarrollo de la ciencia como al de las formas artísticas, pese a las limitaciones que la doctrina imponía, o trataba de imponer:
…el verdadero cristiano debe escuchar la música: «la Iglesia, se extendió cantando» decía San Juan Crisóstomo, pero ¡atención! que si nos quedamos en los sonidos y en el placer que producen, perdemos el contacto con la divinidad […] es un poco lo que pasa con la música, lo que está en todo el arte plástico musulmán con respecto al antropomorfismo, el iconoclasmo en una palabra, el arte es muy peligroso, porque puede atraer al plano sensible lo que es suprasensible (Bueno, Curso de Filosofía de la música, lección 1b{17})
En las religiones terciarias, las artes serán un instrumento adecuado a los intereses de los sacerdotes y los fieles, pese a ello no perderán todo lo que tenían previamente de sustantivas debido a la conexión que con lo divino se daba en las fases anteriores. El arte desarrollado en el contexto de la religión cristiana es por tanto arte servil, y solo mantendrá sustantividad desconectándolo del marco puramente religioso y considerándolo como si se tratase de arte profano:
La sustantividad de las artes religiosas terciarias ya no será religioso-numinosa, aunque pueda seguir siendo en muchos casos sagrada, es decir, fetichista o santa […] El Cristo de Velázquez, por ejemplo, si se considera como obra de arte sustantivo (en cuanto objetivación o estudio de un hombre santo en la cruz), lo será por motivos similares a los que nos hacen decir que es una obra de arte sustantiva Las Meninas (a pesar de que esta obra no admita la segregación del sujeto, en la medida en que incorpora a quién la contempla, situándolo virtualmente en el lugar del rey, de Felipe IV) (La fe del ateo, pp. 293–4).
Bibliografía
BUENO, Gustavo. El animal divino. Ensayo de una filosofía materialista de la religión, Pentalfa, Oviedo 1996, 2ª ed.
Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, Mondadori, Madrid 1989.
El sentido de la vida, Pentalfa, Oviedo 1996.
“Paradigma”, 1996
“Los valores de lo sagrado: númenes, fetiches y santos”, 2000
“Confrontación de doce tesis características del sistema del Idealismo trascendental con las correspondientes tesis del Materialismo filosófico”, El Basilisco n° 35, 2004.
“Secretos, misterios y enigmas”, El Catoblepas, 2005, 41:2.
“Religiones: lo milagroso, lo mágico, lo maravilloso”, Tesela 77, 2011
GARCÍA SIERRA, Pelayo. Diccionario Filosófico, Pentalfa, Oviedo 2000.
HUME, D. Investigación sobre el conocimiento humano, Alianza Editorial, Barcelona 2001.
——
{1} Título de la ponencia elaborada para los XXVII Encuentros de Filosofía organizados por la Fundación Gustavo Bueno. El tema desarrollado fue el que presentamos en este texto.
{2} Aunque en el segundo capítulo tendremos más en cuenta el recurso al Espacio antropológico, al estudiar la relación entre lo sagrado y lo religioso, es menester considerarlo aquí también, atendiendo a que lo divino, lo numinoso, se considera en el eje angular, lo santo en el eje circular y los fetiches en el eje radial. Y lo mismo sucede con las tres fases de la religión, que tendrán subepígrafe en el segundo capítulo, pero que no es posible no tenerlas en consideración en este primero.
{3} Los dragoi eran hombres que representaban a esos animales, el disfraz de macho cabrío daba un carácter sagrado al danzante, el numen representado procuraba una sacralidad, aunque en este caso no religiosa. La relación entre lo sacro y lo religioso es objeto del siguiente capítulo.
{4} Y considerando un contexto diferente, el planteamiento de Bueno nos trae a la memoria su crítica a la idea de estética –por ser una idea metafísica–en contraste con lo que sí es relevante: la historia de las cátedras de estética españolas al final del siglo XIX, con la confrontación ideológica que supuso. (Tenemos en cuenta aquí la tesis doctoral de Raúl Angulo, aplaudida por Gustavo Bueno).
{5} Los númenes originarios eran estatuas griegas, algunas de las cuales, incluso estaban articuladas, de modo que inclinaba la cabeza ante el que les hacía peticiones, o simplemente las observaba.
{6} Puede consultarse en filosofia.org/aut/gbm/2000val.htm
{7} Pensemos en la línea del automóvil citado por Bueno, pues la línea de muchos modelos dejó de ser considerada como artística, o como obra maestra, ante las nuevas producciones tecnológicas.
{8} La filosofía plotiniana parece aprovechar esta explicación platónica del Ión, para introducir su idea de emanación de todo lo que es inteligible y sensible, a partir de la Idea de Bien.
{10} Hay un error en La fe del ateo, p. 57, pues allí se dice que esta cuestión se narra en éxodo XX, pero no es así es en éxodo XXXII, versículo 20; en la página 280 de El animal divino está el dato puesto correctamente.
{11} fgbueno.es/med/tes/t077.htm. El subrayado es nuestro.
{12} Este artículo acabamos de poderlo leer, pues no se ha editado hasta estos días que corren, los de abril de 2023. El artículo, sin embargo, fue escrito en 1996.
{13} fgbueno.es/gbm/gb1996pa.htm
{14} Solo tenemos que leer la sección 10 de su libro Investigación sobre el conocimiento humano. Allí podemos leer frases del cariz de esta misma: «Nada se estima que sea un milagro si ocurre dentro del curso normal de la naturaleza» (p. 153).
{15} La atención a este autor aquí, tan pertinente, debemos agradecérsela a la pregunta que Daniel Alarcón nos hizo en la exposición que de este texto hicimos en los XXVII encuentros de Filosofía de la Fundación Gustavo Bueno. Pasamos a citar lo que Feijoo nos dice respecto de ese «no sé qué»: «En muchas producciones, no sólo de la naturaleza, más aun del arte, encuentran los hombres, fuera de aquellas perfecciones sujetas a su comprehensión, otro género de primor misterioso, que cuanto lisonjea el gusto, atormenta el entendimiento: que palpa el sentido, y no puede descifrar la razón; y así, al querer explicarle, no encontrando voces, ni conceptos, que satisfagan la idea, se dejan caer desalentados en el rudo informe, de que tal cosa tiene un no sé qué, que agrada, que enamora, que hechiza, y no hay que pedirles revelación más clara de este natural misterio» (Benito Feijoo, Teatro crítico universal, tomo 6, discurso XII, pt. 1)
{16} Nos referimos al capítulo 11, «Técnica, tecnología y arte…», de nuestro libro Filosofía del cine.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974