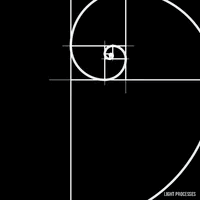El Catoblepas · número 203 · abril-junio 2023 · página 9

La violencia de género
Brais Paisal Lombardero
Mito y verdad

Introducción
Suscitado por la creciente popularidad del feminismo como corriente de pensamiento en las sociedades occidentales industrializadas y por el aumento de la adhesión ideológica al marco feminista en lo relativo a la comprensión de las relaciones sociales pasadas y presentes, en este ensayo se realiza una breve crítica acerca del concepto de Violencia de Género tanto a nivel terminológico como teórico, observando sus contradicciones y sus flaquezas, sus incongruencias y sus sesgos.
Por ello, en las próximas páginas se pone en tela de juicio las bases ontológicas y filosóficas del feminismo hegemónico en relación con los casos de violencia de pareja íntima en España, aportando una visión alternativa a las explicaciones del porqué de los hechos empíricos que suceden entorno a este asunto e incidiendo en los límites de la capacidad analítica de la realidad que presenta dicho movimiento social.
Para finalizar, concretar que los argumentos aportados en las futuras líneas no resultan verdades universales ni dogmas a los que aferrarse, sino que suponen tesis que están (y deben estar) sometidas a constante debate, por lo que no se trata de evitar su crítica, sino de incentivarla.
1. La violencia de género: Una aproximación terminológica
Para empezar con la crítica a la violencia de género en España, resulta necesario partir desde lo más básico, a saber: la propia terminología del concepto.
Tras el anuncio por parte del Gobierno de España del Proyecto de Ley integral contra la violencia de género en 2004, la Real Academia Española presentó un informe sobre el aspecto lingüístico de esta denominación. En este informe, dicha institución explica el origen de la expresión violencia de género, realiza un análisis sobre la conveniencia de su uso en español, muestra los diversos sintagmas empleados en el habla española para expresar el concepto y, finalmente, propone una denominación distinta a violencia de género. De esta forma, según la RAE, la palabra género en español presenta los sentidos generales de “conjunto de seres establecido en función de características comunes” y “clase o tipo” (por ejemplo, el jazz como género musical), mientras que en gramática hace referencia a la “propiedad de los sustantivos y de algunos pronombres por la cual se clasifican en masculinos, femeninos y, en algunas lenguas, también en neutros” (el sustantivo “mapa”, por ejemplo, es de género masculino). Sin embargo, con el auge de los estudios feministas anglosajones en la década de los setenta del siglo pasado, la palabra gender (sustantivo que presentaba el mismo significado que género en español hasta el siglo XVIII) comenzó a utilizarse con el sentido de “sexo de un ser humano” desde el punto de vista específico de las diferencias sociales y culturales, en oposición a las biológicas, existentes entre hombres y mujeres. De esta forma, el término género supone una categoría sociocultural que implica diferencias o desigualdades de índole económica o política (entre otras), llegando a veces a extender su uso como equivalencia del sexo.
Por otra parte, la Real Academia Española explica en el mismo informe que el término sexo en castellano designaba la condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos. Es decir, en español no existe tradición de uso de la palabra género como sinónimo de sexo. Además de ello, dicha palabra (sexo) no se reduce al aspecto biológico dentro del castellano cuando, por ejemplo, se emplean las expresiones sexo fuerte y sexo débil.
En resumidas cuentas, la RAE nos evidencia que, teniendo en cuenta la tradición cultural española, en vez de violencia de género, la denominación completa más ajustada sería “Ley integral contra la violencia doméstica o por razón de sexo”, debiendo sustituirse la expresión “impacto por razón de género” por la de “impacto por razón de sexo”, en línea con lo que la Constitución establece en su artículo 14 al hablar de la no discriminación “por razón de nacimiento, raza, sexo…”. Por último, el informe finaliza con la exposición de expresiones empleadas en lenguas románicas referidas al mismo asunto (en el año 2004) para así avalar su propuesta terminológica, siendo las siguientes: “violence domestique” en Canadá; “visant à combarte la violence au sein du couple” en Bélgica; “la violence á l’égard des femmes” en Francia y; violenza contro le donne, violenza verso le donne, violenza sulle donne, violenza doméstica o violenza familiare en Italia (RAE, 2004).
Pese a esto, a causa de que el lenguaje resulta dinámico y cambiante en función de lo que la sociedad en su conjunto dictamine, hoy en día la RAE recoge una tercera acepción del término género, entendiendo este como “grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”.
Dicho esto, lo que se ha realizado hasta aquí es una aproximación lingüística del concepto sin pretender tomar partido por cuál debería ser la denominación más acertada (algo que se hará en futuras líneas). Igualmente, si los encargados de redactar la ley, así como los responsables políticos y los asesores en la materia, emplearon la palabra “género” como sinónimo total de “sexo”, el informe emitido por la RAE resulta indiscutible.
1.1. Breve aclaración acerca del género y el sexo en el homo sapiens
Llegados a este punto, puede haber lectores que, reflexionando acerca de lo expuesto, piensen que la terminología del concepto no es lo más importante o que, directamente, carezca de importancia. Sin embargo, en función de cómo se determine terminológicamente el concepto, tendrá unas consecuencias y unas implicaciones u otras, puesto que, como se ha podido comprender, género y sexo (aun aceptando el significado nuevo de gender) no resultan lo mismo, por lo que la selección de una de estas palabras esconde tras de sí una teoría explicativa acerca de las causas de dicha violencia (por no decir que el mismo concepto de violencia transporta una pesada carga ideológica al resultar una idea funcional y un término multívoco que puede tomar valores impersonales y extrazoológicos, diferenciándolo así de la agresión, pues esta se considera una reacción puramente animal (Bueno, 2004)).
Tal y como se ha observado con antelación, hasta finales del siglo pasado la palabra género (en castellano) no presentaba relación alguna con el significado que se le da hoy en día. Es a través de investigaciones y estudios angloestadounidenses la entrada e influencia en las universidades españolas del género como algo propio de humanos, suponiendo el conjunto de roles e instituciones sociales asignados a cada uno de los sexos humanos. El origen de esto se haya en la cultura propia de cada una de las sociedades existentes en el planeta Tierra dependiendo de las condiciones materiales a las que se enfrenten, por lo que el contenido y forma de los géneros varía en función de las mismas y son construidos social y colectivamente. De esta manera, existe un género por cada uno de los sexos: el género masculino y el género femenino. El género masculino es aquel asignado al macho, mientras que el femenino es el género propio de la hembra.
Por otra parte, el sexo se comprende como la condición orgánica (conjunto de caracteres anatómicos) que presentan las especies de reproducción isogámica y anisogámica (en la reproducción asexual no había sexos) necesaria para la generación de descendencia, siendo posible su división en dos tipos en función de los gametos que aporten o en función de la condición fenotípica y genotípica que presenten: macho o hembra. En nuestro caso, la especie homínida homo sapiens presenta una reproducción anisogámica (dioica) y, concretamente, oogámica. Es decir, para la generación de descendencia se necesitan dos progenitores que aporten dos tipos de gametos distintos: los óvulos (gametos inmóviles y de gran tamaño) y los espermatozoides (gametos móviles y de pequeñas dimensiones) (Errasti; Pérez, 2022). En general, aquellos sujetos que presentan la capacidad de producir los óvulos se conocen como hembras, mientras que los sujetos que presentan la capacidad de producir los espermatozoides, machos. Sin embargo, dentro de la especie humana, los machos son conocidos como hombres y las hembras como mujeres, siendo hombre y mujer categorías biológicas aunque también presenten un momento antropológico (de la misma manera que perro y perra son el macho y hembra canino).
Comprendido esto (y recordando la última acepción del término género según la Real Academia Española), debemos reafirmar que la vinculación del género con el sexo es indiscutible, algo contrario a lo que autores posmodernos como Judith Butler niegan (véase en su obra El género en disputa) (Butler, 2018). La realidad social y antropológica que supone el género emana inevitablemente de una realidad biológica anterior, que no es otra que el sexo del individuo. Que el género sea una construcción social no implica necesariamente que esta sea arbitraria y gratuita, sino que se debe a una realidad o circunstancias materiales y biológicas previas, de la misma forma que trabajar por el día es una construcción social que parte de una realidad astronómica. Es por ello por lo que los roles, instituciones y atributos asignados a cada sexo y que parten del mismo son aquellos que en gran medida corresponden o se ven influenciados por dicha condición orgánica (que los hombres realicen más trabajos forzosos, defiendan el grupo en caso de guerra o que repriman sus sentimientos está relacionado con su fuerza física). Incluso algunos roles se presentan ciertamente determinados (pero también modificables) por la psicología evolutiva obtenida a través de la selección natural a lo largo de generaciones humanas como mecanismos de emparejamiento y conducta vinculadas con el sexo mismo, como la mayor predisposición de la mujer por la crianza de los infantes en relación con el varón, así como su tendencia, pese a la libre elección, de escoger carreras universitarias relacionadas con el cuidado en mayor medida y proporción que los hombres en la actualidad. De esta forma, podemos afirmar que género, al permanecer ligado al sexo, solo puede haber dos siempre y cuando existan dos sexos. Un hombre que se vista de forma femenina no supone un tercer género, sino lo dicho al principio de esta oración. Una mujer que se vista de forma masculina o que actúe como tal no supone otro género fuera de la dicotomía masculino-femenino, sino lo relatado al comienzo del enunciado. Igualmente, pese a que el género se presente ligado al sexo (como realidad antropológica subordinada a la realidad sexual o biológica, algo que invierten desde explicaciones queer), no significa que los hombres y mujeres se deban comportar o sentir del género que socialmente se le ha asignado o que inevitablemente actúen como tal. Un hombre puede desear poseer un género más femenino y una mujer presentar una actitud más masculina (algo que no hace que exista un nuevo género o sexo). De la misma manera, afirmar que cada uno puede tener su propio género resulta un imposible, pues este se construye de forma colectiva y comunitaria y supone un conjunto de características generales y comunes identificables socialmente. El género, al aludir a un concepto grupal, no es compatible con una realidad individual, por lo que el supuesto “género individual” que pueda llegar a presentar un individuo humano en el futuro es, simplemente, lo que se conoce como la personalidad (afirmar que cada persona presenta o pueda presentar un género propio y diferenciado del resto supone lo mismo que decir que el género no existe. Es decir, enunciar que un individuo tiene su propio género resulta una suerte de oxímoron). Y por último, continuando con este barrido de ideas, aquellas personas que se autoperciben como personas “no binarias”, es decir, ni de género femenino ni masculino (siendo incorrecto cambiarlo por hombre o mujer, pese a que ellos mismos lo afirman), simplemente viven en su irrealidad inventada, pues, aunque lo pretendan, no pueden escapar de los límites definitorios de lo que son los géneros, ya que los “no binarios” se presentan socialmente más o menos masculinos o femeninos en función de su sexo correspondiente (si eres mujer y te vistes o actúas de forma distinta a la mayoría de mujeres serás una mujer menos femenina o más masculina siempre y cuando exista dicha mayoría, es decir, son “no binarios” desde un punto de vista emic, pero no etic) (Alarcón, 2022).
Así, recuperando lo indicado al inicio del presente apartado, designar la violencia que sufre la mujer heterosexual por parte de su pareja hombre como de género o de sexo tiene diferentes implicaciones, puesto que la primera puede aludir a que el origen de esta violencia es cultural (no intrínseco al hombre por el hecho de serlo), mientras que la segunda puede presentar consigo, dependiendo del enfoque que se emplee, un carácter más biologicista a través de una argumentación psicoevolucionista o etológica vulgar. Por ello, pese a que en español no exista una tradición de uso de la palabra género como sinónimo de sexo (según la RAE), en el presente comentario se toma partida por el empleo diferenciado de ambos conceptos, entendiendo el género como algo distinto al sexo pero dependiente del mismo en la medida en que se construye y parte de este (sin caer en el grave error que supone emplear ambos términos como sinónimos perfectamente sustituibles).
1.2. ¿Violencia por razón de género o violencia por razón de sexo?
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este momento y partiendo del último párrafo del anterior apartado, en función de la terminología que se emplee para determinar el nombre del tipo de violencia que se presenta dentro de una relación sentimental presente o pasada cuando esta es ejercida por el varón sobre la mujer, se puede dilucidar la base teórica que sustenta dicha preferencia léxica.
Así, reincidiendo en lo argumentado acerca de lo que es el género y el sexo, se observa que, de la misma forma que género y sexo no son lo mismo, la violencia por razón de género o la violencia por razón de sexo, tampoco. Cuando se dice que “algo” sucede por razón de género, se alude a que “ese algo” viene motivado por causa del conjunto de roles e instituciones sociales asignados a cada uno de los sexos humanos, mientras que cuando se dice que algo sucede por razón de sexo, se debe a las diferencias en las condiciones orgánicas (tanto a nivel anatómico como psicológico) del sexo masculino y del sexo femenino. Es decir, cuando una situación social se dice que aparece propiciada por el género, se entiende que es producto de una construcción social atendiendo a las condiciones materiales a las que se enfrenta una sociedad dada, suponiendo un hecho relativo a cada cultura y sin carácter universal (modificable en el tiempo), mientras que, si una acción es fruto de una cuestión sexual, esta resulta lo contrario (universal y por lo tanto presente en todas las culturas sin capacidad de ser modificable). De la misma forma, si la violencia que sufre la mujer es por razón de género, supondría que el hombre agrede a su pareja (mujer) por motivos relacionados con los roles definidos socialmente y asignados a cada sexo, es decir, a causa de que su socialización recibida incentiva o, como mínimo, provoca esta situación. Así mismo, si la violencia que sufre la mujer es por razón de sexo (incluso entendiendo el sexo como algo no reductible a la biología, como cuando se afirma que la cultura no es más que naturaleza humanizada), supondría que el hombre agrede a su pareja (mujer) a causa de ciertas predisposiciones genéticas u orgánicas en el sexo masculino (debido a los distintos niveles de testosterona o las diversas estrategias psicoevolutivas de mantenimiento de la pareja, por ejemplo), es decir, que por el simple hecho de ser hombre en tanto que macho humano, muestra cierta violencia frente a la mujer en tanto que hembra humana.
Ante esta disyuntiva terminológica, dada la información antropológica con la que se dispone en este momento, se anticipa que, desde la presente crítica, se prefiere el uso de la denominación violencia de género antes que violencia por razón de sexo debido a que resulta, en una primera instancia, una terminología más acertada (aunque como veremos más adelante, realmente no lo es) a la hora de denominar las acciones violentas perpetradas por hombres contra mujeres en relación con sus causas. Esto se debe a que, como se ha afirmado con anterioridad, que “algo” suceda por razón de sexo implica una universalidad que no se da en el caso de la violencia del hombre hacia la mujer, pues como bien expone Marvin Harris en Caníbales y Reyes y en Nuestra Especie, los iroqueses resultan una tribu donde las mujeres gozan de un mayor prestigio social en comparación con otras sociedades (estas regentan las famosas casas largas); en la tribu Nayara y en la sociedad Truk (Alarcón, 2022) las mujeres ridiculizan, insultan e incluso agreden más físicamente a los hombres que estos a ellas; y la tribu de los tupanimbá presenta mujeres tan o más violentas y crueles como los hombres. Por otra parte, en sociedades al nivel de bandas y aldeas semi-nómadas y de mayor reciprocidad como los !kung, las diferencias entre sexos resulta mínima, y en sociedades pequeñas del África occidental, donde las actividades realizadas por mujeres distan menos de las perpetradas por hombres (siendo las actividades ejecutadas por ambos sexos igual de importantes) estas cuentan con un mayor estatus que estos (llegando incluso a preferirse que la hija mayor de una pareja sea mujer). Lo contrario sucede en sociedades como los yanomami o sambia, donde la belicosidad y guerra constante revaloriza el papel masculino por la necesidad de soldados y su importancia para la supervivencia del poblado e infravalora a la mujer en tanto que el nivel de sustentación ecológica es muy bajo y el feminicidio funciona como forma de control demográfico (presentándose como las sociedades más machistas que se han podido registrar) (Harris, 2021). Es decir, atendiendo a los ejemplos expuestos, se observa que la cultura (como conjunto de normas sociales que atienden a la intensificación de la producción y la presión reproductora de una sociedad en relación con su entorno ecológico (Harris, 2019) influye más en la violencia perpetrada entre los sexos (ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre) que por motivos genéticos u orgánicos.
Por todo ello, se comprende más acertada, desde las presentes páginas, la denominación violencia por razón de género que violencia por razón de sexo siempre y cuando género se entienda como el conjunto de roles e instituciones sociales asignados a cada uno de los sexos humanos. Igualmente, en futuras líneas se expondrá el error que supone denominar a este tipo de violencia (aquella circunscrita al ámbito de la pareja o expareja) como de género.
2. La violencia de género: Una aproximación jurídica y conceptual
Atendiendo a lo que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y, más concretamente, a su artículo 1, la violencia de género se define como aquella que “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. De igual forma, en el 2016 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España indicaba que la violencia de género “se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos” y que “en pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres”.
Mostradas las correspondientes definiciones, se puede observar que la violencia de género aparece conceptualizada como un tipo específico de violencia que 1) está basada en la “diferencia subjetiva de los sexos”, 2) resulta tanto física como psicológica, 3) está circunscrita únicamente al ámbito de las relaciones afectivas o conyugales heterosexuales tanto presentes como pasadas y que 4) es unidireccional, es decir, la víctima de violencia de género solo puede ser la mujer y el agresor el hombre, por lo que 5) “las mujeres sufren por el mero hecho de ser mujeres”.
2.1. Crítica de la conceptualización de la violencia de género
Una vez expuestos los cinco puntos en los que se puede sintetizar la definición de violencia de género según la legislación y las instituciones ejecutivas españolas, se procederá a tratar por separado cada uno de ellos:
1) La violencia de género se basa en las “diferencias subjetivas de los sexos”.
Si bien es cierto que en un primer momento el sintagma “diferencias subjetivas de los sexos” semeja claro y conciso (y sobre todo entendiéndolo desde lo que se define hoy en día como género), al realizar un breve ejercicio mental para comprender qué se supone que se pretende afirmar con esa frase, esta se vuelve oscura y ambigua. Esto se debe a que, debido a la palabra “subjetivas”, uno puede sacar dos conclusiones distintas. Por un lado, se puede entender por “diferencias subjetivas de los sexos” el conjunto de las diversas percepciones que los hombres tienen sobre las mujeres en tanto que rol social, es decir, que la violencia se debe a que los hombres y las mujeres presentan unos procesos de socialización distintos que acaban provocando unas relaciones de poder entre los sexos que legitiman e incentivan los actos violentos de estos hacia ellas. Y por otro lado, se puede entender que dicha frase pretende explicar un hecho empírico partiendo de la base de que ciertos hombres creen que hay una diferencia entre las mujeres y ellos, pero no en base al género, sino en base a su sexo al pensar de forma “no objetiva” que pueden violentarlas en un determinado momento (el género es algo objetivo). Es decir, que un hombre, en tanto que persona perteneciente a la especie humana y no al género masculino, se cree (subjetivamente) legitimado para hacer daño a su pareja o expareja mujer, que también la comprende como mujer en la medida en que es otra persona perteneciente a la especie humana y no como integrante del género femenino (en resumidas cuentas, que un hombre violente a su pareja o expareja porque se cree habilitado para ello en un determinado momento). El problema viene, como se ha afirmado, por el empleo de la palabra “subjetivas”, puesto que el género es objetivo en tanto que resulta un conjunto de roles sociales bien definidos e identificables por la sociedad. Al poner “subjetivas”, y por lo tanto una dimensión distinta a lo social y al género, se puede afirmar que un determinado hombre que se presenta como agresor en una situación específica ante su pareja o expareja mujer (tomando así una postura opositora que parte de la creencia subjetiva de que él “tiene la razón”) resulta una “diferencia subjetiva de los sexos”. En otras palabras, una persona de sexo masculino con una determinada postura sobre un tema acaba por agredir física o psicológicamente a su pareja o expareja de sexo femenino por presentar una postura subjetiva contraria. Un ejemplo sería la agresión de un marido a su mujer por motivo de una discusión acerca de qué canal de televisión se visualiza durante la cena. Esto resulta una diferencia subjetiva de los sexos, pues el marido (sexo masculino) presenta una postura opuesta (una diferencia) a la de la mujer (sexo femenino) y viceversa, siendo estas fundamentadas en base a unas preferencias televisivas (el canal de televisión) que responden a unos gustos subjetivos (es decir, que simplemente un hombre ejerza violencia sobre la mujer por estar en desacuerdo con ella). Con todo lo explicado hasta aquí, lo que se pretende evidenciar es la vaguedad y ambigüedad de “diferencias subjetivas de los sexos” como factor explicativo de la violencia de género, pues bien no se sabe si esta frase emplea “diferencias subjetivas” como género o “diferencias subjetivas” como posturas enfrentadas (y si bien se refiere al género, está incorrectamente empleada la palabra “subjetivas”, tal y como recientemente se ha explicado).
2) La violencia de género resulta tanto física como psicológica.
En este punto cabría discutir si la violencia puede ser tanto física como psicológica, es decir, si los actos violentos quedan circunscritos únicamente al cuerpo físico (entendiendo este como algo distinto del plano mental; la res extensa) o si estos son extensibles al campo de la psique (la res cogitans).
Si por violencia entendemos (siguiendo lo que explicita la RAE) “cualidad de violento”; por violento “que implica el uso de la fuerza, física o moral”; por fuerza “aplicación del poder físico o moral”; y por poder <<la capacidad que presenta A para que B modifique su conducta pese a su voluntad>> (poder relacional), se puede afirmar que la violencia resulta tanto física como psicológica, pues para conseguir dicho poder relacional (influencia de A sobre B) se puede emplear la capacidad física (“perteneciente o relativo a la constitución y naturaleza corpórea”) o moral (como “contraposición a lo físico”).
Por ello, en este apartado no se presenta crítica alguna, ya que la violencia (no solo en el caso de la violencia de género) puede ser de ambos tipos.
3) La violencia de género está circunscrita únicamente al ámbito de las relaciones afectivas o conyugales heterosexuales tanto presentes como pasadas.
Dado que afirmar que “la violencia de género resulta aquella producida en el ámbito de las relaciones conyugales o sentimentales heterosexuales tanto presentes como pasadas” implica una doble premisa (la primera, que dicha violencia sucede solo cuando hay o hubo relaciones sentimentales entre agresor y agredida y, la segunda, que únicamente esta se da cuando los protagonistas de dichas relaciones resultan hombres y mujeres heterosexuales o bisexuales), trataremos por separado cada una (por un lado dicha circunscripción y, por el otro, el asunto de la heterosexualidad de la pareja).
3.1) La violencia de género solo acontece cuando el agresor y agredida presentan o presentaron vínculos o relaciones emocionales.
Tal y como anteriormente se ha explicado, el género supone el conjunto de roles e instituciones sociales asignados a cada uno de los sexos humanos. De la misma forma, atendiendo a la tercera y última acepción incorporada en la RAE sobre dicho término, este supone el “grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”. Así, se puede observar, dadas las definiciones, que género implica los comportamientos y actos normativos que a cada uno de los dos sexos humanos se le es asignado y, al ser este un rol social, determina quién hace el qué, cómo lo hace, cuándo lo hace y dónde lo hace (Alarcón, 2022). Por ejemplo, el rol de estudiante sería aquel que define a una persona como aquella que se encuentra frente a un profesor (determinando el quién) y que realiza lo que este le manda (qué) siguiendo los pasos que le indica (cómo) durante los horarios lectivos (cuándo) dentro del local de enseñanza (dónde).
En el caso del género (rol sexual, que no rol de género, pues género ya es un rol de por sí, por lo que decir “rol de género” resulta una redundancia o tautología), el quién (como sujeto corpóreo) suponen los hombres y las mujeres en su momento antropológico (feminidad o masculinidad), mientras que el qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y dónde lo hacen responde a las diferentes culturas y sociedades según la época histórica en que se encuentren (como en el caso del estudiante). Sin embargo, a diferencia del ejemplo previamente expuesto, los hombres y las mujeres son individuos (último elemento indivisible de una clase ordenada) y, en su inmensa mayoría, personas (máscara social yuxtapuesta al individuo) (Vaquero, 2019), por lo que estos, en tanto que individuos y personas que presentan un momento antropológico (presentan género), transcienden a las diferentes parcelas de la realidad en las que, por ejemplo, el estudiante estaría categorialmente cerrado. Un estudiante, a fin de cuentas, es o bien hombre o mujer, por lo que el género está presente en el propio rol de estudiante (así como también está presente fuera del mismo rol). De esta forma, al igual que con el caso del estudiante, el género se encuentra tanto dentro como fuera del rol de pareja o expareja, y si un acto violento es suscitado por unos procesos de socialización distintos entre hombre y mujer basados en los roles asignados por su sexo, esta violencia se extiende y aparece, de la misma manera, más allá de la pareja o de la expareja. Es decir, la violencia de género no puede circunscribirse al ámbito o al entorno en el que se dice que se encuentra, puesto que resulta evidente que, por razón de género, se produjeron acciones violentas fuera de las relaciones emocionales entre hombres y mujeres heterosexuales. Por este motivo, pero sin catalogarlo como el mismo tipo de violencia (erróneamente), Ángela Rodríguez “Pam”, Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género en España, anunció en septiembre de 2022 la existencia de casos de violencia similar fuera del ámbito de pareja o expareja, por lo que comenzarían a contabilizar estos actos como feminicidios por “violencia machista”{1}. De ahí que la tesis defendida en este apartado resulte que la violencia por razón de género, y entendiendo por género lo dicho con anterioridad, se dé más allá de la pareja o de las exparejas por consecuencia lógica. Es decir, la violencia de género, por pura coherencia, desborda el ámbito en el que la legislación española lo circunscribe (más adelante veremos si tiene sentido o no llamar violencia de género a los hechos que se juzgan como tal).
3.2) La violencia de género solo acontece cuando la relación de pareja o expareja es heterosexual.
Cuando se afirma que la violencia de género solo sucede dentro de una relación de pareja o de expareja heterosexual, por “pareja heterosexual” se entiende aquella relación sentimental compuesta por una persona de sexo masculino y otra de sexo femenino que sienten atracción por su sexo contrario (aunque sean bisexuales). Es decir, una pareja heterosexual solo puede darse cuando está dispuesta por un hombre y una mujer, siendo, por el contrario, considerado como “pareja homosexual” aquella que se configura en base a la atracción sexual que presentan dos hombres (pareja gay) o dos mujeres (pareja lésbica). Así mismo, se entiende que la violencia de género solo pasa en las primeras, porque al haber dos sexos y, consecuentemente, dos géneros, en una pareja heterosexual se reproducirían los roles de género, mientras que en las relaciones homosexuales no, puesto que no existiría discriminación o desigualdad de poder entre ambos en base a roles asignados a cada uno de los sexos (ya que o bien los dos presentan el rol masculino o el rol femenino). Por ello, la violencia de género, pese a que sea un tipo de violencia que solo se da dentro de los ámbitos ya expresados, nunca podría ser considerado como tal cuando el agredido sea un hombre o una mujer homosexual aunque el agresor sea su pareja o expareja y aunque los motivos que propiciaron tal acto sean los mismos que se dan en una pareja heterosexual (puesto que no sería por razón de género).
Sin embargo, se sabe a ciencia cierta que las parejas homosexuales tanto de hombres como de mujeres presentan semejante grado de violencia que relaciones heterosexuales, tal y como evidencian los estudios de Merril y Wolfe en el 2014, (Battered gay men: an exploration of abuse, help seeking, and why the stay) y de Pam Elliot en 1996 (Shattering Illusions: same-sex domestic violence). De la misma forma, ambos estudios muestran que la violencia en las parejas homosexuales tiene las mismas manifestaciones y presenta los mismos mecanismos que la violencia de las parejas heterosexuales: celos, necesidad de control de la pareja, rechazo e ira por el abandono y otros factores como la presencia de trastornos de personalidad y abuso de alcohol y demás sustancias (Malo, 2018).
Por otra parte, si atendemos a la complejidad del género en las personas, resulta también palpable que dentro de las relaciones homosexuales, sobretodo las lésbicas, uno de los dos sujetos que configuran la pareja resulta más viril y, por ende, más cercano al género masculino (incluso más que muchos hombres heterosexuales). Y dado que género y sexo no son lo mismo aunque el primero parta del segundo, no resulta contradictorio (siguiendo la lógica propia de lo que supone el género) que se de violencia de género en parejas homosexuales (una persona más masculina violenta a su pareja más femenina).
4) La violencia de género es unidireccional.
De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, este tipo de violencia resulta unidireccional, es decir, la víctima de violencia de género solo puede ser la mujer y el agresor el hombre. Nuevamente, esto se da, según diversos autores de la tradición feminista radical y pensadores de las nuevas teorías feministas de género, por causa del conjunto de roles e instituciones sociales asignados a cada uno de los sexos humanos, que resultan ser producto de una construcción social atendiendo a las condiciones materiales a las que se enfrenta una sociedad dada y que deriva (tanto en la España pasada como en la actual) en unos procesos de socialización distintos entre hombre y mujer que legitiman, incentivan y propician la ejecución de acciones violentas (tanto físicas como psicológicas) de los hombres hacia las mujeres en el ámbito de pareja o expareja. De esta forma, como el hombre no se encontraría en una posición desfavorable frente a la mujer (sino que pertenecería al género “privilegiado”) siempre que esta agreda a su pareja o expareja (hombre) resultaría fruto del miedo, ansiedad o autodefensa, y si se observa que verdaderamente actúa con maldad, se le atribuyen problemas psicológicos que incluso, en ciertos casos, se entienden que pudieron ser causados por el propio marido o exmarido (invirtiendo a la víctima y el verdugo). Así, se suele producir en múltiples ocasiones un maniqueísmo entre hombre y mujer de corte ético, por lo que el hombre resulta siempre el malo y la mujer siempre la buena.
Además, en sintonía con lo expuesto en el punto 3), cuando se habla de género como conjunto de roles e instituciones sociales asignados a cada sexo o como el “grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”, resulta coherente afirmar que si un tipo de violencia se cataloga como “de género” y se define como aquella ejecutada solamente por el hombre frente a su pareja o expareja mujer, ni las acciones violentas ni los motivos que propiciaron dichos actos se deben encontrar en el otro género, puesto que no sería propio del repertorio performativo y normativo dictaminado por el rol social que se la ha asignado en función de su sexo (es decir, las mujeres no presentarían o no podrían presentar dichos actos violentos). Sin embargo, se puede observar que, pese a que el paradigma de género trate de convencer de que únicamente las mujeres son las víctimas, en la realidad la violencia dentro de la pareja es bidireccional. Un estudio publicado en 2015 acerca de la cuestión y que presenta como universo seis países europeos, encuentra que la violencia bidireccional o recíproca es la más frecuente dentro de la pareja, con tasas similares de victimización y perpetración en hombres y mujeres. Junto a estos datos, Whitaker observa en una muestra de jóvenes de 18 a 28 años del National Longitudinal Study of Adolescent health, de 2001, que en el 24% de las relaciones hay algún tipo de violencia y la mitad de ella es recíproca (49,7%); mientras que en la violencia que no lo es, las mujeres son las perpetradoras en el 70% de los casos. Además de lo citado hasta lo de ahora, según datos de la Office for National Statistics británica, entre 2012-2013 un 7% de mujeres y un 4% de hombres fueron víctimas de abuso doméstico (Malo, 2018). A su vez, tal y como relató en el programa de televisión Intratables la filósofa argentina Roxana Kreimer, estudios psigológicos realizados por el Conicet en Argentina demostraron que, en el periodo final de una pareja, las mujeres agreden un 32% y los hombres un 24% (es decir, por cada 100 mujeres en pareja, 32 agreden, mientras que de cada 100 hombres en pareja, 24 realizan tales actos). En relación con lo anterior, investigadores sociales como Hines, Perryman, Appleton, Nowinski, Bowen o Dutton sacaron ciertas conclusiones clarificadoras tras la realización de sus pertinentes estudios: un número significativo de hombres informa ser víctima de abuso doméstico, pero son reacios a denunciarlo, puesto que cuando lo hacen encuetran la barrera del estigma (evidenciando que la victimización masculina está infraestudiada). Según el propio Hines, el reconocimiento de la violencia contra los hombres en el matrimonio se encuentra en una situación similar al reconocimiento de estos hechos sobre las mujeres en los años setenta del siglo pasado (Malo, 2018) (y parafraseando a Irene Montero, Ministra de Igualdad de España, “lo que no se nombra no existe”). Algunos ejemplos empíricos de caso de violencia bidireccional dentro de la pareja resulta (por citar unos pocos) el reciente caso en Fuenlabrada (España) de una mujer que asesinó a su marido envenenándolo y que, posterior a ello, se suicidó (Peiró, 2023). Otro caso acaecido durante prácticamente los mismos días supondría el intento de asesinato (e intento de suicidio) de una madre a sus hijos en Barakaldo (Olabarri, 2023). Si dichas acciones fuesen perpetradas por un hombre, estas serían consideradas como violencia de género y violencia vicaria, siendo esta última un tipo específico de violencia de género, pues resultaría aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijos (pero como vimos, acciones que se catalogan como tal también son propiciadas por madres que intentan hacer daño a su marido o exmarido, resultando incluso mayor el número de madres (26) que de padres (24) que mataron a sus hijos en los últimos 15 años en España). Es así como, una vez observada la bidireccionalidad de la violencia dentro de la pareja, se entiende que en países anglosajones como Inglaterra se emplee una terminología más universal para denominar este tipo concreto de violencia, considerándola de esta forma, en lugar de violencia de género, como “Violencia de Pareja Íntima” (término que admite la bidireccionalidad en la agresión violenta).
Por otra parte, dejando las evidencias empíricas atrás y volviendo al concepto de género, si por un momento se acepta que este es el principal motivo de las agresiones dentro de la pareja o en lo relativo a las exparejas, ¿por qué el hombre no puede ser nunca el agredido? A caso, si un hombre sufre violencia física o psicológica de parte de su mujer por no realizar algo entendido como propio de los varones (del género masculino), por ejemplo, no ser capaz de proveer los suficientes recursos a su familia, ¿no es violencia de género? (procrear, proveer y proteger representan los pilares de la masculinidad tradicional en Occidente según lo explicado por Daniel Jiménez en su libro Deshumanizando al varón, publicado en 2019) (Alarcón, 2022) De la misma forma, si un hombre, que debido a su sexo se le ha asignado el rol de soldado en las guerras, se resigna a combatir y su mujer le humilla e insulta por no hacerlo (tal y como sucede en la tribu yanomami (Harris 2021) ¿sería un caso de violencia de género?. Y si una mujer feminista ridiculiza estas preguntas escritas que evidencian que los hombres también padecen por su género, ¿sería violencia de género en tanto que consciente o inconscientemente entiende que resulta un comportamiento “quejica” y “exagerado” por parte de los hombres que no corresponde a lo que se espera del rol social masculino? (situación observable en las redes sociales con frases del estilo “onvres, dejar de llorar”).
Entendido todo lo explicado hasta aquí, ¿se está realmente seguro de que la violencia de género o la violencia dentro de la pareja (o entre exparejas) resulta unidireccional? En las próximas páginas se volverá a esta cuestión, pero antes quedaría por responder al último punto de la presente crítica.
5) La violencia de género es el tipo de violencia donde la mujer es la víctima por el mero hecho de serlo.
Para finalizar con el presente apartado crítico, quedaría por tratar la tan recurrente frase empleada para denunciar las situaciones de violencia sobre la mujer por parte de la gente que se entiende como feminista (así como también para definir dicho tipo de violencia): “la violencia de género es aquella violencia que sufre la mujer por el mero hecho de serlo” o, de forma más simplidicada y tremendista, “a las mujeres se las mata por ser mujeres”.
Debido a la vaguedad e indefinición de las frases, por “la violencia de género es aquella violencia que sufre la mujer por el hecho de serlo” y por “ a las mujeres se las mata por ser mujeres”, se sacan, a lo sumo, cuatro conclusiones diferenciadas:
(1) La consecuencia lógica de tomar una compresión literal de la frase “la violencia de género es aquella violencia que sufre la mujer por el mero hecho de serlo” resulta entender que cualquier acción violenta contra ellas por parte de un hombre es violencia de género (cuando en la Ley correspondiente se indica que se encuentra circunscrita a las relaciones conyugales o sentimentales heterosexuales tanto presentes como pasadas). Esto lleva a la confusión a muchas personas, pues entienden que agredir a una mujer es motivo suficiente para considerarlo socialmente como violencia de género. Enunciar simple y llanamente que “a las mujeres se las mata por ser mujeres”, supone afimar que a la mujer se la mataría y agredería en tanto que existe, es decir, en la medida en que resulta un sujeto humano de sexo femenino, siendo esto condición necesaria y suficiente para que sea receptora de violencia. Si la mujer no fuese mujer, es decir, si en vez de ser hembra humana adulta resultase ser otra cosa, dicho individuo no recibiría violencia.
(2) Otra interpretación sacada de dichas frases sería entender que la mujer es víctima por serlo debido a que existen unas condiciones sociales que propician la actuación violenta hacia ellas por parte de los hombres a causa de un sentimiento de rechazo u odio que estos presentan (y que se traduce en problemas emocionales, sociales y políticos). Esta conclusión no puede ser más irreal (fuera de casos muy puntuales y siendo bidireccional), puesto que para la culminación de la reproducción dioica que presenta el ser humano se necesita estrechar lazos y vínculos emocionales de aprecio, respeto y amor entre sexos, además de que la masculinidad tradicional (tal y como afirmábamos anteriormente) consiste en todo lo contrario, es decir, proteger a la mujer frente a las adversidades (llegando a ser catalogado como “no hombre”, según el ideal caballeresco español, aquellos que violentan físicamente a sus mujeres).
(3) Entendiendo a la mujer no en su acepción biológica, sino en su momento antropológico (como rol sexual), afirmar que “a las mujeres se las mata por ser mujeres” supone que el sexo en sí no resulta condición necesaria ni suficiente para perpetrar sobre estas un acto violento, pues en sí lo que se ataca es el rol social emanado del sexo femenino. Así, se las mataría por mostrar feminidad. Esta conclusión parte de la interpretación queer de la frase que Simone de Beauvoir escribe en su obra El segundo sexo: “No se nace mujer, se llega a serlo”. Por ello, si una mujer biológica presenta un género masculino y se autoidentifica como varón (pese a que solo sea posible en tanto que adopta el papel de la masculinidad de una determinada época histórica, no pudiendo ser un varón en esencia, puesto que el sexo no se puede autodeterminar ni modificar más que en apariencia), no debería, siguiendo un proceso lógico, ser víctima de violencia de género (entendido este como rol y no como sinónimo total de sexo). De ahí que las feministas (y los feministas) conocidas como “terfs” (feministas transexcluyentes) le den un carácter puramente biológico al concepto de mujer, (aunque esto derivaría en los errores mencionados tanto en los dos puntos anteriores como en el subapartado 1.2 del presente escrito), pues a su juicio las mujeres quedarían desprotegidas frente a los hombres ante la autoderterminación de género. La realidad es que tanto el sexo como el género influyen en el grado de violencia que las mujeres reciben, pues como afirma Marvin Harris en Nuestra especie, en función de la importancia y el grado de utilidad que presenten las actividades sociales y económicas que estas realizan para la pervivencia de la sociedad (el rol social y, por ende, el género femenino construído socialmente partiendo del sexo), las mujeres serán más valoradas o no (tal y como se expuso con mayor detalle al final del subapartado 1.2).
(4) Por último, si se afirma que “la violencia de género es aquella violencia que sufre la mujer por el mero hecho de serlo” o que “a las mujeres se las mata por ser mujeres”, se está afirmando al mismo tiempo que la violencia de género es aquella violencia perpetrada por hombres por el mero hecho de serlo y que los hombres matan a las mujeres por ser hombres (semejando, para ciertas corrientes feministas, que el hombre no solo sería “un lobo para el hombre”, sino también una suerte de Homo ad feminum lupus). Por no alargar más la respuesta ante dichos enunciados, resulta oportuno indicar que la refutación a esta conclusión lógica se puede encontrar en los dos primeros puntos del presente subapartado, que tratan sobre cómo no existe un carácter depredador inmanente en los hombres contra las mujeres, así como también se puede releer el subapartado acerca la bidireccionalidad de la violencia en pareja. Junto a esto, se presenta necesario recalcar que no existe un carácter depredador en los hombres frente a las mujeres por ser mujeres en sí, pues estos solo presentan los comportamientos violentos denunciados desde el Ministerio de Igualdad cuando las mujeres son sus parejas o exparejas, por lo que ser mujer no es condición suficiente para que acontezcan estos actos (resulta solo condición necesaria), mientras que ser su pareja o expareja resulta condición necesaria y suficiente. Es decir, fuera de dicho ámbito los hombres no cometen estos actos de agresión física o psicológica pese a que este tipo de violencia se catalogue como de género, y aún siendo conscientes de que el género desborda las relaciones de pareja o expareja (como bien se afirmaba con anterioridad). Es más, dichos actos acontecen con mayor frecuencia cuando la estabilidad de la pareja entra crisis, cuando esta está apunto de terminar, cuando justo acaba de finalizar o cuando ya han terminado.
De esta forma, tras aportar las refutaciones pertinentes a lo largo de todo el escrito y atendiendo a las mismas (así como para aportar coherencia según lo que se expone en la propia ley), se entiende que resulta más acertado afirmar, como eslogan de denuncia sobre la violencia dentro de la pareja o como definición breve de este tipo de violencia, que “ la violencia de género es aquella violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de ser pareja o expareja de un hombre” o que “los hombres matan a sus mujeres por el hecho de ser sus mujeres”. Igualmente, estas afirmaciones, aunque sean más próximas a la realidad y sean ciertas, pueden resultar capciosas dada la bidireccionalidad de la violencia en la pareja o entre exparejas, además de que, según la postura que se defenderá en las futuras páginas, la violencia dentro de las relaciones conyugales heterosexuales pasadas y presentes responde a otras causas más allá del género.
3. Causas de la violencia en el seno de la pareja o entre personas que tuvieron relaciones conyugales o sentimentales
Dado que existe bidireccionalidad en relación con la violencia dentro de la pareja o entre personas que fueron pareja (siendo incluso estos actos violentos perpetrados de forma idéntica por hombres y mujeres), se puede comprender que el género no puede ser la variable explicativa de la manifestación de dicha violencia (si fuera así, no sería bidireccional). Ante esto, siguiendo el artículo El Paradigma de Génerono explica la violencia de pareja de Pablo Malo, psiquiatra y miembro de la Txori-Herri Medical Association, se entiende que la violencia producida dentro de la pareja se debe por múltiples causas, siendo imposible reducirlas únicamente a una (como se hace desde el paradigma de género). Por ejemplo, según estudios realizados por el investigador Moffitt, cuando en una familia los dos padres siempre están presentes y son de clase alta, su hijo o hija presenta bajo riesgo a la hora de cometer violencia de pareja. Además de esto, si el joven en cuestión tiene un bajo coeficiente intelectual, problemas de lecutra, trastornos de conducta y actitudes delictivas tenderá a un alto riesgo de violencia de pareja cuando sea adulto, y como observó el psicólogo Vaske, los chicos y chicas con trastornos de personalidad, con riesgo antisocial y riesgo de violencia de pareja tienden a emparejarse entre sí (por lo que la prevención de la violencia de pareja debe empezar en la adolescencia). Junto a esto, ciertos psicólogos evolucionistas como David Buss entienden que los celos, posesividad y control de pareja (considerados como violencia de género a día de hoy, pero resultando ser bidireccional), suponen estrategias psicoevolutivas para su mantenimiento, por lo que aquellos hombres o mujeres que fuesen más celosos, posesivos y controladores en el pasado obtenían un mayor éxito reproductivo, heredando dichas actitudes su descendencia (Buss, 2021). Así, características como aprobación del uso de la agresión, excesivos celos y suspicacia, tendencia a experimentar emociones intensas y rápidas y pobre autocontrol predicen la perpetración de violencia de pareja íntima (Malo, 2018). Es decir, los trastornos de personalidad tienen mayor poder predictivo que el sexo o el género, por lo que no se necesita del “patriarcado” para explicar la violencia entre parejas o exparejas, dado que incluso esta violencia resulta anterior al mismo (violencia la hubo siempre).
Por todo ello, algunos factores que explican los casos de violencia dentro de la pareja, conocida como Violencia de Pareja Íntima (y que también se aplica en casos de exparejas) serían los siguientes (Malo, 2018):
— Factores genéticos con influencia probabilística y no determinista (por lo la socialización y manipulación del entorno ayuda a prevenir la violencia).
— Una educación primaria y secundaria insuficiente (ya sea por abandono del estudiante o por falta de contenidos).
— El abuso de drogas como el alcohol, sustancia que incentiva la aparición de comportamientos más violentos (según Abramsky en What factors ares associated with recent intimate partner violence? Findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence).
— La falta de recursos (pobreza), puesto que aumenta el riesgo de maltrato de pareja y maltrato infantil.
— Traumatismos craneoencefálicos, trastornos de personalidad (sobretodo antisocial) y la depresión (siguiendo los estudios de The roots of intimate partner violence. Current Opinion in Psychology de Chester y DeWall y Depression as a risk marker for aggression: A critical review Dutton y Karantaka).
— La ideación suicida, puesto que resulta un promotor especialmente importante en el tipo de homicidio de pareja.
— Existencia en la infancia de casos de abuso o maltrato recibidos por parte de un compañero de su misma edad o un adulto, así como la falta de apego durante la niñez.
— El factor cultural, tal y como se ha expuesto en apartados anteriores citando al antropólogo Marvin Harris: en función de la consideración que se tenga socialmente sobre cada sexo, este recibirá o ejecutará mayor o menor grado de violencia (sin caer en un reduccionismo cultural).
Por último, también resulta prudente y necesario aclarar que en las relaciones de pareja es frecuente que personas de ambos sexos presenten actitudes de suplica, control, celos, posesión y, en algunos casos, comportamientos violentos para evitar que su pareja le abandone (ya sea entendido esto desde una perspectiva psicoevolutiva o no). Además de ello, en relación con las exparejas, los actos suelen ser los mismos, pero promovidos por la venganza o la desesperación de ver que la persona con la que se quiere estar no presenta el mismo deseo (y no por el género, pasando también en relaciones homosexuales). De la misma forma, dentro de una pareja los intereses de ambas partes no siempre coinciden, por lo que se tienen conflictos y algunas personas emplean la violencia para sacarlos adelante, influyendo en estas acciones variables anteriormente citadas como traumas infantiles, psicopatología, factores genéticos y también, por supuesto, factores culturales, sociales y económicos. Por ello, catalogar dichos actos como violencia de género cuando únicamente estos son perpetrados por hombres contra mujeres, como está pasando actualmente en España, resulta un error, ya que es algo común a los dos géneros y a los dos sexos.
4. Mito y verdad acerca de la violencia de género
Siguiendo al filósofo español Gustavo Bueno, los mitos pueden ser tanto tenebrosos como luminosos. Los mitos oscurantistas resultan toda aquella teoría o concepto que obstaculiza el conocimiento de una realidad dada en la medida en que no la delimita bien frente a otras (oscuridad) y no distingue bien sus partes internas (confusión). Es decir, distorsionan el campo de estudio. Por otro lado, los mitos luminosos serían todo lo contrario (un ejemplo sería el mito de la caverna de Platón) (Bueno, 2003). De esta forma, teniendo en cuenta la taxonomía realizada por el fundador del materialismo filosófico con respecto a los mitos y atendiendo a lo abordado y expuesto desde el principio del presente texto, se puede considerar a la violencia de género como un mito tenebroso, ya que resulta ser lo siguiente:
(1) Oscurantista, porque no se encuentra bien delimitado frente a otro tipo de violencias. Si bien a nivel jurídico resulta que esta violencia está formalmente definida, en el plano discursivo y teórico la violencia de género se intercambia con otros términos como violencia machista, violencia sexual o violencia contra las mujeres. Además, no son pocos los autores que comprenden la violencia de género como aquella ejercida contra los disidentes del género (contra los llamados transgénero, no binarios, género fluído, etc), dándole otra acepción al término. El problema radica en que género se presenta, aquí, como término unívoco, cuando resulta un término análogo (es decir, aquellos términos que se dicen con múltiples sentidos), no sabiendo si con género se refieren a sexo o a su momento antropológico (rol sexual), y mucho menos se sabe a qué se atiende a la hora de catalogar un asesinato por causa de dicha supuesta violencia. Mismamente el género resulta oscurantista, puesto que no queda bien delimitado frente al sexo, y de ahí que sean términos intercambiables en la práctica.
(2) Confusionario, porque al poner que el “género” es el determinante causal de la violencia, entendiéndolo “por el mero hecho de ser mujer”, y en función de procesos culturales e históricos dados, se pasa por alto que los hombres que maltratan a su pareja o expareja lo hacen en tanto que su pareja o expareja, no <<en tanto que mujer>>. Además, al entender que la violencia resulta únicamente por razón de género, se cae inevitablente en un reduccionismo, ya que no se tiene en cuenta que la violencia entre las parejas o exparejas responde a causas múltiples, donde el género no se presenta con el suficiente poder predictivo de dicha violencia.
Igualmente, no se quiere afirmar que la violencia de género no exista o no pueda existir, puesto que las agresiones a causa de los roles sexuales es perfectamente posible. Lo que se critica es el empleo del término género para denominar el tipo específico de violencia que se produce dentro de la pareja heterosexual (o entre personas que conformaron en el pasado una) siempre y cuando el agresor sea el varón y la agredida la mujer.
Por último, quedaría por aportar una solución terminológica coherente con respecto a todo lo afirmado sobre este asunto, resultando ser la siguiente:
— En caso de que la violencia aparezca por aversión, odio o rechazo por parte de un sexo sobre el otro por el mero hecho de serlo, esta resulta ser o misoginia o misandría.
— En caso de que la violencia se produzca en el ámbito sexual o por la consecución de la satisfacción de la libido, esta resulta ser violencia sexual.
— En caso de que la violencia se produzca por un “sentimiento de superioridad” de un hombre frente a una mujer, resulta ser violencia machista.
— En caso de que la violencia aparezca incentivada por los roles sexuales socialmente construídos en una época histórica dada, esta resulta ser violencia por razón de género.
— En caso de que la violencia se circunscriba al ámbito de la pareja o expareja, esta resulta ser violencia de pareja íntima.
Para finalizar, resulta necesario exponer que se entiende que, dentro de la pareja, pueden darse casos de violencia por razón de género (igual que se pueden dar casos de violencia sexual o violencia machista). Por ejemplo, si un marido agrede a su mujer porque esta no le hace la comida y entiende que su deber como mujer es cocinar (y además lo expresa), sería un caso de este tipo de violencia (así como si la violase sería violencia sexual). Igualmente, si los mismos actos acontecen tanto fuera de la pareja como en parejas homosexuales, seguirían considerándose como violencia por razón de género y violencia sexual, puediendo ser bidireccional. Pese a esto, se ha de recalcar que la gran mayoría de los actos violentos acaecidos dentro de la pareja o en relación con personas que lo han sido, resultan propiciados por causas ajenas al género.
5. Conclusión
La violencia de género: mito y verdad expone el oscurantismo y la confusión que presenta la denominación “violencia de género” en relación con los actos violentos que se catalogan como tal, es decir, incide en el error terminológico que supone el empleo del término género para denominar el tipo específico de violencia que se produce dentro de la pareja heterosexual, o entre personas que conformaron en el pasado una, siempre y cuando el agresor sea el varón y la agredida la mujer. Por ello, una vez explicado y criticado punto por punto la definición que se le da en España a dicha violencia, se considera conveniente cambiar la denominación de dicha violencia a violencia de pareja íntima. De esta forma, se descubre su bidireccionalidad y su presencia en todo tipo de sexualidades, intentando igualar, así, tanto a hombres como a mujeres a nivel jurídico y judicial (puesto que, actualmente, si eres hombre en España, las condenas son mayores para estos aunque los actos violentos sean idénticos que los que realiza una mujer, pues ellas no cuentan con el agravante de género ya que se entiende que su condición de mujer no discrimina ni supone un perjuicio a los varones).
6. Bibliografía
Alarcón, D. (2022). Crítica al concepto de 'género (sexual)' desde el Materialismo filosófico. El Basilisco, 57, 5-31.
Bueno, G.(2003). El mito de la izquierda. Barcelona: Ediciones B.
Bueno, G. (2004). La vuelta a la caverna. Terrorismo, guerra y globalización. Barcelona. Ediciones B.
Buss, D. (2021). La evolución del deseo. Madrid: Alianza Editorial.
Butler, J. (2018). El género en disputa. España: Paidós.
Errasti, J. y Pérez Álvarez, M. (2022). Nadie nace en un cuerpo equivocado. Barcelona: Deusto.
Harris, M. (2019) Caníbales y reyes. Madrid: Alianza Editrorial.
Harris, M. (2021). Nuestra especie. Madrid: Alianza Editorial.
Malo, P. (2018). “El Paradigma de Género no explica la violencia de pareja”. Evolución y neurociencias. Recuperado de evolucionyneurociencias.blogspot.com
Olabarri, D. (2023). “La madre que intentó matar a sus dos hijos en Barakaldo les dio sedantes durante varios días”. El Correo. Recuperado de: elcorreo.com
Peiró. P (2023). Una mujer envenena hasta la muerte a su marido con lejía y luego se suicida. El País. Recuperado de elpais.com
RAE, (2004). Informe de la Real Academia Española sobre la expresión violencia de género. Madrid. Recuperado de: uv.es/ivorra/
Vaquero, José María. (2019). Eutanasia. De la buena muerte y sus aristas. Madrid: Editorial Verbum S.L.
——
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974