 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 40 • junio 2005 • página 20
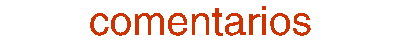
Un comentario sobre Europa, que se apoya fundamentalmente
en dos libros, uno reciente y otro de hace 38 años
«Un día recibió la visita de un hombre muy piadoso, muy rico, pero muy avaro. El rabino le llevó a una ventana. «¿Qué ves?», le preguntó. «Veo gente», le contestó el rico. Entonces el rabino lo llevó ante un espejo. «¿Y ahora qué ves?», volvió a preguntarle. «Me veo a mi mismo», le respondió el otro. Y, a su vez, le dijo el rabino: «Pues en la ventana, como en el espejo, hay un cristal; sólo que el del espejo se halla recubierto por una capa de plata, y, a causa de la plata, no se ve al prójimo, sino a sí mismo.» An-Ski, El Dibbuk.
Para entender hacia donde va Europa, es muy útil leer El sueño europeo de J. Rifkin... siempre que se lea primero El desafío americano de J. J. Servan-Schreiber, que además de suministrar los antecedentes y predicciones cuya corrección son hoy evidentes, provee de un marco que circunscribe el tema, del cual el primer libro carece.
El auge del NO se debe al conservadurismo y miedo al futuro de los jóvenes y de la «izquierda», pero también a que, al parecer, los políticos están apoltronados o no se han preparado adecuadamente para el mundo del conocimiento, del cual también forma parte la política.
La cupla perfecta: Rifkin/Servan-Schreiber
Jeremy Rifkin es un norteamericano que pasa la mitad de su tiempo en Europa, y tiene una gran sensibilidad para captar, de la masa caótica de la información, las más significativas para marcar pautas de evolución y grandes tendencias de innovación. En ref. 1, pág. 65, dice:
«Diezmada por dos guerras mundiales en sólo medio siglo, Europa era poco más que un montón de añicos en 1945. Con la ayuda de la asistencia financiera estadounidense, materializada en el Plan Marshall, Europa comenzó a reconstruir su rota economía.» «Lo más destacable del caso es la rapidez con la que Europa ha vuelto a ponerse a la altura de Estados Unidos. En 1960, la economía estadounidense producía prácticamente dos veces más productos y servicios por hora que Francia y el Reino Unido. En 2002, en cambio, Europa había superado prácticamente del todo la diferencia de productividad con Estados Unidos y había alcanzado unos niveles de productividad por hora trabajada del 97% del nivel estadounidense.»
El libro ofrece una nutrida bibliografía que enumera unos 200 libros. Llama la atención que entre ellos no figura El desafío americano de J. J. Servan-Schreiber (ref. 2). Muchas descripciones de la realidad europea según ambos libros son, no sólo diferentes, sino a menudo opuestas. Pero eso es precisamente lo que da cuenta de cómo ha cambiado el mundo entre 1967 y 2004. Al comparar el número de grandes empresas (aquellas cuyas ventas superaban los 500 millones de dólares anuales) dice Servan-Schreiber (ref. 2, pág. 66):
«A pesar de una ligera mejoría, la proporción entre la Comunidad y los Estados Unidos sigue siendo del orden de uno a cuatro (mientras que la población es equivalente).»
En cuanto a la cifra de ventas (pág. 67) de empresas que venden más de 300 millones de dólares anuales, en 1951, la de EE.UU. quintuplicaba la de Europa. De modo que los datos de Servan-Schreiber muestran un abismo aún mayor que los de Rifkin. Lo cual hace aún más apreciable el posterior aumento de la productividad europea. Aunque en ref. 2, pág. 50, dice:
«No debemos olvidar que, si la industria europea todavía puede competir con la de los Estados Unidos en varios sectores, es gracias al nivel de sus salarios, dos veces inferior, en muchos casos, al de los Estados Unidos.»
También coinciden ambos autores en la importancia de la productividad y en los factores de los que ésta depende. Servan-Schreiber es más insistente en cuanto a la importancia de la educación. Así (ref. 2, pág. 78): «América saca, en este momento, un provecho masivo a la más rentable de las inversiones: la formación de sus hombres». En pág. 91 cita una conferencia de Robert McNamara (ministro de Kennedy) al seminario de Jackson (Mississipi) en la que dijo: «Si Europa quiere reducir el foso tecnológico que la separa cada vez más del universo americano, debe, ante todo, mejorar y generalizar su educación, en cantidad y en calidad. Sencillamente, no hay otra manera de abordar el problema». En pág. 167 menciona entre los factores importantes: «Educación profunda y generalizada de los jóvenes y renovada y permanente de los adultos». En pág. 81, luego de mencionar la tesis de Edward F. Denison (1964, National Council on Economic Development) dice: «La conclusión principal del informe de Denison es que la enseñanza es el factor más importante, por cuyo motivo lo sitúa en cabeza de los factores económicos de expansión». A continuación informa que entre 1930 y 1965 el gasto en enseñanza se multiplicó por más de diez. Entre 1900 y 1965, el número de estudiantes universitarios también se decuplicó, y la duración media de la escolaridad pasó de ocho años en 1910 a doce años en 1965. También muestra (pág. 83) los notables esfuerzos de Francia desde 1950 a 1960. Y en pág. 85 dice que el Mercado Común tenía 101.000 diplomados de estudios superiores cuando EE.UU., con una población similar, tenía 450.000. Y, finalmente, en pág. 258: «En los Estados Unidos, la formación permanente no es considerada como una obra humanitaria, sino como una inversión.»
Independencia tecnológica... pero sin paranoia
Servan-Schreiber publicó su famoso libro para advertir a Europa que EE.UU. se estaba apoderando de sus mercados y constituía una amenaza hacia su independencia tecnológica. Pero en ningún momento sugirió que esto surgiera de imposiciones, actitudes imperialistas o mal intencionadas, ni siquiera que ese desafío fuera totalmente negativo. Por eso dice (ref. 2, pág. 37): «Para evitar fútiles polémicas, reconozcamos de una vez para siempre, que la inversión americana tiene aspectos beneficiosos importantes e incluso insustituibles», a pesar de que (pág. 29): «...las inversiones americanas en Europa son financiadas, en sus nueve décimas partes, por los propios recursos europeos. En cierto modo, nosotros les pagamos para que nos compren». «Pero el mal no reside –pág. 42– en la capacidad americana, sino en la incapacidad europea, y en el vacío cavado por ella». Por eso (pág. 43): «Gracias, sobre todo, a la presencia de la técnica y de la organización americana en Europa, nos vemos impulsados a un movimiento general de progreso». Y dice en pág. 50: «A corto plazo, la dependencia es beneficiosa. La inversión americana, que es actualmente el factor esencial de dominio, constituye también el vehículo principal de la penetración del progreso técnico en nuestras economías». Pero (pág. 51):
«En estas condiciones, si confiásemos a los americanos un papel preponderante en el desarrollo de las nuevas producciones industriales, nos condenaríamos a llevar, en todos los sectores, un retraso de una o varias etapas en la carrera hacia el progreso.» [...] «En las grandes empresas, sobre todo, existe una correlación directa entre la rentabilidad general de la empresa y el nivel de la investigación avanzada. Esta correlación nos muestra que la innovación constituye para la empresa moderna, la fuente principal de beneficios.».
En la citada conferencia de McNamara dice también (pág. 89) algo de importancia fundamental:
«En realidad, se trata, más que de un gap tecnológico, de un gap de dirección, es decir, de gestión. Y, si tantos sabios europeos emigran a los Estados Unidos, no es, esencialmente, porque tengamos una tecnología más avanzada, sino, sobre todo, porque tenemos métodos más modernos y más eficaces de trabajo en equipo, de dirección.» [...] «El management es, a fin de cuentas, la más creadora de todas las artes. Es el arte de las artes; puesto que es el arte de organizar el talento.»
Lo dicho nos muestra, no sólo como ha cambiado el mundo material, sino también las creencias. Afortunadamente ya casi nadie cree en la falacia de Montaigne, que impulso al ministro Colbert a escribir a Luis XIV en 1669: «Este estado no sólo es floreciente en sí mismo, sino también por la penuria que inflige a todos los estados vecinos». Hoy es evidente que cuanto más ricos sean nuestros vecinos, mayores serán las posibilidades de comerciar con ellos, para beneficio mutuo y consolidación de la paz.
El dilema NO ES «más Estado/menos Estado»
Según Rifkin (ref. 1, pág. 67):
«Debería advertirse que la productividad estadounidense se ha disparado después de 2002, ha experimentado los mayores incrementos en más de 50 años(...).» «La financiación de la investigación básica ha sido siempre la clave para mejorar la productividad.(...) ...Europa se convirtió a mediados de la década de 1990 en el principal productor de literatura científica, por delante de Estados Unidos.» «Las empresas europeas también van por delante de sus homólogas estadounidenses en la otra gran revolución tecnológica, la informática en red, lo que abre la perspectiva de un salto cualitativo en la productividad.»
Esta observación no debería pasar desapercibida, ya que la «financiación de la investigación básica» parece ser, efectivamente, «la clave para mejorar la productividad». Servan-Schreiber (ref. 2, pág. 76) informa acerca de la participación del Gobierno Federal de los EE.UU. en los gastos de investigación, que van desde el 20% en química, hasta el 90% en aviación e ingenios balísiticos. Y siguiendo esta línea dice en pág. 122:
«Nuestras empresas deberían llegar a ser, en amplios sectores y, en especial en los de la Big Science, totalmente capacitadas para intervenir en la competencia mundial. Las cifras analizadas demuestran que aquellas están muy lejos de poseer los recursos propios indispensables para ello. El problema incumbe, pues, a los poderes públicos. Para intervenir en la competencia mundial, hay que facilitar a las empresas industriales, al menos en los sectores decisivos para el futuro, una ayuda masiva. Estos sectores son, sobre todo, la electrónica y la informática, la investigación espacial y la energía atómica.»
Si recordamos que en 1967 no existía Internet ni había «ordenadores personales», admiran previsiones como (pág. 103):
«En sus comienzos, hace algunos años, el ordenador fue sobre todo utilizado para efectuar operaciones de contabilidad y de cálculo. En lo sucesivo, su aportación esencial será la de constituir un instrumento de transferencia y de tratamiento de la información, en todos los sentidos de la palabra.(...)» «Los ordenadores de 1980 serán pequeños, potentes y baratos.»
Y dice en pág. 105: «Muy pronto la comunicación intercontinental –e incluso dentro de un mismo continente–, vía satélites, será el método más rápido y sobre todo, con mucho, el menos caro».
En pág. 136 cita el manifiesto de los industriales agrupados en el seno de EUROSPACE:
«La suma de todos los presupuestos espaciales de los países de Europa Occidental, ya se trate de presupuestos nacionales o de contribuciones a las organizaciones comunes actuales, no alcanzan la treintaava parte del presupuesto de la NASA americana.» «A menos que las naciones europeas hagan un vigoroso esfuerzo de recuperación, el campo de los satélites de utilización que entran en su fase operacional –telecomunicaciones, televisión, meteorología, navegación– corre el riesgo de pasar, por muchos años, bajo el control de los Estados Unidos.»
En pág. 167 describe seis medidas necesarias para contraatacar al desafío americano:
1º) Formación de grandes unidades industriales, capaces, no sólo por su tamaño sino también por su gestión, de rivalizar con los gigantes americanos.
2º) Elección de las «grandes operaciones» de técnicas de vanguardia que garanticen, en lo esencial, el porvenir autónomo de Europa.
3º) Un mínimo de poder federal, que pueda ser promotor y garante de las empresas comunitarias.
4º) Transferencia de los métodos de asociación, de convergencia, entre las unidades industriales, la Universidad y el poder político.
5º) Educación profunda y generalizada de los jóvenes y renovada y permanente de los adultos.
6º) Por último –y todo lo demás depende de esto–, liberación de las energías cautivas de estructuras anticuadas, mediante una revolución en la organización de nuestras empresas. Revolución que debe traer consigo la renovación de las élites y de las relaciones sociales.
La magnitud de las empresas que asegurarían la independencia tecnológica obliga a rebasar las fronteras nacionales y a consolidar la Unión Europea (como mercado de dimensión adecuada y como fuente de financiación supraestatal). El aporte estatal es imprescindible. Y esto muestra la futilidad de discutir si hace falta mas Estado o menos Estado. Es obvio que se necesitan Estados fuertes que cumplan con todas sus funciones, que son imprescindibles, y entre las cuales no figura el competir con la empresa privada.
Nos dice Rifkin (ref. 1, pág. 96): «En un reciente estudio de las cincuenta mejores empresas del mundo realizado por Global Finance resultó que todas menos una eran europeas». En cambio, Servan-Schreiber (ref. 2, pág. 175) decía: «En el grupo de las quinientas mayores empresas industriales del mundo, Inglaterra figura detrás de los Estados Unidos y delante de todos los demás países. En este grupo posee 55 empresas, Alemana posee solamente 30, Francia 23, e Italia 8». ¡Algo ha cambiado en 38 años (habida cuenta de que tal vez no haya coincidencia completa entre «mayores» y «mejores»)!
La famosa mano invisible
Rifkin dice muchas cosas interesantes. Pero, antes de continuar, hay algunas que no podemos soslayar, puesto que se refieren a la Economía, que es precisamente el hilo conductor que permite comprender la evolución de la UE y su comparación con la de EE.UU. Dice (ref. 1, pág. 139):
«Partiendo de una metáfora cartesiana, Adam Smith argumentó que una mano invisible gobierna el funcionamiento adecuado de la vida económica. Esta mano invisible, que comparaba con el péndulo mecánico de un reloj, establecía una regulación meticulosa de la oferta y la demanda, la mano de obra, la energía y el capital, y garantizaba automáticamente el equilibrio adecuado entre producción y consumo de los recursos de la Tierra. Si se le permitiera actuar sin interferencias o regulaciones externas, la mano invisible del capitalismo funcionaría como una máquina de movimiento perpetuo, y garantizaría la autonomía de todos los individuos en el marco de una economía también autónoma y autorregulada. Todavía hoy los economistas siguen viendo el proceso económico en términos cartesianos cuando hablan del «mecanismo del mercado.» «Dentro de este nuevo orden de cosas, pues, la mano invisible se convierte en el árbitro regulador, y el mercado en el campo de batalla de la guerra del hombre contra la naturaleza y contra los demás seres humanos».
Rifkin repite cuatro veces en una página la expresión «mano invisible». Adam Smith sólo la nombra una vez en todo el libro. Veamos cómo lo hace (ref. 3, pág. 554):
«Es verdad que por regla general él ni intenta promover el interés general ni sabe en qué medida lo está promoviendo. Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera él sólo persigue su propia seguridad; y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo...»
Adam Smith no dice que esa mano invisible «garantice el funcionamiento adecuado (¿?)» ni que establezca «una regulación meticulosa» de nada, &c.
Adam Smith utiliza la metáfora de la mano invisible para describir los fenómenos complejos, que generan sus propias leyes y no responden a relaciones simples de causa-efecto. Por eso dice «Nunca he visto muchas cosas buenas, &c.» Frecuentemente los más graves daños son ocasionados por personas bienintencionadas cuando tienen ocasión de actuar como aprendices de brujos. En el mercado, en cambio, poco importan las intenciones. Cada vendedor quisiera vender al precio más alto posible (y cada comprador, comprar al más bajo). Pero la competencia lo obliga a bajar sus precios. Y si engaña con la calidad, pronto se verá expulsado del mercado. En su propio interés tiene que servir honradamente a los compradores.
Es curioso como muchas personas inteligentes parecen entender la metáfora de Smith como una especie de delirio místico. Pero Rifkin da varios ejemplos de consecuencias no pensadas ni deseadas (similares a las del mercado, que, además equilibra la oferta y la demanda en el establecimiento de precios). En pág. 143 (ref. 1) dice:
«Huelga decir que los monjes benedictinos no pretendieron ni por un instante que la invención del horario sirviera para otro propósito que no fuera el de ordenar mejor el propio tiempo en la Tierra en vistas a la salvación eterna. Pocos sospechaban que se convertiría en la principal herramienta del comercio moderno.»
Los monjes crearon lo que fue herramienta fundamental en la reestructuración de la sociedad, independientemente de su voluntad. En pág. 182 dice: «Aunque la doctrina de Calvino nunca pretendió ir en beneficio de la noción de comercio, tuvo el efecto involuntario de promover los intereses de la nueva clase capitalista».
Uno de los principios jurídicos fundamentales de la UE, el Principio de Subsidiariedad, nació, sin que nadie lo previera, de la puja entre los partidarios de un planteamiento más centralista y los que optaron por un enfoque más intergubernamental (pág. 291).
En 1946, en Argentina, Perón decretó, entre otras medidas para asegurarse la fidelidad del electorado, la congelación de los alquileres. Así beneficiaría a la absoluta mayoría de la población, que vivía en pisos alquilados. El resultado fue que se dejó de construir, porque debido a la fuerte inflación, los alquileres se volvieron puramente nominales y nadie tenía interés en invertir dinero para alquilar gratis. La enorme escasez de viviendas hizo que quienes necesitaban una, se vieran obligados a pagar al propietario o al inquilino como «llave», cantidades muy superiores a lo que habría costado el alquiler libre. Y la mencionada inflación se debió a que Perón concedía aumentos de salario por decreto o «convenio» a todos los trabajadores. Al gastar estos más dinero, por aumento de la demanda subían los precios. Además el circulante era insuficiente, por lo que la Casa de la Moneda tenía que imprimir más billetes, lo que acentuaba su devaluación. Este círculo vicioso inició la destrucción de la economía argentina, cosa naturalmente no deseada por Perón ni por los sindicatos. Que la riqueza no son los billetes sino lo que se produce, fue un aprendizaje doloroso.
En pág. 344 dice: «Además, los Estados-nación fueron pensados para proteger la propiedad y defender el territorio.»
En España es muy frecuente hablar (o escribir, sobre todo en publicidad) de cosas que «fueron pensadas» (=proyectadas, planificadas). Pero los cambios importantes en la sociedad (e incluso en las invenciones) no son pensados, sino que ocurren. Edison inventó la grabación de sonidos. Pero lo pensó como un instrumento de oficina (que se llamó «dictáfono»); el mercado decidió dedicarlo fundamentalmente a la grabación de música. Internet fue pensado para fines militares y para asegurar la conservación de la información. La emergencia de la www fue un fenómeno sorprendente, que está transformando nuestro mundo con una profundidad y a una velocidad que supera de lejos, ¡nada menos!, lo que hizo la imprenta, su antecedente directo.
El mercado: ¿campo de batalla o de cooperación?
En la cita de pág. 139, llama la atención que dice: «... y el mercado en el campo de batalla de la guerra del hombre contra la naturaleza y contra los demás seres humanos». Lo reitera en pág. 240: «Por su propia naturaleza los mercados son foros de confrontación, son intercambios marcados por el recelo mutuo en los que cada parte entra en la negociación con la idea de maximizar su propio interés a costa de la otra parte. Comprar barato, vender caro, y caveat emptor –el riesgo es del comprador– han sido los principios que han guiado las relaciones de mercado modernas desde su origen». Y en pág. 247: «A diferencia de lo que ocurre en los intercambios de mercado, en los que se espera que haya ganadores y perdedores, en las relaciones de red se espera que la actividad común dé como resultado lo que se conoce ahora como relaciones de tipo «ganar-ganar».
Es cierto que el mercado es duro: quien no es capaz de competir, desaparece. Pero en lo que respecta a la relación vendedor-comprador, es de servicio del primero al segundo, no de «confrontación» y las transacciones benefician a ambos («ganar-ganar»), no «a costa de la otra parte». Seguramente las relaciones en red van a mejorar y profundizar esta colaboración, como señala Rifkin. Dice en pág. 210: «Y del mismo modo que una serie de cambios en el espacio y en el tiempo llevaron a la muerte del mundo medieval, nuevos cambios en el espacio y en el tiempo están llevando actualmente a un debilitamiento de los mercados nacionales y de los Estados-nación, y a la emergencia de redes comerciales globales y de espacios políticos transnacionales como la Unión Europea». Y en pág. 253:
«Las mismas condiciones globales que llevan {a} la introducción de un nuevo modelo económico, basado en una arquitectura de red, repercuten también en el campo político. Los Estados-nación ya no pueden ir «cada uno por su cuenta» en un mundo denso e interdependiente. Igual que las empresas transnacionales, los Estados-nación comienzan a agruparse en redes cooperativas para responder mejor a las realidades de una sociedad globalizada de alto riesgo. La Unión Europea es el ejemplo más avanzado del nuevo gobierno transnacional, y por esta misma razón los líderes de los Estados-nación de todas las regiones del mundo observan atentamente los éxitos y los fracasos de su esfuerzo por reinventar el arte del gobierno en una era global.».
Los intereses corporativos son legítimos, pero se oponen al progreso
Sin embargo, al referirse a los gremios medievales dice (pág. 213):
«No se trataba tanto de obtener un beneficio como de mantener una forma de vida. Los gremios se oponían a la libertad de mercado, a la libertad de contratación, a la comercialización de la tierra y a los precios fijados mediante competencia: todos los rasgos esenciales de la economía moderna. Durante más de cuatro siglos, los gremios lucharon contra la emergente clase capitalista por medio de regulaciones y códigos ciudadanos...» [...] «La economía gremial funcionaba de acuerdo con las costumbres, no en función de las fuerzas de mercado. La idea no era obtener beneficios, sino más bien mantener un estilo de vida.» [...] «Una población en expansión reclamaba mas bienes y precios más baratos.» [...] «Los gremios textiles fueron los primeros en sentir el impacto de las nuevas fuerzas del mercado que se habían liberado. Mercaderes sin escrúpulos comenzaron a saltarse los controles gremiales y las jurisdicciones urbanas mediante la distribución del trabajo en el campo, donde la mano de obra era más barata, en lo que se llamó el sistema del 'trabajo domiciliario'.»
Llamar «una forma de vida» al aferrarse a privilegios, parece un eufemismo. Los gremios siempre han defendido intereses corporativos; cuando el crecimiento económico rebasa el marco legal tradicional, son lisa y llanamente reaccionarios. Los precios no son «fijados» por la competencia (que los obliga a bajar) sino por los intereses corporativos de los artesanos, que frenaban el desarrollo técnico y económico. Los «mercaderes sin escrúpulos (¿?)» son los que vencieron al monopolio corporativo y mejoraron el nivel de vida de la población. La mano de obra era más barata en el campo, porque para los campesinos era un ingreso adicional a su actividad habitual. Entre la siembra y la cosecha disponían de mucho tiempo libre, antes desaprovechado. Este fue tal vez el primer caso de «deslocalización» de la industria, y también entonces los perjudicados recurrieron, inútilmente, a medidas coactivas. Los comerciantes, naturalmente, trataban de reducir sus costos. En mano de obra, eludiendo a los artesanos corporativos (recurriendo a trabajadores infrautilizados), en materias primas, con compras voluminosas en los mercados más económicos, en los aspectos organizativos, coordinando mejor a los diferentes protagonistas de la actividad económica y, posteriormente, fomentando las mejoras tecnológicas. Esos comerciantes fueron los primeros empresarios y con su empuje e iniciativa inventaron el management (cuyo ejercicio requiere poseer las características llamadas hoy «empresarialidad») y acerca de cuya decisiva importancia ya hemos trascripto citas.
Nihilismo: el plebiscito francés
El ser humano es conservador y teme al futuro. Los gremios medievales se oponían al mercado libre como hoy muchos se «oponen» a la globalización. En el plebiscito francés del 29 de Mayo se vio como el miedo al cambio y al futuro une de hecho a las llamadas «izquierda» y «derecha»*. Rifkin dice (ref. 1, pág. 326) basándose en información de Newsweek (30-6-2003): «En época reciente, treinta mil jóvenes tomaron las calles de París para protestar, pues consideraban que las prestaciones de jubilación de que disfrutaba la generación de sus padres eran excesivamente generosas».
No puede extrañar que con esta mentalidad tiendan al nihilismo y voten NO. Sin embargo, hay que tener en cuenta otro aspecto. El índice de paro de Francia (10,2%) es uno de los más altos de Europa. Lo más grave es que entre los menores de 25 años llega al 23,3%.
Es muy comprensible que muchos piensen que la causa del desempleo –que podría agravarse aún más–, es la globalización, que facilita el desplazamiento de capitales, mercaderías y personas. Los productos tienen cada vez menos contenido de mano de obra; pero a algunas empresas les conviene desplazarse hacia lugares en los que la mano de obra es más barata. Muchos trabajadores (de Europa del Este, Magreb, Latinoamérica, &c.) emigran a Europa occidental y trabajan por menos dinero (aunque generalmente en tareas que la población local no acepta). Como dice Rifkin en pág. 324:
«La triste verdad es que en las próximas décadas sin un incremento generalizado de la inmigración de países no pertenecientes a la UE, es probable que Europa se consuma y muera, tanto en sentido figurado como literal.»
Y en pág. 327:
«El hecho de que haya menos trabajadores jóvenes que paguen la jubilación de un creciente número de trabajadores mayores –muchos de los cuales se jubilan a la edad de 55 años y viven de sus pensiones un número de años superior al de su etapa laboral– es claramente insostenible...»
Poner trabas a la importación, por ejemplo, de textiles chinos, es perjudicar al comprador (y todos lo somos) obligándolo a pagar más. Cerrar empresas y que su personal quede en la calle, es un grave problema. Pero mantener puestos de trabajo innecesarios pagados por todos los ciudadanos, no es una solución; es una acción destinada al fracaso, como sucedió con las reglamentaciones de los gremios medievales.
Globalización es una manera de designar el proceso (cuyo comienzo podría considerarse marcado por la introducción del uso del dinero) de aumento de la población mundial, de su dominio de la naturaleza y de la progresiva complejidad de las relaciones socioeconómicas. Pero no es algo planificado por alguna autoridad (o comité de autoridades) políticas y/o económicas. Es un proceso irreversible (pues sólo la eliminación de alrededor del 80% de la población mundial podría retrotraer a los sobrevivientes al feudalismo). Por lo tanto, no tiene sentido «oponerse» a la globalización (ni a la «deslocalización», ni a la importación de textiles chinos, ni a la entrada de inmigrantes) aunque ciertamente debe regularse para suavizar los aspectos negativos.
Uno de los signos del progreso es que los países más pobres van perdiendo su carácter agrario. Se van industrializando y urbanizando, como hicieron Europa y EE.UU. en los últimos tres siglos. Al mismo tiempo, los países más ricos entran en la era del conocimiento; van abandonando muchas industrias tradicionales –cediendo ese campo a los países emergentes– y se dedican cada vez más al sector terciario (servicios).
Ninguna persona con conocimientos adecuados (en informática, electrónica, biología molecular, nanotecnología, física de partículas, &c.) está en el paro. La solución no consiste en erigir vallas al progreso ni añorar el pasado, sino en capacitarse para poder ofrecer lo que hoy se necesita. Para intercambiar en el mercado hay que ofrecer lo que este pide. Sería inútil querer vender zuecos o cotas de malla que hoy nadie usa.
Es posible que muchas personas no lo comprendan o no se sientan capaces de hacer el esfuerzo necesario, cuyos frutos verían diez años después.
La función de los políticos
La gente reclama a las autoridades (en las elecciones, en manifestaciones callejeras, en cartas a los periódicos) y exige respuestas inmediatas. Los problemas que los motivan, suelen ser reales. Los las medidas que piden, suelen ser equivocadas y reaccionarias. Son reclamos «en crudo», sin idea de su viabilidad, financiación y consecuencias sociales y económicas esperables. Pero aquí aparece la función de los políticos y los intelectuales.
Las reclamaciones de los ciudadanos deben ser estudiadas por los políticos. Es indudable que muchas empresas actuales irán quedando obsoletas. ¿Cómo se reubicará en el mercado laboral a los que irán perdiendo sus ocupaciones actuales?** ¿Qué nuevas empresas se irán creando, y qué conocimientos requerirán de su personal? ¿Cómo estimular la adquisición de estos conocimientos? ¿Es el autoempleo parte de la solución? ¿Hay créditos y asesoramiento para ese fin y para pequeñas empresas?***. Es función del político transformar los reclamos «en crudo» de la ciudadanía en políticas viables. Y la del intelectual es todo lo contrario de azuzar odios.(ver ref. 5) Es ayudar a entender cómo y por qué las sociedades evolucionan, cómo se puede hacer llegar a todos las ventajas de a globalización y cómo se pueden minimizar sus inconvenientes.
Oponerse a la Constitución Europea es reaccionario y suicida; pero podría suceder que el voto del NO tenga efectos favorables. Tal vez despierte a los políticos apoltronados en Bruselas o en sus países y los impulse a redactar una nueva Constitución menos árida y más comprensible, a mantenerse en contacto con sus electores para conocer sus problemas y sus temores, y juntos, elaborar políticas viables. Que entramos en la era del conocimiento, es una verdad que rige también para los políticos. Su formación debe ser adecuada a las necesidades del mundo actual, y deben ser capaces de estudiar y formular políticas viables que beneficien al conjunto de los ciudadanos. Porque la función de los políticos no es apoyar todo lo que algún sector pida –eso sería populismo– sino lo que encaje en políticas generales en beneficio del crecimiento, sobre todo del capital humano.
Last but not least: cosas muy importantes
En este libro de Jeremy Rifkin revolotean tantos temas (algunos discutibles y no imprescindibles, como su incursión en las teorías psicoanalíticas acerca de Eros y Thanatos, o acerca de la hipótesis de Gaia) que es imposible comentar todos. Pero por eso mismo es recomendable leerlo: es muy estimulante. Acerca de Europa, vale la pena citar lo que dice en pág. 356: «Al conceder la ciudadanía de la Unión Europea a los 455 millones de ciudadanos de sus veinticinco Estados miembros, la Unión Europea ha creado una nueva forma de representación política no territorial, que, no obstante, es jurídicamente vinculante. Si añadimos a esto el hecho de que la Convención Europea de los Derechos Humanos respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Europeo, otorga a todo «ciudadano de la Unión Europea derechos humanos que sobrepasan los tradicionales derechos políticos de los que disfrutaba en su Estado-nación, empezaremos a entender el profundo significado de la Unión Europea». Y en pág. 358:
«Los derechos de propiedad hicieron posibles unas relaciones de mercado predecibles...» «El nuevo sueño europeo condensa una mezcla diferente, compuesta por los derechos humanos universales, las redes de relación y los múltiples niveles de gobernanza.»
Acerca de los derechos de propiedad, es muy oportuna su mención (pág. 193) de las investigaciones de Humberto De Soto (ref. 6 y 7) que demuestran que los pobres tienen ya los recursos necesarios para desarrollarse, pero no pueden convertirlos en capital porque su propiedad no está debidamente documentada.
«En Junio de 2003 –dice en pág. 442– la Unión Europea divulgó un plan audaz para convertirse en una economía limpia y basada en el hidrógeno a mediados de siglo.» Si hubieran estudios serios para obtener el hidrógeno del agua mediante la energía solar, este plan sería decisivo para la continuidad de la vida, para una economía de abundancia, y para que el tercer mundo tenga acceso casi inmediato a ella. Y termina diciendo (pág. 498), tal vez con excesivo lirismo, pero con bastante razón:
«Estamos viviendo una época agitada. Gran parte del mundo se halla ensombrecido, lo que deja a muchos seres humanos sin un rumbo claro. El sueño europeo es un faro en un mundo convulso. Su luz nos señala una nueva era de inclusión, de diversidad, de calidad de vida, de solidaridad, de desarrollo sostenible, de derechos humanos universales, de derechos de la naturaleza y de paz en la Tierra. Los norteamericanos solíamos decir que vale la pena morir por el sueño americano. El nuevo sueño europeo es un sueño por el que vale la pena vivir.»
El sueño europeo fue elaborado por muchos notables pensadores desde hace siglos. Pero Rifkin cita (pág. 258) palabras relativamente recientes, pronunciadas por el gran Winston Churchill en 1948: «Esperamos ver una Europa donde los hombres de todos los países vean el hecho de ser europeos como ven el de pertenecer a su país natal, y (...) vayan donde vayan dentro de estos vastos dominios (...) piensen sinceramente: «Estoy en casa».
Bibliografía
* La nota que va abajo fue escrita hace algo más de tres años y muestra que los problemas actuales tuvieron larga gestación
¿Terremoto en Francia?
Jospin dijo (22/4): «Continuaré diciendo que su balance {de Chirac} es el más mediocre de la V República, que tiene una responsabilidad muy grave en el debilitamiento del Estado y que ha hecho campaña sobre la cuestión de la inseguridad, que ha dado mayor espacio a la extrema derecha».
¿Pero acaso la inseguridad es un tema que se pueda soslayar? Garantizar la seguridad de los ciudadanos es la razón de ser del Estado; si no lo hace, evidencia su debilitamiento o extinción. Este es el tema fundamental en todo el 1º Mundo. ¿Por qué votaron los israelíes a Sharon, sino porque se sentían inseguros? Por la misma razón los franceses se vuelcan hacia Le Pen.
Ahora el «Frente Nacional» ya es «el principal partido obrero de Francia», como lo fue el partido nazi en Alemania. Los obreros, como cualquier otro grupo social, tratan –acertados o no– de defender sus intereses. Les preocupa su propia seguridad y las de sus empleos. Nadie vota «ideas».
«El País» (23/4) dice que «los partidos de la izquierda plural sumados, rebasan el 32% de los votos y las candidaturas de ultraizquierda superan el 10%. Todo ese conjunto continúa superando a la derecha parlamentaria...» ¡Está sumando vacas y caballos! ¿Qué tienen en común todos esos partidos, salvo una palabra, el decir que «son de izquierda»? En España, PP y PSOE son similares (se diferencian en el grado de corrupción y en la mayor o menor eficacia de sus candidatos y funcionarios). Pero nada hay más opuesto que PSOE e IU/PC. Sin embargo se los considera parte de una realidad virtual llamada «izquierda».
También dice «El País» que «Europa gira a la derecha». Y publica un listado de países europeos indicando si sus gobiernos son de izquierda o de derecha. España es de derecha. (¿Por qué? ¿Qué cambió desde que gobernaba el PSOE, de izquierda?). El Reino Unido es de izquierda. (¿Por qué? ¿En qué se diferencia de España –salvo su poco entusiasmo por la UE, que lo acercaría a Le Pen–¿). Francia es de izquierda, pero aclarando que su Presidente es de derecha (¡!??).
Lluis Bassets escribe («Dolor de Francia») que «El castigo contra el sistema político, la cohabitación, los programas indiferenciados, el pensamiento adocenado y unificado, es un castigo contra el microcosmos parisino». Y más adelante habla de «los combates entre la izquierda y la derecha, y entre las facciones internas y los líderes de cada una de ellas...» Las luchas entre facciones y líderes son luchas entre grupos e individuos que compiten por el poder y por puestos prestigiosos y lucrativos. Como dependen de los votos, ofrecen argumentos (las llamadas «ideas») que suponen atractivos para los votantes. Si los programas son indiferenciados es porque la realidad es una (pero los especialistas en marketing político están obligados a buscar diferencias y resaltarlas).
Izquierda y derecha tienen larga tradición. No son opuestos; están en planos diferentes. (La izquierda es «ideológica» y supone que la vida material de todos puede mejorarse por vía política; la derecha es pragmática y se dedica a mantener el equilibrio social y económico que posibilite el desarrollo de ambos aspectos). Pero lo más importante es que no son categorías políticas. (La función de la política es dirimir los conflictos cotidianos entre personas o grupos, debido a sus diversos intereses, deseos y objetivos. Como los objetivos de las personas no son coincidentes, se requiere libertad: no puede existir una «sociedad ideal» que satisfaga a todos. Además, la diferencia entre el 1º Mundo y el 3º, muestra que el nivel de vida de todos mejora al aumentar la riqueza social (aumento de la inversión de capital por trabajador) independientemente de la desigualdad económica). Definida así la función de la política, es evidente que las categorías «izquierda» y «derecha» pertenecen a la tradición cultural y a la ética, pero no a la política.
Jean Marie Colombani (director de Le Monde) cree que lo sucedido tiene «una única causa: la dispersión, absurda, de la izquierda». No dice cuál es la causa de la dispersión. Y seguramente llama de izquierda a todo el que diga ser de izquierda. También dice «Al haber basado su campaña, tan concienzudamente como la de Jean-Marie Le Pen, en machacar sobre el tema de la inseguridad, Jacques Chirac se encuentra frente a un dilema capital. Puede actuar como actuaron los suyos la noche de la primera vuelta, rivalizando en demagogia derechista y sobre la seguridad...»
Quienes creen que la seguridad ciudadana es sólo «demagogia derechista» en vez de tratar de asegurarla, ven venir al fascismo, pero nada hacen para evitarlo, salvo mezquinos manejos numéricos e intentos de culpar a otros.
Como siempre, el fascismo es apoyado por la izquierda reaccionaria. En España, IU apoya al nacionalismo (y de hecho a ETA). Lo mismo hacen (tácita y vacilantemente) los socialistas. Conviene recordar que el ascenso de Hitler fue posible porque los comunistas consideraban que el enemigo eran los socialistas (y los llamaban «socialfascistas»»). La izquierda violenta (tipo José Bové) es reaccionaria, lo mismo que los «antiglobalizadores», que proponen algo imposible: volver al pasado. La gente sensata de ese movimiento habla de otra globalización. Sería estúpido prohibir los automóviles porque ocasionan problemas: accidentes, contaminación y atascos. Pero sí es razonable y necesario tratar de minimizar estos inconvenientes.
El 1º Mundo vive un auge, no de «la derecha», sino del fascismo: Haider en Austria, Berlusconi en Italia, Bush en EE.UU., Sharon en Israel y Le Pen en Francia. No hay que sorprenderse: el fascismo es la tendencia espontánea («termodinámicamente favorecida») de los seres humanos. El humanismo democrático, por el contrario, exige autocontrol y elaboración mental, además de creatividad para evitar el fracaso del Estado.
Sigfrido Samet / 23-4-2002
** «El País» publicó el 4-6-05 el artículo «¡Es el mercado, estúpidos!», de Walter Oppenheimer. Incluye estadísticas que muestran que el Reino Unido crece más que Francia, crea más empleo y tie4ne mucho menos paro. Francia combate el desempleo dificultando los despidos; Inglaterra los flexibiliza. Otro ejemplo de que los resultados suelen ser opuestos a las intenciones.
*** El 5-6-05 publicó «El País» Pasaporte hacia el «microéxito». Muestra que el Banco Grameen, de Mamad Yunus tiene ya mil sucursales y en base a su experiencia se han formado casi 7.000 organizaciones que promueven microcréditos. En España, estos se han multiplicado por 30 en cuatro años. El año pasado se crearon casi 7.000 puestos de trabajo en microempresas.