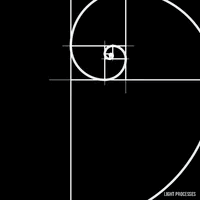El Catoblepas · número 203 · abril-junio 2023 · página 1

Una oxigenada querella
Iván Vélez
A vueltas con el oxígeno y el hombre de Atapuerca
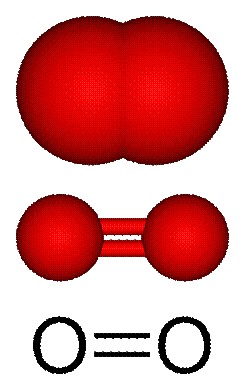
El miércoles 7 de marzo de 2018, en el marco de los Diálogos filosóficos promovidos por la Fundación Gustavo Bueno, se celebró en el Centro Riojano de Madrid una sesión titulada, «¿La ciencia salva? El fundamentalismo científico. En torno a ¿Qué es la ciencia? de Gustavo Bueno», charla que corrió a cargo de Sergio Vicente Burguillo. Con la participación de Luis Carlos Martín Jiménez, el diálogo, moderado por Carlos M. Madrid Casado, se cerró con el habitual debate, en el curso del cual, en respuesta a Sergio Vicente, dije: «El hombre de Atapuerca no respiraba oxígeno»{1}, afirmación que ha dado paso a enconados debates que se mantienen un lustro después.
Las objeciones e incluso chanzas que se han lanzado contra una aseveración tenida como una pura extravagancia, ofrecen una magnífica oportunidad para reexponer, de manera sucinta, algunas de las tesis centrales de la Teoría del Cierre Categorial debida a Gustavo Bueno. El oxigenado debate forma parte de una discusión más amplia, que ha llegado a configurar una suerte de bloques enfrentados. El presente artículo pretende ahondar en un debate ya abierto{2}, conectado a polémicas tan ácidas como las concitadas a propósito de un intento de disolución de determinada terminología acuñada por Bueno, para hacerla homologable con otras mejor tratadas en el ámbito universitario anglosajón. Dentro de esta polémica que cabe calificar de escolástica, es obligado regresar a los textos de Bueno. A propósito de las diferencias entre Gnoseología y Epistemología, que subyacen bajo la polémica aludida, el filósofo, en su monumental Teoría del Cierre Categorial, se refiere a la Fisiología y a la Psicología de la percepción, que presuponen «ya dados (en la experiencia adulta definida en un determinado nivel cultural) los objetos que ellas mismas tratan de reconstruir», para establecer una distinción fundamental con la «problemática filosófica», vinculada «al tipo de realidad que pueda corresponder a los objetos dados mismos», concluyendo que «entre los objetos hay que hacer figurar, cada vez en mayor número, a los «objetos» introducidos por las ciencias modernas». Demos la palabra a Bueno:
La problemática «epistemológica» ha de considerarse envolviendo a la teoría de la ciencia. Y esto se deduce simplemente del hecho de que las ciencias mismas (sobre todo, la ciencia moderna, a través de los nuevos aparatos, desde el microscopio electrónico hasta el radiotelescopio) contribuyen masivamente a los procesos de constitución de los objetos del mundo y de su estructura. Dicho de otro modo: el «mundo» no puede considerarse como una realidad «perfecta» que estuviese dada previamente a la constitución de las ciencias, una realidad que hubiera ya estado presente, en lo fundamental, al conocimiento de los hombres del Paleolítico o de la Edad de Hierro. Por el contrario, el mundo heredado, en las diversas culturas, visto desde la ciencia del presente, es un mundo «infecto», no terminado{3}.
Más adelante, añade, en un sentido que se ciñe al asunto que nos ocupa:
Las ciencias no descubren; partiendo de las tecnologías, comienzan inventando, construyendo términos que nunca están dados como tales en la «realidad»: triángulos, círculos, planetas{4}, el Sol (el «Sol» no es un término descubierto, sino una figura construida a partir de muchedumbres de fenómenos, tras una larguísima evolución histórica). Las ciencias, en cierto sentido, son siempre ciencias de objetos dados en marcos culturales (verum factum) y la distinción entre «ciencias naturales» y «ciencias culturales» no deriva de la supuesta distinción (metafísica) entre «Naturaleza» y «Cultura» (o «Espíritu» o «Libertad»). Ni hay que ponerla en la distinción entre unos supuestos «términos naturales» (planetas, elementos químicos, células,…) y otros «términos culturales» (herramientas, casas, máquinas,…), sino en las líneas del regressus α o β de relaciones entre términos que comienzan siendo a la vez naturales y culturales (una caverna paleolítica, una choza-nido de hojas, un palo…). De donde concluimos que la distinción entre contextos de descubrimiento y contextos de justificación es secundaria. Ella presupone la distinción entre «contextos de invención» (ordo inventionis, entendido tecnológicamente) y «contextos de cristalización o sistematización» (ordo doctrinae). Los descubrimientos, en tanto implican «poner a la luz» configuraciones preexistentes serán descubrimientos de invenciones previas, re-presentaciones de ejercicios ya realizados, por medio de lo cual aquellas configuraciones fueron establecidas operatoriamente.{5}
En consecuencia, no es que los modernos instrumentos conduzcan al oxígeno ataporquense respirado por el homo antecessor, como si de una esencia eterna se tratara, sino que son precisamente esos aparatos los que construyen el oxígeno. Unos instrumentos análogos a los que, en otro plano, esculpen a los homínidos de la Sima de los Huesos a partir de determinados fósiles que sólo pueden ser interpretados desde la Paleontología, capaz de dotar a una serie de piezas óseas, que raramente completan un esqueleto, de una serie de órganos y músculos necesariamente sostenidos, entre otros, por el oxígeno. El viaje a la Atapuerca por la que se movió el homo antecessor, cuyo nombre ya presupone una secuencia evolutiva confeccionada a partir de determinado desarrollo científico, sólo es posible dentro de un contexto habilitado por una serie de instrumentos imprescindibles para la cristalización de una disciplina científica que se irá dotando de una terminología a menudo específica ceñida dentro de los límites de su campo propio. Sirva como ejemplo de la evolución terminológica, ligada a la tecnológica, uno extraído de la medicina. Ningún médico actual hablaría de tercianas o cuartanas, sin embargo, en pleno siglo XVII, el concepto era comúnmente empleado por los galenos, pues, en un tiempo anterior a la microbiología, a lo que se atendía era a la sintomatología de una enfermedad que se manifestaba de un modo concreto. A lo que se atendía era a los fenómenos, en definitiva. Por esa razón, en el Tesoro de la lengua castellana (1611), la voz «terciana» se define como: «La calentura que responde a tercero día». Cuatro siglos más tarde, salvo en su forma coloquial, no se habla siquiera de calentura, sino de una fiebre cuantificada en grados por un termómetro, ya de mercurio ya digital.
La alusión a las hoy desaparecidas tercianas nos remite a la doctrina sobre la idea de estroma, también manejada por Bueno, pues son las ciencias, dotadas de sus instrumentos vinculados, las encargadas de triturar determinados estromas para, en muchos casos, dar paso a otros. Tal es el caso del oxígeno, que sólo puede existir después de un proceso constituido por una serie de experimentos que operaron sobre estromas -aire, respiración, hálito- preexistentes, algunos de los cuales capaces de sustentar supersticiones o de sostener una enorme carga espiritualista. Cedamos de nuevo la palabra a Bueno para añadir profundidad a la cuestión estromática y disipar brumas teoreticistas y mentalistas:
Entonces la idea de estas dos clases de estromas, que llamamos estromas alfa y estromas beta, no implica en absoluto que estos estromas estén a la base de las ciencias positivas, de los estromas científicos que logramos establecer. Puesto que las operaciones alfa y beta (α y β) son esenciales, tienen un contenido gnoseológico principal, pero también tienen un contenido tecnológico que incluso no implican al hombre, sino también a los animales como hemos dicho (a los castores que hacen los diques, o a las termitas que hacen las torres). Es decir, a los animales raciomorfos como se suele hablar en terminología de Brunswick, que son raciomorfos pero que son sujetos operatorios.{6}
Por regresar a la cuestión que nos ocupa, no se trataría de acceder a un mundo pretérito en el que hacer acopio de materiales, sino de construir dicho pasado a través de determinados componentes de nuestro presente, tal y como quedó expuesto en el ensayo «Reliquias y Relatos: construcción del concepto de “Historia fenoménica”»:
Pero todas estas precisiones, aunque contienen determinaciones objetivas (si bien formuladas en términos obscuros y metafísicos: «Futuro», «Presente», …) son precisiones de índole epistemológica, más que gnoseológica. Se refieren más a la crítica epistemológica que al análisis gnoseológico de los procedimientos de construcción histórica. Presuponen el pasado como algo dado de antemano (aunque deformado o refractado por el prisma del presente); el pasado como algo a lo que habría que retroceder (es lo que Gardiner ha llamado «falacia de la máquina del tiempo»), cuando de lo que se trata es de analizar de qué modo llegamos a la idea misma de pasado a partir de un único presente positivo que nos puede remitir a él: las reliquias son, desde luego, contenidos del presente –son «Modificaciones» de la corteza terrestre actual– y el sentido más positivo de la fórmula habitual: «La Historia se hace desde el presente» es, desde luego, este: «La Historia se hace desde las reliquias». Pero, para quienes parten ya de la concepción del pasado como una suerte de entidad real «per-fecta» (no «in-fecta», para utilizar la distinción estoica, como lo es el presente operatorio) concebida epistemológicamente como envuelta en unas brumas que se trataría sólo de rasgar (dejando al margen la contradicción ontológica de dar como real precisamente a lo que no existe sino como fantasma, de clasificar como hecho o evento precisamente a lo que no es un hecho sino un constructum, puesto que el hecho es la reliquia), las reliquias serán, sin más, sobreentendidas como testimonios del pasado (de las sociedades pretéritas, de los individuos pretéritos).{7}
Reexpuestas estas tesis, estamos en condiciones de afirmar que el oxígeno que pudo circular –afirmación sólo posible bajo el auxilio del dialelo antropológico{8}– por las fosas nasales del hombre de Atapuerca, de las que tan solo nos ha llegado su estructura ósea, no así, por ejemplo, sus presupuestos pulmones, es un elemento de la Química actual. De esa que forma parte de nuestro presente, la misma que pudo aniquilar, laboratorios mediante, al flogisto. Sin embargo, insistimos, el oxígeno no fue desvelado como si de una sustancia absoluta en espera se tratara, sino que fue el resultado de un descubrimiento constitutivo{9} a partir del estudio de un estroma que podemos llamar aire. En definitiva, sin las categorías que van determinando, constructivamente, las ciencias, Mi colapsa, quedando no la nada, sino M.
Con el propósito de haber contribuido a esclarecer el aludido debate, cerramos aquí este artículo no sin antes señalar, sin que ello anule el valor de los documentos audiovisuales, la importancia de acudir a las fuentes primarias, a los escritos de Gustavo Bueno, si de lo que se trata es de comprender un sistema que, recordemos, se distingue de otros por su condición constructivista.
——
{1} ¿La ciencia salva? El fundamentalismo científico, minuto 50.
{2} Véase, en ese sentido, el temprano artículo, mucho más que una crónica, de Carlos Madrid publicado en El Catoblepas: «Respuesta a un crítico de la teoría del cierre», El Catoblepas, núm. 183, primavera 2018, pág. 2. Hemos de destacar el artículo de Héctor Enrique González, «Contra el oxígeno de Atapuerca», El Catoblepas, núm. 195, abril-junio 2021, pág. 2.
{3} Gustavo Bueno, Teoría del cierre categorial. El sistema de las doctrinas gnoseológicas. Las cuatro familias básicas, vol. 3, Ed. Pentalfa, Oviedo 1993, págs. 93-94.
{4} Carlos Madrid habló de las elipses, imperceptibles si no es en su forma de redondel o trazo, sólo posibles tras procesos como el que Bueno refiere del Sol.
{5} Páginas 110 y 111.
{6} Transcripción de la Tesela «Estroma», grabada en Oviedo el 21 de mayo de 2014.
{7} Gustavo Bueno, «Reliquias y Relatos: construcción del concepto de “Historia fenoménica”», El Basilisco, 1ª época, núm. 1, 1978, págs. 7.
{8} Véase Pelayo García Sierra, Diccionario filosófico, «Dialelo según el materialismo».
{9} Véase al respecto Gustavo Bueno, «La Teoría de la Esfera y el Descubrimiento de América», El Basilisco, núm. 1, 1989, págs. 3-32.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974