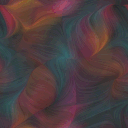El Catoblepas · número 211 · abril-junio 2025 · página 1

Análisis gnoseológico de La división del trabajo social, de Emilio Durkheim
Daniel Alarcón Díaz
Se ofrece el guión de la conferencia homónima, que su autor pronunció en la Escuela de Filosofía de Oviedo
Introducción
Tal y como han podido quizá observar los asistentes a esta conferencia en su presentación, o en el título que figura, en esta ocasión he elegido una temática aparentemente más restringida, o menos ambiciosa, que en mis lecciones precedentes en este foro. En la primera de ellas{1}, traté la Idea de género, en sus relaciones con el sexo, desde la perspectiva de la antropología materialista, procurando clasificar las diferentes concepciones que existen al respecto, pero también ofrecer una reinterpretación que recuperase sus aspectos positivos, como un conjunto de instituciones culturales (Bueno, 2005A), vinculadas a cada uno de ambos sexos, y en concreto como un rol social. Por tanto, se trataba de una temática que formaba parte de un debate de actualidad afuera del ámbito académico. En la segunda{2}, traté las ideas de identidad sexual e identidad de género, lo cual me obligó a ofrecer una teoría filosófica de la identidad personal, en general, aunque fuese para concluir que la identidad de género no es realmente distinta del género, visto desde otra perspectiva, y que la identidad sexual es también lo mismo que el sexo.
En la tercera{3}, busqué ofrecer una concepción global de la sociología, incluyendo los principales tramos que la Teoría del Cierre Categorial incluye para analizar una ciencia –los sectores del espacio gnoseológico, los diferentes niveles metodológicos, los modos y principios gnoseológicos– tomando como referencia una especialidad particular, que es la sociología de la religión, y en composición con la doctrina de la esencia procesual, divisible en sus cuatro partes (género radical, núcleo, cuerpo y curso); lo que implicaba una novedad extra, ya que aplicaba esta doctrina a una disciplina global, y servía como experimento de entreveramiento entre las dos perspectivas que podía ser aplicado, tomándolo como modelo, a otras ciencias, principalmente a las humanas, pero también a las ciencias naturales y formales. Ya en esa conferencia incluí una referencia a Durkheim, por su libro clásico Las formas elementales de la vida religiosa, pero que en ese momento solo me interesaba en términos de la distinción entre definiciones metodológicas y definiciones ontológicas de religión, lo cual también implicaba una teoría de las relaciones entre filosofía y sociología, y como un ejemplo más de explicaciones sociales de las instituciones religiosas, y del enfoque específicamente sociológico. Esta tercera conferencia había sido, anteriormente, a su vez, preparada por otras dos, ofrecidas en contextos distintos, como son «Crítica gnoseológica de la sociología de la religión en El animal divino»{4} y «La cientificidad de las ciencias humanas desde la Teoría del cierre categorial»{5}.
En esta ocasión, mi cuarta intervención en la EFO, me voy a centrar, de manera más particularizada en Durkheim, y ni siquiera en su producción íntegra, sino en concreto en su tesis doctoral, La división del trabajo social, publicada en 1893; un texto, eso sí, relativamente extenso, además de denso, de unas 500 páginas. Sin embargo, como veremos, su importancia no se restringe a la condición de análisis de un libro particular, ni tampoco de un autor particular, por esencial que este fuese, en el contexto de génesis de su disciplina, sino que tiene un alcance trascendental, respecto de una comprensión de la sociología en su conjunto, e incluso respecto de otras ciencias humanas, en la medida en que suscitan problemáticas gnoseológicas similares.
§1. Síntesis de los principales hitos en la producción de Durkheim
Para probar esta trascendentalidad, puede ser útil poner el libro consabido en el contexto de la producción total de Durkheim, cuyas obras posteriores más importantes serán:
(1) Las reglas del método sociológico, de 1895, dos años después, en donde expone las bases teóricas del método de análisis que habría seguido en su tesis doctoral, y que tomaría los «hechos sociales», entendidos como «modos de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, dotados de un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él», como el objeto formal que unificaría la sociología como ciencia positiva; más una serie de reglas orientadas a acotar el tratamiento adecuado de esos hechos sociales, como la que afirma que deben ser tratados como cosas, es decir, como un mundo exterior, independiente de la voluntad del científico; así como una definición de la morfología social, como disciplina orientada a la clasificación de los tipos sociales (horda, clan, sociedad polisegmentaria simple y compuesta y sociedad orgánica), en atención a su volumen, o número de unidades sociales, y a su densidad dinámica, o unidad moral; o la oposición entre funciones y causas, que se sitúa en el origen de la escuela funcionalista francesa, y en parte también del funcionalismo antropológico (Malinowski, Radcliffe-Brown) y del estructural-funcionalismo norteamericano (Parsons y Merton).
(2) El suicidio, en 1897, en el que ofrece una clasificación de los modos y especies de suicidio, junto con una demarcación del enfoque sociológico frente al enfoque psicológico o al ecológico, y una explicación de las causas más generales del incremento en la tasa de suicidios durante la industrialización, en términos de pérdida de la integración social, que correría pareja a la decadencia de la socialización religiosa, recurriendo por primera vez a la estadística como método auxiliar.
(3) Las formas elementales de la vida religiosa, de 1912, donde sienta las bases de la aplicación de la sociología al análisis de las sociedades bárbaras (Bueno, 1987), y por tanto de la antropología social como disciplina, intentando ofrecer una concepción de la religión contrapuesta a las clásicas en la antropología de su tiempo (el animismo de Tylor y el de Spencer, el naturalismo de Max Müller, el manatismo de Marett), y que toma como punto de partida sus manifestaciones más simples o elementales conocidas, que se encontrarían en el totemismo de los aborígenes australianos, concluyendo que la adoración de las deidades sería una representación simbólica de la adoración de la misma sociedad, así como las fuerzas sobrenaturales lo serían del poder objetivo y coercitivo que las instituciones ejercen sobre la voluntad individual.
(4) Diferentes escritos cortos, publicados en vida, uno de ellos tratando la cuestión del marxismo («La concepción materialista de la historia», de 1897), que conoció a través de Antonio Labriola, y del que comparte la postulación de causas históricas objetivas que no siempre son reconocidas por los agentes que las canalizan, pero no su tesis de la primacía de la base económica, ni tampoco su dimensión socialista revolucionaria como superación inevitable de las contradicciones de clase; «Sociología y ciencias sociales», de 1903, en donde defiende la concepción de la sociología como una especie de «súperciencia» unificadora del resto de ciencias humanas; «La historia y las ciencias sociales», del mismo año, en donde asume la perspectiva aristotélica, según la cual la historia trata de lo individual, y, cuando se eleva en busca de unas leyes universales, pasaría a ser sociológica (como también lo sería el marxismo); o una transcripción –«Debate sobre la explicación en historia y en sociología, 1908– en la que polemiza con el historiador Charles Seignobos, por su no aceptación de las causas inconscientes en la historia, desde una filosofía social de corte individualista, y en la que interviene también, brevemente, Marc Bloch, a quien disgusta el radicalismo de Seignobos, pero le concede, frente a Durkheim, que estas explicaciones debieran ser usadas de un modo más cuidadoso.
(5) Finalmente, sus escritos sobre sociología de la educación, publicados póstumamente, y que recogen sus enseñanzas universitarias en relación con esta disciplina, en los que critica las pedagogías idealistas de Rousseau, Kant, James Mill o Spencer, en favor de una concepción que toma como base las necesidades colectivas de la sociedad correspondiente.
§2. Durkheim como padre de la sociología
Émile Durkheim es generalmente considerado como el padre de la sociología, con algunos precedentes, como Tocqueville, Marx, Comte o Spencer, o al menos como el padre de la sociología francesa, influida por la filosofía positivista, así como Georg Simmel y Max Weber lo serían de la sociología alemana, más influida por el idealismo, o Talcott Parsons de la sociología estadounidense, en relación con el pragmatismo, bajo el precedente de la sociología italiana, de Vilfredo Pareto. En esta lista destacan tres ausencias:
(1) En la Unión Soviética, y más en general, en el marxismo, podría hablarse de sociología en un sentido etic, pero, desde la perspectiva de algunos de los autores del propio marxismo, la sociología sería en sí misma una disciplina burguesa, que habría de quedar superada por el materialismo histórico, como ciencia de carácter englobante y unificadora de todas las ciencias humanas (así, por ejemplo, en Godelier, 1976). Así, si bien soviéticos como Bujarin (en 1921), inicialmente, sí utilizaban el rótulo «sociología», incluso para presentar el materialismo histórico como la «sociología marxista»{6}, a partir de 1922, los sociólogos no marxistas, como Sorokin, habrán emigrado a EEUU, y los sociólogos marxistas se integrarán en las cátedras de materialismo histórico o en las de psicología. No será hasta 1958 cuando el politburó del PCUS dará la orden de crear una Asociación Soviética de Sociologia.
(2) El Reino Unido de la transición al siglo XX verá el desarrollo de la antropología cultural, en vinculación con los niveles máximos de expansión territorial del Imperio Británico; pero, quizá por su matriz cultural más individualista, se encontrarán dificultades para el desarrollo sociológico, a pesar del acercamiento de la filosofía de Spencer. Posteriormente serán las escuelas norteamericanas (estructura-funcionalista, primero, y analítica y postmoderna, después) las que terminen por incorporarse a sus ámbitos de investigación académica.
(3) En España, la pervivencia de la filosofía escolástica, relacionada con la fuerte pregnancia social de la Iglesia católica, impondrá el mantenimiento de un paradigma moralista sobre los fenómenos históricos. Se entiende en este sentido que los más importantes filósofos hispanos del siglo fuesen Jaime Balmes y Zeferino González, ambos en línea con la escolástica, más la posterior introducción del krausismo, a través de la Institución Libre de Enseñanza. Aunque no surgirá una escuela sociológica propia, habrán intentos de abarcar sus problemas desde el tomismo (Llovera, 1924), así como sociólogos krausistas, guiados por las corrientes internacionales del momento, como Gumersindo de Azcárate y Manuel Sales y Ferré o, ya en el siglo XX, Salvador Giner, junto con la publicación, entre 1901 y 1911, de la serie de libros Biblioteca Moderna de Ciencias Sociales.
La coexistencia de diversos focos nacionales de cristalización de la sociología, que reafirma las relaciones íntimas entre ésta y los problemas de control social asociados a la industrialización, que habrán de tomar como esfera de acción el dintorno de cada Estado, no es incompatible con el reconocimiento a las influencias mutuas, y, en este sentido, al papel privilegiado de Durkheim en el desarrollo del conjunto. En cualquier caso, puede constatarse ya un cierto compromiso con una teoría del núcleo de la sociología, en el momento de otorgar este papel a Durkheim, frente a, por ejemplo, Comte o Spencer. En nuestro caso, las razones que nos llevan a justificar esta consideración dependen del establecimiento de ese núcleo en el enfoque que explica la recurrencia de ciertas instituciones históricas, o la presencia de alguna regularidad a nivel macro, en términos de las funciones sociales, o consecuencias intencionadas o inintencionadas de su existencia, que estarían involucradas, en relación con los intereses del grupo social, o de la parte hegemónica del grupo social, donde esa regularidad se presenta; es decir, del enfoque según el cual, si una institución sigue existiendo, es porque contribuye a fortalecer el grupo al que va aparejada, o al menos porque no es tan dañina como para implicar su disolución inmediata.
En este sentido, La división del trabajo social es importante no solo por su contenido, sus tesis históricas en torno a la estructura de las sociedades modernas, sino también por ser el primer libro donde la categoría central de la función social hace su aparición madura, bajo una comparación con la biología de su tiempo que había sido ya preparada por Spencer y Comte, y especialmente por la analogación de la sociedad a un organismo, lo que permitía su consideración holística y teleológica, al prescribir su división en órganos interconectados, con ciertos papeles o funciones vitales, que necesitan ser puestos en relación los unos con los otros para adquirir su sentido, respecto del todo. La tesis fuerte que sostendremos en este punto es que el funcionalismo no es una característica de una escuela particular de la sociología, sino que, por el contrario, y reformulado de manera más o menos generosa, designa la esencia del enfoque sociológico mismo, donde las diferencias entre escuelas se limitarán únicamente a seleccionar ciertos parámetros en el rango del grupo social (la sociedad total, la clase social, las empresas) o en las especies de funciones (cohesionadoras, distorsionadoras, opiáceas, etc.), manteniendo uniforme el esquema general de análisis.
Al mismo tiempo, es, también, en este libro donde se encuentra el germen de la producción durkheimiana posterior: de Las reglas del método sociológico, porque ejercita el método que en su nueva obra pretenderá representar; de El suicidio, al tratar la cuestión de la «felicidad», medida por las variaciones en la tasa de suicidios, en relación con los progresos en la división del trabajo y su función; de Las formas elementales de la vida religiosa, al sugerir su concepción fundamental del origen del fenómeno religioso; y de sus escritos sobre educación, al marcar la especialización y el funcionalismo que determina la oposición entre educación general y educación especial (que todavía resuena en la distinción de socialización primaria y secundaria, presente en la corriente del interaccionismo simbólico: Berger y Luckmann, 2001).
§3. Durkheim como filósofo
Pero, en La división del trabajo social, pese a lo dicho hasta el momento, Durkheim no se limitará a articular una explicación sociológica de determinada institución, sino que, partiendo, como su «marco categorial», de algunas explicaciones que sí tienen carácter efectivamente positivo (por ejemplo, la causa de los conflictos de clase y las continuas crisis y quiebras económicas, que habrían ido azotando al capitalismo industrial moderno), articula, también, toda una filosofía de la historia, capaz de recorrer, como sus dos estadios principales, las sociedades segmentarias, identificadas con el estado de barbarie, y las sociedades orgánicas, con división del trabajo, identificadas con el estado de civilización; e incluso una filosofía de la ciencia (al considerar la pluralidad de ciencias como un caso especial de división del trabajo, que terminaría, ulteriormente, por reunificarse, tan pronto como cada ciencia, al continuarse sus investigaciones, dé lugar a la conciencia de sus relaciones internas, solidarias, junto con el resto). Se trata, según esto, de una teoría general, filosófica, de la sociedad humana misma, y su desenvolvimiento en el tiempo, que pretenderá constituirse como una alternativa a los dos grandes sistemas de su tiempo, el positivismo de Comte y el liberalismo spenceriano, con los que Durkheim se batirá, sin por ello dejar de sentir su influencia.
Es cierto que Durkheim (1995) mismo no habría aceptado esta consideración de filósofo (p. 39: «este libro es, ante todo, un esfuerzo para tratar los hechos de la vida moral con arreglo a los métodos de las ciencias positivas»), de un lado, porque el sintagma «filosofía de la historia» se encontraba, en su tiempo, desprestigiado, debido, en primer lugar, a la imagen que el sistema de Hegel le había dado, como una especulación abstrusa y vacía de datos empíricos (Gumplowicz, 1917); y, en segundo lugar, a la concepción peculiar que el pensador francés tenía, acerca de la oposición de su disciplina con la de los filósofos, expresada en el prefacio a la primera edición del libro, y según la cual, así como al científico le correspondería determinar la función de la moral en la vida temporal, en nuestro mundo de la experiencia inmediata, al filósofo le ocuparía estudiar si ésta tiene, además, algún fin trascendente (misma página). Sociología y filosofía, por tanto, no serían incompatibles, pero porque tampoco tendrían ningún punto en común; se colocarían, pues, en terrenos distintos. Ahora bien, desde la óptica del materialismo filosófico, la definición de la filosofía como una disciplina que busca fines trascendentes al mundo, únicamente podría ser adecuada para definir a la filosofía metafísica, pero no para definir a la filosofía materialista, o a la filosofía en general. Además, si, de un lado, cualquier ciencia involucra a la filosofía, al menos en su «capa metodológica», debido a que los científicos orientan sus investigaciones por todo tipo de premisas que trascienden su disciplina, una ciencia humana como la sociología estaría impregnada de esas premisas incluso desde su mismo interior, al carecer de un «cierre categorial» que permita una separación firme entre los contenidos de su campo epistémico, y los de los campos colindantes (Bueno, 1992).
Así, se aprecia cómo La división del trabajo social se estructura internamente, además de sobre una comparación entre la sociedad y el organismo, en que se basa su método de explicación por funciones sociales, de manera especial sobre el recurso al Derecho, como el hilo conductor que permitirá a Durkheim construir su teoría de los modos de solidaridad, bajo la tesis, en el capítulo 1 de la primera parte, según la cual «las variedades esenciales de solidaridad social tienen su reflejo en el derecho». Se trata, por tanto, de un ejemplo paradigmático de regreso desde los fenómenos hacia las esencias, al entender que el derecho de una sociedad no representaría algo suficiente en sí mismo, o subsistente, sino algo fundamentado en una realidad más profunda, la llamada por Bueno systasis de la sociedad, o su constitución material (2004A), y que nos permitiría, por tanto, mediante un recorrido inverso, acceder a una comprensión privilegiada de esa constitución. El derecho, desde este punto de vista, sería el modo como se organiza una sociedad que, para ser tal, precisa ser solidaria, en sus miembros componentes.
Habría dos tipos de sanciones penales, como son la que consiste en un dolor o disminución que se ocasiona al agente, llamada «represiva», y que constituye el derecho penal; y la que se limita a restablecer las relaciones perturbadas en su forma normal, llamada «restitutiva», y que constituye los derechos civil, mercantil, procesal, administrativo y constitucional. Correspondientemente, serán dos los tipos de solidaridad: la solidaridad mecánica, o por semejanzas, que se distribuye uniformemente por toda la sociedad, en su «conciencia colectiva», y que predomina en las sociedades preestatales, donde las penas tienen carácter punitivo, como medio de afirmación de la propia norma; y la solidaridad orgánica, o por diferencias, que predomina en sociedades de nivel estatal, con división social del trabajo, y en la que amplias zonas del derecho represivo van siendo recluidas al ámbito privado, sin que, recíprocamente, nuevas zonas sean incorporadas a la reglamentación. Cabe señalar que Durkheim no habla de «conciencia colectiva» en el sentido de una especie de «súpermente» que tomaría como base al grupo, sino en el sentido de un conjunto de ortogramas institucionalizados (Bueno, 1989), que, por su carácter suprasubjetivo, no se reducen a la concavidad del psiquismo del individuo (Durkheim, 1995, p. 96). En esta reflexión, resulta evidente que el regreso a la estructura de la solidaridad tiene el carácter de una antropología filosófica, que desborda el horizonte sociológico, por su cotejo eidético con ese derecho, así como con su historia. Sin embargo el tipo de filosofía que Durkheim ejercitará, quizá no tanto en el caso de su filosofía de la historia, como en el de su filosofía de la ciencia, sería, antes que una filosofía académica o crítica, propia del investigador a quien los problemas filosóficos le interesan por sí mismos, una filosofía espontánea, que resulta guiarse por las necesidades teóricas que le suscita su propia actividad como científico, y en la que las Ideas filosóficas le van surgiendo al paso, para posibilitar esa actividad; lo cual nos conduce al siguiente punto.
§4. Durkheim como científico
A continuación, conviene examinar si, supuesto que La división del trabajo social constituye un germen de la sociología, concebida como una disciplina, en cierto modo, científica, las partes analíticas definitorias de una ciencia, así como la unidad sintética entre esas partes, conforme a la Teoría del cierre categorial, se encuentran efectivamente materiadas en esta obra. Estas partes analíticas son los nueve sectores del espacio gnoseológico, divididos en los tres sectores del eje sintáctico, los tres del semántico y los tres del pragmático; los diferentes niveles metodológicos de análisis; y los principios y modos gnoseológicos, siendo el tramo sintético los teoremas que las articulan conjuntamente.
Comenzando por los tres sectores del eje sintáctico, en el libro se encuentran como términos más simples los agentes individuales, dotados de una serie de inclinaciones fisiológicas y psicológicas. Pero estos individuos no van a ser considerados como términos primitivos, sino como términos derivados de su pertenencia al grupo, a la sociedad, como término complejo, es decir, como miembros solidarios, que, internamente, remiten al resto de miembros. Estos agentes enclasados realizan operaciones que les son características, y que, cuando nos situamos en la esfera de una sociedad con solidaridad orgánica, como las sociedades industriales modernas, son operaciones especializadas, resultantes de la división del trabajo, análogas a las operaciones que el propio Durkheim realiza, como sociólogo especializado en un sector particular del conocimiento científico. Las relaciones características son esas solidaridades, que se establecen entre los individuos que interactúan unos con otros, y que tienen también modos de ser uniformes. Acudiendo ahora al eje semántico, la división del trabajo social, presentada como un «hecho social» característico de las sociedades a partir de un cierto nivel de desarrollo, actuará como el fenómeno que suscita el análisis pertinente. Para ese análisis, Durkheim cuenta con referenciales como los cuerpos físicos de los individuos que componen la sociedad, los libros con los que trabaja, así como la sociedad misma, como términos complejo, y con los que obtendrá unas regularidades evolutivas, que habrán de funcionar como estructuras esenciales. En cuanto al eje pragmático, podrían considerarse autologismos las reflexiones que, en los prefacios, Durkheim realiza sobre su propia obra, ya concluida; como dialogismos, las respuestas a las críticas que le han ido presentando sus oponentes teóricos, así como las críticas que él dirige a sus contemporáneos; y, como normas, las reglas ejercitadas que, en Las reglas del método sociológico, pasarán a ser, además, representadas, tales como el presentar el hecho social de la división del trabajo como una «cosa», lo que, en el lenguaje positivista heredado de Comte, equivale a considerarlo un ente del mundo exterior, al que no se puede acceder mediante el método introspectivo.
Principios gnoseológicos son los que estructuran su enfoque funcional, y que son presentados al inicio del libro; particularmente su negación de la libertad absoluta, por su incompatibilidad con el enfoque sociológico:
Se objetará con la existencia de la libertad. Pero si realmente ésta implica la negación de toda ley determinada, constituye un obstáculo infranqueable, no sólo para las ciencias psicológicas y sociales, sino para todas las ciencias, pues como las voliciones humanas se hallan siempre ligadas a determinados movimientos exteriores, hace al determinismo tan ininteligible fuera como dentro de nosotros. Sin embargo, nadie discute la posibilidad de las ciencias físicas y naturales. Reclamamos el mismo derecho para nuestra ciencia. (Durkheim, 1995, pp. 39-40)
Modos gnoseológicos son la analogía de la sociedad a un organismo, como modelo isomorfo que le permitirá encontrarse con interrelaciones características entre los órganos de esa sociedad; como definiciones, las de solidaridad mecánica, solidaridad orgánica y conciencia colectiva; como demostraciones, se encuentran las que, apagógicamente, se articulan como críticas a Spencer, Comte o Tarde, así como, positivamente, las que va realizando para probar las relaciones que encuentra, por ejemplo, a propósito de la vinculación entre el derecho y la solidaridad social; como clasificaciones, su tipología histórica de sociedades, que distingue entre hordas, clanes, sociedades segmentarias y, finalmente, sociedades orgánicas. En cuanto a los niveles metodológicos de análisis, el grueso de la teoría sociológica de Durkheim en esta obra se mueve en el tramo II-α2-operatorio, en el que se sitúa la investigación de las estructuras sociales, abstraídas parcial, aunque no íntegramente, de la praxis de los agentes que las componen, como son las especializaciones profesionales que tienen lugar en el traspaso de la solidaridad mecánica a la orgánica; en El suicidio, cuando incorpore la metodología estadística, se unirá, además, el tramo I-α2-operatorio. Durkheim, si bien inspira ampliamente su método funcionalista en la biología, como ciencia natural, no aspira a alcanzar un estado α1-operatorio, ya que, en su teoría, los agentes individuales, junto con sus «luchas» mutuas, siguen siendo necesarios, como tales agentes, en la transformación consabida. Destaca, en este punto, la ausencia de un nivel β1-operatorio de análisis; en efecto, Durkheim, al contrario que Tarde (teoría de la imitación), Weber (acciones con y sin sentido) o Parsons (dimensiones catética, evaluativa y cognitiva de la acción), carece de una teoría de la praxis propia, y se limita a conceder el principio de felicidad (Bueno, 2005B), según el cual todos los hombres buscan ser felices, remarcando, eso sí, que el enfoque sociológico no se identificaría con el psicológico, que sería propio de ese horizonte. Finalmente, el estado β2-operatorio nos lleva desde la ciencia hacia la técnica política, y, por tanto, desde la sociología hacia la ingeniería social. Trataremos este enfoque de La división en el apartado siguiente.
La unidad que media entre todo ello no tiene, sin embargo, un carácter sólido, sino precario, ya que en La división del trabajo social no se encuentra propiamente un teorema científico, a pesar de que Durkheim sí pretende haber delimitado una «ley universal del progreso histórico»; un «progreso» que, sin embargo, no tiene un carácter ascendente, hacia la felicidad del hombre, y que, en realidad, constituiría un desarrollo de la misma ley que preside la evolución orgánica, en el terreno de la biología, y por la cual las unidades más simples y plurales, compuestas de partes relativamente independientes entre sí, de caracteres semejantes (totalidades mecánicas de partes isológicas), se ven sustituidas por unidades más complejas, de partes interdependientes y diversas, con papeles definidos (totalidades orgánicas de partes heterológicas). Es en esta ley donde se incluye la sustitución de la solidaridad mecánica por una solidaridad orgánica, así como la generalización consecuente de la anomia, como crisis moral, y la solución al quebranto de la conciencia colectiva, con el objeto de mantener la cohesión:
Ya no es tan sólo una institución social que tiene su fuente en la inteligencia y en la voluntad de los hombres; se trata de un fenómeno de biología general del que es preciso, parece, buscar sus condiciones en las propiedades esenciales de la materia organizada. La división del trabajo social ya no se presenta sino como una forma particular de ese processus general, y las sociedades, conformándose a esta ley, ceden a una corriente nacida bastante antes que ellas y que conduce en el mismo sentido a todo el mundo viviente. (pp. 49-50)
Ahora bien, no se ve el modo como una ley de la biología podría extenderse al horizonte histórico. Primero, resulta dudoso que en biología pueda hablarse de un teorema de estas características, afín antes a la concepción lamarckista de la evolución, como el proceso que iría desde lo simple hacia lo complejo, que a la síntesis neodarwinista vigente en la actualidad, en la que se reconocen excepciones a esta regla, donde el proceso efectivo sería el inverso (así en los parásitos, al perder parte de sus funciones metabólicas). Asimismo, lo propiamente teoremático, en este contexto, serían los mecanismos que regulan la evolución en términos de la replicación del genoma (las leyes de Mendel, por ejemplo), aunque también por ciertas alteraciones epigenéticas (una vez superado el principio clásico de la barrera de Weismann), y que, por la codeterminación entre organismos cada vez más complejos, a fin de adaptarse a la propia complejidad de su entorno, tienden a ofrecer ese resultado –la constitución de unidades orgánicas de partes heterogéneas interdependientes– como un subproducto, pero no en base a una teleología autónoma.
Segundo, si el mismo proceso puede también producirse en la dialéctica que media entre sociedades de diferentes características, y que compiten entre sí por hacerse con la hegemonía de su entorno; cabría hablar, en estos términos, de una biocenosis de Estados (Bueno, 1999), e incluso de una «selección cultural», como supervivencia de las instituciones más eficientes. Sin embargo, esta analogía no sería suficiente para establecer una continuidad ontológica entre ambos órdenes, ya que el proceso biológico continuaría siendo cualitativamente distinto del proceso cultural o histórico (Bueno, 1991A). Cabe notar, además, que conceder esta subsunción de la ley de la evolución de las sociedades en una ley más general, ligada a la materia organizada, equivaldría, en el plano gnoseológico, a comprometer el principio de «cierre» que el propio Durkheim propondrá más tarde, en Las reglas, y que propone lo social únicamente por lo social, de manera que la propia sociología resultaría quedar trascendida por otra ciencia, de orden superior, capaz de reducirla.
Finalmente, si, en el primer caso, resulta dudoso que pueda hablarse de un teorema relativo al subproducto mencionado, salvo en lo que la teoría evolutiva presenta en cuanto a sus nexos de necesidad genéticos y bioquímicos, más dudoso aún resulta acaso hablar de un teorema en el horizonte sociológico. Porque, en efecto, si, como regla general, puede asumirse como cierto que una mayor división del trabajo tiende a favorecer la subsistencia de una sociedad, es decir, su «eutaxia» (Bueno, 1991B), no se encuentran tampoco obstáculos que permitan establecer casos especiales donde esta regla no se cumple, ni tampoco se ve el modo como podrían delimitarse de manera estricta y firme los casos donde tiene que cumplirse, y aquellos en los que no; pero esto es tanto como reconocer que no nos encontramos en el «reino de la necesidad», es decir, del determinismo científico (característico de las llamadas por Bueno ciencias alfa-operatorias), sino en el «reino de la contingencia» (propio de las ciencias beta-operatorias, así como de las técnicas y las tecnologías). Ello equivale, en suma, a reconcebir la ciencia sociológica como una disciplina que no es solo una filosofía, o una técnica, pero tampoco una ciencia perfecta, sino de un tipo específico, el de las ciencias humanas, que podrían considerarse como campos heterogéneos, que aglutinan partes que sí podrían adscribirse, según los casos, a cada uno de los tres órdenes previos.
§5. Durkheim como político
Esta problematización del carácter científico de la sociología nos lleva a una tercera faceta de esta exposición de la figura de Durkheim, y que hace de él un político, no en el sentido de que durante su vida militase en algún partido político, pero sí en el sentido de un ciudadano de una sociedad francesa amenazada por importantes contradicciones de clase, a finales del siglo XIX, y que propone una serie de medidas orientadas a la acción política, que esperan ser recogidas por las élites en el gobierno. Se trata de la faceta de Durkheim como «ingeniero social», que le será recriminada ya por Gabriel Tarde, y que Bruno Latour (2008) ha enfatizado, desde premisas afines al segundo. Es, en efecto, en esta tesis doctoral donde Durkheim (1995) propondrá, tanto en sus últimos capítulos como en el prefacio a la segunda edición, la constitución de una nueva versión de corporación profesional, análoga de los gremios, que, por su descripción, guarda una estrecha semejanza con los posteriores sindicatos verticales:
Varias veces insistimos en el curso de este libro sobre el estado de falta de regulación (anomia) jurídica y moral en que se encuentra actualmente la vida económica. En este orden de funciones, en efecto, la moral profesional no existe verdaderamente sino en estado rudimentario. […] Además, la mayor parte de esas prescripciones están desprovistas de todo carácter jurídico; sólo la opinión las sanciona y no la ley, y sabido es hasta qué punto la opinión se muestra indulgente por la manera como se cumplen esas vagas obligaciones. Los actos más censurables son con tanta frecuencia absueltos por el éxito, que el límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido, de lo que es justo y de lo que no lo es, no tiene nada de fijo, sino que casi parece poder variarse arbitrariamente por los individuos. (pp. 2-3)
Después que, no sin razón, el siglo último ha suprimido las antiguas corporaciones, no se han hecho más que tentativas fragmentarias e incompletas para reconstruirlos sobre bases nuevas. […] Los únicos grupos que tienen una cierta permanencia son los llamados hoy día sindicatos, bien de patronos, bien de obreros. Seguramente tenemos ahí un comienzo de organización profesional, pero todavía muy informe y rudimentario, pues, en primer lugar, un sindicato es una asociación privada sin autoridad legal, desprovisto, por consiguiente, de todo poder reglamentario. El número es en él teóricamente ilimitado, incluso dentro de una misma categoría industrial; y como cada uno de ellos es independiente de los demás, si no se federan y no se unifican, nada hay en los mismos que exprese la unidad de la profesión en su conjunto. En fin, no sólo los sindicatos de patronos y los sindicatos de empleados son distintos unos de otros, lo que es legítimo y necesario, sino que entre ellos no hay contactos regulares. No existe organización común que los aproxime sin hacerlos perder su individualidad y en la que puedan elaborar en común una reglamentación que, fijando sus mutuas relaciones, se imponga a los unos y a los otros con la misma autoridad; por consiguiente, es siempre la ley del más fuerte la que resuelve los conflictos y el estado de guerra subsiste por completo. […] Es preciso, pues, que la corporación, en lugar de seguir siendo un agregado confuso y sin unidad, se convierta, o más bien vuelva a convertirse, en un grupo definido, organizado, en una palabra, en una institución pública. (pp. 7-8)
En este contexto, podría resultar clarificador distinguir entre un uso relativo de la categoría de «anomia», entendido como la ausencia de normas allí donde se esperaría que éstas se articulasen, aun si siguen mediando normas de otros órdenes, bajo un marco determinista, y un uso absoluto, vinculado a la anarquía como teoría de la ausencia total de poder (Bueno, 2010B). Durkheim no supone, desde la primera perspectiva, que en el orden capitalista no existen procesos legales, sino que se limita a señalar la falta de una legislación laboral o formalizada, en un ámbito judicializado, que estaría presentando consecuencias disfuncionales, respecto de las capacidades de subsistencia del sistema en su conjunto.
En cualquier caso, el posicionamiento práctico de Durkheim en el ámbito de las corporaciones, unido a una cierta interpretación de sus tesis en torno a la naturaleza de las religiones, y de la evitabilidad de la revolución socialista, ha llevado a considerarlo, desde entornos marxistas, como un autor conservador, o incluso precursor del fascismo. En esta dirección, debe concederse que, si buscásemos asociarlo a alguna corriente política, resultaría difícil hacerlo con el liberalismo, debido a su crítica al individualismo, así como con el marxismo; pero también podrían encontrarse puntos de confrontación con el conservadurismo, interpretable en términos de la llamada por Bueno (2008) «derecha socialista». El individualismo, si bien, como suele entenderse desde esta corriente (por ejemplo, J.M. Gambra, 2019), para Durkheim, sería una forma de conciencia colectiva que habría llegado a constituir una especie de religión, que sería además absurda, cuando se pretende erigir, sobre ella, una doctrina moral, sin embargo, no sería un producto de la Revolución francesa, considerada como fuente de la degeneración de la «naturaleza humana» en la modernidad, ni tampoco sería una especie de «sucedáneo» de la «verdadera religiosidad», el cristianismo, que habría que restituir a su puesto. Porque el cristianismo sería él mismo ya una religión decadente o en retirada, frente a las sociedades primitivas, en las que la religión inundaría la vida colectiva, identificándose incluso con ella. El individualismo no sería, además, algo reciente, que puede retirarse sin generar ningún perjuicio, como se borra una superstición impía, sino que sería inherente al progreso histórico de la civilización, y formaría parte de la estructura íntima y funcional de nuestra sociedad (Durkheim, 1995, pp. 201-205). Además, Durkheim no aboga por una «vuelta a los gremios», cuando habla de corporaciones profesionales, sino que considera su disolución como un resultado necesario e inevitable, producto de causas naturales (el «no sin razón» de la p. 7).
También podría resultar inconveniente considerarlo perteneciente al fascismo, o como un protofascista, aunque solo fuese por la naturaleza anacrónica podría implicar este juicio, particularmente si lo interpretásemos en términos teleológicos. En efecto, podría decirse que Durkheim pudo haber influido sobre el fascismo, pero esto no haría a Durkheim fascista, sino que, más bien, a la inversa, haría durkheimiano a ese fascismo posterior. Más ponderado sería, en conclusión, concluir que Durkheim, pese a ofrecer una propuesta práctica, no puede ser reducido a una corriente ideológica, sino que tendría que ser sometido a la unidad de medida de la sustantividad, que corresponde a una teoría de raigambre académica. Lo que importa destacar, a este respecto, es que la vertiente práctica de la sociología durkheimiana no puede ser considerada como una especie de sobreañadido superfluo, que, debido a algún sesgo, habría conducido a su autor a extenderse hacia caminos que no le competen, sino que, bajo una perspectiva opuesta, es esta misma propuesta práctica una conclusión sistemática de su propia tarea positiva, y sin la cual el trabajo de conjunto habría quedado, de algún modo, incompleto, si es que en el mismo diagnóstico histórico de las contradicciones sociales a que estaría sometida la sociedad moderna, venía ya implícita una solución al problema, no en su concreción técnica más exacta que, en realidad, tampoco nos es ofrecida, puesto que Durkheim no desarrolla qué bases legales debieran presentar las nuevas corporaciones profesionales, ni tampoco cómo debiera realizarse la transición desde la situación precedente, pero sí al menos en sus directrices más generales.
§6. Crítica de la concepción durkheimiana de la división del trabajo
Como último estadio de esta exposición, una crítica ontológica, a la luz de una antropología filosófica y de una filosofía materialista de la historia, del tratamiento que Durkheim ofrece de la categoría de la división del trabajo, y que el sociólogo francés generalizará al conjunto de la vida social moderna, partiendo de la acepción más restringida que ésta presentaba en la economía inglesa (Smith, Ricardo, etc.), permite concluir que este uso tiene un carácter aún primitivo, no definitivo, al menos en lo tocante a cuatro diferentes aspectos:
Primero, porque Durkheim no ofrece su explicación sobre la base de una concepción dialéctica de la sociedad y de la historia. En la dirección del dintorno, que entiende la sociedad como una totalidad atributiva, el mecanismo a través del cual la «solidaridad orgánica» se constituye sería una «lucha», por la cual, al tiempo que la densidad y volumen social aumentan, los «perdedores» se verían obligados a asumir funciones progresivamente más especializadas (pp. 311-316), una lucha que no solo sería normal, sino incluso necesaria (p. 430), esa lucha terminará armonizándose en la solidaridad de conjunto, que cumple, en la teoría durkheimiana, un papel similar al que la «mano invisible» ocupa en la teoría económica de Adam Smith (salvando las críticas al individualismo). En la dirección del entorno, y partiendo de la sociedad como una totalidad distributiva, es decir, como una clase de sociedades múltiples, Durkheim no incorpora a sus análisis los conflictos entre esas sociedades, cuya subsistencia está, a su vez, cuestionada por su competencia mutua, y que ha de afectar también al desarrollo de su estructura, o al surgimiento del Estado. No se trata de que Durkheim niegue que este plano tenga vigencia, ya que pueden encontrarse también conatos de una teoría, por ejemplo, de la «división del trabajo internacional» (pp. 475-477); pero sus consecuencias sobre la teoría general de las sociedades no quedan suficientemente exploradas. Podría decirse, en consecuencia, que la solidaridad no es presentada «frente a otros» (Bueno, 2004B), sino desligada en una sociedad única.
Segundo, porque la principal función que Durkheim atribuirá a la división del trabajo, al instituir la solidaridad orgánica, es decir, el proveer de una nueva forma de cohesión a una sociedad que ha dejado de ser «segmentaria» o de clanes, tiene un carácter también abstracto. En cuanto al contenido, resulta dudoso que las sociedades indígenas se encuentren efectivamente menos cohesionadas que las civilizadas, como Durkheim supone (176-180), apoyándose, por ejemplo, en la facilidad con que vínculos como la nacionalidad se deshacen, cuando el miembro de una tribu ingresa en otra, siempre y cuando sus caracteres individuales sean compatibles con su «conciencia colectiva», siendo así que también hoy la nacionalidad ha terminado por «relativizarse», y la emigración por hacerse frecuente; y ya que, en efecto, es en las sociedades industriales del siglo XIX donde los conflictos sociales y las crisis de producción, tal y como el propio Durkheim reconoce, han alcanzado su máximo coto de desarrollo histórico, frente a los pueblos indígenas, que, sin ser totalmente armónicos, canalizan sus conflictos de forma antes individual que grupal, y, por consiguiente, no ven amenazada la continuidad de su forma de organización a causa de ello (Bueno, 1991A). Estos conflictos, por tanto, difícilmente pueden ser relegados únicamente a la condición de una especie de subproducto patológico de la división del trabajo, que fuese consecuencia de un estado generalizado de anomia, en particular, de la ausencia de una reglamentación laboral orientada a resolver la lucha entre el capital y el trabajo (Durkheim, 1995, 415-438), ya que es, en todo caso, esa anomia lo que habría que concebir como un resultado «interno» y, de algún modo, necesario, de un proceso de la civilización que no tiene por qué poder ser, por sí mismo, armónico. Finalmente, en cuanto a la forma del análisis, porque parece también difícil concebir un fenómeno complejo, como es el caso de la división del trabajo, como un sujeto unitario de funciones sociales, es decir, como una institución, en lugar de como un conjunto plural de instituciones, donde las funciones tienen lugar, más bien, a una escala especial, de procesos más concretos de especialización, que a la escala del todo.
Tercero, porque es en el contexto de uno «ley universal del progreso histórico» como la función de la división del trabajo social adquiriría su completo significado teórico (Durkheim, 1995, p. 207: «constituye, pues, una ley histórica el que la solidaridad mecánica, que en un principio se encuentra sola o casi sola, pierda progresivamente terreno, y que la solidaridad orgánica se haga poco a poco preponderante»). Sin embargo, desde coordenadas no positivistas, resulta dudoso que en sociología existan leyes en el sentido que Durkheim hereda de Spencer o Comte, análogas a los teoremas de las ciencias estrictas, como ya hemos argumentado.
Finalmente, en cuanto a la explicación de esa división del trabajo social, porque, si bien Durkheim acierta en limitar el enfoque psicológico, tras demostrar cómo el progreso civilizatorio no habría conducido a una mayor «felicidad» social, si es que, siguiendo a Comte, esta felicidad no sería sino un estado de armonía entre el individuo y el sistema total de circunstancias que lo rodean, sean cuales éstas sean, y a ese «progreso» habría acompañado un incremento significativo en el número de suicidios; no tanto para considerarlo inválido, pero sí para incorporarlo a una perspectiva histórica más amplia; se apresura, quizá, al descartar, sin un examen más detenido, la causalidad ejercida por las variaciones en el medio físico de la sociedad, en realimentación con su desarrollo:
Pero el deseo de llegar a ser más feliz es el único móvil individual que ha hecho posible el progreso; si se prescinde de él, no queda ningún otro. ¿Por qué razón el individuo suscitaría de sí mismo cambios que le cuestan siempre algún trabajo, si no consigue de ellos más felicidad? Es, pues, fuera de él, es decir, en el medio que le rodea, Por otra parte, como el medio físico es relativamente constante, no puede explicar esta serie ininterrumpida de cambios. Por consiguiente, es en el medio social donde es preciso ir a buscar las condiciones originales. Son las variaciones que allí se producen las que provocan aquellas por que pasan las sociedades y los individuos. (p. 292)
Esa causa de naturaleza social, Durkheim la cifrará, en efecto, en el incremento doble, de un lado, de la «densidad material y social», por el cual los «vacíos morales» que separan los segmentos estancos de la sociedad segmentaria, debido a diferentes factores secundarios, se van llenando, al tiempo que aumentan las relaciones sociales, y los individuos anteriormente separados se van acercando unos a otros; y, de otro, del «volumen social», referido al número de esos individuos, que efectivamente se van concentrando (pp. 299-307). Sin embargo, puede considerarse positivamente probado por la antropología ecológica moderna que también el medio físico, en cuanto a la disponibilidad de recursos minerales, animales, o incluso la presencia de determinados factores virológicos, han ejercido un papel decisivo en esta evolución (Diamond, 2017); perspectiva esta que, en Caníbales y reyes, de Marvin Harris (2019), quedará elevada al paroxismo, al convertirse en el argumento principal de la «historia de la humanidad» (Bueno, 1978).
Si procurásemos ofrecer una reinterpretación de la división del trabajo social desde el materialismo filosófico, se trataría, en consecuencia, de desustantivar el «eje circular» del esquema antropológico de Durkheim, para incorporar también los factores «radiales» y «angulares». En particular, sería posible cifrar el aumento tanto de la densidad como del volumen social, necesarios para que aflore la división del trabajo, en la ruptura del equilibrio entre entre la natalidad y el agotamiento del medio ecológico, en los cazadores recolectores, posibilitado por el infanticidio femenino, que conducirá a la institucionalización de la agricultura y, con ello, a la sedentarización. A su vez, y como consecuencia de la domesticación y la desaparición de la megafauna del Pleistoceno, las relaciones que los hombres mantenían con los animales, de respeto, veneración, etc., en que se funda, conforme a la teoría expuesta por Bueno en El animal divino (1996), el núcleo de la religiosidad primaria, se verán transmutadas, y comenzarán a surgir los dioses antropomorfos.
Desde este punto de vista, el motor fundamental de la división del trabajo ya no residirá, por tanto, en el eje circular, separado, sino en una interacción sui generis entre los tres ejes; un entreveramiento que, por otro lado, reincidiría sobre el carácter abierto de la categoría sociológica, al no poder efectivamente desligarse de su involucración con la antropología ecológica y cultural, así como de la filosofía. A su vez, y en línea con la «ley del desarrollo inverso de la evolución cultural», expuesta por Bueno en El mito de la cultura (2016), puede percibirse cómo, al incremento de la independencia mutua de las categorías institucionales (ciencias y técnicas), en la forma de una especialización y división del trabajo, en la perspectiva atributiva, tiende a acompañarle, en la perspectiva distributiva o geopolítica, que, en el caso de Durkheim, aparecía abstraída o puesta en un segundo plano, una disminución del aislamiento de las diferentes «esferas culturales» en las que esas categorías aparecen distribuidas; lo que permite poner en relación la división del trabajo con las problemáticas sociales más recientes que se formularon, a propósito del fenómeno de la globalización (Bueno, 2004C).
Final
Es posible, con el análisis realizado, habiendo tomado como prototipo de la sociología una obra canónica en la disciplina, como lo es La división del trabajo social, considerar suficientemente confirmadas y reforzadas las tesis presentadas en trabajos anteriores, a propósito de la naturaleza de la sociología como ciencia humana, y por tanto como una disciplina que, por su estatus de cientificidad precaria, no se encuentra desconectada ni de una filosofía ni de una cierta técnica política, sin que tampoco pueda, pese a todo, reducirse a ellas. La precisión de la teoría general podrá considerarse, por tanto, vinculada, para su mejor o peor valoración, a cómo de fructífero se haya mostrado un análisis de estas características. Hemos ensayado, en este sentido, una interpretación de Durkheim desde el materialismo filosófico. Esta interpretación es, desde luego, externa a la estructura teórica del propio sistema de Durkheim; pero, si las traducciones realizadas entre ideas no violentan fuertemente los materiales que las han sustentado, entonces también cabe confiar en que el ensayo hermenéutico haya arrojado dimensiones del insigne pensador, que, de otro modo, podrían haber quedado ocultas.
Referencias bibliográficas
Berger, P. y Luckmann, T. (2001). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.
Bueno, G. (1978). Determinismo cultural y materialismo histórico. El Basilisco, 4, 4-28.
Bueno, G. (1987). Etnología y utopía. Madrid: Júcar.
Bueno, G. (1989). Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión. Madrid: Mondadori.
Bueno, G. (1991A). La Etología como ciencia de la culturra. El Basilisco, 9, 3-37.
Bueno, G. (1991B). Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas'. Logroño: Cultural Rioja.
Bueno, G. (1992). Teoría del cierre categorial. Volumen 1. Oviedo: Pentalfa.
Bueno, G. (1996). El animal divino. Oviedo: Pentalfa.
Bueno, G. (1999). España frente a Europa. Barcelona: Alba.
Bueno, G. (2004A). Panfleto contra la democracia realmente existente. Madrid: La Esfera de los Libros.
Bueno, G. (2004B). Proyecto para una trituración de la Idea general de Solidaridad. El Catoblepas, 26, 2.
Bueno, G. (2004C). La vuelta a la caverna. Terrorismo, Guerra y Globalización. Barcelona: Ediciones B.
Bueno, G. (2005A). Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones. El Basilisco, 37, 3-52.
Bueno, G. (2005B). El mito de la felicidad. Barcelona: Ediciones B.
Bueno, G. (2008). El mito de la derecha. Madrid: Temas de Hoy.
Bueno, G. (2010B). Cuatro modos de conceptualizar las «crisis institucionales» (o «crisis de valores»): anarquía, anomia, oligarquía y poliarquía. El Catoblepas, 104, 2.
Bueno, G. (2016). El mito de la cultura. Oviedo: Pentalfa.
Diamond, J. (2017). Armas, gérmenes y acero. Barcelona: DeBolsillo.
Durkheim, É. (1975). Educación y sociología. Barcelona: Ediciones península.
Durkheim, É. (1995). La división del trabajo social. Madrid: Akal.
Durkheim, É. (2012A). Las reglas del método sociológico y otros escritos. Madrid: Alianza.
Durkheim, É. (2012B). Las formas elementales de la vida religiosa. México: Fondo de Cultura Económica.
Durkheim, É. (2018). El suicidio. México: Akal.
Gambra, J.M. (2019). La sociedad tradicional y sus enemigos. Madrid: Guillermo Escolar.
Godelier, M. (1976). Antropología y Economía. Barcelona: Anagrama.
Gumplowicz, L. (1917). La lucha de razas. Madrid: La España moderna.
Harris, M. (2019). Caníbales y reyes. Madrid: Alianza.
Latour, B. (2008). Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires: Manantial.
Llovera, J.M. (1924). Tratado elemental de sociología cristiana. Barcelona: Acción popular.
——
{1} Daniel Alarcón Díaz, “Crítica al concepto de ‘género (sexual)’ desde el Materialismo filosófico” EFO 267
{2} Daniel Alarcón Díaz, “Crítica de los conceptos de identidad sexual y de género desde el materialismo filosófico” EFO 292
{3} Daniel Alarcón Díaz, “La sociología en general y la sociología de la religión como especialidad suya” EFO 318
{4} Daniel Alarcón Díaz, “Crítica gnoseológica de la sociología de la religión en El animal divino”
{5} Daniel Alarcón Díaz, “La cientificidad de las ciencias humanas desde la Teoría del cierre categorial”
{6} https://marxists.org/espanol/tematica/cuadernos-pyp/Cuadernos-PyP-31.pdf
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974