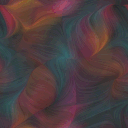El Catoblepas · número 211 · abril-junio 2025 · página 3

Francisco Franco y la Iglesia Católica
José Luis Pozo Fajarnés
Texto base de la comunicación defendida en los XXXI Encuentros de Filosofía de la Fundación Gustavo Bueno, intitulados Franco, Franco, Franco
1. Introducción
La relación entre Franco y la Iglesia católica tuvo una gran importancia en el Régimen que el primero instauró durante casi cuatro décadas en España. Pero el Régimen franquista sufrió un tremendo varapalo derivado precisamente de perder el beneplácito de la Iglesia. Un varapalo dependiente del cambió de actitud de la Iglesia respecto de la política española, acaecido a principios de los años sesenta del pasado siglo.
El punto de vista de los católicos, antes del Concilio Vaticano II era el de considerar el Alzamiento Nacional{1} de 1936 y los años de Guerra Civil como una “Cruzada contra el comunismo”. Las Cruzadas originales fueron contra el Islam, la que comienza el año treinta y seis era contra el comunismo.
Un importante factor, para la argumentación que vamos a seguir es que un mes antes de terminar la Guerra Civil Española fue elegido Papa el cardenal Eugenio María Pacelli (con el nombre de Pío XII). Cuando Pacelli era solo cardenal ya se había mostrado como un admirador de la figura de Francisco Franco. Su actitud positiva hacia Franco había sido fomentada por el cardenal primado de España, Isidro Gomá, que había informado a Pacelli, en los años previos a su elección como Papa, de la figura del general Franco. Definiéndole como el único que podría derrotar a las huestes marxistas y anarquistas, además de a las liberales.
2. Los años de la Segunda República Española
Durante la Segunda República se dio una importante persecución religiosa, de carácter mucho más marcado, por su agresividad, que la que se dio en el siglo XIX por parte de los políticos liberales progresistas (los más afrancesados que entre todos los políticos españoles de esa época); incluso más marcado que el que siempre mostro la masonería española, al menos en los años previos los de la Segunda República. En las primeras semanas del régimen republicano, ya en mayo de 1931, se quemaron un gran número de edificios religiosos: colegios, institutos, iglesias…fue quemada la “Casa de los jesuitas”, incluida su importante biblioteca. Esto sucedió en Madrid, pero rápidamente se extendió por otros lugares. Destacaremos de entre ellos lo sucedido en Málaga, pues allí se dieron los primeros asesinatos de religiosos. Ante estos hechos la respuesta del gobierno de Niceto Alcalá Zamora fue nula. Respecto de lo relacionado con tales asuntos, lo que parecía preocuparle más al presidente era abrir tantas escuelas laicas como escuelas cristianas existían por esas fechas.
Llamaba la atención que, ante los primeros desmanes, algunos segmentos del clero, aplaudieran la acción del gobierno. Estos segmentos son de sacerdotes nacionalistas, pero también otros que no tenían tal ideología rupturista. Entre los primeros debemos destacar, dada su gran relevancia en el momento, al obispo de Tarragona –sede primada de España en ese momento, como lo era la de Toledo– Francisco de Asís Vidal y Barraquer, sin perjuicio de otros muchos sacerdotes y religiosos catalanes y vascos. Entre los no nacionalistas, a la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), del cardenal Ángel Herrera Oria (que fue el primero de sus presidentes, pese a que su fundación en 1909 se adscribe a otro sacerdote, el jesuita Ángel Ayala). Tales ambigüedades en la percepción de los desmanes, era cómplice de la acción del gobierno de Alcalá Zamora, de tal modo que cuando un obispo criticaba al gobierno, por motivo de su inacción ante los desmanes referidos, el gobierno pedía automáticamente su cese al nuncio apostólico.
Otro presidente de la Segunda República, el afamado Manuel Azaña (masón desde mil novecientos treinta y dos), en octubre de 1933 expresó la famosa frase: “España ha dejado de ser católica”. Azaña continuó permitiendo y justificando los desmanes que se estaban dando y las muertes asociadas a los mismos.
Concluiremos señalando que entre 1931 y 1939, los años que estuvo vigente la II República, la persecución homicida a la Iglesia y sus representantes fue a más. Es pertinente clarificar que el gobierno republicano no abandonó España hasta 1939. Que el primer gobierno de Franco dio comienzo en enero de 1938, y que hasta abril de 1939 ambos gobiernos tuvieron vigencia, cada uno en una parte de la España en conflicto. En esos años de la década de los treinta, el número de asesinatos de religiosos alcanzó los siete mil. Pero el número de católicos asesinados, por el mero hecho de ser católicos, ascendió a más de cien mil. Sin menoscabo de la destrucción del patrimonio eclesial, no en vano decía un importante dirigente marxista, el trotskista Andrés Nin, que “la clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia sencillamente, no dejando en pie ni una siquiera”{2}.
Es pertinente mencionar aquí estos datos: durante los pontificados de los últimos tres Papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, se han beatificado a dos mil cincuenta y tres mártires españoles de la Guerra Civil, habiendo sido canonizados ya los doce primeros. En la historia de la Iglesia nunca se beatificó un número tan alto de personas, debido a una circunstancia aislada. El referente anterior, que más se le acerca, es el de los ochocientos mártires de Otranto. En 1480, el sultán otomano Mehmed II, torturó y decapitó a esos ochocientos cristianos por no adjurar del catolicismo. Fue en 1771 cuando el papa Clemente XIV los beatificó. Y en 2013, el papa Francisco en 2013 los hizo santos.
3. El error de Franco
El futuro cardenal Isidro Gomá, que desde su ordenación sacerdotal, en 1885, desarrolló su labor doctrinal en Tarragona, la última de las cuales, desde 1808 canónigo doctoral de la sede de esa ciudad catalana, hizo todo lo posible para que la petición formal del cabildo de la catedral de Toledo de que la catedral de Tarragona –su obispado– dejara de ser “primada de España”. Esto lo consiguió en 1922, cuando el papa Pío XI decretó que dejara de ostentar ese título (el obispo de Tarragona era primado de España solo honoríficamente desde el siglo XI, pues la diócesis primada de España era única, la de Toledo. En 1918, Vidal y Barraquer había sido nombrado arzobispo de Tarragona, y por lo mismo primado (honorífico) de España. Gomá consiguió que se borrara tal carácter de su cargo (por otra parte, un carácter contradictorio con lo que la ideología del futuro cardenal catalán –que lo fue desde 1921– defendía)
La postura de Vidal y Barraquer, como la de los Propagandistas de Herrera Oria o la del nuncio apostólico Federico Tedeschini (que representó al Papa en España durante el régimen liberal monárquico, la Dictadura de Primo de Rivera, el período de transición y la Segunda República) era la del accidentalismo. Un modo de entender la forma en que se rige el Estado que no resulta lo relevante, por lo efímero que puede llegar a ser, pues lo que ordena el Estado, en un tiempo determinado, es una suerte de accidente. Suponemos que cada uno de estos tres clérigos mencionados eran accidentalistas por motivaciones diferentes{3}. Enfrentado a esta postura ante lo que supone el Estado, en este caso, el Estado español, estaba el futuro cardenal Gomá, que se mostró siempre como un inquebrantable defensor de la unidad de España. Se enfrentó al separatismo nacionalista desde sus cargos en tierras separatistas, dados los cargos señalados previamente en la diócesis de Tarragona, en la que Vidal y Barraquer era fue su superior durante alrededor de una década. Después de eso, desde su cargo como primado de España, también tuvo un papel protagonista en la confrontación entre católicos vascos, enfrentados por la inicua ideología nacionalista. Su empeño estaba impelido por una convicción firme: la de que si el catolicismo permanecía unido, España también permanecería unida. Este modo de entender los problemas de la España de la época fue el mismo que expresaría Franco unos años después.
Pero Gomá y Franco erraron en su diagnóstico. La unidad católica necesaria previamente a la de España iba a ser un imposible que iba a minar con el tiempo la de España. El error no fue un mero error de cálculo, sino un error diferente, un error derivado de su modo de entender qué es la Iglesia católica. Así pues, el fallo en el diagnóstico de ambos no derivaba del modo de entender la política en España, sino de no considerar la política del papado. No podemos obviar que el Papa además de obispo de Roma y cabeza de la Iglesia católica, es el Jefe del Estado Vaticano. La política que desarrolla el Estado Vaticano tiene sus características particulares, sobre todo por la presencia que tiene en todos los demás Estados. Una presencia que vas más allá de lo meramente doctrinal. Las decisiones políticas del papado (muchas veces disfrazadas de argumentos doctrinales) son más o menos relevantes en un momento determinado que en otro, y siempre en dependencia de la dialéctica entre Estados. El cambio doctrinal que la Iglesia sufrió con el Concilio Vaticano II fue acompañado de una política vaticana diferente, los papas Juan XXIII y Pablo VI tomaron la decisión de acercarse políticamente al bloque soviético, que era la máxima representación de un tercio de la población mundial en la época, la que vivía bajo regímenes marxistas.
Pues bien, tal acercamiento tuvo consecuencias muy relevantes. Aquí no vamos a analizarlas, pero sí debemos incidir en lo que resulta relevante para nosotros: tal cambio de política en el Vaticano tuvo un efecto –más que pernicioso– destructor, para el Régimen que se había consolidado en España. Gomá no llegó a ser testigo de los efectos de su error de cálculo, Francisco Franco sí.
Franco se había confundido al creer que la Iglesia era realmente universal, pero eso era una simple idea, pues el mantenimiento de la Iglesia como la institución que es depende de las decisiones políticas que adoptan sus dirigentes. Hasta ahora podemos comprobar que con muchos vaivenes se ha mantenido presente. Pero eso puede cambiar. Las relaciones de poder que se dan en su seno de un modo u otro le han permitido mantenerse durante dos mil años, pero eso es lo que ha ocurrido, pero nada podremos decir de lo que ocurrirá en el futuro, sea cercano o lejano.
Lo dicho en los últimos párrafos podemos expresarlo desde los parámetros del sistema filosófico del materialismo, al distinguir entre los dos planos que soporta una Institución. El nematológico y el tecnológico. Respecto del primero debemos señalar que la ideología de la Iglesia, que a partir del Concilio Vaticano II se consolida como doctrina modernista en sentido estricto. El modernismo fue penetrando paulatinamente en la Iglesia desde finales del siglo XVIII. La doctrina modernista es una contaminación del protestantismo y del racionalismo. Este último de cuño kantiano sobre todo. Respecto del segundo plano, el tecnológico, debemos señalar que marca la diferencia con lo doctrinal de la Iglesia, pues lo podemos expresar, atendiendo a las decisiones políticas que adopta la Iglesia, adecuadas a las diferentes circunstancias (en el plano tecnológico hay muchas más expresiones, pro que en este contexto que estamos desarrollando no viene a cuento señalarlas, ni desarrollarlas).
Respecto de estas decisiones políticas (que siguen derroteros diferentes a los doctrinales, dada la disociación de planos), podemos a tender a algunas de las más relevantes adoptadas a partir de los años setenta del siglo XIX. Pensemos en los papas elegidos en el período en que la Iglesia católica no tenía estado tras la Unificación de Italia, en 1870, y los pactos de Letrán de 1929), las preocupaciones políticas de los pontífices se dejaban ver en la elección del nombre de algunos de ellos (Pío X y Pío XI), Y la preocupación por lo social en oposición a las tesis marxistas se dejó ver en las propuestas de León XIII, incluso trasladándose a la doctrina. Todos ellos estuvieron muy preocupados por la recuperación de la soberanía. La “cuestión romana” generó no solo tensiones entre el papado y la Italia unificada, sino también internacionalmente. La elección de Pío XII tuvo mucho de elección política, pues el cardenal Pacelli era el que tenía un mayor conocimiento de la compleja situación europea de la época, con el auge le dos nacionalismos fascista y nazi. De la relevancia política de las elecciones de los papas Juan 23 y Pablo VI, ya hemos dado cuenta. Tras el pontificado de este último, el socialismo mundial estaba en crisis. La elección del papa polaco Juan Pablo II se dirigió a cambiar la política internacional vaticana, que había sido proclive a un orden mundial que estaba cambiando. Tras el pontificado de Benedicto XVI, vino el de un Papa adecuado a las políticas indefinidas que estaban presentes en todo el mundo. Sin embargo, esas políticas están en decadencia a día de hoy, tanto, que con el tiempo quizá se hable de Francisco como un Papa de poca relevancia política. Aunque doctrinalmente, su huella –como la de Pablo VI– será difícil de borrarla{4}.
En este capítulo he intercalado la tesis fuerte que defiendo, que no es otra que Franco se confundió al pensar que la unidad de la Iglesia aseguraría la unidad de España. Ello fue un error, pues no se atendía a la realidad institucional de la Iglesia, en confrontación política con otras instituciones (estatales todas ellas). Una de las cuales había sido España. La más relevante de entre las católicas. Solo atendiendo a la política de los Estados Pontificios respecto de la España imperial, hubiera sido suficiente para darse cuenta de que tal consideración era errónea.
4. La Guerra Civil
Ya hemos señalado a Isidro Gomá preocupado por la unidad de los católicos, una unidad como paso previo a la de España. Reconocemos en él el mismo diagnóstico errado de Franco. Error derivado de una deficiente percepción de lo que es el papado. Pero no por ello vamos a dejar de atender a las decisiones que, en base a sus preocupaciones políticas, tomó en su carrera como obispo primado de España, y en los periodos previos a adquirir ese importante cargo eclesiástico.
La unidad de los católicos estaba fracturada en Vascongadas y en Navarra: por un lado, los carlistas miraban por el bando nacional, mientras que por el otro, el partido nacionalista Vasco apoyaban al Frente Popular. (Una situación que tiene ecos en la actualidad pues los partidos nacionalistas españoles se han asociado a los de izquierda que están en el gobierno). Las opiniones de Gomá iban a tener un crítico de categoría, pues el futuro lehendakari Aguirre, por esas fechas, afirmaba que “la guerra no era religiosa”.
En los días en que ya había comenzado el conflicto, los obispos de Vitoria y Pamplona, Mateo Múgica y Marcelino Olaechea, respectivamente, requirieron a Gomá por los problemas de confrontación entre católicos en sus distintas circunscripciones episcopales. Gomá les animó a escribir una “carta pastoral”. Carta que vio la luz en agosto de 1936, y que tuvo mucho recorrido. Los obispos pedían en ella unidad al nacionalismo vasco en base a su catolicismo, criticándoles que no se adhirieran al Alzamiento nacional. Sobre todo criticaban su alianza con el comunismo. Esta pastoral fue el antecedente de la denominación del Alzamiento como “cruzada”.
La preocupación de Franco se adecuaba a la del cardenal Gomá, de ahí que, en 1934, formalizara su ingreso en la conocida organización enfrentada al comunismo (al Komintern, o Tercera Internacional), que había sido fundada en 1924 por Théodore Aubert: la Entente Internacional Anticomunista (EIA). Franco consideraba al comunismo como el peor enemigo de la religión católica y de la sociedad, pues el núcleo fundamental de esta última era la familia, la cual quedaba desvirtuada en la ideología del marxismo. El comunismo también se expresaba como el máximo enemigo de la patria, por su carácter internacionalista. Además, esta preocupación por la patria derivaba en que los obispos nacionalistas –y los dirigentes de tales partidos– eran considerados por él del mismo modo que los comunistas. Ambos eran enemigos declarados de la unidad de España.
Tras el fallecimiento del cardenal Gomá, paso a ser arzobispo de Toledo y primado de España Enrique Pla y Deniel (cardenal a partir de 1946). Hasta alcanzar ese cargo, había sido obispo de Salamanca. Lo era ya en al momento del Alzamiento Nacional. Cuando Franco llegó con sus tropas a Salamanca, el obispo les brindó el palacio episcopal para que fuera su cuartel general. Además de eso, el secretario particular del obispo, José María Bulart, pasó a ser una figura muy importante en la relación entre Franco y el obispo. Con el tiempo, el padre Bulart se convertiría en el capellán personal de Franco. Lo fue durante toda la vida de este último (incluso después de la muerte de Francisco Franco siguió dando misa en el domicilio de su viuda, Carmen Polo).
Por otra parte, el obispo de Salamanca había escrito, el 30 de septiembre de 1936, una pastoral que tuvo un gran impacto. Su título era “Las dos ciudades”. Título de marcados ecos agustinianos, por otra parte. En la pastoral se mencionaba el levantamiento del ejército como el comienzo de una “nueva cruzada”. En esa misma línea, el 1 de julio de 1937 los obispos españoles firmaron una carta colectiva denunciando las persecuciones que estaba sufriendo la Iglesia en las provincias en las que el Frente Popular tenía el control. Las persecuciones a religiosos y a católicos de a pie, pues este último colectivo también estaba en el foco de los intransigentes, se había multiplicado con relación a los años previos al Alzamiento. Pues bien, el único obispo que no firmó la carta colectiva fue el ya mencionado Vidal y Barraquer (cuando se escribió esa carta ya habían sido asesinados doce obispos, aunque el total aumentaría a 13 al poco tiempo). Y el papa Pío XI en la encíclica Divini Redemptoris, del 19 de marzo de 1937, denunció la situación de España, pues era el foco más relevante en esa época para la ampliación del control comunista en Europa.
Con todo y pese a la denuncia del comunismo expresada en esa encíclica, el Vaticano no reconoció el primer gobierno de Franco, el expresado formalmente en enero de 1938. La decisión de no reconocerlo fue debida a varias razones, entre las que podemos destacar las siguientes (José Ramón Ferrandis las enumera con detalle en su libro “Franco sin adjetivos”{5}):
– La dinámica decisoria del Vaticano normalmente era muy pausada: por prudencia y por cautela, dada su habitual tendencia a reflexionar previamente a tomar decisiones.
– La Santa Sede había reconocido el gobierno de la segunda República, y durante el tiempo que se mantuvo no hubo una alternativa clara a la misma.
– Al poco tiempo de darse el Alzamiento, el Vaticano consideró a los alzados como rebeldes. Por otra parte, pensaban que podía darse una deriva fascista, tal y como había sucedido en Italia (el fascismo era profundamente anticatólico), de manera que siguió reconociendo la segunda República.
– Pío XI había pedido a Franco una tregua, pero este se negó a concederla.
– El Papa solo se animó a reconocer el gobierno de Franco (reconocimiento que llegó el 4 de mayo de 1938) tras que Francia negociara también el reconocimiento, y tras que los ingleses comenzaran a comerciar con los sublevados. Tras tomar la decisión de reconocer al gobierno de Franco, Pío XI envió a San Sebastián al anuncio Gaetano Gicognati.
Muchos eran los que consideraban entonces que Franco había salvado la Iglesia católica en España, y que la respuesta del Vaticano fue tardía y con demasiados remilgos.
5. Las dos primeras décadas del gobierno franquista
Después de que Franco venciera en la contienda, las relaciones con la Iglesia se formalizaron. Las primeras decisiones legislativas tuvieron en muchos casos cercanía con lo que la Iglesia demandaba: se derogó el divorcio, se prohibió el aborto, entró en juego la censura, retornó la compañía de Jesús (que había sido expulsada por cuarta vez de España en 1932; antes también se le había expulsado en 1767,1820 y 1835).
Franco triunfó en la guerra civil. Se consiguió dar marcha atrás a los intereses rupturistas del Estado. Y contrariamente a lo que se pensaba, dentro y fuera de las fronteras, la política que se llevó a cabo tuvo gobiernos eficaces y duraderos, de modo que se consiguieron los fines eutáxicos que se buscaban.
El concordato firmado por Bravo Murillo se había derogado en 1931. Y un nuevo concordato se firmaría 12 años después{6}. Pero ya en 1941 se produjo la firma de un primer acuerdo entre el Gobierno de Franco y la Santa Sede. Este acuerdo expresaba el modo en que se iban a seleccionar los obispos españoles. El modo fue el de la “seisena”, y tenía esta metodología de selección de candidatos: El nuncio apostólico recogía la información relativa a todos los sacerdotes consursantes. Información que recibían de los diferentes obispos de sus respectivas diócesis. De entre todos los candidatos el nuncio elegía a los seis con más méritos. La segunda fase era que el gobierno de Franco elegía, de entre esos seis, a tres de ellos. Estos tres eran los que se presentaban a Roma, para la última fase de la selección. De manera que uno de los tres (o dos, o tres, según fuera el caso del concurso-oposición) iba a ser el nombrado obispo.
Que las fases primera y segunda de la “seisena” dependiera de la Iglesia, de las normas concursales que ella imponía, elimina lo que algunos concluían falazmente: que no era otra cosa que “Franco elegía a los obispos”. Como hemos podido comprobar, el papel del gobierno español era el de elegir entre los seis con más puntuación derivada del mérito. Con tal elección lo que el gobierno conseguía era que los obispos nacionalistas que opositaban quedaran fuera. La unidad de España era lo primero, y los únicos que podían minarla, por la influencia directa en la población, eran los obispos y los sacerdotes vascos y catalanes nacionalistas.
Este papel, de cierta relevancia para la elección de los obispos, era una prerrogativa española previamente existente, pero que se había perdido. Se remontaba a los Reyes católicos. El que negoció para conseguir tal prerrogativa, concedida por el papa Alejandro VI, fue el rey Fernando. Aunque no podemos dejar de lado la relevante figura del cardenal Cisneros{7}, por su papel en la política española de la época, sobre todo tras la defunción de Isabel, y la posterior de Fernando, y hasta que desembarcó en la península el nieto de ambos, ya como rey, Carlos I.
A la preocupación política por la elección de obispos, expresada en un primer momento por Fernando el Católico, se añadía que los elegidos también debían ser intelectualmente más dotados. Esto tuvo como efecto que los españoles en general tuvieran mayor nivel en conocimientos doctrinales. Además de que se fueran diluyendo los casos de políticos de gran relevancia, que tuvieran dependencia también de Roma. Como ejemplo podemos acudir al cardenal Pedro González de Mendoza, que ya era sacerdote a los 12 años, y que además se destacó como un gran guerrero{8}. Lo que no fue óbice para que también fuera un gran intelectual de la época. El rey Fernando tenía in mente el desarme del clero. Tal cuestión era una fuente de distorsión en la organización del Estado. El poder que tenían obispos y cardenales podía ser pernicioso para la política española. No podemos dejar de tener en cuenta que no todos los clérigos eran como Cisneros, pues muchos expresaban una gran dependencia del papado, lo que implicaba también intereses políticos y militares que chocaban con los de los españoles.
A raíz de las transformaciones procuradas por el Rey católico, el clero se hizo más teólogo que militar. Unas transformaciones que cuando se fueron consolidando tuvieron gran influencia en la población media. Tanto que Marcelino Menéndez Pelayo dejó dicho en su obra sobre los heterodoxos españoles que “la España del siglo XVII es un reino de teólogos”. Afirmación referida en sus comentarios sobre la asistencia masiva de público a los “autos sacramentales”. Menéndez Pelayo lo afirma en base a lo que sabemos de tales autos, pues la comprensión de los argumentos expresados en ellos exigía importante formación doctrinal. Una formación que recibían a través de los púlpitos. Franco consiguió, con ese acuerdo con el papado, dar relevancia a la Iglesia española, sin embargo el nivel de los sacerdotes de esos años no consiguió la altura intelectual del de los sacerdotes de siglos atrás. Deficiencia esta que no podemos achacarla sólo a la Iglesia española, pues era el nivel doctrinal imperante en toda la Iglesia, dado el abandono de la filosofía escolástica que se seguía dando, en pro de una filosofía moderna poco adecuada a su dogmática.
Volviendo al asunto de la seisena, acordada con el Vaticano en 1941, para la selección de obispos, lo que es destacable es que, con la selección de tres de los seis de entre los propuestos por el nuncio, se conseguía solventar lo que era más grave para Franco y su gobierno: desactivar a los posibles obispos nacionalistas. El catolicismo era para Franco la expresión (metapolítica, podemos decir, desde nuestros parámetros) de la unidad de España. La cohesión del territorio español durante ese periodo Franco la hacía depender de lo mismo que había dependido la cohesión del Imperio derruido: del ideario de la doctrina católica. Un ideario que Franco pensó que era inquebrantable, pero que no era así, ni doctrinal, ni políticamente.
Podríamos pensar que en España no había penetrado el modernismo. Pero no era así, la confrontación política en el seno de la Iglesia no se había solventado: los idearios nacionalistas del norte, tan relevantes en el pasado, seguían latentes, solo precisaban de un espaldarazo de roma para patentizarse. Tal preocupación difuminaba la penetración del kantismo en los filósofos y teólogos españoles{9}. Penetración que consiguió lo mismo que sucedía en occidente: que de la cuestión doctrinal diera un vuelco muy marcado, y que lo tradicional se dejara de lado. Las preocupaciones teológicas y doctrinales que dieron protagonismo a la Iglesia española en el siglo XVI (Concilio de Trento) y en el siglo XVII (desarrollo de la Segunda escolástica), se habían transformado en un erial con el paso de los años. De ahí el nulo papel de los obispos y religiosos españoles durante el desarrollo del Concilio Vaticano II. Y respecto de la doctrina tridentina, su derrota. Los defensores de la tradición y de la doctrina tomista, que daba sentido a la escolástica, fueron dejados de lado, y lo siguen siendo. Solo un pequeño atisbo pudo reconocerse en las decisiones tomadas por Benedicto XVI.
6. Reticencias vaticanas
Volviendo a poner el foco en la España de Franco, retomamos el argumento referido a que al papa Pío XI le preocupaba que España se convirtiera en un régimen totalitario, eso era lo que estaba sucediendo en la Alemania de Hitler y en la Italia de Mussolini. Tanto el nacismo como el fascismo eran anticatólicos, ateos. Pero estas reticencias eran en ese aspecto infundadas, pues el movimiento que más podía adecuarse a tales ideologías (socialista, como aquellas), era la Falange de José Antonio Primo de Ribera, y en su ideario no aparecía el ateísmo ni el anticatolicismo. La Falange no era fascista, era católica, y Franco también. Pero, pese a ello, como podemos constatar, Pío XI no lo tenía claro.
Pío XI había publicado, en 1937, su encíclica contra el totalitarismo: “Mit brennen der sorge” (que traducimos por “Con ardiente preocupación”). Los nazis ignoraron esta encíclica papal, tanto como se preocuparon de que no se distribuyera. Tras que Pío XI falleciera y ascendiera al solio papal Pío XII.
Aunque Pío XII tenía otra actitud más positiva, la relación con España no fluyó como era de esperar por parte del Régimen tras su nombramiento. El Vaticano siguió mostrando reticencias con España, aunque estas reticencias fueron relajándose, hasta desaparecer con el paso de unos pocos años. La firma de un nuevo Concordato podemos asegurar que supuso el final de las mismas.
7. Los falangistas no eran fascistas
Pese a lo que hemos señalado previamente respecto de la Falange, que era católica por estatutos, esta cuestión admite algunas matizaciones. Un sector de Falange pese a no renegar del catolicismo, abogaba por una pérdida de relevancia de la Iglesia en el la política del Estado.
Y con relación a tal postura, destacaremos algunas figuras relevantes dentro del organigrama falangista, que en un momento u otro marcaron diferencias con el Régimen y su catolicismo. Diferencias que derivaban precisamente de la supeditación que aquel mostraba respecto de la Santa sede:
– Dionisio Ridruejo. Participó como voluntario en la división azul. A su vuelta criticó a Franco, por la desconexión de este con la ideología falangista. Sin embargo, él mismo abandonaría más adelante la Falange, y con el paso de los años terminó por colaborar con el Partido Comunista de España. Fue uno de los participantes en el conocido como “Contubernio de Múnich” (allí se vieron involucrados una serie de disidentes del Régimen; la figura que los organizó fue la de Salvador de Madariaga). El encuentro fue organizado bajo los auspicios del “Congreso por la libertad de la cultura” (o sea, por la CIA; remitimos a trabajos de Gustavo Bueno Sánchez e Iván Vélez, publicados en la revista El Catoblepas, y a la web del Proyecto de filosofía en español: filosofía.org).
– Pedro Laín Entralgo. Fundó la revista “El Escorial” en 1940; también defendió el rescate de la figura de Antonio Machado. En años posteriores tuvo algún enfrentamiento con miembros del Opus Dei, que en los primeros años del gobierno de Franco se mostraron defensores a ultranza del Régimen. Siendo ministro de educación se dieron importantes disturbios estudiantiles. En 1956 se apartaría de la política.
– Antonio Tovar. Se comenzó a distanciar del Régimen a partir de 1958. A principios de los sesenta tuvo trabajó en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago (Illinois), y en 1965 ganó la cátedra de latín de la Universidad de Madrid, lo que le permitió volver a España. Las revueltas estudiantiles en Madrid, encabezadas por catedráticos como Tierno Galván y José Luis Aranguren, los cuales fueron expulsados de la Universidad, derivaron en que él dimitiera como profesor, y que volviera a los Estados Unidos, y más tarde a Alemania.
Por otra parte, de entre las “familias del Régimen” (con ese sintagma entendemos una suerte de organizaciones similares a lo que entendemos por partidos políticos, que estaban presentes de forma organizada en la política española del franquismo). Estas organizaciones mostraron, a lo largo de las más de tres décadas que duró el Régimen, ciertas confrontaciones (incluso en su seno también se daba cierta confrontación, mostrándose más cercanas o menos cercanas a la figura de Franco). Podemos señalar como unos primeros enfrentamientos importantes los que se dieron entre algunos monárquicos, los alfonsinos y los carlistas (estos últimos en cierto sentido podían expresarse como liberales, y, por lo mismo, antimonárquicos).
8. El Vaticano se muestra menos reticente con el régimen de Franco con Pío XII
Después de que se dio el primer acuerdo con la Santa Sede, en 1941 (en el que se estableció la seisena), se sucedieron otros dos más: en 1946 y en 1950. Pese a la mejor disposición de Pío XII, la relación con la Iglesia no terminaba de ordenarse. En mil novecientos cincuenta y uno, Franco solicitó explícitamente la firma de un nuevo concordato. Fue en 1953 cuando este se firmó. La firma tuvo una gran importancia para el reconocimiento internacional del Régimen. Previamente, el mayor espaldarazo para el futuro reconocimiento, vino de la mano del cardenal Francisco José Spellman (arzobispo de Nueva York). En 1946 visitó España para entrevistarse con Franco. Merece la pena contrastar lo que pensaba Spellman, en contraste con las opiniones del presidente de Estados Unidos –masón, para una mayor definición de su personalidad– Harry Truman{10}. Mientras que Spellman señalaba que “todo el mundo en España quiere a Franco”, Truman decía, poniendo el foco en su propia persona: “no me gusta Franco” (Truman, a estos respectos, lo que quería es que Franco aprobara en España la “libertad religiosa”). Con esto y con todo, tras la firma del concordato, Pío XII condecoró a Franco con la “Suprema orden de Cristo”. Un concordato del que Pío XII llegó a firmar que era “modélico”.
Pero después de 1953, algunas facciones de las cuatro “familias” se situaron frente al “carácter católico “del Régimen. La ideología anticatólica y pro europeísta de Ortega y Gasset se dejó notar en esta toma de posición, pues muchos eran los que habían sido influidos por sus escritos. Esto sucedió incluso entre algunos católicos, especialmente entre los Propagandistas de Ángel Herrera Oria. Fueron los años en los que comenzó la preocupación, por parte de algunos falangistas, por recuperar a relevantes personalidades españolas que se habían marchado de España en los años de la Guerra Civil. Este era el caso de Ortega y Gasset, pero también de Antonio Machado. No era el caso de Miguel de Unamuno que se había quedado, pero que el Régimen lo había dejado de lado dado su posicionamiento crítico con los alzados en sus últimos días de vida.
Política y económicamente los problemas iban solventándose. Un mes más tarde de la firma del concordato, el 27 de septiembre, España y Estados Unidos firmaron tres importantes acuerdos. Los conocidos como “pactos de Madrid“. En ellos se establecía que se instalaran bases militares estadounidenses en España. A cambio de ello se recibía una importante ayuda económica y militar. Seis años después de esa firma, el presidente Dwight D. Eisenhower visitaba España.
9. Pío XII y Franco. La cuestión judía
Tanto Franco como Pío XII tuvieron un relevante papel en la salvación de un gran número de judíos en los años de la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que el papa Pío XII salvó, según los datos recabados, ascendió a unas 300.000. Una gran cantidad de políticos relevantes de aquella época agradecieron la postura del Papa. De entre ellos podemos destacar al famoso físico de origen judío, galardonado con el premio Nobel, Alberto Einstein.
En la España de Franco consiguieron salvarse, durante esos años, gracias a que pudieron cruzar las fronteras y penetrar en territorio español, alrededor de 40.000 judíos. El Régimen de Franco también recibió diferentes muestras de agradecimiento de las cuales destacamos algunas de ellas:
– El periódico The American Sephardi. En el aniversario de la muerte de Franco desde este diario se dieron muestras de agradecimiento por la decisión de no cerrar las fronteras a la entrada de judíos en los primeros años de la década de los cuarenta, durante el gran conflicto. En el texto publicado por el diario podemos leer como el periodista carga las tintas contra Inglaterra, por todo lo contrario. Inglaterra cerró las fronteras a la entrada de los refugiados de religión judía.
– El rabino Chaim Lipschitz. Este rabino elevó el número de salvados por Franco a 60.000, pidiendo que se le dieran las gracias en unas declaraciones que hizo al diario Newswick.
– En los mismos términos hizo unas declaraciones Max Mazin (una figura muy relevante dentro de la comunidad judía de la época). Mazim señaló que no cerrar las fronteras españolas hizo que se diera un enfrentamiento entre el Gobierno de Franco y el nazi, de tal manera que estos últimos elevaron al gobierno español una protesta formal.
– Elie Wiezel. Este destacado escritor hebreo afirmó que España fue el único país de Europa que no devolvió a los refugiados judíos.
– Shlomon Ben Ami. Ministro de Asuntos Exteriores israelí. Dijo con toda contundencia que el único país que echó una mano a los judíos fue en el que estos no tenían ningún tipo de influencia. Contrastando esta cuestión con lo que sucedía en Estados Unidos. Pese a que en ese país. Los judíos, sí tenían gran influencia, el presidente Franklin Roosevelt no hizo nada para salvaguardar la vida de ninguno de ellos, sino todo lo contrario. Roosevelt continuó las políticas antisemitas de otros presidentes.
10. El Opus Dei vs. la Falange
La confrontación más relevante, en el seno del Régimen, se dio entre dos facciones de dos familias: la del Opus Dei y la de los falangistas. Ya en 1949 se había dado un choque muy señalado entre Pedro Laín Entralgo y Rafael Calvo Serer. El primero escribió un conocido libro titulado “España como problema”. Texto que fue replicado por el segundo con otro de diferente de título: “España sin problemas” (la explicación de esta negación derivada de afirmar que España había dejado de ser un problema ya en 1939). A partir de 1953 los miembros del Opus Dei dieron un golpe de timón en el Régimen. Golpe de timón que cambiaba la postura anterior, en la que no tenemos noticias de ningún miembro del Opus Dei se declaraban anti franquista.
Con el tiempo, otras facciones de las familias franquistas criticaron el Opus Dei (tanto por la cercanía con la Iglesia, como por el poder que estaba en alcanzando en el gobierno). El Opus Dei estaba tomando importantes posiciones en la enseñanza (colegios, universidades, incluso en las asociaciones de estudiantes) Esto contrastaba con los logros en esos aspectos por parte de Falange, que nunca logró lo que se propuso programáticamente respecto a la educación.
A modo de ejemplo podemos mencionar lo que ocurrió con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Había sido inaugurado por José Ibáñez Martín, que no pertenecía al Opus Dei sino a la Asociación Nacional de Propagandistas de Herrera Oria. El Opus Dei consiguió hacerse con el control enseguida. Desde el principio, uno de sus miembros, el sacerdote y rector de la Universidad de Navarra, José María Albareda, se hizo con gran parte del control de la Institución desde su secretaría.
Los últimos años de estas dos décadas fueron en los que se dio una importante transformación en el Régimen. La acción política de los años de autarquía no iba a expresar más recorrido. El papel protagonista del Opus Dei en este cambio fue clave.
El Opus Dei se había mostrado anti aperturista: Calvo Serer, que fue de los miembros más destacados dada su proyección mediática, aprovechando el marco institucional del CSIC, criticó abiertamente el aperturismo de algunos falangistas. La Falange se había caracterizado desde siempre por mostrarse contraria a la proliferación de universidades privadas. Defendía el sistema autárquico que se había desarrollado y que seguía vigente en esos años. El socialismo falangista había traído el ascenso económico de los menos pudientes (se había dado una ecualización social; habían creado viviendas baratas, universidades laborales, subsidios a los necesitados...). Pero a finales de los años 50, en una situación que cada vez era más delicada, los efectos de tales políticas derivaron en la toma de decisión del que iba a ser el más importante cambio político, el de 1957. Las decisiones que José Antonio Girón de Velasco tomo desde su ministerio de trabajo, dirigidas a la subida de sueldos multiplicó los problemas económicos. En ese cambio político, Franco dejó de contar con él.
El nuevo gobierno inauguró la “políticas tecnocrática“, caracterizada por la poca relevancia de su compromiso ideológico (tenemos que considerar que el franquismo no había desarrollado una ideología novedosa, la metapolítica derivada del ideario católico, además de la figura de Franco, eran su característica aglutinadora). Con el paso de muy pocos años se comenzó a hablar de “el milagro español”, muy similar al también milagro que se estaba dando en Alemania en esos mismos años.
Lo común a todos los protagonistas políticos, en ese momento, era “ser franquista“. Frente al nuevo gobierno tecnocrático inmovilista del Régimen se puso la Falange, expresando tendencias democratizantes (pensemos en los mencionados previamente: Pavón, Ridruejo y Laín Entralgo).
Los dos políticos de mayor relevancia en ese momento pasaron a ser el almirante Luis Carrero Blanco y Laureano López Rodó. El primero de ellos no era miembro del Opus Dei aunque sí era marcadamente anti falangista. Era el favorito de Franco y el valedor del segundo, de López Rodó. Este desempeñaba hasta ese momento su labor como catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense. A los veintiún años entró a formar parte del Opus Dei (en su juventud había sido falangista, pero dejó de lado la organización). En 1956 ocupó el cargo de Secretario Técnico de la Presidencia.
Los falangistas, que eran anti monárquicos, se mostraban partidarios de que, a la muerte de francisco Franco, el nuevo régimen fuera republicano. Pero eso nunca sucedió, con el cambio de gobierno del 57, con el triunfo del Opus Dei, triunfaría el programa monárquico.
El período que fue desde la crisis de la autarquía a la consolidación de la política tecnocrática, estuvo marcado sobre todo por una crisis migratoria. Muchos españoles hubieron de salir en los años del cambio de década. Alrededor de dos millones. Las divisas que algunos de ellos enviaban, ayudaron al milagro económico español. Los que salieron, en su mayoría, eran los que se habían quedado sin trabajo por la reconversión promovida por los tecnócratas en el poder. La reconversión había provocado el cierre de muchas empresas (la figura más relevante allí fue el ministro de Comercio, también del Opus Dei, Alberto Ullastres Calvo). Un gran número de españoles, de entre los que se fueron a Francia, se quedaron a vivir en ese país. Sin embargo, los que fueron a trabajar a Alemania o a Suiza volvieron en su gran mayoría a España.
Si hablamos de emigración española se suele pensar solo en este periodo, pero debemos traer a colación otros datos que permitirían ver que no fue algo aislado. Entre 1880 y 1930 el número de españoles que emigraron, en este caso a tierras americanas, fue el doble de los que se fueron a principio de los años sesenta del siglo XX. Y otro dato que no se suele tener en cuenta es que, en estos últimos años, los españoles que salen a trabajar fuera de nuestro territorio, muchos de ellos con una importante formación académica, son incluso más que los que hubieron de salir unas pocas décadas antes. El número de españoles que están hoy día fuera de España trabajando es de alrededor de tres millones.
11. La España de Franco tras el Concilio Vaticano II
El Régimen que empezó en 1939 abandona su andadura con el cambio de la década señalada, tras veinte años. En ese periodo, la política da un gran vuelco, se transforma. En 1963 se presentó el Primer Plan de Desarrollo Económico y Social.
Hemos señalado ya que por esos años se dieron fuertes enfrentamientos político entre facciones de las familias franquistas. Además del señalado previamente entre Falange y Opus Dei, se dieron enfrentamientos con otras facciones. Para que la confrontación no fuera insalvable, el único aglutinante era solo el de la figura de Franco. El catolicismo había dejado de cumplir esa función, por los motivos que mencionamos al principio. En estos años comienza una asimilación con las democracias occidentales que se consolidará en menos de dos décadas.
Mientras que el Opus Dei fue tomando posiciones en las universidades y en las organizaciones estudiantiles, el SEU falangista se hundió en 1965, tras el hostigamiento sufrido por los miembros y simpatizantes estudiantiles de aquella organización (el mensaje de los miembros del Opus Dei era que los estudiantes debían dejarse de política y preocuparse por su trabajo{11}). Aunque no fue la confrontación con el Opus Dei el único factor, pues otras organizaciones estudiantiles, las marxistas más en concreto, también influyeron en su hundimiento.
La politización marxista en Europa era muy grande, mucho más que en España. Pese a ello, el relato marxista sobre la guerra civil, sobre la Iglesia y sobre el capitalismo fue triunfando en España. Era un relato que observaba una resistencia casi nula, algo que resultaría llamativo en cualquier otra nación, pero que en España, dada la trayectoria de asimilación negrolegendaria, no podemos verlo como sorpresivo.
La Falange, con todo, siguió teniendo algunos protagonistas en el terreno político. Los dos más destacados fueron José Solís Ruiz y Manuel Fraga Iribarne. Pero los que más promocionaban en ese ámbito eran los miembros del Opus Dei. En 1967 ascendió a la vicepresidencia del gobierno el almirante Carrero Blanco, que era un declarado enemigo de la Falange. Tenemos que aclarar que ser vicepresidente en el franquismo, era el cargo más importante. El presidente era el mismo Franco. Y lo fue hasta el 9 de junio de 1973, que dejó el puesto a su vicepresidente Carrero, que lo era como hemos dicho desde hacía seis años.
Los enemigos del Opus Dei, sobre todo la Falange, acusaban a esta organización de “tácticas masónicas“, de infiltración en el poder. El inmovilismo originario de los miembros de esa asociación católica fue abandonándose paulatinamente. De manera que sus miembros fueron haciéndose proclives a un sistema partidista. Así era, pese a que no lo expresaran abiertamente.
En España, y fuera de España, el Opus Dei sustituyó a los jesuitas como primera punta católica (los jesuitas, ya desde hacía algunos años se habían ido decantado por el ideario marxista). En 1982 el papa Juan Pablo II, antimarxista convencido, dado que había sufrido las prácticas que su implantación política imponía en carne propia, inauguró para el Opus Dei la primera Prelatura Personal{12}. La única que existe hasta el momento. Una figura que en el marco del organigrama eclesial se adecuaba a la organización internacional que tenía el Opus Dei.
12. El Concilio Vaticano II. El triunfo del modernismo en la Iglesia y la política vaticana con relación a España
Contrariamente a la prudencia que caracterizaba y caracteriza a la Iglesia en las habituales tomas de decisión, Juan XXIII convocó un Concilio solo tres meses después de ser elegido Papa. De ahí que podamos afirmar que la elección de este pontífice estaba orquestada en la finalidad buscada por la mayoría modernista expresada en el cónclave.
El factor más relevante para el triunfo del ideario modernista (un ideario de marcado cariz kantiano), fue que la Iglesia, pese a la llamada de Pío X, en su encíclica Pascendi dominici gregis a rearmarse con el tomismo, abandonó mayoritariamente la formación de sus miembros en base a esa teología. La filosofía de cariz racionalista y protestante, de cuño alemán, se instaló en el Vaticano y en cada uno de los seminarios de formación sacerdotal.
Como apunte significativo, respecto de la relación de España con los acontecimientos vaticanos, debemos señalar algo que nos llama la atención: la nula participación española en las comisiones del Concilio Vaticano II. Suponemos que el motivo es que en España, la devaluación intelectual-teológica del sacerdocio, había sido de mayor grado que en otros lugares.
Pero volviendo a lo que sucedía en Roma en esos días, tenemos que tener en cuenta que lo que parecía que estaba en la preocupación de muchos de sus dirigentes era la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. De modo muy marcado –y a sabiendas– en los obispos y sacerdotes tocados de idealismo alemán. El aggiornamento promovido por Juan XXIII es el producto de la modernización de la Iglesia, de que ese modernismo que tanto le preocupaba a Pío X –y también a Pío XII– sin embargo triunfó.
Esa adaptación se dio en paralelo, en esos mismos años, a una adecuación política también a los nuevos tiempos, y a la dialéctica de Estados que se daba. La política vaticana se inclinó hacia el reconocimiento acrítico del comunismo en expansión. En la década de los 60, más de la tercera parte del mundo habitado era socialista. Además, estaban venciendo en muchas, si no en todas, las contiendas que dirimían con Estados Unidos. Merece la pena señalar que el único lugar en el que el comunismo fue derrotado sin paliativos fue en España en el año 1939.
Juan XXIII (y después Pablo VI) se acercan a la URSS diplomáticamente. El primero, recibió a la hija de Nikita Jrushchov, como embajadora soviética, en audiencia privada. Los bendijo, junto con toda la comitiva que les acompañaba. Que el papado tuviera estos devaneos con el comunismo derivó en importantes repercusiones a nivel mundial, de las que queremos destacar sobre todo dos de ellas. En España, el régimen imbuido de un ideario católico que el diera sentido, quedó en un limbo ideológico. En Estados Unidos un presidente católico será asesinado y su hermano, futurible presidente, también.
Previamente, hemos disociado lo que es la doctrina de la Iglesia de la política internacional que ejercen. La doctrina de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II tiene el carácter del modernismo racionalista de cuño kantiano. Y en política, por su parte, se va adaptando a la dialéctica que la rige, al menos en algunos aspectos, los que a los dirigentes de la Curia Romana les parecen más relevantes. Si comenzamos señalando las preocupaciones de León XIII veremos que, con ese pontífice, la Iglesia confrontó el socialismo emergente{13}, desarrollando lo que hoy conocemos como su doctrina social. Los papas posteriores a León XIII también tienen en cuenta los vaivenes políticos, aunque podemos señalar que una de sus máximas preocupaciones era la de la recuperación del Estado perdido con la Unificación italiana de 1870. Recuperación que solo se conseguirá tras los pactos de Letrán firmados entre Pío XI y Mussolini, en 1929.
Tras el fallecimiento de Pío XI, la elección de Pío XII estuvo marcada sobre todo por ser un conocedor de los problemas políticos que se estaban dando en la que podemos describir como “Europa en llamas”. Pío XII fue un pontífice de carácter, y conocedor de la situación internacional. Algo derivado de los cargos que había tenido con el anterior papa. Después de Pío XII, el ascenso del comunismo a nivel mundial derivó en la elección de los dos papas –Juan XIII y Pablo VI– proclives al diálogo con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y sus países satélites.
Después de Pablo VI, con la crisis de la Unión Soviética y del comunismo en general, la elección fue de un Papa crítico con el marxismo: Juan Pablo II. Tras los muchos años del pontificado de este último, vino el de Benedicto XVI, un Papa sabio y prudente, que estuvo a la cabeza de la Iglesia en un periodo marcado por la confrontación del mundo islámico y el cristiano, y que fue víctima de unas manipulaciones políticas, internas y externas, que le llevaron a su dimisión.
En los últimos años, en los países europeos y americanos más avanzados, el wokismo se estaba haciendo fuerte, de ahí que la elección del nuevo Papa, en el año 2013, fuera la de una personalidad adecuada a esas ideas que abundaban en otras ya consolidadas, como el ecologismo y el pacifismo. Ese nuevo papa fue Francisco.
Cuando se defendió este texto en la fundación Gustavo Bueno, en los encuentros que llevan por título “Franco, Franco, Franco”, todavía no teníamos nuevo Papa, aunque se anunciaba un cambio temprano, dada la mala salud de Francisco. Este autor señaló que pudiera ser que el nuevo Papa fuera, de un modo u otro, cercano a las nuevas políticas europeas y norteamericanas, señalando en concreto a la figura de Trump. Al parecer, la intuición mostrada en ese momento no fue muy equivocada. Como hemos podido comprobar al saber que ya tenemos un nuevo pontífice –León XIV– y que este es norteamericano.
Con relación a este desarrollo que hemos expresado, queremos abundar en la política de cercanía con el marxismo, desarrollada por la Administración de Pablo VI. Ese cambio político en el Vaticano fue, según consideramos, lo que con mayor motivo hizo que se diera un distanciamiento con el gobierno de España en esos años. Distanciamiento que se transformaría en muy poco tiempo, tanto externa como internamente, en una estrategia de acoso y derribo.
En la encíclica Eclessiam suam el papa propugnó el diálogo, sin dejar de lado al comunismo. Como efecto se produciría en Hispanoamérica la expansión de la teología de la liberación. Siendo la orden jesuítica la que se encargara de que tuviera éxito. Frente a estas decisiones papales hubo reacciones, y una gran parte del clero llegó a acusar al Concilio y a la posterior política vaticana de connivencia con el comunismo.
Paralelamente, como si de una orquestación malévola se tratara, la URSS también solicitaba la paz y el desarme. El trasfondo de esta solicitudera muy diferente de lo que se dejaba oír. Su política en pacifista y en pro de un desarme comenzó porque todavía no habían conseguido el arma nuclear. Las llamadas al desarme eran mendaces, pues su armamento convencional se multiplicaba constantemente, y lo mismo sucedió con el nuclear, una vez conseguida la tecnología para llevarla a cabo. La palabrería falsaria del desarme era negada por los sucesos de fuera de sus fronteras, y en los que el interés imperialista soviético estaba presente. Interés apuntalado por la proliferación armamentística que ello precisaba: conflictos como el de Corea del Norte; la segunda fase de la Guerra Civil china; la crisis de Suez; el problema de Hungría de 1956; el de Berlín de 1961 (en ese año, en esa ciudad se dio un enfrentamiento de tanques. en agosto había comenzado la construcción del muro, dada la huida de alemanes de la zona oriental); los misiles cubanos; Vietnam; las colonias portuguesas; Afganistán...
13. España tras el Concilio
No había pasado ni un año de su elección, cuando Pablo VI paralizó las canalizaciones de los religiosos mártires de la Guerra Civil (canonizaciones que fueron reabiertas en el pontificado de Juan Pablo II). Por esas mismas fechas de dio un cambio radical en la elección de obispos en España. Sin saltarse lo acordado en 1941, y confirmado en el Concordato de 1953 (“modélico”, tal y como lo había definido Pío XII), la elección dejo de tener la finalidad que el Régimen había buscado. Los obispos españoles dejaron de nombrarse mediante el sistema de la seisena. Desactivada esa metodología de elección de obispos, comenzaron a proliferar obispos separatistas, tanto en Cataluña como en Vascongadas (hoy día, dada la politización de la Iglesia en esas regiones, la situación en que ésta se halla es penosa, el número de nuevos curas disminuye sin parar).
Como el concordato estaba vigente, solo se nombraban obispos auxiliares. Pablo VI eligió de este modo a 58 nuevos obispos auxiliares. Todos ellos tenían una característica común, la de haberse manifestado en contra del régimen de Franco. La única figura relevante que no se ajustó al modelo deseado por el pontífice, fue la del obispo José Guerra Campos. En 1951, cuando Guerra Campos era solo un sacerdote, ganó por oposición la canonjía de la catedral de Santiago de Compostela (el concurso– oposición era el método de nombramiento de párrocos, canónigo, obispos, o cualesquier otros cargos del organigrama eclesial católico antes del Concilio Vaticano II, pues a partir de este Concilio, los nombramientos comenzaron a ser “a dedo”). En 1974, con la metodología señalada del “dedo”, se nombró obispo auxiliar de Madrid a monseñor Guerra Campos. Tres años después sería nombrado Procurador en Cortes por Franco.
Estos cambios que se dieron a partir de la decisión de Pablo VI ameritan que hagamos algunas apreciaciones: Franco nunca acabó con los sacerdotes de ideología nacionalista, en absoluto, lo que sí había conseguido era “desactivarlos”. Hagamos un somero recorrido: Franco solicito a Pío XII, terminada la guerra civil, que el obispo nacionalista Vidal y Barraquer, fuera apartado de su sede (tras la Guerra Civil no pudo nunca volver a su sede de Tarragona). Sin embargo nunca se solicitó que los sacerdotes que se habían expresado como separatistas fueron también desplazados. Estos siguieron en sus parroquias. En 1957, el obispo de Tarragona, Benjamín de Arriba y Castro, se quejó al Vaticano de la actuación del clero separatista catalán. Tres años después, en 1960, más de trescientos sacerdotes vascos nacionalistas denunciaban que los caracteres diferenciadores de los vascos no eran considerados (expresando un pensamiento racista en la línea del que había hecho gala Sabino Arana, y en Cataluña Enrique Prat de la Riba). En 1963 el abad de Montserrat, Aurelio María Escarré, que había sido franquista, acusó sin embargo al franquismo de que lo mismo pasaba en Cataluña. Su crítica pudo leerse en el diario francés Le Monde. Por último, las asociaciones ligadas a Acción católica, como eran la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC), se iban impregnando de marxismo. La Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), que era una organización marxista, salió de esas organizaciones católicas.
Debemos abundar en que, hasta el Concilio Vaticano II, los obispos llegaban a sus sedes por méritos (por concurso-oposición; lo mismo que los párrocos). Procedimiento que atendía a la doctrina dependiente de la “parábola de los talentos”. Tras el Concilio, la elección era arbitraria. La Revolución democrática –la promovida por el modernismo vencedor, doctrinalmente hablando– hizo que los “trepas” accedieran al poder. Lo que pasaba en el contexto de la Iglesia católica se asimilaba a lo que ocurre en las democracias realmente existentes.
Por otra parte, es pertinente señalar que el pontífice que cerró el concilio vaticano II, estaba muy influido por el filósofo francés Jacques Maritain, que era uno de los principales exponentes del denominado “humanismo cristiano”, además de uno de los padres fundadores de la Democracia Cristiana. Maritain había llegado a hacer afirmaciones sobre España muy poco adecuadas a la realidad: la idea que venían a trasmitir esas afirmaciones era que igual que los seguidores del Frente Popular habían matado a sacerdotes, los nacionales habían asesinado indiscriminadamente a pobres. Estas opiniones tuvieron una importante influencia en Pablo VI, derivando en la actitud que este tuvo en su pontificado hacia la España de Franco. La actitud del pontífice dejó muy tocado al franquismo, pues su justificación ideológica derivaba de la doctrina católica. De lo expresado en las encíclicas sociales.
Pío XII y la jerarquía católica española habían apoyado a Franco. Pablo VI y un número creciente de obispos españoles, no. Esto desconcertaba al jefe del Estado, y a todo el gobierno. Franco, creyente convencido, nunca replicó. Nunca rompió relaciones con el papado.
14. Pablo VI y su “inquietud por España”
El momento cumbre del enfrentamiento de Pablo VI con la política de Franco fue cuando, en 1969, el primero expuso “su inquietud por España”. Esta inquietud se expresaba mediante un deseo, el de que en España se diera “un ordenado y pacífico progreso en el que no falte una inteligente valentía en la promoción de la justicia social”. Esto no podía dejar de desconcertar al Régimen, pues Franco, y el franquismo, estaban convencidos de que eso era lo que habían hecho hasta ese momento: en base a la doctrina católica habían conseguido más justicia social en España que la conseguida en el cualquier tiempo pasado.
Pablo VI consideraba que el Régimen estaba en las últimas. Así ocurrió que, ese mismo año, se sucedieran un gran número de asambleas de obispos y sacerdotes. Y que, tras dos años, una de esas asambleas solicitara que la Iglesia pidiera perdón por haber apoyado al franquismo en la Guerra Civil. Algo que se podía considerar como una gran aberración, teniendo en cuenta lo que ocurría con los creyentes entre 1931 y 1939. Ante tal petición, había sacerdotes que no estaban de acuerdo con ella. Que sabían lo que había ocurrido, pero que daban su callada por respuesta.
Otro de los efectos de la admonición de Pablo VI –este con relación al gobierno de Franco– fue que se dieron prisa en llevar a cabo el nombramiento de un sucesor. Nombramiento que recayó en la figura de Juan Carlos de Borbón (Carrero blanco y López Rodó pensaban que su figura era la más propicia, si es que el régimen podía tener continuidad).
El 22 de julio de 1969, menos de un mes después de la admonición de Pablo VI, Juan Carlos se ajustó a la figura de Príncipe, al jurar las leyes fundamentales del régimen, y los principios del movimiento. Las familias franquistas aplaudieron el nombramiento, aunque los falangistas lo hicieron a regañadientes.
15. Cambio de tendencia en el Opus Dei
El año 1969 también fue importante porque es el año en el que se dio el caso Matesa. La Falange aprovechó lo sucedido con esa empresa para orquestar una campaña que desbancara al Opus Dei del gobierno, pero no lo consiguió. Esa fue una de las últimas intentonas de desbancar del gobierno a los miembros del Opus Dei. El último caso que podemos añadir no tuvo como críticos a los habituales sino a un monárquico, y al mismo Franco, entre otros.
Por esas fechas, los miembros del Opus Dei dirigían, o tenían una gran influencia, en tres importantes periódicos en España: el Diario de Madrid, el Alcázar y El Nuevo diario. Estos noticieros eran críticos con el Régimen. De los tres destacaremos aquí el primero de los mencionados, el Diario de Madrid, del que era presidente de su Consejo Editorial, alguien del que ya hemos considerado su relevancia en este texto: Rafael Calvo Serer.
Calvo Serer, había evolucionado en sus planteamientos desde la defensa de una Régimen sin fisuras, a defender la monarquía. De manera que lo defendía desde su cargo en el periódico difería bastante de lo que había dicho en los años 40 y 50. Uno de los artículos que escribió y que tuvieron más repercusión fue el que él mismo tituló: “Retirarse a tiempo”. El contenido de este artículo le hizo tener serios problemas con el Gobierno de España. Tantos, que Calvo Serer fue desterrado. Esta decisión del Gobierno provocó un enfrentamiento muy importante, el que se dio entre el fundador del Opus Dei (que entonces ostentaba el título honorífico de “monseñor”, y que hoy día ya es santo), José María Escrivá de Balaguer, y el Régimen.
Poco después, el Diario de Madrid cerraría sus puertas durante cuatro meses. Y algo más adelante, problemas económicos que al parecer derivaban de la mala gestión, derivó en que se diera su cierre definitivo. Estos hechos, sin embargo, fueron aprovechados por otros críticos con el Régimen. Estos críticos aprovecharon que el edificio del periódico fuera derruido mediante voladura, para transformar el hecho en una suerte de icono de la lucha antifranquista. El más destacado de estos críticos fue el famoso defensor de la monarquía: Antonio García-Trevijano. Este personaje fue el que orquestó la propaganda falsaria que consiguió transformar esa voladura (realizada por que el edificio se había vendido para la futura construcción de apartamentos, de ahí la necesidad de derruir lo construido, por ser inaprovechable), en una crítica al Régimen, también de carácter demoledor.
16. El clero asambleario y el fin del régimen
Las leyes franquistas, que habían sido ya juradas por el futuro monarca, al perder la capacidad de fundamentar los intereses del Estado en la doctrina del catolicismo, tras perder el apoyo de la Iglesia, habían perdido toda su fuerza.
El clero asambleario contrario al franquismo, dirigido por el nuevo obispado antifranquista (desde luego que no todos los representantes de la Iglesia pensaba igual, pero las voces de los primeros eran las únicas que se hacían oír, consiguiendo con ello que temblaran los fundamentos del régimen) hizo algunas peticiones al Gobierno de los últimos años de la dictadura. Concretamente estas dos: la abolición del concordato de 1953, y que los miembros del clero no debían ser procuradores en Cortes. Además de ello, pedían perdón por no haber sido factor de reconciliación tras la Guerra Civil (resulta, por lo menos llamativo, que se pidiera perdón a los que habían perseguido y asesinado a sacerdotes y a otros católicos.
Los sacerdotes asamblearios adoptaron una consigna ya acuñada. Una consigna que había hecho famosa el partido comunista de España (consigna que hizo famosa, ya en 1956, el Secretario General del Partido Comunista de España, que durante los primeros años de la conocida como “Transición” era Santiago Carrillo): la de la “reconciliación nacional”. Los asamblearios no tenían en cuenta que España por esos años era una auténtica bolsa de aceite en comparación con lo que pasaba en Francia y en otros países de Europa.
Esta corriente “progresista” de la Iglesia española recibió un fuerte espaldarazo con la elección de Vicente Enrique y Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal, en 1971. Tarancón, en sus primeros años de mandato, recibió orientación del hombre fuerte de Pablo VI en España: el nuncio Luigi Dadaglio.
Franco cada vez estaba más desconcertado, pero, como católico fiel, nunca se replanteó la ruptura con la Iglesia. El leitmotiv de su política, que no era otro que la unidad de España, se tambaleaba, y los que estaban propiciando su derrumbamiento eran los que durante los primeros años de su dictadura dieron el sentido metapolítico a la acción política. Lo que se puede comparar con lo que sucedía en los tiempos en que España escribía una gran cantidad de las páginas que componen la Historia Universal.
El caso que mostró con más contundencia el cambio de perspectiva de la Iglesia, respecto de la política franquista, en vida de Franco, fue el del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros Ataún. El famoso “caso Añoveros”, de febrero de 1974, tuvo como momento culminante una famosa homilía que hizo que se leyera en todas las iglesias de su diócesis. En ella se hacía una flagrante apología del nacionalismo.
Conclusión
La unidad de España que propició Francisco Franco tenía como argamasa la unidad de lo católico (aunque de un catolicismo que estaba en una situación muy delicada, doctrinal y políticamente). La jerarquía eclesial que apoyaba a Franco, era una jerarquía preconciliar que iba a perder la batalla doctrinal.
La Iglesia, como cualquier otra institución, depende de dos momentos: el nematológico (la doctrina asumida, que a partir del Concilio Vaticano II sería claramente modernista); y el tecnológico, que en este caso tiene que ver con las decisiones políticas que se adoptan, para mantener el estatu quo que le permita mantenerse como Estado.
La universalidad de la Iglesia, como sucede por ejemplo con el internacionalismo de la clase obrera, que según la doctrina marxista también tiene el carácter de la universalidad. Pero una universalidad y otra son meros mitos. Tal consideración es metafísica, y no tiene engrane alguno con lo que ocurre en el suceder de la historia. Que la Iglesia haya pervivido durante dos mil años no la hace eterna (eso es solo una afirmación gratuita.
El problema de Franco, o más que problema, su carencia, fue la de no poder apoyarse en una filosofía crítica. Una filosofía que le permitiera entender la dialéctica de Estados. España era un Estado, había sido un Imperio, la Iglesia era otro Estado, y también se había expresado en diferentes momentos de la historia imperialistamente (en el Renacimiento y en los primeros años de la Época Moderna). Franco no atendió a que los Estados están en dialéctica: unas veces en confrontación, otras, asociados para confrontar a Estados terceros. Los primeros años del franquismo tuvieron el segundo carácter señalado. Pero a partir del Concilio Vaticano II la confrontación dialéctica con el papado fue el factor que acabó con el Régimen.
——
{1} Este es el modo en que durante muchos años se denominó el levantamiento militar que tras los años de guerra civil, dio la victoria a Franco. Nosotros lo vamos a seguir utilizando para referirnos a ello, pues el término que se prefiere usar desde las posiciones críticas, el de “golpe de Estado”, es una descripción sesgada, dado que durante los años anteriores al levantamiento militar la situación española era crítica, internamente, y por estar inmersa en una dialéctica beligerante europea a punto de saltar, y que fue lo que pasó. Internamente, incluso sufriendo otros levantamientos fallidos, pseudomilitares en ese caso: dos “revoluciones”, así denominadas por el partido socialista: la de 1934 y la de Asturias. A la cabeza de ese partido estaba Francisco Largo Caballero, y para llevar a cabo sus “revoluciones” tuvo el apoyo del líder soviético Stalin. Apoyo que siguió durante los tres años que duró el Alzamiento Nacional.
{2} La frase puede leerse en Historia de la Iglesia en España, 1931-1939: La Guerra Civil, 1936-1939, de Gonzalo Redondo: https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Nin#CITAREFRedondo1993
{3} El accidentalismo expresaba un nulo interés por el tipo de Estado que ordene a la ciudadanía. El término “accidental” lo sabemos derivado del modo de entenderlo de Aristóteles. Lo accidental no es lo esencial de una sustancia. El Estado entendido como sustancia tendría gobiernos duraderos o efímeros. Pero siempre y en todo caso, accidentales.
{4} En la defensa que hice de esta comunicación en la Fundación Gustavo Bueno, el 12 de abril de este año en curso de 2025 –nueve días antes de que el Papa falleciera– llegué a afirmar que el Papa que fuera elegido, tras la cercana defunción de Francisco (su salud era en esas fechas muy delicada), quizá fuera un cardenal cercano a las nuevas políticas europeas y norteamericanas. De un modo u otro sucedió algo parecido pues el Papa elegido el 8 de mayo fue un Papa estadounidense.
{5} José Ramón Ferrandis, Franco sin adjetivos, SND Editores, Madrid 2024.
{6} Los concordatos que se dieron entre Roma y España son los siguientes: previamente a la unidad de todos los reinos de España, conseguida por los Reyes católicos, se había dado un concordato de Roma con Castilla en 1418, los firmantes fueron Martín IV, Papa de Roma y Juan II de Castilla. El concordato de 1753, firmado por el Papa Benedicto XIV y Fernando VI. Después de ese, el concordato de 1851que ya hemos mencionado.
{7} La relación de la política española, dependió de cada uno de los pontífices, y de los distintos gobiernos españoles. Las dificultades se dejan entrever al atender a los procesos de canonización de figuras como Cisneros, Isabel la católica o el mismo Franco. Con todo, debemos de señalar importantes diferencias entre los tres. En 2018, el 20 de noviembre, se puso en marcha la iniciativa de la beatificación del último. La propuesta fue encabezada por Pilar Gutiérrez Vallejo, doctora en psicología, e hija del ministro de Franco Joaquín Gutiérrez Cano (ministro en 1974; también fue director ejecutivo del Banco mundial; y embajador de España en Japón previamente). En 1958 comenzó el proceso de beatificación de Isabel la católica, pero en 1991 se paralizó el proceso por una cuestión que debemos de tachar como negrolegendaria: la de la expulsión de los judíos por parte de los Reyes católicos. Sin embargo, ña paralización de la canonización de Cisneros es todavía más fragante. La documentación que acompaña los argumentos para hacerle Santo es ingente, y los valedores que defendieron que esta se llevará a cabo tuvieron figuras de importancia histórico-cultural sin parangón. Como la de Lope de Vega (que contestaba a preguntas de su crítico Pedro de Torres Rámila, que, pese al desacuerdo literario, no mostraron escrúpulos a la hora de acordar la defensa de Cisneros). Otro valedor digno de destacar es Francisco de Quevedo. Aunque estos son muy pocos de los destacables, pues fueron muchas las figuras relevantes, que aquí no mencionamos, que se implicaron en la elevación de Cisneros a los altares. La paralización de los trámites nada tuvieron que ver con sus actos personales, sino con el papel de España en el contexto histórico, con los intereses de terceros Estados y con la asunción del ideario negrolegendario por parte de una gran mayoría de los receptores.
{8} No podemos obviar que en esa época, incluso los papas vestían armadura. No por estética de la época, sino porque conducían a sus ejércitos. El caso de Julio II –contemporáneo del cardenal Mendoza– es paradigmático.
{9} En otros textos ya hemos denunciado esta cuestión. Gustavo Bueno había incidido en autores como José María Cagigal en su libro Filosofía del deporte, pero son muchos más en los que la influencia kantiana penetraba su escolasticismo. Nosotros hemos señalado a Fray Mauricio de Begoña en el trabajo crítico sobre su libro “Elementos de filmología”. La tarea de desvelar a los filósofos y teólogos españoles en los que se dio la contaminación doctrinal está por desarrollarse.
{10} Los presidentes de Estados Unidos que han pertenecido a distintas logias masónicas son los siguientes: George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James K. Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James A. Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren G. Harding, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman y Gerald R. Ford.
{11} No en vano el mensaje ms repetido del Opus Dei, de su doctrina, era el de que se lograba la santificación por el trabajo.
{12} La Prelatura Personal se preocupa de la formación y misión de fieles de diversas nacionalidades y culturas, lo que hacía el Opus Dei desde su fundación. La creación de ese nuevo marco legal se adecuaba a la actividad que desarrollaba la Institución desde su fundación en 1928, por el que ya ha sido elevado a los altares José María Escrivá de Balaguer y Albás.
{13} Socialismo tanto de izquierdas como de derechas, no en vano la política social alemana, de kulturkampf era de cuño socialista, no olvidemos que la promoción del “Estado del bienestar” comienza con la política del canciller Otto von Bismarck.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974