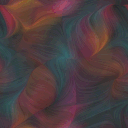El Catoblepas · número 211 · abril-junio 2025 · página 7

Una aproximación gnoseológica a los diseños de investigación cuantitativo y cualitativo en “ciencias sociales”
Lucas Albor
Implicaciones nematológicas
 0. Implantación efectiva de la metodología cualitativa y de la metodología cuantitativa como diseños de investigación en las “familias de instituciones complejas universitarias de ciencias sociales”
0. Implantación efectiva de la metodología cualitativa y de la metodología cuantitativa como diseños de investigación en las “familias de instituciones complejas universitarias de ciencias sociales”
Defino, a efectos expositivos, a las “ciencias sociales” como aquellas de las “ciencias humanas y etológicas” en cuyos campos figurarán de entrada, como términos internos (u operadores que componen términos), sujetos operatorios humanos, de manera tal que la composición gnoseológica inicial misma, “desde fuera”, entre los términos del campo deberá efectuarse a su vez mediante metodologías β2-operatorias, según el doble plano operatorio general propio de las “ciencias humanas y etológicas”. Pero ello, en tanto dichas metodologías β2-operatorias tiendan a alcanzar “estados de equilibrio” (inestable), por la vía del progressus hacia metodologías α2-operatorias, en las cuales las operaciones comenzarán a encontrarse de alguna manera ya “recubiertas” por contextos envolventes formales, de carácter no operatorio, y ello tanto en su situación I-α2 (contextos genéricos: demográficos, topológicos, ecológicos), como muy especialmente en su situación II- α2 (contextos específicos: culturales, políticos, jurídicos, administrativos, educativos, &c.) que, si bien podrán establecer, en su desarrollo, nexos esenciales que desbordan la escala fenoménica de partida, en todo caso no tendrán por qué agotar enteramente las operaciones mismas de los sujetos (a las que en cualquier caso deberán regresar, según la dialéctica entre fenómenos y esencias) que operan insertos esos contextos, entendidas ya como “partes materiales” (medios necesarios intercalados) de los respectivos campos gnoseológicos. En estos estados se daría una neutralización relativa, pero no absoluta, por la vía del progressus, de las operaciones de los sujetos insertos inicialmente en el campo, ya sea través de la situación I o a través de la situación II:
“La situación I se alcanzaría en el momento en el cual las operaciones β; (o sus resultados) parecen poder componerse entre sí de tal manera que, lejos de ser ella misma operatoria, nos remite a formas genéricas («géneros posteriores») de composición. Las operaciones β (o sus resultados) instauran, en efecto, disposiciones, procesos o estructuras genéricas dadas a partir, de las propias unidades fenoménico-operatorias. Es el caso de las estructuras estadísticas resultantes en colectivos cuyas unidades se dan a escala β -operatoria” (Bueno, 1978: pág. 38)
“La posibilidad de estas situaciones II puede fundarse en la propia naturaleza de las estructuras culturales y sociales que, aún realizadas exclusivamente por la mediación de operaciones, llegan en sus desarrollos, sin perder su especificidad antropológica (o etológica) a envolver esas operaciones, desbordándolas y presentándose incluso como si fueran anteriores a ellas (al menos, parcialmente) determinando su propio curso, como si fueran su pauta esencial. Las estructuras culturales y sociales constituyen así el lugar de los ejemplos de elección de las situaciones II en torno a las cuales se constituyen las ciencias humanas y etológicas en su estado α2. Por eso, donde los efectos de las metodologías α2-operatorias se nos mostrarán más potentes será en el terreno de las ciencias sociales y culturales” (Bueno, 1978: pág. 39)
En resumidas cuentas, sería la dialéctica entre los sujetos operatorios y los contextos envolventes en que quedan necesariamente insertos lo que definiría la peculiar tensión e inestabilidad gnoseológicas de las “ciencias sociales”, y lo que estaría, a su vez y por lo mismo, según trataré de mostrar, a la base de la confrontación emic entre el llamado “diseño” cualitativo y el llamado “diseño” cuantitativo en las habituales discusiones metodológicas en torno a los diseños de investigación en “ciencias sociales”. Dicha confrontación reproduce, en cierta medida, la dialéctica general de las metodologías α y de las metodologías β en las “ciencias humanas y etológicas”, por lo que debe considerarse, en principio, como una recurrencia más de la problemática gnoseológica relativa a la cientificidad de estas ciencias:
Si las metodologías α juzgaban a las metodologías β como “antropomórficas” (humanas) pero precientíficas, las metodologías β verán en las metodologías α a metodologías científicas pero no humanas. Y en tanto que las metodologías α reivindiquen su derecho a conocer los campos humanos qua tale, parece que estarán obligadas (una vez que han cumplido su regressus desde los fenómenos antropomórficos a las esencias objetivas) a volver (progressus) a la escala antropomórfica y, con' ello, a transformarse en metodologías β -operatorias. (Bueno, 1978: pág. 30)
Sin embargo, la tesis que quisiera defender aquí es que, por la manera en que se plantea emic la confrontación entre el “diseño” cuantitativo” y el “diseño” cualitativo, y especialmente debido a los fundamentos teóricos involucrados en cada uno de los “enfoques”, dicha oposición oscurece, en el plano de la representación, el estatuto gnoseológico mismo de las ciencias que desarrolla en ejercicio; resolviéndose en una confrontación nematológica tendente a disolver (en direcciones opuestas) precisamente la tensión gnoseológica inherente a las “ciencias sociales”.
Se puede constatar, en efecto, como una cuestión de hecho y a la luz del estado “académico” en las “ciencias sociales”, la oposición (consolidada a través de los más diversos planes y programas) establecida a lo largo de las últimas décadas entre el “enfoque” (o, también, precisamente, “diseño”, o “paradigma”, o “metodología de investigación”) cuantitativo y el “enfoque” (“diseño”, “paradigma”, “metodología de investigación”) cualitativo. Tomo como ejemplos la introducción alternativa de asignaturas orientadas a “investigación cuantitativa” o “investigación cualitativa” en los cursos predoctorales (máster) de la mayoría de Universidades vinculadas a las “ciencias sociales”, la abundante literatura académica tanto acerca de ambos “enfoques” como apoyándose en ellos para el desarrollo de “investigaciones de campo”, los debates (especialmente desde la perspectiva del “enfoque cualitativo”) en distintos congresos acerca del alcance de cada una de las posiciones, o la propia adscripción de diversas tesis doctorales, así como investigaciones sociológicas, antropológicas, pedagógicas &c., al “paradigma” cualitativo o al “paradigma” cuantitativo.
Dando por supuesta la implantación efectiva de tal oposición en las instituciones complejas universitarias de “ciencias sociales”, y advirtiendo ya cierto grado de oscuridad y confusión en la manera en que se configura (siquiera por el uso más o menos indistinto de sustantivos como “paradigma”, “metodología”, “enfoque”, & c.) una de las cuestiones que se pueden plantear es, como decía, si esa oposición pragmática tiene algún alcance gnoseológico, y en qué medida lo tiene, o si no responde más bien a esquemas de conexión nematológicos orientados a organizar doctrinalmente determinados aspectos de ciertas “nebulosas ideológicas” en conflicto (lo que no tendría por qué excluir, de entrada, el reconocimiento de las eventuales virtualidades gnoseológicas de cada uno de los “diseños”). Estas nematologías ya implantadas, en la medida en que se pudiesen coordinarse con intereses materiales (planes y programas “en marcha”), relacionados, entre otras cosas, con la propia recurrencia (en uno u otro sentido) de las “familias de instituciones complejas universitarias de ciencias sociales”, podrían entenderse como la “armadura doctrinal” (ideológica) de facciones enfrentadas realmente existentes, de “partes materiales institucionalizadas” envueltas en la “lucha por la vida” en el seno de las distintas facultades universitarias, a su vez en interrelación dialéctica con terceras instituciones; antes que como “modelos de investigación” axiológicamente neutros y orientados únicamente a “guiar asépticamente”, en uno u otro sentido, el trabajo “de campo” de los investigadores en “ciencias sociales”. Pero para justificar esto se hace necesario el “trámite” gnoseológico que permita reconocer efectivamente cual es el alcance de cada una de las doctrinas enfrentadas y en qué medida desvirtúan el estatuto gnoseológico mismo de las ciencias sociales, cuestión que entiendo es posible mediante la reexposición etic de la confrontación a través de las coordenadas de la teoría del cierre categorial, mediante la que cabría resituar gnoseológicamente, de manera rigurosa, a las “partes enfrentadas”.
Se debe tener en cuenta, en ese sentido, y como hilo conductor del presente análisis, el carácter constitutivamente inestable de las “ciencias humanas y etológicas”, por su doble plano operatorio y la dialéctica entre las metodologías α-operatorias y las metodologías β-operatorias:
Las ciencias humanas, en tanto parten de campos de fenómenos humanos (y, en general, etológicos), comenzarán necesariamente por medio de construcciones ß-operatorias; pero en estas fases suyas, no podrán alcanzar el estado de plenitud científica. Este requiere la neutralización de las operaciones y la elevación de los fenómenos al orden esencial. Pero este proceder, según una característica genérica a toda ciencia, culmina, en su límite, en el desprendimiento de los fenómenos (operatorios, según lo dicho) por los cuales se especifican como “humanas”. En consecuencia, al incluirse en la situación general que llamamos α, alcanzarán su plenitud genérica de ciencias, a la vez que perderán su condición específica de humanas. Por último, en virtud del mecanismo gnoseológico general del progressus (en el sentido de la “vuelta a los fenómenos”), al que han de acogerse estas construcciones científicas, en situación α, al volver a los fenómenos, recuperarán su condición (protocientífica y, en la hipótesis, postcientífica) de metodologías ß-operatorias.
Esta dialéctica nos inclina a forjar una imagen de las ciencias humanas que las aproxima a sistemas internamente antinómicos e inestables, en oscilación perpetua –lo que, traducido al sector dialógico del eje pragmático, significa: en polémica permanente, en cuanto a los fundamentos mismos de su cientificidad–. (Bueno, 1995, pág. 78)
1. Alcance gnoseológico de la oposición dialéctica entre el “diseño” cuantitativo y el “diseño” cualitativo
La tesis que voy a defender a partir de aquí es que, dando por supuesta, como ya mencionaba, la imposibilidad lógico-material de segregar enteramente al sujeto operatorio de los respectivos campos gnoseológicos de las “ciencias sociales”, el “diseño” cuantitativo tenderá intencionalmente a disolver (eliminándolo tanto formal como materialmente) al sujeto operatorio del campo de referencia, mientras que el “diseño” cualitativo tenderá, a la contra, a mantenerlo como parte formal del campo, y ello precisamente a su escala operatoria (fenoménico-apotética). El “enfoque” cuantitativo descansará sobre una gnoseología de la ciencia de corte positivista (descripcionista), que buscará una “homologación estricta” entre las “ciencias sociales” y las “ciencias fisicalistas y formales” (cuestión que vendría a criticar dialécticamente el “enfoque” cualitativo); mientras que el “enfoque” cualitativo descansará confusamente sobre una metafísica de corte espiritualista entremezclada a veces con una concepción teoreticista-relativista de la ciencia, que a lo sumo podrá tener un alcance epistemológico (por tanto, no gnoseológico), y que en cualquier caso no podría construir, desde sus presupuestos “humanistas”, ninguna clase de “verdades científicas” (cuestión que vendría a criticar dialécticamente el “enfoque” cuantitativo).
Por su parte, el “modelo mixto” tratará de conciliar, por la vía de la “práctica de campo”, ambos “diseños”, tratando de armonizar así sus respectivos presupuestos teóricos, cuestión que, como trataré de mostrar, encierra una petición de principio que impide dar beligerancia a esta postura desde criterios gnoseológicos rigurosos.
1.1 El “diseño” cuantitativo (emic)
El “diseño” cuantitativo puede definirse emic como un conjunto de procesos:
“secuencial y probatorio […] Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones” (Baptista Lucio, P.; Fernandez Collado, C; & Hernandez Sampieri, R. 2014. pág. 4).
En relación con las “ciencias de la educación”, pero ensalzando en general la “metodología cuantitativa”, Campbell y Stanley señalan:
“Nos declaramos partidarios del método experimental como único medio de zanjar· las disputas relativas a la práctica educacional, única forma de verificar adelantos en el campo pedagógico y único método para acumular un saber al cual puedan introducírsele mejoras sin correr el peligro de que se descarten caprichosamente los conocimientos ya adquiridos a cambio de novedades de inferior calidad” (Campbell, D. & Stanley, J.: 1995. pág. 11)
Se trata, en definitiva, de un “diseño metodológico”, basado formalmente en la inferencia causal (experimental) y en el análisis de datos estadístico, pero que, aplicada a las “ciencias sociales”, permitiría alcanzar evidencias objetivas (estructuras esenciales) en relación con los hechos sociales (fenómenos) estudiados. Ahora bien, se deben señalar rápidamente los dos supuestos (generalmente explícitos) sobre los que descansa la “metodología de investigación” cuantitativa. A saber; el supuesto de que, mediante la investigación cuantitativa, el investigador puede, en principio, alcanzar verdades científicas homologables a las verdades construidas por las ciencias fisicalistas y formales; y, muy en relación con lo anterior, una concepción estrictamente positivista (descripcionista) de las ciencias tomadas en su conjunto.
Así, y de manera general, el “enfoque” cuantitativo se remitirá a la exigencia de Durkheim, según el cual:
“los fenómenos sociales son cosas y deben ser tratados como cosas […] En efecto, es cosa todo lo que está dado, todo lo que se ofrece o, más bien, se impone a la observación. Tratar a los fenómenos como cosas es tratarlos en calidad de data que constituyen el punto de partida de la ciencia. Los fenómenos sociales presentan indiscutiblemente ese carácter” (Durkheim, E: 2001. pág. 68)
Para Durkheim, en efecto (como para Augusto Comte) la sociología es el estudio de los “hechos sociales”, pero en la medida en que se encuentran sometidos a leyes análogas a las de los “hechos naturales”, por lo que las ciencias sociales, en principio y a su vez, están legitimadas para utilizar procedimientos análogos a los que emplean las ciencias fisicalistas (positivas). En ese sentido, debe incidirse en que la definición emic del “enfoque” cuantitativo se circunscribe intencionalmente a las “ciencias sociales”, pero por la vía de la “homologación” con las ciencias fisicalistas: las “ciencias sociales”, principalmente a través de la generalización estadística y la inferencia causal, pueden ofrecer resultados “experimentales” tan positivos, en sus campos, como los ofrecidos por las ciencias fisicalistas en los suyos.
Tal “homologación”, además, descansará sobre la base de una gnoseología descripcionista, tal y como fuera desarrollada, principalmente, a través del empirismo lógico del Círculo de Viena: las proposiciones científicas consisten en descripciones (verdaderas) de los hechos observables; que en este caso serían los hechos “humanos y sociales”:
“La investigación cuantitativa parte de un paradigma positivista, cuyo propósito es describir y explicar causalmente, así como generalizar, extrapolar y universalizar, siendo el objeto de esta investigación hechos, objetivos existentes y sometidos a leyes y patrones generales”. (Rodriguez, E.M.R: 2017, pág. 123)
El “enfoque” cuantitativo será entonces crítico (dialécticamente) con los planteamientos que puedan atribuírsele al “enfoque” cualitativo, y ello precisamente con relación a su alcance gnoseológico. En efecto, desde los presupuestos descripcionistas propios de la “investigación cuantitativa”, el “paradigma” cualitativo no podrá ofrecer resultados científicamente contrastables. En rigor, y en la medida en que el descripcionismo viene a identificar la materia de los cuerpos científicos con el criterio mismo de su cientificidad (los hechos observables que “ manifiestan su verdad por sí mismos”), la “investigación cualitativa” no podrá presentarse como una alternativa gnoseológica a tomar en consideración, en la medida en que no puede ofrecer una “descripción objetiva de los hechos sociales” tal cual se manifiestan, por cuanto los “hechos” a los que se remite (incluyendo aquí la propia actividad interpretativa del investigador) son siempre de carácter subjetual (fenoménico), y por lo tanto no son verificables. Cabe recordar aquí, aunque es sobradamente conocida, la crítica que el empirismo lógico ejerció sobre las “proposiciones metafísicas” en tanto carentes de clave de significación empírica. En este sentido, la “investigación cualitativa”, por cuanto se remite de suyo a la interioridad interpretativa del sujeto (cuya “esencia” se manifestaría intersubjetivamente a través de entrevistas personales y en grupos reducidos, experiencias de vida, investigación participante, &c.), sencillamente expresaría un conjunto de proposiciones (“metafísicas”) carentes de significado.
1.2 El “diseño” cualitativo (emic)
A su vez, el “diseño” cualitativo será crítico dialécticamente con respecto al “diseño” cuantitativo. Desde el “paradigma” cualitativo, la “investigación cuantitativa”, aplicada a las “ciencias sociales” no alcanzaría a explicar adecuadamente los fenómenos objeto de investigación, y ello por cuanto reduce la singularidad de la vivencia humana, que se entenderá como irrenunciable, a un conjunto de datos estadísticos “superestructurales” más o menos abstractos (por cuanto abstraen, en el curso de sus investigaciones, precisamente de la vivencia singular humana). La crítica, que ya no podrá ser entendida como gnoseológica, sino a lo sumo epistemológica (dado que el “enfoque” cualitativo, por sus presupuestos de partida, interpretará las ciencias a través de los criterios de sujeto y objeto); será muy parecida a la crítica que, en el s.XIX, pudiera dirigirle Wilhelm Dilthey al positivismo de Comte: las ciencias fisicalistas explican causalmente la legalidad objetiva del mundo natural; pero las “ciencias del espíritu” no son explicativas, sino comprensivas. El positivismo no alcanza a comprender la experiencia humana, los productos de la cultura o la construcción de la subjetividad, por lo que la “comprensión” de tales fenómenos deberá realizarse a través de la hermenéutica (entendida aquí en un sentido muy vago y general), y no a través de la mera descripción (intencionalmente objetiva) de los hechos observables. Así lo recoge R.E Stake, uno de los más firmes defensores del “paradigma” cualitativo, quien por lo demás se remite varias veces a la obra de Dilthey:
“Los modelos cualitativos habituales requieren que las personas más responsables de las interpretaciones estén en el trabajo de campo, haciendo observaciones, emitiendo juicios subjetivos, analizando y resumiendo, a la vez que se dan cuenta de su propia conciencia. Lo característico de los estudios cualitativos es que dirigen las preguntas de la investigación a casos o fenómenos, y buscan modelos de relaciones inesperadas o previstas. […] Es esencial que la capacidad interpretativa del equipo de investigadores no pierda nunca el contacto con el desarrollo de los acontecimientos y con lo que se va revelando, en parte para reorientar las observaciones y proseguir con los temas que afloren […]
La pretensión de los investigadores cualitativos es realizar una investigación subjetiva. No se considera que la subjetividad sea un fallo que hay que eliminar, sino un elemento esencial de la comprensión. (Stake, R.E: 1999, pág. 45).
Pero el “diseño” cualitativo vendría a incorporar además, muchas veces de manera explícita, aunque de un modo ciertamente sui generis, la herencia fenomenológica de Edmund Husserl:
A diferencia de la investigación cuantitativa de tipo experimental, los métodos cualitativos valoran la comunicación del investigador con el campo […] Las subjetividades del investigador y de aquellos a los que se estudia son parte del proceso de investigación. Por tanto, abordar fenomenológicamente el estudio de las cosas permite comprender mejor una serie de tópicos que no pueden ser reducidos a números y mediciones estandarizadas. […]. En este orden de cosas resulta interesante vincular esta reflexión con el estudio de la intuición categorial (kategoriale Anschauung) que desarrolló Husserl como captación de esencias puras (Mansilla, Huaiquián, Vasquez, Nogales Bocio: 2010, pág. 10)
No está de más recordar aquí que para Husserl la filosofía podía constituirse no ya solo como ciencia, sino como el fundamento de todas las ciencias (ontologías regionales), en la medida en que a través de las sucesivas reducciones fenomenológicas el ego transcendental llegaba a fundar la esencia misma de los contenidos del mundo (noemas) en cuanto tal. Pero, pese al prejuicio mentalista y subjetualista, en que asumo estaría envuelta toda la filosofía husserliana, lo cierto es que para Husserl los contenidos del mundo (ofrecidos a la conciencia fenomenológica empírica) estaban dotados de una legalidad objetiva propia (noemática), cuestión que vendría a poner de manifiesto su crítica al psicologismo naturalista. Sin embargo, desde la “investigación cualitativa” la remisión, que es bastante habitual, a las “esencias puras” (de hecho una de las “técnicas de investigación cualitativa” será directamente el “estudio fenomenólogico”) será entendida, de manera más o menos vaga, como una reivindicación del “hecho subjetivo” en los procesos de construcción científica (y muy especialmente en las construcciones científicas acerca de los hechos sociales) en una suerte de “fenomenología descriptiva de la subjetividad empírica”. Las “ciencias sociales”, se dirá, no pueden renunciar a mantener la subjetividad vivencial e interpretativa del sujeto como parte formal del campo de referencia, a riesgo de perder precisamente su dimensión “humana”, incluso “ética”.
En este sentido, a veces el “enfoque” cualitativo se podrá presentar como una “rectificación parcial” de la metodología cuantitativa a través del falsacionismo (teoreticismo) de Popper, en su deriva historicista-sociologista (Khun), mediante el llamado pospositivismo, que implicará a su vez una redefinición muy particular de la propia actividad científica en su totalidad, concebida ahora desde la plataforma de las “ciencias sociales” entendidas como “ciencias (fenomenológicas) de la subjetividad”:
“la ciencia postpositivista considera que sobre un objeto caben diversas interpretaciones válidas, diversos lenguajes. En consecuencia, apuesta por el diálogo entre las múltiples voces que hablan acerca de un objeto y no cree en la posibilidad de hallar un lenguaje privilegiado para la descripción de la realidad [...] La ciencia postpositivista, hermenéutica y dialógica, reconoce la falibilidad de toda interpretación” (Seoane, J.B, 2011)
Los cuerpos científicos serán concebidos, desde el “pospositivismo”, como constructos teóricos de carácter empírico que, si bien ofrecen resultados provisionales parcialmente contrastables (por la vía del falsacionismo), siempre serán susceptibles de ulteriores correcciones o mejoras, y de nuevas y constantes interpretaciones, en la medida en que tales resultados ofrecen siempre una comprensión incompleta de los fenómenos, debido a sesgos psicológicos, horizontes cognitivos, limitaciones pragmáticas o factores contextuales de carácter social y cultural, vinculados precisamente a través de la subjetividad del investigador (y, en el caso de las “ciencias sociales”, también de los fenómenos estudiados), y de ahí la necesidad del dialogo intersubjetivo. El carácter provisional y parcial de las construcciones científicas será visto, sin embargo, como una fuente de riqueza y como la condición misma de su recurrencia. Pero, en los campos de las “ciencias sociales”, ello encontrará su pleno sentido, precisamente atendiendo a las “esencias subjetivas”, que vendrían a manifestarse a través del análisis “fenomenológico-descriptivo” de la vivencia individual. De ahí las técnicas propias de la “investigación cualitativa”: entrevista en profundidad, estudios etnográficos comparados, estudios de caso, historias de vida &c. No se trataría tanto, en definitiva, de indagar acerca de cómo es el mundo (social), sino acerca de cómo lo interpretamos (cuál es la narrativa), ya que en rigor no hay otra realidad que la que construimos con nuestras interpretaciones, de manera tal que las “ciencias sociales” deberán orientar su actividad hacia el “diálogo intersubjetivo” y la hermenéutica de las narrativas que los sujetos insertos en los más diversos contextos sociales hacen de sus vivencias, experiencias, desempeños sociales o estados de ánimo, en torno a las cuales deberían organizarse epistemológicamente los distintos campos gnoseológicos de las “ciencias sociales”, pues en ellas se desvelarían precisamente las “esencias subjetivas puras” que componen el mundo de la vida.
1.3 El “modelo mixto” (emic)
El llamado “modelo mixto” presentará, por su parte, una suerte de “síntesis integradora”, por yuxtaposición metamérica, de las metodologías propias del “diseño” cualitativo y del “diseño” cuantitativo. Se entenderá, entonces, que los “diseños de investigación” cuantitativo y cualitativo son complementarios o pueden superponerse en la “práctica de campo”. De lo que se trataría, en definitiva, es de combinar técnicas con el objetivo de alcanzar una comprensión global o exhaustiva (“holística”) del fenómeno estudiado en cada caso, seleccionando de entre el abanico de “técnicas cualitativas y cuantitativas” aquellas que mejor se ajusten a las necesidades de la investigación en curso.
El “modelo mixto”, en efecto, apunta a una “desconexión metodológica” entre las cuestiones de fundamentación gnoseológica y la “práctica de campo": en el ejercicio “práctico” de las técnicas de “investigación social” se entremezclan habitualmente elementos tanto del “enfoque” cuantitativo como elementos del “enfoque” cualitativo”, que se complementan mutuamente y cuya pertinencia depende en definitiva de la situación de investigación que se pretenda abordar, por lo que en último término el fundamento gnoseológico de cada uno de ellos pasa a un segundo plano:
“No existe nada, excepto quizá la tradición, que impida al investigador mezclar y acomodar los atributos de los dos paradigmas para lograr la combinación que resulte más adecuada al problema de la investigación y al medio con que se cuenta […] Los evaluadores han de sentirse libres de cambiar su postura paradigmática cuando sea preciso” (Cook, T.D & Reichardt CH.S; 2005, pág. 10)
El “modelo mixto” no se presentará entonces, desde sus coordenadas emic, como una rectificación dialéctica con respecto a los “enfoques” cualitativo y cuantitativo, sino más bien como una solución de compromiso, de carácter “pragmático”, alejada, en principio, de “disquisiciones filosóficas”. Todo dependerá de la situación de investigación, que en cualquier caso agradecerá la combinación metodológica de ambos “diseños”. Así, se le concederá a la “investigación cuantitativa” su capacidad gnoseológica (de inspiración positivista) para alcanzar “evidencias objetivas”, mediante la experimentación y el análisis de datos estadísticos, y de ahí el uso de esas técnicas; pero, a su vez, se le concederá también a la “investigación cualitativa” (de inspiración fenomenológica) su capacidad epistemológica para profundizar en los “aspectos subjetivos” (vivenciales) vinculados a los fenómenos objetivamente abordados, y de ahí el uso de éstas y su interrelación con las anteriores. En este sentido, las verbalizaciones o narrativas de los sujetos involucrados en los hechos sociales estudiados cuantitativamente vendrían a dotar de mayor sentido (por la incorporación de la “vivencia subjetiva”) a las evidencias empíricas alcanzadas; y, a su vez, las “evidencias objetivas” vendrían a corroborar empíricamente las interpretaciones subjetuales aprehendidas fenomenológicamente.
La combinación pragmática de técnicas cualitativas y cuantitativas (sea en la misma o en distintas fases de la investigación, por estrategia secuencial explicatoria o exploratoria, &c.) será de carácter metamérico. Es decir, bien simultánea o bien sucesivamente, en el curso de la investigación “mixta” las técnicas cualitativas y cuantitativas serán tomadas como “todo enterizos”, disociables por cuanto a su orientación metodológica (derivada de sus respectivos supuestos de partida), que de alguna manera pueden “combinarse armónicamente” para ofrecer una visión “íntegra” del hecho social.
Ahora bien, se debe incidir en que tal integración es, intencionalmente, de carácter pragmático, y no dialéctico. En ningún caso trata de rectificar, o siquiera cuestionar, los supuestos de partida tanto del “enfoque” cuantitativo como del “enfoque” cualitativo, de ahí que la “síntesis integradora” (de carácter metamérico) encuentre su justificación través de los resultados alcanzados en la “investigación de campo”. A lo sumo, el “modelo mixto” le reprochará tanto a los defensores del “paradigma” cualitativo como a los defensores del “paradigma” cuantitativo el ser demasiado “restrictivos”, “intransigentes” o incluso “dogmáticos” por cuanto se “encierran” en sus propias posiciones de partida, sin abrirse a “alternativas innovadoras” que, más allá de cuestiones de fundamentación, resultarían ser pragmáticamente más fecundas.
1.4 Reexposición etic desde las coordenadas de la teoría del cierre categorial
La tesis que quisiera mantener ahora es que, si bien desde los supuestos emic (previamente descritos) que estarían a la base tanto del “diseño” cuantitativo como del “diseño” cualitativo la oposición dialéctica entre ambos resulta muy difícil de articular gnoseológicamente (en la medida en que dichos supuestos, según trataré de justificar, no permiten dar cuenta de la inestabilidad constitutiva de las “ciencias sociales”), tal oposición podrá comenzar a ser vista como gnoseológicamente relevante en tanto se la inserte (convenientemente reexpuesta) en las coordenadas generales de la teoría del cierre categorial.
En efecto, el “diseño” cuantitativo tendería a orientar a las “ciencias sociales” en la dirección de su progressus hacia estados de equilibrio α2 operatorios, mientras que el “diseño” cualitativo tendería a mantenerlas (pero de manera abstracta, oscura y confusa), en la dirección de sus estados iniciales (fenoménicos) β2-operatorios, a la escala apotética del sujeto.
Ahora bien, la cuestión sería que, por los supuestos que incorporan en el ejercicio de sus metodologías, ni el “enfoque” cuantitativo ni el “enfoque” cualitativo podrían dar cuenta emic, en el plano de la representación, precisamente de la tensión dialéctica propia de las “ciencias sociales”, que de alguna manera están ejercitando, sino que más bien tendrían un carácter nematológico, orientado a “organizar doctrinalmente” determinadas “nebulosas ideológicas” que supongo estarían actuando en direcciones opuestas en el seno de las facultades universitarias de “ciencias sociales”. Por lo demás, el llamado “modelo mixto”, toda vez que las posiciones hayan sido reexpuestas en los términos de la teoría del cierre categorial, podrá comenzar a ser visto, a su vez, como una mera “huida hacia delante”, que tampoco permite a su vez dar cuenta del estatuto gnoseológico de las “ciencias sociales”, por su carácter acrítico.
1.4.1 El “diseño” cuantitativo (etic)
La crítica a los supuestos en los que se apoya el “diseño” cuantitativo ha sido expuesta por Bueno y es sobradamente conocida: el positivismo lógico, por su carácter descripcionista, ejerce una hipóstasis de la materia, negándole todo valor, a la hora de explicar los cuerpos de instituciones científicas, a la construcción operatoria (formal) de los teoremas científicos.
Ahora bien, no me interesa aquí tanto incidir en la crítica, como digo, sobradamente conocida, al descripcionismo gnoseológico, como en analizar su extensión a las “ciencias sociales”, a través de la “metodología cuantitativa”. Pues, en efecto, desde los supuestos del descripcionismo gnoseológico, el carácter científico, en sentido estricto, de los distintos campos de las “ciencias sociales” debería pasar necesariamente por la neutralización absoluta del sujeto operatorio. Ya que, si se quiere que las cosas “se manifiesten por si mismas”, resulta inexcusable segregar enteramente las operaciones “con las cosas”, inherentes al “campo social” de referencia, en tanto ellas implican de entrada finalidades prolépticas, de carácter apotético (fenoménico), lo que excluiría inmediatamente la posibilidad de que las cosas “se manifiesten por si mismas”, al margen de las operaciones del sujeto, que implica obviamente que las cosas se digan, de entrada, “por relación al sujeto”. Y, de hecho, la caracterización descripcionista de las ciencias positivas, por cuanto sustantiva la materia, excluye terminantemente el carácter constructivista y operatorio del sujeto gnoseológico.
Ahora bien, desde los supuestos del circularismo gnoseológico, que rechaza esa manifestación espontánea “de las cosas mismas”, se dirá, manteniendo el constructivismo de las instituciones científicas (frente al descripcionismo), que la construcción de identidades sintéticas sistemáticas entre esquemas de identidad sustanciales (conducente a los cierres categoriales) pasará efectivamente por la neutralización absoluta, pero ello en las ciencias fisicalistas y formales, de las operaciones apotéticas del sujeto gnoseológico que actúa “desde fuera”, y que precisamente se disuelven en la composición operatoria de las identidades sintéticas. Pero en la dialéctica propia del doble plano operatorio de las “ciencias humanas y etológicas”, dicha neutralización pasaría por el regressus a las situaciones límite α1-operatorias, donde se regresa a componentes esenciales anteriores a las operaciones fenoménicas, de manera tal que sea posible una neutralización absoluta de las operaciones. Ahora bien, en el contexto de las “ciencias sociales”, dicha neutralización solo podría ser relativa, por la vía del progressus hacia estados α2-operatorios, donde los sujetos operatorios deben quedar como medios (fenoménicos, pero necesariamente intercalados) para la conexión formal misma entre los distintos contextos envolventes no operatorios.
Así, la rectificación crítica, desde la teoría del cierre categorial, al “diseño” cuantitativo pasa por situarlo precisamente en su tendencia a orientar a las “ciencias sociales” hacia sus estados α2 operatorios, es decir, hacia aquellas situaciones en las que el sujeto operatorio, sin quedar totalmente segregado del campo, tienda a quedar efectivamente inserto en contextos envolventes (genéricos y específicos), muchas veces de carácter determinista, y de ahí la posibilidad precisamente de que las “ciencias sociales” puedan alcanzar franjas de verdad relativamente estables (identidades esenciales), en la medida en que las prolepsis apotéticas (fenoménicas) del sujeto operatorio puedan comenzar a ser vistas como partes materiales, organizadas estructuralmente, a cuyo través se da la conexión misma entre los contextos formales envolventes del campo de referencia. Así, las técnicas cuantitativas, en ejercicio (pero no en representación), generalmente orientarán a las distintas “ciencias sociales” hacia el progressus desde las operaciones de los sujetos de partida hasta sus contextos envolventes no operatorios, contextos donde precisamente la estadística, la experimentación controlada y las distintas técnicas de obtención y tratamiento de datos encontrarán un amplio espectro de aplicación. Y, en ese sentido, precisamente el criterio de cientificidad (que no tendría por qué alcanzarse, ni mantenerse, en el mismo grado en todas y cada una de las “ciencias sociales”) de los distintos campos gnoseológicos sería el de su respectiva capacidad para progresar hacia estados α2 operatorios, sean estos genéricos o específicos.
Ahora bien, esta caracterización de las “ciencias sociales” a través de su capacidad para alcanzar “estados de equilibrio” α2 comenzaría a desdibujarse en el momento en que se postulase una neutralización absoluta de las operaciones, en la que los contextos envolventes sencillamente no tendrían nada que envolver. Pues entonces, y en un paso al límite, no cabría hablar ya de “ciencias sociales”, pues no cabría hablar ya de operaciones apotéticas en ningún sentido, y quedaría sin explicar precisamente la conexión, mediada materialmente por las operaciones, entre los contextos formales envolventes α2 (no operatorios). El “enfoque” cuantitativo, así, estaría representándose estas situaciones α2 propias de las “ciencias sociales”, que efectivamente puede alcanzar en ejercicio, como si se tratasen, y ello por cuanto a su capacidad para neutralizar al sujeto operatorio, de análogos estrictos a las situaciones α1 operatorias, donde la segregación de las operaciones es absoluta. Pero es precisamente el carácter “humano” de las “ciencias sociales”, en sus estados α2 el que impide, de suyo, ese paso al límite. No es posible segregar por completo, al modo de las ciencias fisicalistas y formales, sino solo “recubrir” por progressus, las operaciones del sujeto desde las que se tiene que partir (y a las que se tiene que regresar) para explicar la dialéctica con sus contextos envolventes en las situaciones α2, de donde vendría la tensión e inestabilidad gnoseológicas interna y constitutiva de las “ciencias sociales”. Cuestión que vendría precisamente a poner de manifiesto (pero de una manera muy confusa y oscura) la crítica “fenomenológica”, reexpuesta también desde las coordenadas del circularismo gnoseológico: lo que vendrían a impugnarle las “metodologías cualitativas” a las “metodologías cuantitativas” sería precisamente la imposibilidad de segregar totalmente las metodologías β2 de los respectivos campos de las “ciencias sociales”, esto es, la imposibilidad de neutralizar enteramente al sujeto operatorio, aun cuando el sujeto se presente ya inserto dialécticamente en sus respectivos contextos envolventes α2, y sus operaciones puedan así comenzar a considerarse como partes materiales del campo de referencia.
1.4.2 El “diseño” cualitativo (etic)
Sin embargo, los supuestos mismos en los que se apoya el “diseño” cualitativo, cuya virtualidad crítica en el ámbito de las “ciencias sociales” acabo de señalar, son por su parte extremadamente difíciles de articular gnoseológicamente. La crítica a los supuestos en que se apoyaría el “paradigma” cualitativo ha sido a su vez sobradamente expuesta por Bueno. Al interpretar a las ciencias en su conjunto a través de los criterios de sujeto y objeto (el objeto -noemático- es lo dado a la conciencia fenomenológica, &c.), estas serán vistas de entrada como “conocimiento”: “contenidos mentales” o, a lo sumo “contenidos proposicionales (que expresan contenidos mentales)” sobre las cosas. Pero el enfoque epistemológico, como es sabido, precisamente impide explicar las construcciones operatorias científicas “con las cosas”, así como organizar los distintos elementos (corpóreos y no solo “proposicionales”, de muy diverso tipo) de los que se componen los cuerpos de las ciencias; y, muy especialmente, al identificar “ciencia” y “conocimiento científico”, impide dar cuenta del carácter institucional (“por encima de la voluntad de los sujetos”) de las ciencias y sus diferencias constitutivas con otras clases de familias de instituciones complejas no científicas. Si a esta epistemología “fenomenológica” se le agrega una interpretación relativista de las construcciones científicas, por la vía del sociologismo y el historicismo, se obtiene una concepción subjetualista-relativista de las ciencias que sin duda carece de rigor gnoseológico.
El “enfoque” cualitativo parece así resolverse confusamente en una metafísica de corte espiritualista que, partiendo de la distinción (de carácter lisológico) entre sujeto y objeto, concibe al sujeto como una “mente” hipostasiada que, sin embargo, es capaz de intervenir en el mundo, moldeándolo en virtud precisamente de su subjetividad. Pero esta hipóstasis metafísica del sujeto-mente se disuelve, entre otras muchas cosas, al considerar precisamente el carácter institucional de la racionalidad operatoria (y por lo tanto corpórea) humana, que no se presenta “exenta” o sustantivada, sino siempre inmersa (diaméricamente) en una multiplicidad de entramados institucionales y no institucionales suprasubjetivos, que a través de sus convergencias y divergencias materiales constituyen al sujeto corpóreo operatorio en cuanto tal, precisamente como institución:
“Como instituciones elementales (que no contienen en su estructura otras instituciones) cabría considerar a las personas humanas o numéricas (al menos a las personas consideradas como instituciones a las que se asigna un DNI, Documento Nacional de Identidad), y no como “sustancias espirituales, “supuestos de naturaleza racional, &c.” (Bueno, 2005: pág. 33)
Resulta difícil, como decía, dado el grado de abstracción metafísica que supone el “paradigma” cualitativo, interpretar desde criterios gnoseológicos rigurosos las situaciones a las que pudiera apuntar en ejercicio, en el ámbito de las “ciencias sociales”. No obstante, parece claro que su insistencia en poner de manifiesto la “subjetividad vivenciada” de los sujetos operatorios puede coordinarse, de manera muy general, con las metodologías β2 fenoménicas y operatorias de partida, a las que invariablemente las metodologías α2 han de regresar, pues sin duda estas situaciones implican formalmente, en el curso de las operaciones de los sujetos, prolepsis de carácter apotético, y por tanto subjetual. El alcance gnoseológico positivo que cabría otorgar a la “investigación cualitativa”, pero fuertemente rectificada a través de la teoría del cierre categorial, sería entonces aquél que identifica a las “ciencias sociales” en sus situaciones iniciales fenoménico-operatorias, toda vez que dichas situaciones hubieran sido resueltas gnoseológicamente en la línea del progressus hacia sus contextos formales α2, en las que necesariamente deben quedar inscritas como partes materiales necesariamente intercaladas, en la tensión dialéctica inherente a las “ciencias sociales”.
Ahora bien, el “paradigma” cualitativo tenderá invariablemente, y ello debido a los supuestos metafísicos que asume, a sustantivar, desprendiéndolas de sus contextos envolventes, a las operaciones del sujeto, concebido en cualquier caso como un “espíritu” o “mente” incorpóreo. Los campos de las “ciencias sociales”, así, serán entendidos no ya a través de la dialéctica entre el sujeto operatorio y sus contextos formales envolventes, sino desde la plataforma de las metodologías β2-operatorias, es decir, desde aquellas situaciones “práctico-prácticas” en las que las operaciones gnoseológicas (las del “investigador social”) puedan concebirse como idénticas (sustancialmente) a las operaciones internas al campo de referencia, que en ningún momento quedarán neutralizadas (ni siquiera relativamente), ni se pretenderán desbordar. Este sería el caso, como ejemplo paradigmático, de la “investigación participante”, pero, en general, de toda aquella comprensión de las “ciencias sociales” orientadas desde “la capacidad dialógica e interpretativa del investigador” (mediante el ejercicio de una u otra de las “técnicas cualitativas”), que resultaría rigurosamente análoga a “la capacidad dialógica e interpretativa del sujeto investigado”.
Estos juegos de interpretaciones que se reproducen sustancialmente en un doble plano operatorio, según las metodologías β2-operatorias, serán precisamente los que se consideren, desde el “paradigma” cualitativo, como las partes formales del campo de referencia, es decir, que lejos de ser vistos en su dimensión “fenoménica”, se representarán como las “estructuras esenciales” del campo o los nexos mismos a través de los que se configura formalmente el campo, pasando los contextos formales envolventes α2 a ser reducidos, precisamente por referencia a la interpretación que de ellos puedan hacer los sujetos operatorios, a meros “fenómenos” (noemas) dados a la subjetividad.
Lo que implica que las “ciencias sociales”, desde las coordenadas del “diseño” cualitativo, y en la medida en que se entiendan únicamente a través de sus metodologías β2, sin ejercitar un progressus efectivo hacia metodologías α2, no podrían ser consideradas ni como “ciencias” ni como “sociales”, en tanto los contextos envolventes, que harían posible la inserción del sujeto operatorio en sus estructuras esenciales efectivas, habrían quedado ya intencionalmente “neutralizados” como “fenómenos” ofrecidos a la subjetividad previamente sustantivada de un sujeto “espiritual”, que además se pretende mantener en el campo como parte formal inexcusable. Pero las construcciones científicas, en cuanto tal, exigen precisamente la segregación de las operaciones apotéticas (por su carácter fenoménico). En este sentido, la cientificidad del “paradigma” cualitativo, que concibe a las “ciencias sociales” a través de las situaciones límite β2-operatorias, queda muy comprometida. Precisamente, lo que vendría a poner de manifiesto el “diseño” cuantitativo, reinterpretado desde las coordenadas del materialismo filosófico, sería esta exigencia dialéctica de desbordar las situaciones β2-operatorias, progresando desde los estados fenoménicos iniciales hacia situaciones α2 operatorias envolventes, ya que de otro modo las “ciencias sociales” no tendrían ningún alcance gnoseológico.
Resulta muy difícil determinar, por sus limitaciones gnoseológicas constitutivas, qué resultados efectivos puedan arrojar las técnicas involucradas en el “enfoque” cualitativo y ejercitadas por “investigadores sociales” de los más diversos campos, más allá de reivindicar, de manera confusa, la necesidad de mantener al sujeto operatorio en los distintos campos gnoseológicos. Especialmente si se tiene en cuenta que muchas veces la investigación “técnica” irá entremezclada con una suerte de “apología doctrinal” en favor de los fundamentos (metafísicos) en que se sustenta, así como la pluralidad heterogénea de estrategias que se utilizan. En cualquier caso, y en la medida en que intencionalmente se pretende progresar “desde los fenómenos hacia los fenómenos” según una metodología β2-operatoria, parece evidente que los resultados “de campo”, que se puedan alcanzar, al menos en lo que converjan con los supuestos de partida, no tendrán un carácter gnoseológico riguroso. Lo que no excluye, al menos por hipótesis, que en sus “estudios de campo” los “investigadores cualitativos” en ejercicio puedan progresar de alguna manera (siquiera porque los finis operis no se ajustan a los finis operantis) hacia situaciones α2 (que ya comenzarían a tener alcance gnoseológico), pero precisamente por divergencias lógico-materiales (dialécticas) efectivas con respecto a los supuestos metafísicos de partida; y convergencias con otros supuestos (de carácter gnoseológico) que pudieran estar actuando incluso ocultos a las representaciones del “investigador” en ejercicio. Por otro lado, cabe pensar que estas técnicas, aun manteniéndose en un plano β2-operatorio, podrán sin duda (por los más distintos motivos, y de muy distintas maneras) incidir de hecho en la realidad fenoménica vivenciada de los sujetos operatorios objeto de estudio, lo que las acercaría sobremanera a las técnicas de “intervención social” (y de hecho muchas veces el “diseño” cualitativo asumirá explícitamente esta “vocación de transformación social” en curso de sus investigaciones).
1.4.3 El “modelo mixto” (etic)
El “modelo mixto”, que trata de coordinar armónicamente el “diseño” cualitativo y el “diseño” cuantitativo se muestra, toda vez que ambos enfoques han sido reexpuestos a través de las coordenadas del materialismo filosófico, como gnoseológicamente muy confuso y oscuro, porque se apoya en una evidente petición de principio: da por supuesto un armonismo que precisamente tendría que probar.
Pues, en efecto, si se asumen (acríticamente) los supuestos del “enfoque” cualitativo, las metodologías β2-operatoria que ejercita orientan a las “técnicas de investigación” hacia el progressus en dirección a los fenómenos; mientras que la metodologías α2 operatorias (pero representadas como si fueran “homologables”, cuanto a la neutralización de las operaciones, con respecto a las metodologías α1), propias del “enfoque” cuantitativo en ejercicio, orientan a las técnicas de investigación en la línea del progressus hacia las esencias estructurales (no operatorias). Por lo que la composición de ambos planos, para adquirir sentido gnoseológico, debería ser dialéctica y procesual, lo cual nos sitúa ya en “cuestiones de fundamentación”, que son las que precisamente el “modelo mixto” pretende evadir. Pero la dialéctica, que en ningún caso puede suponerse armónica, entre ambos planos, debería interpretarse desde una perspectiva diamérica, por la que precisamente los contextos envolventes (formales) se fueran coordinando entre sí (y no cabe suponer que armónicamente) a través de la organización mutua de las distintas partes materiales (los sujetos operatorios) que puedan llegar a “recubrir”. Postular una yuxtaposición metamérica, según la cual de una parte se encontrarían los sujetos operatorios (a su escala fenoménica), y de otra los contextos envolventes (a su escala estructural), y donde además ambos planos (previamente sustantivados) deberían componerse de manera armónica (incluso en los casos en que uno “rectifique al otro”, &c.) resulta gnoseológicamente artificioso y meramente intencional.
Por eso, la justificación pragmática de la combinación metamérica (abstracta) de técnicas propias tanto del “enfoque” cuantitativo como del “enfoque” cualitativo, a la luz de su “pertinencia en el trabajo de campo” resulta ser, como decía, una “huida hacia delante”, pues lo que precisamente estaría en entredicho (y ello por “cuestiones de fundamentación”) es que tal “combinación pragmática” de hecho pudiera arrojar resultados gnoseológicamente relevantes.
En este sentido, suponer que no hay una “correspondencia estricta” entre el “diseño metodológico” que se tome de referencia y su “aplicación práctica” no autoriza a postular después una combinación armónica (totalmente gratuita) entre técnicas de investigación heterogéneas, al margen precisamente de sus fundamentos gnoseológicos. Ese supuesto se apoya en una concepción idealista de las ciencias, que entre otras cosas implicaría un corte dualista entre teoría y praxis. Pero las técnicas de investigación deben entenderse rigurosamente como operadores que permiten componer relaciones entre los términos del campo gnoseológico (en su eje sintáctico); y las “cuestiones de fundamentación”, entre otras cosas, con la manera en que las operaciones organizan gnoseológicamente cada campo. Lo que implica que, si bien no cabe suponer tampoco que las técnicas se derivan linealmente de sus “fundamentos gnoseológicos” (supuesto que a su vez caería también en el idealismo), resulta absurdo concebirlas al margen de los campos gnoseológicos en que precisamente tienen sentido y lugar; es decir, que no cabe suponer una “desconexión” (que se revela como arbitraria) entre “la práctica de campo” y “las cuestiones de fundamentación”. Es sencillamente la consideración de las “técnicas de investigación” como “operadores” la que excluye la posibilidad de una combinación armónica entre “operaciones gnoseológicas” orientadas en direcciones opuestas.
Especialmente si se tiene en cuenta, como mencionaba más arriba, que las técnicas “de investigación cualitativa” estarían privadas, de suyo y por principio, de alcance gnoseológico riguroso. Resulta más razonable pensar así que la introducción de técnicas cualitativas, en lo que tengan de tal, en el curso de las investigaciones desarrolladas mediante técnicas cuantitativas de hecho distorsione, introduciendo elementos “subjetivos” (fenoménicos), la evidencia de los datos estructurales (identidades esenciales) que pudieran construirse en los distintos campos de las “ciencias sociales”.
2. Los diseños cuantitativo y cualitativo como nematologías
Trataré de sugerir aquí, para finalizar, en qué sentido podría articularse una “reexposición ontológica”, desde las coordenadas generales del materialismo filosófico, y especialmente desde la teoría de las instituciones, tanto del “diseño” cualitativo como del “diseño” cuantitativo; entendidos ambos como nematologías orientadas a sistematizar doctrinalmente “nebulosas ideológicas” en conflicto, en relación con el estado actual de las “familias de instituciones universitarias de ciencias sociales”.
Pues, como he tratado de mostrar, la perspectiva emic tanto de la “investigación cuantitativa” como de la “investigación cualitativa” tendería a disolver, en direcciones opuestas, la tensión gnoseológica inherente a las “ciencias sociales”, que cifraba en la dialéctica inestable entre sus “estados de equilibrio” (esenciales) alcanzados a través de las metodologías α2 y sus “estados iniciales” (fenoménicos, y a los que se debe regresar) inherentes al campo a través de las metodologías β2. Pero es precisamente esta tensión gnoseológica la que quedaría disuelta, disolviéndose así la representación rigurosa de su efectivo alcance gnoseológico en ejercicio, tanto por la vía del “enfoque” cuantitativo, que tratará de resolverla en estados “homologables”, por cuanto a la neutralización de las operaciones, a las ciencias fisicalistas y formales, como por la vía del “enfoque” cualitativo, que trata de resolverla manteniendo a las “ciencias sociales” en sus estados fenoménicos, entendidos éstos además desde coordenadas espiritualistas. Y es en este contexto, donde ambas resoluciones se aparecen como gnoseológicamente, oscuras y confusas, en que cabe comenzar a interpretarlas como nematológicas. En efecto:
Con el nombre de nematologías se designarán también a ciertas instituciones ideológicas que se constituyen regularmente en el seno de las “nebulosas ideológicas” (religiosas, políticas, filosóficas,…) de una sociedad dada y que están orientadas en el sentido de la determinación de los “hilos” de conexión que mantienen las unas con las otras y entre sus propias partes. La nematología de una nebulosa ideológica se desarrolla bien adoptando la perspectiva de las nebulosas del entorno, presentándolas como conducentes o adaptadas a ella misma (nematología preambular) o bien como enemigas de ella (nematología polémica), o bien adoptando la perspectiva de la propia nebulosa con objeto de sistematizar sus partes, aun valiéndose de ideas comunes a otras nebulosas. (Garcia Sierra; 2021: Diairológico/netamolótico)
Parto aquí suponiendo que, como es evidente, las perspectivas emic tanto del “diseño” cuantitativo como del “diseño” cualitativo no flotan en un “éter atemporal”, exento, sino que, en el seno de las facultades universitarias, se encuentran vinculadas a planes y programas efectivos que articulan el trabajo de profesores universitarios, investigadores becados, ponentes en congresos o editores en revistas especializadas; así como, y muy especialmente, la colaboración de las propias facultades universitarias con muy diversas instituciones complejas, distribuidas en muy diversas familias de instituciones de muy diverso rango, gubernamentales y no gubernamentales, que eventualmente puedan requerir de “especialistas en investigación social”, dotar de financiación pública y privada a los investigadores &c. Puede bastar como ejemplo el informe PISA (programa para la evaluación internacional de los estudiantes), cuyos resultados pueden llegar a condicionar incluso la legislación educativa de determinadas naciones.
Ahora bien, esos “especialistas en investigación social”, si lo son, es precisamente debido a su inserción efectiva y protocolizada en alguna clase de institución compleja que, en este caso, como decía, limito al conjunto distributivo de las “familias de instituciones universitarias de ciencias sociales”, en la medida en que serán generalmente las facultades universitarias las que “produzcan” dichos “especialistas” y teniendo además en cuenta que muchas veces serán las propias facultades universitarias las que se encuentren inmersas de manera directa en la ejecución de los más distintos “proyectos” de “investigación social”.
Pero las instituciones, como señala Bueno, poseen una condición axiológica:
“Las instituciones son valores o contravalores; no son neutras […] Si tenemos en cuenta la naturaleza conflictiva del mundo de las instituciones, en cuanto symploké circunscrita al espacio antropológico, la dimensión axiológica aparecería en el momento mismo en el que una institución se determina como opuesta (incompatible) o como aliada (compatible) con otras instituciones tomadas como referencia”. (Bueno, G. 2005: pág. 29)
Sugiero así que la oposición entre el “diseño” cualitativo y el “diseño” cuantitativo puede resolverse ontológicamente en términos de valor institucional, en el contexto distributivo de las “familias de instituciones universitarias de ciencias sociales”. Y ello tanto en lo relativo a la interrelación atributiva (compatible o incompatible) de las propias instituciones universitarias con terceras instituciones complejas, o complejos de instituciones (el Estado, como ejemplo paradigmático), como entre las partes atributivas institucionales mismas (departamentos, asignaturas, seminarios, profesores, alumnos, másteres, publicaciones periódicas &c.) de que se compondrían cada una de las facultades de ciencias de sociales, e incluso en relación a las eventuales alianzas (o desacuerdos) que pudieran establecerse entre las facultades mismas.
Así pues, los “hilos de conexión nematológicos” en que entiendo se resolverían los supuestos emic tanto del “enfoque” cuantitativo como del “enfoque” cualitativo, vendrían precisamente a organizar doctrinalmente las “nebulosas ideológicas” a través de las cuales determinadas facciones, institucionalizadas y protocolizadas en el seno de las facultades universitarias de ciencias sociales, estarían determinándose como axiológicamente incompatibles con la otras; en su competencia por la distribución de recursos económicos, participación en “proyectos de investigación”, presencia en espacios públicos &c; es decir, en cuanto expresión ideológica y polémica de facciones realmente existentes en conflicto, con planes y programas propios y enfrentados, de alguna manera, “en lucha por la supervivencia” en el seno de la facultad universitaria de referencia; pero ello en la medida en que, a su vez, la propia facultad de referencia se encontraría “en lucha por la supervivencia” por respecto a terceras instituciones (por ejemplo, las facultades universitarias de ciencias positivas, o los ciclos de grado formativo en intervención social, pero también con respecto a todas las instituciones complejas o complejos de instituciones con los que se pudieran suscribir “acuerdos de colaboración y financiación”).
Por lo que toca al “diseño” cuantitativo, es evidente que su consideración “positivista” de las “ciencias sociales” pretende alcanzar una “homologación rigurosa” con las ciencias fisicalistas y formales. En ese sentido, la “nebulosa ideológica” (“las ciencias sociales son ciencias en sentido estricto”) que vendría a estar organizando doctrinalmente vendría a acogerse a las líneas doctrinales del “fundamentalismo científico”, desde cuyas coordenadas serían precisamente las “ciencias positivas” aquellos saberes dotados de mayor valor axiológico, en tanto se ofrecen como la única comprensión racional posible de la realidad. Entre las “ciencias sociales” y las “ciencias positivas”, y estos serían los “hilos de conexión nematológicos”, no habría sino una diferencia de grado, por cuanto, si bien “describen racionalmente” distintos aspectos de la realidad, en último término podrán vehicularse a través de una “comprensión científica global y armónica del mundo”. Y lo cierto es que no habría otra posible comprensión racional. Por eso, la legitimación axiológica de las “familias de instituciones universitarias de ciencias sociales” (y con ella, la garantía de suficientes recursos gubernamentales, matriculación de estudiantes, publicaciones en revistas de alto impacto &c., para sus planes y programas) pasará precisamente por su consideración de “ciencia en sentido estricto” y su “asimilación” axiológica a las “familias de instituciones universitarias de ciencias fisicalistas y formales”. Desde esa plataforma, precisamente, muchas veces los “investigadores sociales cuantitativos” actuarán de espaldas a las “reivindicaciones” del “enfoque” cualitativo, a la manera como un astrónomo actuaría de espaldas a las “reivindicaciones” de un astrólogo, por cuanto no alcanza los estándares de cientificidad siquiera para tomarlo en cuenta (y este sería su momento polémico, por respecto al “enfoque” cualitativo). Dado el grado de implantación ideológica del fundamentalismo científico en nuestras sociedades contemporáneas, se diría incluso que el “investigador cuantitativo” será hasta cierto punto tolerante como las técnicas de investigación cualitativas: “La tolerancia, como hemos dicho, presupone una relación asimétrica entre los términos S1 y S2, entre el tolerante y el que es tolerado. Esta asimetría se funda en la diferencia de la relación de poder, referido a la materia tolerada” (Bueno, 2020, pág. 279)
Mucha mayor beligerancia mostrará el “diseño cualitativo”, en la medida en que en la “confrontación axiológica” (y en ese sentido obviamente se deben tener en cuenta los “resultados positivos” que efectivamente se alcanzan a través de las metodologías cuantitativas) sin duda se encuentra en desventaja. Es decir, resulta razonable pensar que el “prestigio social” alcanzado por las ciencias fisicalistas y formales (y, de nuevo, los resultados alcanzados por las propias metodologías cuantitativas en investigación social) sitúa al “paradigma cuantitativo”, por la vía de su asociación (intencional) con el “fundamentalismo científico”, en un rango axiológico superior al del “paradigma cualitativo”. Y, de hecho, así parece probarlo la desigual dotación de recursos, presencia en proyectos de investigación, congresos especializados, reconocimiento institucional &c. No obstante, el “enfoque” cualitativo sin duda parece acogerse, en sus líneas maestras, a la “nebulosa ideológica” propia de las reivindicaciones (idealistas) de la “subjetividad”. En efecto, al pretender articular doctrinalmente a las “ciencias sociales” a través de su mantenimiento en metodologías β2-operatorias, incidiendo así en la “vivencia subjetiva”, la “narrativa” o la “intersubjetividad”, se muestra muy afín a todas aquellas ideologías que precisamente sitúan la subjetividad vivenciada “en el centro”. En ese sentido, sugería anteriormente la aproximación entre las “técnicas de investigación cualitativa” y las “técnicas de intervención social” y de hecho muchas veces la “investigación cualitativa” estará animada por un impulso de “transformación social”. Los “hilos de conexión nematológicos” la sitúan así muy en relación, por ejemplo, con las “modernas técnicas de intervención pedagógica”, donde se le da tanta relevancia a las “emociones” del alumno; y, en general, con las “políticas de la identidad”, que a su vez consideran como “un derecho político inalienable” la identidad subjetiva vivenciada por cada cual.
Por relación al “diseño” cuantitativo, no se actuará ya “de espaldas”, ni tampoco se lo tolerará, sino que precisamente se tratará de justificar (polémicamente) el valor axiológico de las técnicas cualitativas a través de su enfrentamiento ideológico con las técnicas cuantitativas, a las que se tratará de “desvalorizar”. En ese sentido, serán muchos los “investigadores cualitativos” que traten de justificar doctrinalmente, a través de publicaciones, ponencias en congresos &c., el “paradigma” cualitativo, defendiendo precisamente la necesidad de incorporar la “perspectiva subjetiva”, o directamente “humana”, en los campos de “ciencias sociales” (y, con ello, la dotación de recursos suficientes para asegurar la recurrencia de los planes y programas asociados a dicha perspectiva). Aquí encontrarían también su sentido nematológico las propuestas del “modelo mixto” que, reconociendo como un hecho incontestable el fuerte grado de implantación institucional del “enfoque cuantitativo”, tratarían de generar un “espacio pacífico de coexistencia” en el que hubiera lugar para el “enfoque cualitativo”.
No se debe olvidar, por último, que la confrontación ideológica así sugerida no se da como si se encontrara “aislada” o exenta, pues, como señalaba, se trataría de una confrontación entre facciones institucionalizadas, ya insertas, como partes, en las instituciones complejas que formarían el conjunto distributivo de “familias de instituciones universitarias de ciencias sociales”. Pero las instituciones universitarias se encuentran, a su vez, en interrelaciones dialécticas atributivas, entre ellas mismas, y con respecto a terceras instituciones complejas o terceros complejos de instituciones. Por lo que no cabría desconectar la “organización nematológica” de los “diseños” cuantitativo y cualitativo de las propias variaciones en las afinidades y oposiciones que pudieran ir experimentando las distintas facultades universitarias de ciencias sociales en cuanto tal, con respecto a su propia dimensión axiológica y en su relación con terceras instituciones.
Referencias bibliográficas
Baptista Lucio, P.; Fernandez Collado, C; & Hernandez Sampieri, R. (2014) Metodología de la investigación. McGrawhill
Bueno, G. (1978). En torno al concepto de 'Ciencias Humanas'. La distinción entre metodologías α-operatorias y β-operatorias. El Basilisco, 2, 12-46
Bueno, G. (1995). ¿Qué es la ciencia? Oviedo: Pentalfa
Bueno, G. (2005) Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones. El Basilisco, 37, 3-52
Bueno, G. (2020) Panfleto contra la democracia realmente existente. Pentalfa
Campbell, D. & Stanley, J. (1995) Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social. Amorrortu editores.
Cook, T.D & Reichardt CH.S (2005) Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Morata Ediciones
Durkheim, E. (2001). Las reglas del método sociológico. Fondo de cultura económica.
García Sierra, P. (2021) Diccionario filosófico; Biblioteca Filosofía en español
Mansilla, J., Huaiquián, C., Vasquez, K. & Nogales-Bocio, A. (2020) La fenomenología de Edmund Husserl como base epistemológica de los métodos cualitativos. Notas históricas y geográficas, 25, 1-25.
Rodriguez, E.M.R (2017) Lineamientos teóricos y metodológicos de la investigación cuantitativa en ciencias sociales, In crescendo, 8, 121-127
Seoane, J.B (2011), Teoría social clásica y postpositivismo, Barbaroi, 35
Stale, R.E (1999) Investigación con estudio de casos. Morata Ediciones
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974