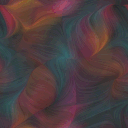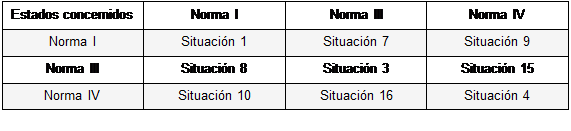El Catoblepas · número 211 · abril-junio 2025 · página 8

Relaciones internacionales en la «Nueva Era Trump»
Francisco Benavente Meléndez de Arvas
Análisis desde las coordenadas del materialismo filósofico

La administración Trump que asumirá el poder político en 2025 se enfrenta a un escenario internacional que entre otros aspectos, y en primer lugar, pone a los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) frente a sus propios fantasmas históricos ante la elección entre dos vías tradicionales de su política exterior: aislacionismo o actuación internacional de arbitraje hegemónico.
Detrás está el viejo dilema entre realismo (o neorrealismo) frente a liberalismo (o neoliberalismo). Sin olvidar que la cuestión más importante en las Relaciones Internacionales (RR.II.) fue, es y seguirá siento el interés nacional{1}, que se define en términos de poder.
En el actual entorno geopolítico que es una evolución del definido, en hipótesis, en el siglo pasado, por las teorías de Mackinder y Spykman, el próximo presidente de los Estados Unidos se enfrenta a la necesidad de elegir qué tipo de relación sinalógica va a adoptar respecto del mundo entorno.
El escenario geoestratégico de hoy nos presenta una cosmovisión ideológica, hasta ahora cuasi hegemónica, definida por lo que se ha dado en llamar «Imperio Liberal Global de las potencias angloprotestantes»{2}. Un «imperio» en debate dialéctico con otras formas de civilización diferentes, e incluso divergentes, enfrentadas en el fenómeno de la globalización.
El neoliberalismo, un desarrollo tardío del liberalismo, se centra en los procesos de Globalización{3}, y trata de retirar la categoría de actor principal a los Estados. Pero esta limitación de la soberanía del Estado no se admite desde presupuestos del realismo político porque se considera un retorno al idealismo, casi al romanticismo, cosa queda desmentida por la realidad empírica que nos muestra que ese intento constante de deslegitimación de todo lo relativo a la lealtad estatal fracasa una y otra vez.
La necesidad de una Teoría del Imperio deriva de la necesidad de distinguir entre soberanía real y soberanía formal, lo que nos lleva a considerar que la dialéctica de Estados coexiste inevitablemente con una significativa dialéctica imperial{4}.
El materialismo filosófico en su «Tabla de situaciones susceptibles de ser ocupadas por las sociedades políticas orientadas según los tipos de normas fundamentales»{5}, ofrece una exposición breve y sistemática de las posibles relaciones interestado en función de las condiciones existentes, y establece 16 situaciones tipo. Se trata de una tabla autológica de doble entrada de las relaciones pluri-plurívocas entre las sociedades políticas, que ofrece una explicación reglada al tenor de la relación dialéctica que se da entre las cosmovisiones observables en nuestro mundo.
Relaciones de una sociedad política con las demás{6}, según el materialismo filosófico
Las sociedades políticas establecen relaciones mutuas, armonizadas hoy según los protocolos de las Naciones Unidas. Cada una de ellas mantiene relaciones políticas con las otras sociedades de su entorno.
El materialismo filosófico califica estas relaciones de uni-plurívocas, caracterizadas por ser relaciones de un Estado con cada uno de los demás Estados, y no con su conjunto. Relaciones que no son homogéneas como cabría asumir en el supuesto de igualdad, derivada de ser todos ellos Estados soberanos, Estados con soberanía real y no solo formal.
Esta doctrina reconoce cuatro Normas o modos de relación Estado-Estado: Aislacionismo, Ejemplarismo, Imperialismo depredador e Imperialismo generador. Algunas de ellas ya ampliamente conocidas por el gran público y citadas numerosas veces por autores diversos.
El modelo reconoce sin duda una cierta indeterminación significativa relacionada con el tipo de interpretación de las relaciones, ya sea en el plano emic (intencional) o etic (efectivo) de la norma de cada Estado, según los propios criterios de análisis. Y relacionada también con la dificultad de inscribir a un Estado determinado en una tipología dada, además de las posibles variaciones que ese sujeto pueda presentar en el transcurso del tiempo.
Considérese simplemente la subdivisión al uso que de esas tipologías se hace, incluso jurídicamente, en las manidas categorías de grandes y pequeñas potencias, ligas, alianzas, uniones o bloques, etc., que señalan que estas relaciones uni-plurívocas no son homogéneas.
La realidad geopolítica es más compleja por supuesto, pero para una primera aproximación de análisis la propuesta materialista es una buena herramienta.
La nueva Administración Trump ante el dilema.
Un «dilema» éste que presenta una forzada bifurcación ab initio entre optar por relaciones de isología política con la Norma del Aislacionismo, o decidirse por relaciones de sinalogía política, es decir por el Imperialismo, y en este caso se hará difícilmente distinguible si se opta entre sus categorías III o IV (depredador o generador).
Pero este dilema es más aparente que real. En nuestros días parece irreal pensar en que un Estado pueda implementar la norma del aislacionismo, que significa la adopción y el ejercicio de políticas de co-existencia simple (pacífica) y de no-injerencia en los asuntos de otros Estados.
A priori «suena bien» y podríamos decir que este tipo de relación sería incluso idílica para su aplicación el conjunto de las sociedades políticas del presente. Pero resulta que esta norma queda desmentida de inmediato si consideramos el creciente e imparable incremento de las relaciones comerciales, tecnológicas, incluso ideológicas, entre los diversos Estados de la sociedad universal de nuestros días.
Así pues, me temo que la elección irá por el otro camino, el de las relaciones de sinalogía política. Y esto nos lleva a la necesidad de "triturar" las dos opciones imperialistas para mostrar sus significados completos. Necesidad ineludible si consideramos la evolución geoestratégica desde que se redactó la Tabla mencionada.
El dilema de elegir entre la Norma III y la IV
Haré una sucinta mención de las categorías y relaciones que expone la Tabla, de forma que podamos desplegar una «carta de navegación» útil para el análisis.
La categorización que hace el Materialismo filosófico del «imperialismo depredador» resulta claro{7}. Este tipo de relaciones pluri-plurívocas explica que la sociedad que la adopta se proclama como «sociedad de referencia»; modelo al que habrán de plegarse las demás sociedades políticas. Es la norma del colonialismo. En la Norma III, las demás sociedades políticas sólo existirán a título de colonias, susceptibles de ser explotadas, al servicio de la sociedad hegemónica. Evidentemente «suena» fatal e inaceptable.
Mucho más amable resulta la Norma IV del «imperialismo generador»{8} que en esencia implica la intervención de una sociedad política en otras, orientándose a elevarlas a la condición de «Estados adultos». Más «amable» parece, pero es obvio que considera a esas otras sociedades más primarias, más «imperfectas», políticamente.
La norma IV, por tanto, pretende «generar Estados nuevos», y su dialéctica acaba -seamos realistas- en un laberinto en el que, o bien habrá de cesar la acción generadora al cumplirse su objetivo, o bien habrá de cesar si se alcanza el límite: la Ciudad o Estado universal; el Imperio Universal, que ya declaramos desde ahora mismo utopía inalcanzable.
En el resumen de la Tabla que adjunto, la situación 1 define una relación de coexistencia pacífica que descartamos por utópica desde los presupuestos del realismo político.
Las situaciones diagonales 3 y 4, simétricas, se establecen bajo la regla de la competencia y el antagonismo entre los iguales. Diferente relación resulta entre los desiguales, donde es fácil encontrar antagonismo o incompatibilidad. Esto no significa que las situaciones simétricas hayan de ser siempre antagónicas. Las situaciones 3 y 4 son, cuando menos, antagónicas y polémicas por principio, con un antagonismo polémico que no descarta incluso la situación de guerra virtual, en todas sus variantes: asimétrica, híbrida, de 4ª generación, «proxy-wars», etc.
Considero la situación 3 la de mayor interés hoy. Recoge la incompatibilidad de dos imperios depredadores frente a las mismas sociedades políticas restantes.
La situación 4 podría ser ejemplificada por la guerra fría que después de la Segunda Guerra Mundial se estableció entre EE.UU. y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS){9}, aunque considerar generadores esos imperios exige la «fe del converso».
En resumen, la pregunta esencial es: ¿en qué cosmovisión encajará sus políticas la próxima Administración estadounidense?
El dilema visto desde las «restantes» sociedades políticas.
Volvamos a la mencionada «tabla de situaciones susceptibles»{10} fijando nuestra atención en las que implicarían «al resto del mundo» en la pugna dialéctica.
La Tabla necesita una ampliación dado que la realidad política del escenario internacional se ha complicado con una intrincada red de alianzas, intereses cruzados y sucesos que complican el análisis.
Situemos el "eje de coordenadas", el "kilómetro cero" del análisis, en el final de la Guerra Fría para no hacer prolijo el relato.
A nadie se le escapa el profundo cambio de la Sociedad Internacional desde entonces, cambio que se inicia con dos hechos esenciales: la emergencia de China como potencia de alcance global y la desintegración de la URSS y con ella la paulatina desaparición del Mundo Bipolar que daba estabilidad a las RR.II. vía Disuasión Nuclear con su matiz tenebroso de la DMA (destrucción mutua asegurada).
Mientras el «Imperio Liberal Global» declaraba la hegemonía universal de la «Democracia Triunfante» y decretaba el «Fin de la Historia», las sociedades políticas restantes escogían su propio camino y se posicionaban en las situaciones 7, 8, 9 y 10, desarrollando estrategias de repliegue y de resistencia, tanto de forma abierta como velada. E incluso pudimos observar estrategias de resistencia más intensas porque se interpretó la acción hegemónica como meramente colonial{11}.
Si las posiciones observables en la comunidad internacional se confirman en posturas de repliegue y resistencia, el globalismo como técnica de imposición queda seriamente amenazado.
La geopolítica y la Administración Trump-II
Damos por supuesto que lo anteriormente dicho está presente en los análisis del equipo de Trump, aunque no sea en la forma que expone el materialismo filosófico.
Parece difícil admitir que el entorno de Trump vea su América, la del lema MAGA, como un imperio y modelo soberano al que habrán de plegarse las demás sociedades políticas. La norma del colonialismo se presume difícil de imponer, incluso en sus versiones soft o smart, en nuestro mundo. Aunque lance bravatas en ese sentido.
Tampoco parece factible que los EE.UU. se vean a sí mismos como un Imperio que "se pone al servicio" de las otras sociedades políticas en el terreno político, más primarias políticamente (emic), para impulsarlas a la condición de Estados adultos y soberanos. No pueden verse a sí mismos como un Imperio generador de Estados nuevos. No lo veo, sinceramente.
Si descartamos ambas normas de comportamiento, todo lo dicho sobre las «restantes» sociedades políticas queda vacío de contenido. Deberemos, por lo tanto, imaginar un nuevo cuadro de situaciones posibles en las Relaciones Internacionales.
La experiencia histórica nos muestra que las Normas III y IV se dieron de forma combinada en proporciones variables{12}. Los extremos del modelo serían: o una Polis autárquica o un Imperio Federado Mundial; pero como todos los extremos, éstos también son utópicos. En este caso, el factor diferenciador es la «dialéctica de Estados» que exige que al menos uno alcance la potencia objetiva suficiente para la conquista mundial.
Es posible ampliar el foco de análisis añadiendo a las Normas I a IV otro tipo de relaciones que el modelo no incluye expresamente. Situaciones que podríamos explicar más ampliamente, como pueden ser alianza, neutralidad y equilibrio. Si analizamos las relaciones internacionales actuales bajo esta perspectiva podemos detectar ciertas cuestiones que precisan una más amplia explicación.
En el caso del imperialismo generador, cabe una situación intermedia que podríamos calificar de «soft-neocolonialism», que es un concepto que describe la acción de un Estado sobre otros buscando integración y desarrollo mutuo. Hoy podemos observar algo parecido en las dinámicas de interacción que practican potencias como China con sus inversiones, bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), o incluso las políticas de la UE, hacia África en los últimos años.
Sin embargo, estas relaciones a menudo generan reacciones de resistencia, con acusaciones de neocolonialismo por parte de los países receptores, debido al endeudamiento a que quedan sometidos por ese tipo de intervenciones, endeudamiento que les lleva a una dependencia económica grave.
La incongruencia aquí radica en que los ideales de cooperación mutua a menudo están impregnados de asimetrías de poder y al final acaba apareciendo la realidad bajo una capa de Smart Power, un imperialismo que alcanza el grado de la Norma IV: un imperialismo depredador; aunque ellos se presenten así mismos como Estados que practican la Norma III, o algo asimilable a ella.
Alianzas, Neutralidad, Equilibrios
Por encima de estas tres categorías planea el espectro permanente de la guerra «polemos pater paton». La transformación de su naturaleza nos lleva a comprender que las guerras interestatales tradicionales han disminuido palpablemente y han sido sustituidas por conflictos asimétricos o híbridos, incluso por guerras por delegación -proxy wars- como los casos de Ucrania o Siria, en este primer cuarto del siglo XXI.
Este tipo de conflictos no encaja del todo en el esquema clásico del materialismo filosófico debido a que en ellos se ven involucrados actores no estatales, tales como corporaciones o alianzas multinacionales, y por ende se diluyen los límites entre lo interestatal y lo transnacional.
La neutralidad debemos considerarla como una «crisis» del aislacionismo, y es que ambas situaciones, tradicionales de ciertos estados (como Suiza, o los mismos EE.UU. en ciertos periodos históricos) son cada vez más difíciles de sostener por la interconexión económica, digital y medioambiental del espacio internacional.
Incluso los Estados que mantiene políticas firmes de «no alineados» e intentan mantenerse al margen de los conflictos -como Suiza- se ven presionados a tomar posiciones tarde o temprano. Como ocurrió en el caso de las sanciones internacionales impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania de 2022.
El concepto de equilibrio, interpretado como fragilidad del orden multipolar, se refiere a la situación de impasse entre poderes de nivel estatal y es un concepto clave.
Hoy parece que nos encontramos, realmente, en un sistema multipolar, al menos en teoría, con actores como EE.UU., China, Rusia, UE y otras potencias y ciertas alianzas en formato jurídico de Organizaciones Intergubernamentales (OIG) de alcance regional. Sin embargo, este equilibrio es extremadamente inestable debido a la ausencia de un marco jurídico de interpretación efectiva de rango universal con el que gestionar los intereses contrapuestos.
En este contexto, las OIG son vistas por algunos como herramientas ineficaces para resolver conflictos reales, y por ello el equilibrio en el ámbito internacional parece algo más simbólico que realmente operativo.
La aparición de nuevos actores y situaciones transestatales suponen una dificultad explicativa clave del modelo por su relevancia. Especialmente los actores «no-estatales» -corporaciones transnacionales, ONG, redes terroristas, o incluso movimientos de masas digitales- muestran una capacidad de modulación del espacio internacional que no se puede obviar.
Todas estas categorías no se consideran en el esquema del materialismo filosófico, y de hecho no se integran en la «tabla de relaciones susceptibles». Éstos nuevos actores difuminan las fronteras de la relaciones interestatales y crean nuevas situaciones y circunstancias que no son fácilmente integrables en las categorías tradicionales presentadas por el materialismo filosófico.
Definitivamente, la Globalización, la tecnología y la interdependencia han transformado las relaciones de poder introduciendo elementos transnacionales que cuestionan la capacidad explicativa de las categorías citadas, como son la neutralidad y el equilibrio clásicos. Sin embargo, esta transformación ofrece oportunidades para reinterpretar las situaciones interestatales desde una perspectiva filosófica renovada.
No obstante lo anterior, el Poder Político, poder de carácter sintáctico en la doctrina de Bueno desde una perspectiva morfológica, mantiene su vigencia porque tiene unas funciones genéricas, que seguirán actuando por mucho que cambie el escenario. En su «Teoría Sintáctica del Poder Político» Bueno sostiene que estas funciones se despliegan, en el eje sintáctico del sistema gnoseológico, en tres momentos: como poder formador de términos, como poder de establecimiento de relaciones y como poder ejecutivo de operaciones. Bueno los llama, respectivamente, poder determinativo, poder estructurativo, y poder operativo{13}. Estas ramas del poder perviven en cada escenario que los humanos despliegan en las RR.II.
El «Tablero de la dialéctica de Imperios» en la Era Trump-II
Los Estados de hoy se siguen articulando en forma de «naciones políticas», lo que nos lleva a pensar que lo fundamental sería una relación dialéctica entre ellos, una situación que ha recibido el nombre de «Tablero de la Dialéctica de Estados»{14}. Sin embargo, siguiendo a JR Bravo{15}, la dialéctica fundamental en las relaciones interpolíticas es y seguirá siendo de orden imperial. Y es en esa dialéctica -de Imperios- donde debemos buscar la confrontación de ideologías, las imposiciones, los actos de Poder y de resistencia, y hurgar en el campo de las creencias nucleares y valores de las sociedades enfrentadas.
«Los votantes estadounidenses han tomado la decisión de hacer que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, lo que pone a la nación en un rumbo precario que nadie puede predecir del todo»{16}. La prensa useña es capaz de expresar sus dudas sobre el mandato presidencial de manera tan contundente como se lee en este párrafo que se cita.
Que sea esta expresión fruto de una ideología, o de unos valores arraigados, o incluso muestra de resistencia, parece complicado de admitir. Pero es significativo que diga «pone a la Nación en un rumbo precario», cosa que no dice nada y lo dice todo a un tiempo.
Lo que interesa en el análisis es saber si podemos detectar, y describir si la hubiera, una «escala de valores y creencias esenciales» en la orientación proléptica del programa de Trump.
Y es importante porque en el «tablero imperial» colisionan dos ideas esenciales cuando se habla de proyectos estratégicos, como son los conceptos de «Integración Civil Militar»{17}(CMI) y de «Fusión Civil Militar»{18}(CMF) que, ya antes de Trump, se mostraron mutuamente opuestos.
La predicción de ese «rumbo precario» señalado por los agoreros del TNYT tiene en esa colisión su esencia más íntima. Porque hasta el momento la dirección estratégica de la potencia angloimperial se desarrolla en función de conceptos extraídos de «lo civil», de lo empresarial, cuyos actores, según los defensores de este modelo, ganan su legitimidad de representación dado que enfrentan el día a día, el campo de la supervivencia o el fracaso, con su actividad empresarial y por tanto son [más] capaces de desarrollar mejores procesos, o procesos más resilientes (por usar su propia fraseología) para el enfoque estratégico de la entera Nación [hegemónica]. De esta propuesta se deriva que sostengan como principio vital someter lo militar a sus designios.
No cabe duda que el enorme conjunto de intereses económicos que este concepto arrastra no se le escapa a nadie. De ahí, probablemente, el clamor sobre la "precariedad del rumbo", supongo.
El concepto, radicalmente diferente, que se enfrenta a esa ideología de Poder y a esa escala de valores, "jugando con las negras en el tablero" por ahora, la CMF, establece justo lo contrario. Creo innecesario señalar que lo que distingue ambos enfoques es precisamente eso: el foco; dado que la CMI implica una miríada de fuentes que influyen en la aportación de aproximaciones estratégicas para enfrentar el escenario internacional, mientras que la CMF es unifocal.
Si lo analizamos desde el modelo canónico genérico de sociedad política de Bueno, la CMI es una interacción yuxtapuesta de las capas basal y conjuntiva; yuxtaposición que Bueno considera polémica{19}. Las ramas operativa y estructurativa de la capa basal serían, en este caso, las que se implican directamente en esa Integración; es decir, son el poder gestor y el poder planificador del modelo los que pilotan la directiva estratégica de la Nación.
Particularmente estimo que es el poder planificador{20} el realmente implicado en la CMI. Su capacidad de programación sobre el proceso productivo de la entera Nación puede traducirse en proyectos y planes. Esto implica una acción directa sobre la dirección estratégica del Estado. Con ello, este poder basal enfrenta dialécticamente al poder legislativo por su específico efecto planificador de proyectos públicos que, debemos señalarlo, constituye la auténtica base de la sociedad política.
Concluyendo. El análisis se centra pues en conocer la verdadera infraestructura de este poder en los EE.UU. y, sobre todo, su capacidad lobbista sobre la propia conducción estratégica de la Nación, cosa que resumiría el espíritu de la mismísima CMI.
El debate sobre qué opción es más robusta para enfrentar el escenario de las relaciones internacionales en el inmediato futuro es filosófico y excede la intención de este escrito. Pero como aproximación a una prospectiva de la evolución del «Tablero de la Dialéctica de Imperios» es un sólido punto de partida.
En la CMI vemos que interaccionan capas que se proyectan sobre los ejes circular (conjuntiva) y radial (basal) del espacio antropológico. Es esta una relacional esencial -estructural, formal- que deriva de las relaciones circulares del espacio antropológico. Pero que se ven moduladas por relaciones de índole fisiológica o tecnológica de carácter radial.
En la CMF, por contra, interaccionan capas que se proyectan sobre los ejes circular (conjuntiva) y angular (cortical). Y aquí, las relaciones de carácter estructural-formal interactúan con las mucho más complejas propias de una capa -la cortical- que es la última en aparecer en el espacio antropológico por un tipo de relación propia del Tablero de la Dialéctica de Estados.
Comprender la filosofía política china es esencial para entender que un concepto como la CMF, y solo la CMF, es el único posible en la cultura milenaria de esta potencia antes emergente y hoy consolidada. Que sea el Poder Militar, generado en la capa cortical, el llamado a liderar la dirección estratégica de la Nación es un hecho esencial. Nos evoca las reglas de Sun Wu -más conocido por Sun Zi, escrito Tzu para los angloparlantes- y sus máximas universales.
De hecho, la propia declaración lo insinúa al decir que dado que el Poder Militar (emic), negocia la guerra, «la provincia de la vida o de la muerte», debe ser el responsable de dictar las reglas que rijan la Nación para garantizar su supervivencia. Y no se queda ahí. También encarga a ese Poder orientar y dar directrices a las empresas para guiar su éxito y supervivencia. Es decir, que sus estrategias económicas o comerciales han de replicar las militares. No me extenderé porque creo que es un concepto capaz de escandalizar al mundo occidental, o debería.
Con estos mimbres se nos pone muy interesante el «Tablero del Poder Mundial». No cabe dudar que los actores que D. Trump ponga a los mandos de su Administración saben perfectamente de qué estamos hablando.
A la espera de las acciones de Gobierno de la nueva administración de EE.UU.
Para tratar de anticipar los próximos movimientos de piezas en este tablero es preciso revisar los conceptos implicados.
La Teoría Sintáctica del Poder Político{21} categoriza el carácter filosófico político de este Poder: es un poder sintáctico. Que el Poder Político sea sintáctico nos lo referencia al espacio gnoseológico con sus tres ejes: sintáctico, semántico y pragmático. Al desplegarse en el eje sintáctico sabemos que se distribuye en tres momentos, como ya se ha dicho, que por interacción de los espacios gnoseológico y antropológico, da como resultado: un poder formador de términos, un poder de establecimiento de relaciones y un poder ejecutivo de operaciones.{22}
Con lo señalado para los dos argumentos esenciales de estrategia -CMI y CMF- completamos el significado del momento formador de términos –poder determinativo–. Se podría decir que este Tablero queda, con esto desvelado, mostrado en sus formas y esencias. Ahora tocaría jugar.
Casi sin intención, el discurso ha reducido el «Tablero de Dialéctica de Imperios» al enfrentamiento de tan solo dos jugadores. Es obvio que es mucho más complejo. Pero esa reducción no empece la continuidad del relato si consideramos las relaciones de sinalogía política visibles hoy.
Los términos (sintácticos) son productos institucionales, de raíz cultural, que una vez producidos permanecen al margen de los cambios del contexto. Según Bueno tiene una relación íntima con las tecnologías. El Poder determinativo que los implementa, va referido a la capacidad de construir o destruir términos simples o complejos (mediante operaciones), y también a la capacidad de disponerlos, y de clasificar términos ya dados. Es, por ello, el primer momento del Poder Político.
Queda pues prestar atención a las circunstancias preexistentes, en el contexto internacional y en los propios EE.UU., y las evoluciones planeadas por las acciones de gobierno de Trump y sus efectos contrastables en la realidad política.
Considerando lo expuesto la posibilidad de que Trump reoriente el foco estratégico internacional, y particularmente el de la OTAN, hacia el Indo-Pacífico es una de las cuestiones más debatidas e inquietantes en la actualidad.
Analizado desde el enfoque del materialismo filosófico que hemos expuesto, con su tabla de relaciones sinalógicas entre Estados, y en el contexto del concepto de «Tablero de Dialéctica de Imperios» de Marcelo Gullo, hay varias consideraciones a debatir.
La OTAN es una herramienta que refleja una relación sinalógica de alianza-subordinación entre EE. UU. y sus aliados europeos, con Washington ejerciendo una posición de actor dominante. El traslado de su foco estratégico hacia el Pacífico implicaría una reestructuración de esta relación sinalógica, con la OTAN redefiniéndose, no como un instrumento atlantista sino escalando a actor en el nivel geoestratégico global.
Según Gullo{23}, las potencias juegan en un "tablero" donde se enfrentan en una lucha por el poder global, en el cual los Imperios marítimos, como es el norteamericano, buscan contener a los Imperios terrestres, en nuestro caso: China, Rusia, o los BRICS en su concepto más amplio.
No hay ninguna duda sobre que el teatro estratégico del Pacífico es actualmente la principal arena de disputa geopolítica global debido principalmente al auge de China. Desde esta perspectiva, sería coherente que EE. UU., bajo la nueva administración Trump, busque redirigir recursos y atención estratégica hacia el Indo-Pacífico para contener la influencia china.
Ya durante su primera presidencia, Trump cuestionó la utilidad de la OTAN y presionó a los aliados europeos para que aumentaran su gasto en defensa. Es plausible que tras su vuelta al poder busque transformar la OTAN en una estructura más funcional y útil para los intereses directos de los EE. UU.
La actitud de la Administración Trump-I se concretó en una política de confrontación económica con China. El escenario ha cambiado pero no en lo esencial y por ello reconducir la acción y doctrina de la OTAN hacia el Indo-Pacífico se entendería como una continuación lógica de esta política de su primer mandato.
Este nuevo enfoque de las relaciones sinalógicas exigen la consideración de su viabilidad geopolítica. De entrada, Europa podría resistirse a perder la preponderancia actual en el escenario internacional si se diera ese giro total, incluso si fuera parcial, hacia el Pacífico. No debemos olvidar que la OTAN nació como constructo de dominación en forma de alianza transatlántica frente a Rusia y si se dieses ese giro, casi copernicano, supondría la deconstrucción de los pactos fundacionales. Dejaría a Europa, hoy ya en una etapa de marcada debilidad, transformada en "figurante", ya ni siquiera en "actor secundario".
En este contexto, los nuevos actores emergentes no verían con malos ojos esta transición, que apoyarían sin ambages. Tal es el caso del Reino Unido, Japón y Australia, hoy interrelacionados en en el marco del AUKUS con los propios EE.UU.
La otra posibilidad: crear una nueva alianza políticomilitar en Indo-Pacífico, (¿IPOT?), o una estructura de índole semejante, se nos presenta más probable que un traslado absoluto.
Se puede concluir que tal traslado completo no parece probable pero sí plausible, a tenor de las relaciones que históricamente han caracterizado la política exterior de los EE.UU. Que Trump busque ampliar el radio de acción de sus alianzas militares, buscando las sinergias necesarias con las estructuras ya existentes (AUKUS, Quad) para enfrentar su gran reto -China- parece lo probable.
También podemos añadir que la relación sinalógica entre EE. UU. y sus aliados europeos se tensará inevitablemente cuando Europa sea consciente de que sus propios intereses dejan de pesar en la proplépsis política de la Administración Trump.
En resumen, aun cuando el traslado de la OTAN al Indo-Pacífico no sea absoluto, seremos testigos de una mayor presencia y reordenación geoestratégica en esa región. Y tal cosa tiene una alta probabilidad de ocurrir.
——
{1} Bravo, J. Ramón, Filosofía del Imperio y la Nación del Siglo XXI, Pentalfa Ediciones, Oviedo 2022.
{2} Op. cit., Prefacio
{3} Op. cit.
{4} Op. cit.
{11} La situación 7 y 8 está constituida por una sociedad no agresiva y una sociedad depredadora; aquella desarrollará estrategias de repliegue o de resistencia. Es la situación a la que debe hacer frente toda política colonialista. La situación 9 y 10 es similar a la situación 7 y 8, sólo que la política será diferente. También aquí habrá estrategias de resistencia, incluso más intensas, por parte de las sociedades del tipo I; sin embargo cuando Francia, en sus conquistas africanas del siglo XIX, buscaba elevar a los nuevos países a la condición de diputados de la Asamblea francesa, desempeñaba una política diferente a la meramente colonial. Web citada, párrafos 6 y 7).
{12} Bravo, José R., op. cit., página 182.
{14} Marcelo Gullo Omodeo clasifica las relaciones dialécticas de nuestros días en forma de tres «tableros», al modo de tablero de ajedrez, emulando el concepto de Zbigniew Brzezinski y su «Gran Tablero Mundial». Lo expuso en la Escuela de Filosofía de Oviedo: “Los tres tableros del ajedrez mundial y el destino de la Hispanidad” (8 mayo 2023).
{15} Bravo, José R., op. cit., página 536.
{17} «CMI is both a driving force in acquisition reform and a product of acquisition reform. It is a concept that advocates bringing together the commercial and military sectors of industry, so both commercial and military work can be performed in a common facility using commercial processes and practices». En «Acquisition Review Quarterly, Fall 1999».
{18} «The MCF is integral to Xi’s vision of China Dream of building a strong country with a strong military by enabling the Military to harness the country’s rapid economic growth». En Research Gate.
{22} La morfología general de un sistema político replica la propia de un sistema científico, según el materialismo filosófico. Ambos se despliegan en tres ejes: sintáctico, semántico y pragmático. Así como el Poder Político es sintáctico, el campo de la praxis política presenta contenidos en los tres ejes del espacio antropológico; sería inconcebible un programa político que no considere los contenidos de esos tres ejes (circular, radial, angular).
{23} Op. cit.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974