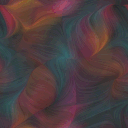El Catoblepas · número 211 · abril-junio 2025 · página 10

Menéndezpelayismo y política
Pedro Carlos González Cuevas
Influencia del erudito santanderino
1. Contexto político e intelectual de la España decimonónica
 A la altura de 1842, Augusto Comte consideraba, en sus conclusiones del Curso de Filosofía Positiva, a la sociedad española “exceptionnellement retard”, dada la clara preponderancia de “lesprit féodal et l´esprit theologique” y “la conservation exagéré du catholicisme”{1}. Aceptando, a título de hipótesis, su célebre ley de los tres estadios, según la cual el espíritu humano y las sociedades atraviesan en su trayectoria histórica por las fases teológica, metafísica y positiva, llegaríamos a la conclusión de una clara persistencia del estadio teológico en la vida de los españoles. Y es que España era, y seguiría siendo por mucho tiempo, una nación social y económicamente atrasada, agraria, con importantes diacronías en su seno, cuya unidad resultaba aún incipiente. Y donde, en consecuencia, la religión católica, dada la debilidad del Estado y del sentimiento nacional, servía de “lazo político homogeinizador en torno a la Monarquía”{2}. La influencia de la Iglesia, pese a la merma de su poder social y económico que supusieron las sucesivas desamortizaciones, siguió siendo, en gran medida, determinante. Tras la guerra carlista y el triunfo del liberalismo, bajo la égida de los conservadores liberales, se llegaría a un pacto con la Santa Sede donde se consagraría la influencia eclesiástica en la enseñanza y en la moral. Todo lo cual no era en realidad, algo extraño en el conjunto de las sociedades europeas de la época, la mayoría de las cuales persistían los usos, las costumbres, las mentalidades y las instituciones características del Antiguo Régimen{3}.
A la altura de 1842, Augusto Comte consideraba, en sus conclusiones del Curso de Filosofía Positiva, a la sociedad española “exceptionnellement retard”, dada la clara preponderancia de “lesprit féodal et l´esprit theologique” y “la conservation exagéré du catholicisme”{1}. Aceptando, a título de hipótesis, su célebre ley de los tres estadios, según la cual el espíritu humano y las sociedades atraviesan en su trayectoria histórica por las fases teológica, metafísica y positiva, llegaríamos a la conclusión de una clara persistencia del estadio teológico en la vida de los españoles. Y es que España era, y seguiría siendo por mucho tiempo, una nación social y económicamente atrasada, agraria, con importantes diacronías en su seno, cuya unidad resultaba aún incipiente. Y donde, en consecuencia, la religión católica, dada la debilidad del Estado y del sentimiento nacional, servía de “lazo político homogeinizador en torno a la Monarquía”{2}. La influencia de la Iglesia, pese a la merma de su poder social y económico que supusieron las sucesivas desamortizaciones, siguió siendo, en gran medida, determinante. Tras la guerra carlista y el triunfo del liberalismo, bajo la égida de los conservadores liberales, se llegaría a un pacto con la Santa Sede donde se consagraría la influencia eclesiástica en la enseñanza y en la moral. Todo lo cual no era en realidad, algo extraño en el conjunto de las sociedades europeas de la época, la mayoría de las cuales persistían los usos, las costumbres, las mentalidades y las instituciones características del Antiguo Régimen{3}.
En ese sentido, hemos distinguido, a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, dos grandes tradiciones político-intelectuales en la derecha española{4}. La primera es la conservadora-liberal, cuyos máximos representantes fueron Antonio Alcalá Galiano, el primer Donoso Cortés, Andrés Borrego, Nicomedes Pastor Díaz, Francisco Pacheco, &c., que, arrancando de la Ilustración ecléctica española, entroncó con los planteamientos del pensamiento burkeano y, sobre todo, del doctrinarismo francés, para concretarse en el fenómeno del moderantismo y, como culminación, en el canovismo, cifra máxima del régimen de la Restauración. La configuración esencialmente ecléctica de esta tradición fue consecuencia de la debilidad ideológica y social del liberalismo español. La tradición conservadora-liberal admitía selectivamente las transformaciones políticas y sociales, tras el triunfo de las revoluciones liberales en Europa; pero pretendía conservar, a partir del concepto de constitución histórica, determinadas instituciones tradicionales, como la Monarquía y la confesionalidad católica del Estado, auténticos ejes, desde su perspectiva, de la tradición nacional y de la conservación social{5}.
La segunda gran tradición es la que hemos denominado, en otros lugares, teológico-política, o tradicionalista a secas, entendiendo por tal aquella que propugna la sistematización del hecho religioso como legitimador de la praxis política; lo que se concreta institucional y políticamente en la alianza del Trono y el Altar. El tradicionalismo, cuyos principales representantes fueron Louis de Bonald y Joseph de Maistre, es primeramente una teoría sobre el Estado y la sociedad, que se desarrolla en contraposición crítica al proyecto de la modernidad. El tradicionalismo pone en duda la capacidad cognoscitiva de la razón y subraya su impotencia acceder la idea de Dios o a la idea de revelación. La crítica de la razón y de su general aplicación pública forma parte, en el tradicionalismo, de todo un proyecto político. La denuncia se hace para rechazar las pretensiones críticas de la razón frente a la autoridad política y la religiosa y para erradicar sistemáticamente lo que se considera el mayor error de la Revolución francesa: la idea de autonomía del hombre. Lo que lleva a una funcionalización de la religión católica y sus contenidos dogmáticos con el objetivo de restaurar la concepción monárquica de la soberanía contra el liberalismo y la democracia, que apelan a la autonomía de los individuos basada en la razón humana{6}. Sin embargo, no debe confundirse el tradicionalismo propiamente político –centrado en las propuestas restauradoras– con el filosófico, aunque, de hecho, puedan ir juntos.
El desarrollo de esta tradición en España no fue simple ni homogéneo. Y no puede identificarse exclusivamente con el carlismo, el movimiento legitimista español por antonomasia. Ideológicamente el carlismo se movió, en sus comienzos, dentro de unos principios sumamente vagos, genéricos y abstractos, a partir de los cuales no parece que pueda precisarse de manera clara la existencia de una doctrina política coherente, sino más bien la persistencia de unas actitudes mentales prerreflexivas, de oposición radical al liberalismo. Como señala una historiadora proclive al carlismo, sus portavoces rehuyeron los tratados de filosofía política y plantearon los problemas políticos “en términos de precedentes y de cuestiones candentes del día”{7}. Consecuentemente, el carlismo careció de una élite intelectual digna de tal nombre. Autores como Miguel Sanz Lafuente, Vicente Pou o Magin Ferrer, defendieron, frente al liberalismo, las instituciones del Antiguo Régimen, la existencia de una constitución interna española basada en la Monarquía y el catolicismo, con una visión orgánica de la sociedad, que se manifestaba en la diversidad regional, el particularismo estamental y la soberanía absoluta del rey{8}. Pero la obra de estos autores careció de continuidad. En realidad, la ideología carlista dependió de los planteamientos de los autores insertos en otra variedad de la tradición teológico-política, la que hemos denominado conservadurismo autoritario o tradicionalismo evolutivo. Esta tradición coincide, al menos en parte, con el carlismo por su misma apelación al fundamento religioso y parecido rechazo del mundo liberal; pero en parte difiere de aquel por su diferente adaptación a las nuevas realidades socioeconómicas y fidelidades dinásticas. Como veremos, sus portavoces más esclarecidos llegaron a la conclusión de que una defensa incondicional del Antiguo Régimen era ya imposible. Su proyecto político recurrió, por tanto, a un amasijo de elementos viejos y nuevos. No podía establecerse in toto el pasado; era necesario buscar un nuevo equilibrio entre las nuevas y las viejas fuerzas sociales. No era tanto una involución como una restauración, es decir, una síntesis del pasado y del presente{9}. Aún cuando desde el punto de vista de los principios, los seguidores de esta tradición lanzaran rayos contra el liberalismo, se aceptaba de éste el orden socioeconómico y una cierta manera de ordenar la cosa pública, cuyos elementos característicos eran algunas libertades civiles vigiladas, una restringida libertad política y un parlamento mínimamente representativo. El principal teorizante de la tradición evolutiva fue Jaime Balmes{10}. Filósofo, pensador político y eclesiástico, Balmes fue el ideólogo de la fracción “tradicionalista isabelina” del partido moderado, acaudillada por el Marqués de Viluma, cuyo objetivo era la alianza con el carlismo, a través del matrimonio del Conde de Montemolín, heredero de Carlos María Isidro, con Isabel II. Balmes fue un pensador ecléctico. Sus soluciones metafísicas tienden, como las políticas, siempre a la síntesis. Junto a Santo Tomás, se mostró proclive a otros autores como Descartes, Leibniz, la escuela escocesa del sentido común y al tradicionalismo de Bonald y de Maistre{11}. El presbítero catalán no puede ser considerado como un católico liberal, pues fue un acerbo crítico de la Ilustración y del liberalismo. Sin embargo, aceptó su concepción de la propiedad, que contempla de la misma forma que John Locke, como un derecho natural del individuo y de las corporaciones, sagrado e inviolable{12}. De hecho, en su obra subyace una notable conciencia de los cambios que se estaban produciendo en las sociedades europeas: “La transición ha existido como existe ahora; las naciones europeas han pasado incesantemente por diferentes estadios o dejando completamente el que tenían o modificándole de mil maneras hasta transformarle en otro que nada se le parece”{13}. No obstante, creía que el catolicismo tenía un porvenir en las sociedades europeas. Frente a François Guizot, Balmes considera que el catolicismo estaba mejor equipado que el protestantismo ante los nuevo retos políticos y sociales. Su valoración de las doctrinas luteranas era completamente negativa. Protestantismo equivalía a “examen privado en materia de fe”; lo que conducía a la anarquía intelectual y política: “La duda, el pirronismo, la indiferencia serán entonces el patrimonio de los talentos más aventajados; las teorías, los sistemas hipotéticos, los sueños formarán el entretenimiento de los sabios comunes; la superstición y las monstruosidades serán el pábulo de los ignorantes”. En contraste, el catolicismo era “el saber unido a la fe, el genio sumiso a la autoridad, la discusión hermanada con la unidad”. Y, en ese sentido, enfatizaba los beneficios que el catolicismo había producido en la civilización europea: la dulcificación y luego abolición de la esclavitud, la estabilidad y fijeza de la propiedad, la organización de la familia, la caridad con los pobres, &c.{14}
Junto a esta apología del catolicismo y sus posibilidades históricas, Balmes desarrolló una interpretación tradicionalista de la historia de España. El presbítero catalán consideraba a la nación española inseparable de la Monarquía y de la religión católica. España era “el pueblo más monárquico de Europa”. Y ese sentimiento monárquico se concretaba en la Monarquía cristiana, porque todavía era más profundo su sentimiento católico. A pesar del triunfo del liberalismo, el catolicismo, dirá, “domina todavía en el entendimiento y en el corazón de la generalidad de los españoles”. Y es que históricamente la nación española era heredera del espíritu latino y del cristianismo. La nación se consolida con la conversión del rey visigodo Recaredo y los concilios de Toledo. El ideal cristiano se desarrolla a lo largo de la Reconquista; llega a su plenitud con los Reyes Católicos y la Casa de Austria, que lograron la unificación y la conquista de América{15}.
A la altura de 1840, la opinión dominante era abrumadoramente católica y monárquica. La sociedad española se encontraba en un período de “transición” y su situación era, por lo tanto, “crítica”. El elemento “antiguo” era muy poderoso y con profundas raíces en el tejido social, mientras que el liberalismo, obra de una minoría audaz, no podía imponerse de una manera total. De ahí que el problema fundamental fuese la ausencia de un poder efectivo. El carlismo continuaba siendo depositario del “antiguo espíritu nacional”; y el liberalismo contaba, no obstante, con la fuerza del Ejército para mantenerse. Balmes, a diferencia de Donoso Cortés, no confiaba en el recurso a la dictadura militar. Narváez no le merecía la menor confianza. Su dictadura no era un gobierno de carácter nacional, sino “un gobierno de jefe de partido que se bate con otro partido en estado de insurrección”{16}. La estabilidad social y política tan sólo podía conseguirse, a su juicio, a través de un auténtico pacto nacional, en torno al matrimonio de Isabel II y el Conde de Montemolín, el heredero carlista. Con apoyo de otros escritores, como el mallorquín José María Quadrado, Balmes desarrolló una campaña en pro de la conciliación dinástica, en periódicos como El Pensamiento de la Nación. En el transcurso de la campaña, se esforzó en tranquilizar a los liberales más conservadores con respecto al destino de los bienes desamortizados. La desamortización había sido ya aceptada por el Papa y, en consecuencia, todos los católicos debían acatarla como un hecho consumado{17}. El pacto debía de tener un contenido pragmático. Su objetivo era cerrar el paso al liberalismo y ampliar el frente tradicional; lo que implicaba la transformación del sistema político en un sentido autoritario. La Ley Fundamental que sustituyera a la Constitución de 1837 reconocería los supuestos esenciales de la nación española, es decir, el catolicismo y la Monarquía. El rey reuniría todos los poderes, aunque fuese moderado por la existencia de unas Cortes. Enemigo del parlamentarismo, Balmes admitía la existencia de una Cortes que otorgasen tributos e interviniesen en los negocios arduos; y aceptó el sufragio limitado en función de las cuotas contributivas, proponiendo una ley electoral muy próxima al liberalismo doctrinario, en su acepción restringida. La fórmula balmesiana era un sistema bicameral con una cámara alta en la que estarían representados los poderes estamentales: arzobispos y obispos natos, nombrados por el monarca; Grandes de España, de trescientos mil reales de renta; propietarios que disfrutasen de una renta de cincuenta mil reales; burguesía, con cien mil reales. En la cámara baja, no debía entrar nadie que no disfrutase de una renta en bienes raíces cuando menos de doscientos mil reales{18}. Lo fundamental era, sin embargo, garantizar la influencia del catolicismo en la sociedad. A ese respecto, estaba reservada a las comunidades religiosas una importante función social, sobre todo en educación y beneficencia. De capital importancia era entregar al clero los resortes de control de la escuela: “La fundación de escuelas será estéril, cuando no dañosa, mientras no esté cimentada sobre la religión; y este cimiento será sólo de nombre mientras la dirección de ellas no pertenezca a los ministros de la religión misma”{19}. Además, en compensación por los perjuicios ocasionados, el Estado debía reconocer a la Iglesia el derecho a disponer de bienes o el pago de bienes expropiados, así como la subvención de las organizaciones eclesiásticas{20}.
El proyecto balmesiano fracasó, al ser rechazado tanto por los liberales como por la mayor parte de los carlistas. Descartado su empeño político, Balmes no tardaría en morir en su Cataluña natal, amargado por la inutilidad de sus esfuerzos y por los acontecimientos europeos de 1848, así como por los reproches que sufrió a causa de su apoyo a la política reformista propugnada, en un primer momento, por Pío IX. Sin embargo, su influencia en modo alguno estuvo ausente de la vida intelectual y política española.
Junto a Balmes, suele aparecer como gran teórico del conservadurismo autoritario y del tradicionalismo radical la figura de Juan Donoso Cortés. Siempre será necesario comparar ambas figuras, que, en el fondo, tienen una sola cosa en común: la causa católica que defienden. Comparado con el ennoblecido burgués extremeño, el sacerdote catalán es un mesócrata que destaca, ante todo, por su serenidad, pero también por su falta de elocuencia. Frente al tradicionalismo evolutivo de Balmes, Donoso es el representante del tradicionalismo radical, tanto político como filosófico. Suele dividirse la vida y la obra del escritor extremeño en dos grandes etapas: la primera, racionalista y liberal; fideísta y autoritaria, la segunda{21}. Sin embargo, en Donoso las rupturas nunca son totales; y bajo la aparente discontinuidad pueden percibirse profundas continuidades, tanto temáticas como de planteamientos. Su espíritu contrario a la democracia y profundamente elitista, la búsqueda de elementos cohesivos y vertebradores para una sociedad, como la española, desorganizada y en permanente crisis, el tema de la dictadura o el continuo diálogo con la cultura francesa, y en particular con los tradicionalistas, son constantes de su pensamiento político. En un principio, Donoso fue uno de los principales teóricos del conservadurismo liberal, presentándose como defensor de la “soberanía de la inteligencia” frente a la teocracia y la soberanía popular; de la Monarquía constitucional, frente a la absoluta y a la república; y de la dictadura, frente a la revolución{22}. Su conservadurismo se radicalizó como consecuencia de las revoluciones de 1848. La caída de la Monarquía en Francia había producido la crisis del orden conservador liberal. Su conocido discurso sobre la dictadura fue la manifestación más elocuente de ese estado de ánimo. A su juicio, la revolución de 1848 no era un simple proyecto de cambio de régimen político; era el primer intento de subversión socialista de los fundamentos de la sociedad. Y es que el socialismo era producto del proceso de secularización a que habían sido sometidas las sociedades europeas desde la Reforma protestante, cuya culminación eran el liberalismo y el socialismo. Siguiendo en lo fundamental a Louis de Bonald, Donoso estimaba que cuando la religión no constituye el centro reproductor de las relaciones sociales, sólo queda, en última instancia, el recurso a la fuerza, es decir, a la dictadura militar, como único medio de reconstrucción y mantenimiento del orden social{23}. En ese sentido, Narváez en España y Luis Napoleón Bonaparte en Francia eran sus héroes. Como embajador español en París, Donoso tuvo oportunidad de contemplar el triunfo del bonapartismo, convertido, según él, en “el representante de la reacción universal” y cuya fuerza radicaba en haber buscado y conseguido el apoyo del Ejército y de la Iglesia, “los dos grandes instrumentos de la organización y de la conservación que existen en el mundo”{24}.
Claro que Donoso era consciente de que la dictadura necesitaba de una metafísica en la que legitimarse. Su célebre Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo fue la manifestación más explícita de su conversión al tradicionalismo radical. A su juicio, sólo la autoridad divina podía esclarecer la dominación establecida en el orden social. Por ello, las posiciones políticas derivaban, en último término, de las actitudes ante la figura de Dios, en las que se perfilaban dos fases sucesivas de civilización: la fase afirmativa y la fase negativa. La primera era la del progreso, la verdad y el catolicismo; la segunda estaba dominada por la decadencia, el error y la revolución. En la fase afirmativa, domina un Dios providente, que interviene en los asuntos humanos, cuya consecuencia política es la Monarquía tradicional; en la fase negativa, se producen tres negaciones sucesivas: el deísmo, que mantiene la creencia en Dios, pero que niega su providencia, lo que conduce a la Monarquía constitucional; el panteísmo, que niega la existencia de un Dios personal, lo que lleva a la república; y el ateísmo, que niega taxativamente la existencia de la divinidad, y que conduce al socialismo y a la anarquía. En el fondo, era la razón crítica la causa de todo aquel desbarajuste político, social y moral. La autonomía individual amenazaba toda autoridad. El liberalismo era la consecuencia política del proceso de secularización. Sus doctrinas políticas y económicas habían puesto los fundamentos de la negatividad socialista. Y es que el liberalismo económico había disuelto la sociedad estamental y la autoridad de la Iglesia, dando lugar al proletariado, como clase revolucionaria. Pero era, en el fondo, impotente ante el socialismo, que Donoso personificaba en Proudhon. El socialismo suponía una teología “satánica”, que prevalecería sobre el liberalismo; y que sólo podría contrarrestarse mediante el retorno a la verdad católica, que era “al mismo tiempo teológica y divina”. Políticamente, suponía volver a la Monarquía tradicional; y el problema social tendría su solución en la caridad cristiana{25}.
La aparición del Ensayo tuvo una gran repercusión en el mundo intelectual y político español. Donoso tuvo numerosos contradictores, como Rafael María Baralt, Francisco Pacheco, Nicomedes Martín Mateos, José Frexas, Juan Valera, &c. En Francia, el abate Gaduel, hombre próximo al obispo Dupanloup y representante del catolicismo liberal, le acusó, en L´Ami de la Religion, de “fatalismo” y de graves errores teológicos{26}. En ese sentido, Donoso siempre fue sospechoso de herejía.
A semejanza de Balmes, Donoso Cortés murió muy joven, en 1853, a los cuarenta y cuatro años. Como el eclesiástico catalán, sus ideas tuvieron continuidad. Las obras del político extremeño fueron editadas en 1851, 1854, 1888 y 1904; pero no tuvo sucesores de altura. Los continuadores del conservadurismo autoritario fueron los llamados “neocatólicos”. El “neocatolicismo” aparece alrededor de 1854 y forma un equipo de escritores, periodistas y profesores de Universidad que tiene órganos de expresión propios como El Padre Cobos, La Cruz, La Regeneración; y, a partir de 1860, El Pensamiento Español. Apologética y política se reúnen en ellos estrechamente. Su acción se extiende sobre todo al Parlamento y a la prensa; menos a la Universidad. En el Parlamento, están Cándido Nocedal y Antonio Aparisi y Guijarro; en la prensa, Gabino Tejado, Eduardo González Pedroso y Francisco Navarro Villoslada; en la Universidad, Juan Manuel Ortí y Lara. De hecho, el “neocatolicismo” se configuró, en sus inicios, como la extrema derecha del partido moderado. A pesar de su declarado antiliberalismo, se autodefinieron como fieles súbditos de Isabel II –si bien abogaron por un entendimiento con los carlistas– y defensores del sistema social y económico{27}.
Sus enemigos fundamentales fueron los “demócratas de cátedra”, como Emilio Castelar, y, sobre todo, los krausistas. El hecho no tenía nada de extraordinario. El krausismo era una filosofía liberal, antimaterialista, organicista y laica. Su doctrina pretendía ser racional y no revelada. Krause y sus discípulos españoles, como Julián Sanz del Río, negaban la divinidad de Cristo, que era visto como un profeta más. También negaban los krausistas el dogma del pecado original; y no reconocían a la Iglesia católica magisterio alguno, atribuyéndole graves responsabilidades en la educación del género humano: supersticiones, mitologías, persecuciones, &c., &c. Así pues, el catolicismo no pasaba de ser, desde su perspectiva, una religión puramente humana, el paso hacia una futura religión de la Humanidad, no una creencia de carácter sobrenatural y, en consecuencia, eterna{28}.
Esta heterodoxia religiosa de los krausistas produjo un rechazo permanente y radical de los católicos y, por lo tanto, del conjunto de las derechas –carlistas, conservadores-liberales, neocatólicos, &c., que les acusaron de defender posturas panteístas{29}. La crítica no era nueva; ya había sido formulada por Balmes, para quien el krausismo era una variante del idealismo alemán, que concluía en un panteísmo negador de la religión y de toda metafísica{30}. De esta forma, la difusión y consolidación del krausismo en la elite intelectual y en la Universidad supuso el inicio de lo que Marcel Gauchet ha denominado “la guerra civil de la espiritualidad”{31}, es decir, la lucha intelectual y política por la secularización y por la separación de la Iglesia y el Estado.
Las tendencias antiliberales se vieron reforzadas por la posición del Papa Pío IX, quien condenó taxativamente el proyecto de la modernidad en sus encíclicas Quanta Cura y Syllabus. Sin embargo, el tradicionalismo filosófico se hizo igualmente sospechoso para la Iglesia católica. Y en el Concilio Vaticano I lo condenó por su puesta en duda de la capacidad cognitiva de la razón natural y subrayar su total impotencia para tener acceso por sí misma a la idea de Dios o la idea de revelación. No obstante, el tradicionalismo político siguió ejerciendo influencia en las concepciones prácticas del primado y de la infalibilidad del Pontífice en el magisterio eclesiástico. En lugar del tradicionalismo filosófico, la Iglesia católica propugnó, en la encíclica Aeternis Patris de 1879, el neoescolasticismo, que se convirtió en clave de bóveda del proyecto de restauración tradicional{32}. El principal representante del neoescolasticismo español fue el dominico Fray Zeferino González y Díaz-Tuñón, quien, a partir de 1871, creó un círculo de estudiantes en su celda del convento madrileño de la Pasión, al que pertenecieron, entre otros, Alejandro Pidal y Mon, Eduardo Hinojosa y Juan Manuel Ortí y Lara, que iban a constituir el núcleo del neoescolasticismo español{33}.
Durante el denominado Sexenio Democrático se intentó implantar un Estado y unas normas jurídicas plenamente liberales. En el orden religioso, las innovaciones fueron, al menos sobre el papel, muy importantes. Se instauró la libertad de cultos, se disolvió la Compañía de Jesús; se decretó la extinción de los conventos y de las casas religiosas, e incluso se derogó el fuero eclesiástico. La nueva coyuntura política animó también el debate intelectual e ideológico, al facilitar la apertura de nuevos discursos culturales y científicos. No sólo el krausismo influyó en las cátedras, sino que aparecieron el positivismo y los planteamientos evolucionistas darwinianos; todo lo cual supuso un importante desafío a las mentalidades tradicionales{34}. Sin embargo, la hegemonía de la tradición católica se mantuvo incólume en el campo intelectual de las derechas españolas. No surgió nada parecido al positivismo conservador de Renan y Taine{35}. Tampoco la asunción de la visión socialdarwinista de la sociedad; menos aún podemos hablar de una derecha hegeliana. Antonio María Fabié intentó compatibilizar el idealismo objetivo con el catolicismo; pero nunca se adhirió a la doctrina del Estado de su presunto maestro. Además, ante la crítica de los católicos, manifestó su sumisión a la Iglesia{36}. Se ha creído ver, por otra parte, a Emilio Castelar como representante de esa derecha hegeliana{37}; pero su militancia republicana le aproximaba, en pleno siglo XIX, a la izquierda; y, además, careció de continuadores, lo que impidió que sus ideas pudieran convertirse en tradición político-intelectual.
El conjunto de la derecha española fue hostil tanto a la Monarquía de Amadeo como a la I República. Buena parte de los “neocatólicos” –Nocedal, Aparisi, Navarro Villoslada, Tejado, &c., se pasó al carlismo acaudillado por Carlos de Borbón, Duque de Madrid; y contribuyeron a dotarle de un proyecto político coherente. Carlos VII, bajo la influencia de Nocedal y los “neocatólicos”, se declaró partidario de una nueva Ley Fundamental, en la que se garantizara “la unidad católica, símbolo de nuestras glorias”; un concordato con la Santa Sede, cortes orgánicas, descentralización, protección a la industria nacional, &c.{38}. Los conservadores liberales leales a la dinastía caída tuvieron por principal teórico y adalid al antiguo unionista Antonio Cánovas del Castillo, quien criticó la Constitución de 1869, mostrándose partidario del sufragio censitario, de un sistema bicameral y de la Monarquía constitucional encarnada en el príncipe Alfonso, heredero de Isabel II{39}.
A nivel intelectual, fue significativa la aparición de la revista La Defensa de la Sociedad, cuyos principales promotores fueron Juan Bravo Murillo y Carlos María Périer. Su objetivo fue la atracción de escritores y filósofos de distintas escuelas y matices políticos dentro de una común ortodoxia conservadora, tradicionalista y católica. En sus páginas, colaboraron desde carlistas a conservadores alfonsinos, pasando por filósofos tradicionalistas y neoescolásticos. Sus principios doctrinales se sintetizaban en el lema: “Religión, Familia, Trabajo, Patria y Propiedad”{40}. La revista defendió, por boca de Joaquín Sánchez de Toca, la propiedad privada, con especial énfasis en la estructura agraria de la sociedad española{41}. La legitimidad del orden social y político descansaba en la religión, que no era solo la base de la reproducción de las relaciones sociales, sino, como reiteraría Navarro Villoslada, de la identidad nacional, “el hecho constante, transcendental y social por excelencia, que informa nuestro genio”{42}. Y del todo coherente con lo anterior son las críticas de Fray Zeferino González al positivismo, como filosofía materialista y anticatólica, que llevaba al socialismo en economía y al ateísmo en religión; y cuya influencia solo podría ser contrarrestada por el espiritualismo católico{43}. Idéntica fue la posición de la revista ante el krausismo. Así, el filósofo tradicionalista Francisco Javier Caminero –muy adverso, por otra parte, a la neoescolástica– acusaba al racionalismo armónico, no sólo de panteísmo y relativismo, sino de antinacional, porque “en nuestra patria...todo lo que pierde la religión católica, lo pierde el orden, la justicia, la moral, la familia, todos los grandes intereses de la Humanidad”{44}.
La inestabilidad político-social, con el fracaso de la Monarquía amadeísta, el advenimiento de la I República, el estallido de la guerra carlista, el cantonalismo, la repercusión de la Comuna de París, &c., generaron en el grueso de la opinión pública el “Gran Miedo”{45}, que favorecería el triunfo de la alternativa conservadora-liberal de Cánovas del Castillo. Tal fue el contexto en el que se desarrolló la formación político-intelectual de Marcelino Menéndez Pelayo.
2. Menéndez Pelayo: el hombre y su formación político-intelectual
Nacido en Santander el 3 de noviembre de 1856, Marcelino Menéndez Pelayo procedía de una familia de clase media tradicional. Sus ramas familiares divergían políticamente. Los Pelayos eran tradicionalistas; mientras que los Menéndez pasaban por liberales. A todos les unía, sin embargo, un acendrado catolicismo{46}. Tras recibir una esmerada educación clásica tanto en la escuela como en el bachillerato, Menéndez Pelayo marchó a Barcelona para seguir en su Universidad la carrera de Filosofía y Letras. Fue una de las decisiones más transcendentales de su vida. Como diría en su célebre semblanza de Manuel Milá y Fontanals, a su educación catalana debía “en tiempos verdaderamente críticos para la juventud española, el no ser ni krausista ni escolástico, cuando estos dos verbalismos, menos distantes de lo que parece, se dividían el campo filosófico, y convertían en gárrulos sofistas o en repetidores adocenados a los que creían encontrar en una habilidosa construcción dialéctica el secreto de la ciencia y la última razón de todo lo humano y lo divino”{47}. De hecho, el primer encuentro del santanderino con la filosofía fue su temprana lectura de la obra balmesiana El Criterio, que le dejó un grato recuerdo, definiéndola años después como “una lógica familiar amenizada con ejemplos y caracteres, una higiene del espíritu formulada en sencillas reglas, un código de sensatez y cordura, que bastaría a la mejor parte de los hombres para recorrer sin grave tropiezo el camino de la vida”{48}.
La Cataluña a que llegó Menéndez Pelayo era una región profundamente conservadora, hegemonizada intelectualmente por la derecha y el catolicismo. Como ha señalado Josep Maria Fradera, Cataluña no era sólo la “fábrica de España” era también su “seminario”. Y es que el tradicionalismo evolutivo de Balmes había ejercido una profunda influencia; y lo mismo podía decirse de la escuela tradicionalista de Roca y Cornet, del romanticismo conservador de Pablo Piferrer y Milá y Fontanals, seguidores de Walter Scott y Chateaubriand; de la filosofía escocesa del “sentido común”, popularizada por Martí de Eixalá; de la cultura de la Reinaxença, caracterizada por su medievalismo, sus tendencias ruralizantes y antiindustriales; y, en definitiva, del catolicismo, visto como factor de estabilidad y control social. Todo lo cual era reflejo de una sociedad en la que dominaba un profundo escepticismo y temor a las consecuencias de la revolución liberal{49}.
En Barcelona, Menéndez Pelayo asistió a las clases de Milá y Fontanals, Rubió y Ors, Vidal y Valenciano y, eventualmente, a las de Llorens y Barba. Su tertulia habitual estuvo formada por Antonio Rubió y Lluch, Pablo Bertrán y Bros y Jaime Gres{50}.
A lo largo de su estancia en Cataluña, Menéndez Pelayo se impregnó de los fundamentos de la filosofía escocesa del “sentido común” de Thomas Reid y Dougald Stewart, adversa al escepticismo de Hume y que explicaba las verdades universales como alcanzadas y afirmadas por una facultad instintiva como era el “sentido común”, y que también había influido, como sabemos, en Jaime Balmes. Más importante fue, sin embargo, la impronta de Javier Llorens y Barba, que, adversario del krausismo y de la escolástica, e influido por Herder, desarrolló la doctrina idealista del Volksgeist o “espíritu del pueblo”, que se manifiesta en una “Kultur” específica{51}
En 1873, Menéndez Pelayo abandonó Barcelona, para estudiar en la Universidad de Madrid, donde dominaba la izquierda política y filosófica, con Castelar y Salmerón. En el último curso de la licenciatura, tuvo el primer choque con el krausismo. Salmerón, catedrático de Metafísica, declaró que los alumnos que no hubieran asistido desde el principio a sus clases deberían repetir curso; lo que fue muy mal recibido por el santanderino, que, en una carta a su padre, definió al krausismo como “una especie de masonería en la que unos protegen a los otros y en el que una vez entra, tarde o nunca se sale”{52}. Para no repetir curso, se trasladó a Valladolid, donde aprobó Metafísica, se licenció y, además, obtuvo el premio extraordinario. En la capital castellana, conoció a Gumersindo de Laverde Ruíz de la Madrid, cuya influencia iba a ser capital en su trayectoria intelectual{53}. Catedrático de Literatura Latina, Laverde era considerado, por entonces, como afín al “neocatolicismo” y colaboró en La Defensa de la Sociedad. Su obsesión era el estudio de la ciencia y la filosofías españolas, como vehículo para el replanteamiento en sentido tradicional de la identidad nacional. Laverde tenía un concepto pragmático del conocimiento histórico. A su entender, el porvenir político de la nación española dependía de la conciencia que ésta tuviera de su pasado, “perfeccionándole sin perder su carácter nativo y primordial”. Laverde creía en la existencia de una “ciencia nacional”. Un pueblo sólo podía contribuir eficazmente a la cultura universal, a través del “genio de la raza”. Y es que la nación era un carácter dado a priori, configurador de todo cuanto la voluntad y la inteligencia decide. Laverde llamaba “ciencia castiza” a la de Lulio, Vives, Fox Morcillo, Suárez, Domingo de Soto, Caramuel, &c. En ese sentido, se dolía del desinterés de los intelectuales españoles, tanto tradicionales como progresistas, por el estudio del pensamiento español. De hecho, su objetivo era la búsqueda de una filosofía nacional, frente al krausismo y la escolástica, que sirviese de cimiento a una futura reconstrucción de la ciencia y de la educación españolas{54}.
Como expresaría en una carta a Francisco Javier Caminero, publicada en La Defensa de la Sociedad, Laverde apostaba por una estrategia de lucha intelectual en la sociedad civil, que, mediante la conquista de la Universidad y otros centros culturales, restaurase la identidad católica española: “Conseguido esto, no necesitaremos constituirnos en partido para enderezar la política por vías católicas; entonces serán católicos todos los partidos, limitándose sus diferencias a los negocios temporales”{55}.
Con estos planteamientos y proyectos, Laverde iba a ejercer una profunda influencia en el joven Menéndez Pelayo, a quien propondría temas y lecturas. Sin ese estímulo resultaría impensable el desarrollo de la célebre polémica sobre la ciencia española, en la que Menéndez Pelayo se dio a conocer ante la opinión pública.
3. Menéndez Pelayo: balmesiano
En realidad, aquella polémica fue mucho más que una mera disgresión sobre el saber científico y filosófico de la España antigua. Se trató de un pretexto, manejado con habilidad y pasión, para que Menéndez Pelayo, excitado por el desafío que supuso el desarrollo del krausismo para los sectores católicos y tradicionales, diera forma a su concepción de la historia de España, que en la mayoría de sus puntos iba a seguir los parámetros balmesianos y neocatólicos. La cuestión que se debatía era tanto la existencia o inexistencia de la ciencia en España como el problema de la definición de “lo” específicamente español y su necesario correlato político, es decir, la dirección intelectual y moral de la sociedad española, que, para el conjunto de la derecha española, correspondía a la Iglesia católica. Lo que implicaba barrer los lugares comunes históricos de la izquierda intelectual de la época. El pretexto vino de un artículo del krausista Gumersindo de Azcárate, publicado en la Revista de España, con el título de “El self government y la Monarquía doctrinaria”, donde se afirmaba que durante tres siglos la Inquisición había ahogado por completo el pensamiento español{56}. De inmediato, Menéndez Pelayo contestó al catedrático krausista, considerando sus opiniones como un ataque directo al catolicismo. Como su maestro Laverde, el santanderino creía en la existencia de una ciencia nacional, producto del espíritu del pueblo: “No ignoro ¿como iba a ignorarlo?, que la ciencia es una y que la verdad no tiene patria; mas nadie negará tampoco que la verdad y la ciencia adoptan formas y caracteres distintos en cada tiempo y país según el genio y la historia de las razas a cuyas peculiares condiciones se atenta con la manía de introducir lo extranjero sin asimilarlo a lo propio”{57}. En ese sentido, defendió la existencia de tres escuelas filosóficas genuinamente españolas: vivismo, lulismo y suarismo. Estas tres escuelas eran concordes con el “carácter nacional” y su tendencia natural hacia el sentido práctico, el armonismo y el criticismo, el sentimiento del propio yo; y, cuando se desviaba del catolicismo, hacia el panteísmo. Defendía, además, Menéndez Pelayo que algunas de estas doctrinas eran anticipaciones de las principales escuelas de la filosofía moderna. De Vives se derivaban el experimentalismo de Bacon, el cartesianismo y la filosofía escocesa del sentido común{58}.
En contra de esa tesis se manifestaron algunos representantes de la izquierda filosófica como Manuel de la Revilla, José del Perojo, Gumersindo de Azcárate, &c., los cuales negaron la existencia de filosofía española, a causa de la intolerancia católica característica de la España de los Austrias. En sus réplicas, Menéndez Pelayo no solamente aportó una ingente lista de filósofos y científicos españoles de aquella época, sino que asoció la decadencia intelectual de la nación al triunfo de la Ilustración y del liberalismo, “con exactitud matemática, con la corte volteriana de Carlos IV, con la Constitución de Cádiz, con los acordes del himno de Riego, con la desamortización de Mendizábal, con la quema de conventos y las palizas a los clérigos, con la fundación del Ateneo de Madrid y con el viaje de Sanz del Río a Alemania”. Y, de paso, se burlaba del permanente recurso de sus contradictores al tópico de la Inquisición, convertido en “coco de niños y espantajo de bobos”, “la solución de todos los problemas, el Deus ex machina que viene como llovido del cielo en situaciones apuradas”{59}.
Sin embargo, algunas de las tesis menéndezpelayanas tampoco gustaron a ciertos representantes de la derecha filosófica, sobre todo a los neoescolásticos. Su amigo el político Alejandro Pidal, discípulo de Zeferino González{60}, le reprochó su desdén hacia el tomismo y su valoración positiva de la filosofía del Renacimiento, y en particular del vivismo. A su entender, el Renacimiento significaba la ruptura del orden cristiano y una regresión hacia el paganismo; por otra parte, la escolástica era la culminación del pensamiento cristiano. Tampoco creía Pidal en la existencia de filosofías nacionales{61}. Mientras que la polémica con Pidal discurrió por cauces de respeto mutuo, la posterior disputa con el Padre Joaquín Fonseca, ya en 1882, llegó a la diatriba personal. Y es que para el dominico Menéndez Pelayo era un “filósofo del Renacimiento” contrario a la escolástica y, por lo tanto, a los preceptos de León XIII en la encíclica Aeternis Patris. La escolástica era, a su juicio, “la más sólida, la más segura y conveniente para combatir los errores de la época”; y censuraba “los alardes prematuros de autonomía científica, esa marcada independencia en la dirección de los estudios filosóficos, llevada hasta la exageración más peligrosa” que caracterizaban a Menéndez Pelayo{62}. En la réplica, éste manifestó su antiescolasticismo. A diferencia de su sustentado por Pidal y luego por Fonseca, “la verdad total, no la alcanzado el tomismo ni ninguna filosofía, como tal filosofía”. Y es que los escolásticos estaban acostumbrados a “dar soluciones a todo y convertir en realidades todas las abstracciones, creyendo que basta un nombre para crear un ente”. Censuraba su espíritu “exclusivo”; y sostuvo que, tal como la entendía algunos, la restauración del tomismo solo serviría “para perpetuar en España el estado de desidia intelectual y de agitación estéril en que vivimos”. Estimaba, además, que la encíclica Aeternis Patris no expresaba una “definición dogmática”, ni ordenaba que debiera defenderse “ciega y servilmente” el tomismo, sino garantizar la necesaria armonía entre la fe y los “adelantos de la ciencia”{63}.
Pese a estas escaramuzas intelectuales, su hábil intervención en la polémica, que tuvo la virtud de mostrar la ignorancia histórica tanto de krausistas y positivistas como de los escolásticos, le granjeó el aprecio de las elites dirigentes de la Restauración; y gracias a los buenos oficios de su amigo Pidal y del propio Cánovas del Castillo, consiguió, a pesar de su juventud, acceder a la cátedra de Historia de la Literatura en la Universidad de Madrid. Y poco después su ingreso en la Real Academia Española y en la de Historia y Bellas Artes.
La Restauración borbónica de 1874 había supuesto el triunfo de la tradición conservadora liberal, que viviría, hasta 1923, su momento estelar. El nuevo régimen se configuró institucionalmente, a través del texto constitucional de 1876, según los moldes de esta tradición. El punto más conflictivo de la Constitución fue el relativo a las relaciones Iglesia-Estado. Cánovas del Castillo propuso la tolerancia de cultos, porque la unidad religiosa era ya indefendible en el mundo moderno; lo que generó una fuerte críticas de los sectores eclesiásticos, y de los tradicionalistas, conservadores y neocatólicos{64}. Finalmente, se reconoció la tolerancia como mal menor. Sin embargo, el Estado era confesionalmente católico; no se inhibía con respecto a la cuestión religiosa; se ponía al lado del catolicismo; le apoyaba y se dejaba apoyar por él. Lo que se concretó en el modelo de familia, de escuela y en la presencia permanente de la Iglesia en los rituales básicos de la vida cotidiana. Por otra parte, el ideario de Cánovas coincidía en no pocos puntos con el tradicionalismo y el neoescolasticismo. El político malagueño consideraba que el krausismo equivalía a “panteísmo”; era muy crítico con el proceso de secularización y pretendía basar su ideario en el iusnaturalismo católico. Además, su concepto de nación era antivoluntarista y defensor de la “constitución histórica”{65}.
Entre los críticos más acerbos de Cánovas se encontraba Alejandro Pidal, quien calificó la tolerancia de cultos de “crimen de lesa nacionalidad” y “crimen de lesa religión”{66}. En consecuencia, consideró la Constitución de 1876 contaminada de liberalismo, sobre todo por su abandono del principio de la unidad católica. Sin embargo, el prócer asturiano fue consciente de la estabilidad del orden canovista y, no sin reticencias, fue adaptándose a la nueva situación política con todas las consecuencias. En realidad, fue un posibilista de extrema derecha, a medio camino entre el carlismo y el conservadurismo canovista. Sin viabilidad, por el momento, su “tesis” de la unidad católica, no vió obra posibilidad que aceptar la “hipótesis”, tal y como la veía Cánovas. En ese sentido, su proyecto político fue una reedición del propugnado por Balmes y Viluma, es decir, la apertura al carlismo y la extensión del bloque tradicional frente a los liberales. Para Pidal, la experiencia balmesiana marcaba el camino a seguir. Balmes era el “apóstol de la paz, de conciliación y concordia, entre las verdades eternas de la religión y las necesidades científicas de su tiempo”{67}. En un principio, hizo un llamamiento a las “honradas masas carlistas” para hacer frente a “la invasión revolucionaria”{68}. Pero fue rechazado de inmediato y con la mayor dureza por Cándido Nocedal y la inmensa mayoría de los carlistas, que acusaron a Pidal de pretender atraerse a sus bases para consolidar el régimen liberal. Sin embargo, el prócer asturiano organizó, con el apoyo de un importante sector de la jerarquía eclesiástica, el grupo de la Unión Católica, cuyo proyecto político se decía heredero de las aspiraciones de los pontífices Pío IX y León XIII, así como de las de Balmes y Aparisi y Guijarro. No tenía, a decir de Pidal, otro objetivo que la instauración del “reinado social de Jesucristo”{69}. La Unión Católica logró la adhesión de algunos miembros de la aristocracia y, sobre todo, de un sector importante de la intelectualidad católica: Zeferino González, Damián Isern, Vicente de la Fuente, Joaquín Sánchez de Toca, Marqués de Pidal, la Condesa de Pardo Bazán, José María Quadrado, Gumersindo Laverde, el propio Alejandro Pidal y Menéndez Pelayo{70}. Los anatemas de los carlistas contra Pidal y los suyos no tardaron en llegar; se les tachó de “mestizos”, “apóstatas”, “traidores” y, sobre todo, de “liberales”. Entre sus críticos, destacó el presbítero Félix Sardá y Salvany, con su célebre opúsculo El liberalismo es pecado{71}.
Mientras tanto, Menéndez Pelayo había ido publicando en sucesivos tomos su monumental Historia de los heterodoxos españoles, donde identificó el Volksgeist español con el catolicismo. Sus premisas eran, en el fondo, las ya defendidas por Jaime Balmes años atrás. El “genio” español era heredero de Roma y del cristianismo; lo que establecía una radical escisión entre las creaciones de los que seguían el espíritu tradicional y las de los heterodoxos: “El genio español es eminentemente católico; la heterodoxia entre nosotros, accidente y ráfaga pasajera”. Negaba Menéndez Pelayo que la invasión visigoda hubiera supuesto una discontinuidad histórica, porque los germanos se romanizaron pronto, gracias a la influencia de la Iglesia. La conversión de Recaredo consolidó la unidad religiosa, base de la homogeneidad nacional. La caída de los godos fue consecuencia de la relajación de las costumbres cristianas. Sin embargo, el ideal católico tuvo su continuidad en la Reconquista. Menéndez Pelayo desdeñaba la influencia de árabes y judíos en la configuración de la realidad nacional española, porque, en realidad, su carácter se forjó en la lucha contra ambos pueblos. Inspirada por la Iglesia, la raza hispanolatina obtuvo la victoria final sobre los musulmanes, bajo la égida de los Reyes Católicos. A ese respecto, Menéndez Pelayo justificaba la intolerancia religiosa y la existencia de la Inquisición, con el argumento de que eran los instrumentos de la obra purificadora y garantes de la unidad religiosa, de la que dependía, en última instancia, todo el “edificio social”. A partir de tales planteamientos, el santanderino realizaba un auténtico panegírico de la España de los Austrias, bête noire de los liberales y progresistas. La nación española se convirtió entonces en un pueblo de teólogos y soldados, cuya misión era defender la ortodoxia católica contra la expansión del Islam y la herejía protestante: “Nunca, desde el tiempo de Judas Macabeo, hubo un tiempo que con tanta razón pudiera creerse un pueblo escogido para ser la espada y el brazo de Dios; y todo, hasta los sueños de engrandecimiento y de Monarquía universal, lo referían y subordinaban a este objeto supremo: Fiat unum ovite, et unus pastor”. La decadencia nacional se inició en el siglo XVIII, con el advenimiento de la Casa de Borbón y el consiguiente abandono del ideal religioso por parte de las clases dirigentes españolas, seducidas por los ideales seculares de la Ilustración francesa. Siglo falto de carácter nacional; siglo “afrancesado” por antonomasia, en el que la administración, la educación, las artes, el conjunto de la cultural, en fin, se encontraron en manos de aventureros sin escrúpulos, o de autores miméticos sin personalidad propia. Era, en fin, el siglo del relajamiento y de la miseria moral, del despotismo administrativo sin grandeza ni gloria, de impiedad vergonzosa, simbolizada en la expulsión de los jesuitas; y de paces desastrosas bajo la hegemonía francesa. Regalismo, jansenismo, masonería, tales fueron los vehículos del proceso secularizador sufrido por la sociedad española. Sin embargo, la prueba del fracaso de la Ilustración fue el carácter religioso que tomó la guerra de la Independencia, auténtico movimiento popular, católico y tradicional, opuesto a las innovaciones ilustradas y al liberalismo. Del siglo XVIII tan sólo se salvaban, para el santanderino, Jovellanos, a quien interpretaba como un liberal a la inglesa, respetuoso, por tanto, de las tradiciones; Juan Pablo Forner y los impugnadores del enciclopedismo, como Ceballos, Valcárcel y Diego de Cádiz.
Las Cortes de Cádiz, en contraste, supusieron una traición al significado profundo del sentir popular; fueron fruto de “todas las tendencias desorganizadoras del siglo XVIII, en ellas fermentó, reduciéndose a leyes, el espíritu de la Enciclopedia y del Contrato Social”. Era una “constitución abstracta e inaplicable”. A Menéndez Pelayo sólo le merecen elogios los críticos tradicionales de la obra gaditana: Alvarado, Vélez, Inguanzo, &c.
El ulterior triunfo del liberalismo fue condenado sin paliativos por el santanderino. Célebre fue su diatriba contra la desamortización, a la que calificó de “inmenso latrocinio”, “un enorme despojo, un contrato infamante de compra y venta de conciencias”. Sin embargo, no se identificaba con el carlismo, refiriéndose a Carlos María Isidro como “presunto heredero de la Corona”. A los moderados les causaba de “respetar los hechos consumados”, de “justificar, legalizar lo hechos”. Y la Unión Liberal era tan sólo un “partido sin doctrina”. Así pues, el reinado de Isabel II no fue, a su juicio, más que un conjunto de errores y desafueros, fruto de los planteamientos de moderados y progresistas, de demócratas y republicanos. Su interés se centró en las figuras de Balmes y Donoso Cortés, alabando su defensa del catolicismo, aunque no se le escapó la diversidad de sus respectivas personalidades, lo mismo que las diferencias entre sus ideas y proyectos políticos. Interpretó tales diferencias como consecuencia de su distinto origen racial, de educación, procedencia y cultura. Menéndez Pelayo se encontraba más cerca del catalán que del extremeño. Los proyectos balmesianos fueron de “paz, de concordia entre cristianos, nunca de amalgama ni de transacción con el error”. Su obra favorita era El protestantismo comparado con el catolicismo, a la que consideraba “una verdadera filosofía de la historia”. Con respecto a Donoso, desdeñaba su etapa liberal, centrándose en el Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, cuyo tradicionalismo juzgaba “sospechoso”, una filosofía “para muchos vitanda que la Iglesia nunca ha hecho más que tolerar, llamándola al orden en repetidas ocasiones, y en el último concilio de modo tan claro que ya no parece lícito defenderla sino con grandes atenuaciones”. Y es que Donoso era “discípulo de Bonald, era tradicionalista, en el más riguroso sentido de la palabra, pareciendo en él más crudo el tradicionalismo por sus extremosidades meridionales de expresión”. La parte más endeble del Ensayo era la metafísica, “casi toda puede y debe discutirse, y quizá no haya entre los católicos españoles quien la patrocine íntegra”. Lo más defendible era su “filosofía social”, sobre todo la crítica del liberalismo doctrinario. Apenas dio importancia al resto de la apologética católica, destacando la pobreza de la teología española, incapaz de enfrentarse a desafíos tales como el protagonizado por Renan en su Vida de Jesús.
El Sexenio no hizo sino exacerbar las tendencias heterodoxas; se convirtió en una auténtica galería de horrores, la culminación del proceso de secularización que arrancaba del siglo XVIII. Especial responsabilidad en tales desafueros tuvo filosofía krausista, difundida, a su juicio, en España “por casualidad” y, sobre todo, por la “lobreguez” mental de Sanz del Río. Los krausistas eran, en el fondo, “ateos disfrazados”, una “secta”, una “fratría”, cuya influencia había sido nefasta para el catolicismo español. Sin embargo, la Restauración canovista tampoco le satisfacía. Y es que aspiraba a una restauración religiosa integral. El eclecticismo de Cánovas, su pacto con los liberales sagastinos y su declaración constitucional de tolerancia de cultos, equivalía a una nueva ruptura de la tradición nacional: “Dentro de poco, si Dios no lo remedia, veremos bajo una Monarquía católica, negando en las leyes el dogma y la esperanza de la resurrección y ni aún quedaría a los católicos españoles el consuelo de que descansen sus cenizas a la sombra de la Cruz y en tierra profanada”{72}.
La obra fue interpretada por los liberales y las izquierdas como una renovación de las tesis tradicionalistas. Emilio Castelar afirmaría en una crítica a la obra que “la cabeza del Sr. Menéndez Pelayo es una biblioteca de Alejandría cuyo bibliotecario es el Papa”. “Los libros del Sr. Menéndez Pelayo son los inventarios de la inmensa testamentaría de la escuela neocatólica”{73}. Leopoldo Alas, “Clarín”, lo consideraba “el Bonald o el José de Maistre español”{74}. A pesar del antiescolasticismo menendezpelayesco, el Padre Zeferino González interpretó la Historia de los heterodoxos como un “libro que pertenece a la clase de aquellos que constituyen el fondo permanente de la historia literaria de un pueblo”{75}. De hecho, algunos capítulos de la obra habían sido publicados en El Siglo Futuro, órgano del carlismo nocedaliano. Además, Menéndez Pelayo era amigo de Cándido Nocedal y de su hijo, Ramón, director del diario carlista. Su célebre brindis del Retiro, en el que Menéndez Pelayo, con motivo del centenario de Calderón de la Barca, exaltó la figura del dramaturgo como “poeta de todas las intolerancias e intransigencias católicas”{76}, fue igualmente demostrativo de su postura abiertamente tradicionalista y antiliberal . El escándalo que provocó fue enorme; y las críticas liberales fueron muy duras. La Unión Católica celebró una velada literaria y musical en homenaje al santanderino, donde éste pronunció un discurso, ratificándose en sus opiniones: “Todos estáis conformes conmigo en la proclamación de la unidad católica, que hizo nuestra grandeza en el Siglo de Oro. Todos estáis en la glorificación de la España antigua, y en que sus principios santos y salvadores tornen a informar la España moderna”{77}.
La militancia de Menéndez Pelayo en la Unión Católica y algunas de sus opiniones sobre el legitimismo le enajenaron la simpatía de los carlistas. El “brindis del Retiro” fue reproducido y elogiado en El Siglo Futuro; pero cuando el santanderino comenzó sus conferencias sobre “Calderón y su teatro” en el Círculo de la Unión Católica, el diario carlista y sus promotores fueron mostrándose cada vez más hostiles hacia su persona y obra. Para El Siglo Futuro, Menéndez Pelayo se convirtió en un “mestizo” más, “un individuo de una mala compañía, cómico-equilibrista, que pertenece a la escuela clásico-heterodoxa, y que llevando una biblioteca en la cabeza, como otros un sombrero, se suele olvidar de la biblioteca o se la pone al revés”{78}. En sus páginas, se criticaron algunas de sus tesis históricas, acusándole de antiescolástico y de denigrar la Edad Media, apoyando las censuras del Padre Fonseca en sus polémicas con el santanderino{79}.
La Unión Católica fue incapaz de competir con el carlismo. Contra las disensiones, León XIII publicó su encíclica Cum multa, en la que exhortaba a los católicos a unir sus fuerzas. Pero ni ésta ni las recomendaciones de los obispos hicieron viable el proyecto pidaliano. En vista de su escaso éxito, y tras una visita al Pontífice, Pidal optó por integrar su grupo en el Partido Conservador de Cánovas; lo que fue recibido por sus enemigos carlistas como una prueba más de lo turbio de sus propósitos. Desde entonces, Menéndez Pelayo se identificó cada vez más con el conservadurismo y con el tradicionalismo evolutivo de Balmes. En una carta a su amigo Alfred Morel-Fatio, el santanderino afirmó que sólo en el Partido Conservador tenían “hoy la verdadera y genuina representación los principios tradicionales, sin exageraciones absurdas, fantásticas e imposible”{80}. Y llegó a ser diputado por Palma de Mallorca y por Zaragoza; luego, senador por la Universidad de Oviedo y por la Real Academia de la Lengua. Menéndez Pelayo interpretó el proyecto conservador en un sentido muy próximo al tradicionalismo balmesiano; debía ser “la congregación de todos los hombres de buena voluntad que no han renegado de su tradición y de su casta y que sostienen y defienden la unidad del espíritu español y dentro de él la riquísima variedad de sus manifestaciones regionales; de los que en vez de la unidad yerta y puramente administrativa sueñan con la unidad orgánica y viva; de los que en las cuestiones económicas tienen por único lema el interés de la producción nacional, hoy tan comprometida y vejada, y de los que en materias más altas opinan que la mayor pureza de creencias no es de ningún modo incompatible con los únicos procedimientos de gobierno hoy posibles, con toda la racional libertad que puede tener una política amplia, generosa, expansiva y verdaderamente española, única que puede dar vida a una administración honrada”{81}.
Sin embargo, Menéndez Pelayo nunca estuvo verdaderamente interesado en la política activa. Consideraba el parlamentarismo como una “farsa tan cara como risible”{82}. Además, estimaba que la tentación política era para el intelectual “la más funesta y enervadora de todas”{83}. Como Joaquín Costa y Rafael Altamira, invocó en alguna ocasión “aquella manera de tutela más bien que de dictadura, que el genio político providencialmente suele ejercer en las sociedades anárquicas y desorganizadas”{84}. Tan sólo intervino en una ocasión como parlamentario, para contestar a Emilio Castelar y criticar el concepto liberal de libertad de cátedra y de enseñanza{85}. En sucesivos escritos sometió a crítica tanto al carlismo como el tradicionalismo radical de Donoso Cortés y de los integristas acaudillados por Ramón Nocedal, que terminaron rompiendo con Carlos VII, al que acusaron de liberal. A la altura de 1883, Menéndez Pelayo redactó unas Adiciones al libro del alemán Otto von Leixner, Nuestro siglo, donde denunció el “escolasticismo decadente” y la pobreza intelectual característica del pensamiento español de los siglos XVIII y XIX. Volvió a comparar a Balmes con Donoso, de nuevo en detrimento del extremeño. Balmes era “el hombre de la severa razón y del método, sin brillo de estilo, pero con el peso ingente de la certidumbre sistemática”, que había logrado “la restauración de la filosofía española”. Seguía considerando El protestantismo comparado con el catolicismo como “el primer libro español de este siglo”, “una verdadera filosofía de la historia”. Por contra, el Ensayo donosiano se encontraba afectado por “un desprecio sistemático a la razón humana y por opiniones ideológicas inadmisibles, aprendidas en los libros de Bonald y otros franceses”{86}.
Al ser nombrado candidato conservador por Palma de Mallorca y participar en la campaña electoral, el santanderino entró en contacto con el antiguo balmesiano e historiador romántico José María Quadrado{87}, con quien mantuvo abundante correspondencia y cuyos papeles heredó. Posteriormente, ordenó y prologó los Ensayos del tradicionalista mallorquín. En las páginas de ese prólogo, acusó al carlismo de constituirse en “defensor, no de una tradición gloriosa cuyo contenido apenas comprendía ni alcanzaba como no fuera de un modo vago e instintivo, sino de los peores abusos del régimen antiguo en su degeneración y en sus postrimerías”; y de confundir “bajo el mismo anatema los principios fundamentales y perennes de nuestra vida nacional, y las corruptelas, imperfecciones y escorias que el transcurso de los siglos y la decadencia de los pueblos traen consigo”. La cultura de los liberales adolecía, a su juicio, de “exótica y superficial”; pero la de los carlistas llegó a “tal extremo de penuria que en nada y para nada recordaba la gloriosa ciencia española de otras edades, ni podía aspirar por ningún título a ser continuadora suya”. Los escolásticos, como Alvarado y Puigserver, fracasaron por su sujeción a las abstracciones tomistas y por su intransigencia hacia otras escuelas filosóficas; además, su estilo era “inculto, desaseado y macarrónico”. Lo peor fue que la indigencia escolástica pretendió paliarse mediante las traducciones del tradicionalismo filosófico francés; lo que no podía avenirse con “nuestro modo de ser llano y castizo”. En ese sentido, Donoso Cortés “ni antes ni después de su conversión acertó a ser español en otra cosa que en el poder y magnificencia de su palabra deslumbradora, con cuyo regio manto revistió alternativamente ideas bien diversas, pero todas de origen francés, ora fuese el inspirador Roger-Collard, ora Lamennais, De Maistre o Bonald”. Tan sólo Balmes podía servir de estímulo. El protestantismo, Filosofía fundamental, El Criterio, &c., constituían la máxima expresión del pensamiento español. Balmes no era escolástico, sino “un espiritualista cristiano independiente, con un género de eclecticismo que está en las tradiciones de la ciencia nacional que brilló en nuestros grandes pensadores del Renacimiento, y que volvió a levantar la cabeza, no sin gloria, en el siglo XVIII”. Su proyecto político fue “el único pensamiento genuinamente español, el único que hubiese atajado desastres sin cuento, dando acaso diverso giro a nuestra historia”. Y concluía: “El Pensamiento de la Nación no ha muerto aún, porque es de esencia perenne”{88}.
Una excepción era su amigo Francisco Javier Caminero{89}, único apologista católico español capaz, a su juicio, de medirse con Renan y con los exégetas de la escuela de Tubinga, sobre todo con su Manuale Isagogicum, que “condensaba con singular precisión y método las más adelantadas enseñanzas de la exégesis bíblica en las escuelas católicas de Alemania, de Francia y de Italia”. La figura de Caminero servía a Menéndez Pelayo para compararla con los representantes de la “prolija y fastidiosa” apologética integrista, cuyo principal representante era Sardá y Salvany, autor de El liberalismo es pecado{90}.
Todavía conservaba la admiración y la adhesión de historiadores y literatos, tanto españoles como extranjeros. Así lo demuestra la publicación en 1899 la obra colectiva Homenaje a Menéndez Pelayo– Estudios de erudición española, prologada por su amigo Juan Valera. Entre los colaboradores de la obra, destacaban Ramón Menéndez Pidal, Manuel Ramón Zarco del Valle, el conde de las Navas, Carolina Michaelis de Vasconcellos, Benedetto Croce, Miguel Asín, Emilio Cotarelo, Juan Luis Estelrich, Arturo Farinelli, James Fitzmaurice-Kelly, Eduardo Hinojosa, Ernesto Merimée, Miguel Mir, Alfonse Morel-Fatio, conde de Viñaza, Federico Wulff, &c., &c.{91}-
Ante la guerra de Cuba, el santanderino se mostró partidario de la lucha contra los independentistas, porque “el aquel suelo descansan los restos de nuestros ascendientes; allí reposan nuestros padres, los que pasearon por el mundo con la antorcha de la civilización, iluminándolos; los que redimieron a una raza esclava e irredenta”{92}. La derrota ante Estados Unidos le dejó anonadado. En una carta al historiador Arturo Farinelli destacó “la tristeza nacional que a todos nos embarga”{93}. A ello se sumó la permanente división política de los católicos y las críticas de las nuevas hornadas intelectuales.
Los representantes del espíritu del 98, como Miguel e Unamuno y Ramiro de Maeztu, rechazaron sus ideas y planteamientos. Unamuno, que había asistido a sus clases en la Universidad de Madrid, dedicó uno de sus primeros libros, En torno al casticismo, a la crítica del tradicionalismo menendezpelayano, al que calificaba de “casticista”. Frente a “tradición”, Unamuno defendía el concepto de “intrahistoria” nacional, como nivel profundo e incontaminado del alma colectiva{94}. Para el Maeztu juvenil, Menéndez Pelayo no pasaba de ser un “triste coleccionador de muertas naderías”. No negaba Maeztu la fecundidad del santanderino como historiador, pero juzgaba su perspectiva carente de la necesaria sensibilidad hacia lo moderno. Su humanismo clásico resultaba, sin duda, un obstáculo para la percepción y el arraigo de nuevos valores estéticos{95}.
No obstante, la España “oficial” le colmó de honores. Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y se le concedió en 1902 la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII; luego elegido senador por la Real Academia de la Lengua y elevado a la dirección de la de Historia. Sin duda, se sintió herido por su amigo y antiguo jefe político Alejandro Pidal, cuando éste le derrotó, con malas artes, en la elección a director de la Real Academia de la Lengua. Lo que provocó la reacción de su sector de la intelectualidad, liberal e izquierdista, en favor de Menéndez Pelayo y en contra de Pidal, con un manifiesto firmado, entre otros, por Pío Baroja, “Azorín”, Luis Bello, los hermanos Álvarez Quintero, Díez Canedo, Julio Camba, Felipe Trigo, Antonio Machado, Manuel Azaña, Álvaro de Albornoz, &c. En sus últimos años, se sintió identificado con la figura de Antonio Maura, cuya caída en 1909 lamentó{96}.
Se ha escrito mucho sobre la evolución ideológica del polígrafo santanderino; pero, en rigor, sus ideas básicas nunca cambiaron. Sin duda, sus obras de madurez, como la Historia de las ideas estéticas, mostraron una mayor apertura a las ideas modernas. Y sus relaciones con Benito Pérez Galdós y otros intelectuales liberales pusieron en evidencia que no era un sectario ni un fanático en sus relaciones personales. Sin embargo, sus planteamientos políticos nunca variaron sustancialmente. Dió su apoyo a la iniciativa del obispo Madrid-Alcalá para solicitar al gobierno la clausura de las escuelas laicas, cuyo ideario era un disimulado ateísmo, “indigna mutilación del entendimiento humano en lo que tiene de más idea y excelso”{97}. Cuando se organizó en Vich un congreso internacional de apologética para conmemorar el centenario del nacimiento de Balmes, Menéndez Pelayo, que no pudo asistir personalmente al acto, redactó un texto que puede ser considerado como el último testimonio de su adhesión a la tradición político-intelectual balmesiana. Su diagnóstico de la situación era muy pesimista. España padecía una “terrible crisis espiritual”, un “lento suicidio”, producto del abandono de la tradición nacional: “Un pueblo viejo no puede renunciar a la suya sin extinguir la parte más noble de su vida, y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil”. Balmes había sido el mejor intérprete del “pensamiento de la nación” y podía haberse convertido en “el mejor educador de la España de su siglo”. “Qué distinta hubiera sido nuestra suerte –exclamaba– si el primer explorador intelectual de Alemania, el primer viajero filosófico, que nos trajo noticias directas de las Universidades del Rhin, hubiese sido Jaime Balmes y no don Julián Sanz del Río”. El catalán era “un combatiente intelectual, un admirable polemista”. Su filosofía, “una independiente manifestación de espiritualismo cristiano”; y poco tenía que ver con la escolástica. La reputación de Donoso había sido, sin duda, “grande y universal”, “pero mucho más efímera, ligada en parte a las circunstancias del momento, y debida más bien a la elocuencia deslumbrada del autor, que, a la novedad de su doctrina, cuyas ideas capitales pueden encontrarse en De Maistre, en Bonald, y en los escritos de la primera época de Lamennais”. Y es que también políticamente Balmes había sido más constructivo: “La fórmula de Balmes no triunfó acaso por ser prematura, pero de la pureza de sus móviles e intenciones no dudó nadie, ni tampoco de la habilidad con que condujo aquella memorable campaña”{98}.
De la misma forma, siguió creyendo, según expresó en una carta al rey Alfonso XIII, que la historia era la única ciencia que podía “levantar de su postración a las naciones abatidas, restituyéndolas la conciencia reflexiva de su pasado”{99}.
Poco después fallecía Menéndez Pelayo, el 18 de mayo de 1912, en su Santander natal. Dadas las circunstancias españolas, el polígrafo no acabó, por emplear el término acuñado por Jules Barbey D´Aurevilly, en un mero “profeta del pasado”{100}; más bien todo lo contrario. Menéndez Pelayo se convirtió en el líder espiritual de las derechas, en el intérprete dotado de autoridad de la tradición nacional. Como dijo el periodista “Andrenio” en la necrológica del santanderino, éste se había convertido para las derechas en “el caudillo espiritual incomparable que hasta entonces no habían encontrado, asistido de todas las armas del saber y de todos los recursos del estilo”{101}.
4. Reinar después de morir
No se equivocó el periodista. El conservador Antonio Maura exaltó su figura como defensor de la “indeleble huella del genio español en la civilización universal”{102}. Su hijo Gabriel, se declaró discípulo del polígrafo santanderino{103}. Como líder de las Juventudes Mauristas, Antonio Goicoechea hizo suyas las premisas del menéndezpelayismo. Para la derecha maurista, la tradición nacional se identificaba con el catolicismo y la institución monárquica, y rechazaba la heterodoxia inherente al institucionismo, el krausismo o el costismo{104}. El carlista Juan Vázquez de Mella lo consideró, pese a sus críticas al carlismo, como un auténtico tradicionalista, porque su obra había conseguido fundamentar los ejes de la “constitución histórica” española{105}. Ángel Herrera Oria, fundador y líder de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, le definió como “el hombre de la gran verdad”, “un singular enviado de Dios para sacudir el letargo de España e inyectarla una segunda vida”. Su obra suponía, en consecuencia, “el despertar de la conciencia nacional”{106}. Significativamente, un maduro Ramiro de Maeztu acabó por rendir homenaje al fallecido polígrafo, en cuya obra de habían unido “la fidelidad o patriotismo, la veracidad y la fortaleza”, convirtiendo el conservadurismo en “virtud razonada”{107}.
Sin embargo, tampoco Menéndez Pelayo dejó de ejercer una cierta influencia en sectores de la izquierda intelectual. “Menéndezpelayismo e izquierdismo –señaló José Antonio Maravall– formaron durante algún tiempo una combinación político-intelectual muy estimada”{108}. Prueba de ello fue la admiración que le profesó el socialista Luis Araquistain, quien, al ser nombrado embajador español en Alemania, ya durante la II República, tuvo ocasión de pronunciar, en Berlín, una conferencia sobre Menéndez Pelayo y la cultura alemana, en la que el polígrafo aparecía como “el Fichte de la cultura española”. Negaba Araquistain, al mismo tiempo, la vertiente reaccionaria de su pensamiento, presentándole como un “tradicionalista renovador”, cuya aparición en la vida cultural española había tenido mucho de “providencial”{109}. Influido sin duda por Menéndez Pelayo, pero mucho más crítico se mostraba Fernando de los Ríos Urruti, hombre formado en la Institución Libre de Enseñanza en un estricto krausismo, y que se autodefinía como erasmista y heterodoxo. En alguno de sus trabajos historiográficos, interpretó el sistema político de los Austrias como un “Estado-Iglesia”; pero valoró positivamente las aportaciones culturales de la España de la Contrarreforma, en las obras de Francisco Vitoria, Domingo de Soto, Alonso Cano, Francisco Suárez, &c. A lo largo del reinado de la Casa de Austria, España se convirtió en una “fuerza directiva”{110}.
Muy crítico se mostraba, en cambio, el joven filósofo liberal José Ortega y Gasset, quien no dudó en polemizar con Menéndez Pelayo, acusándole de identificar laicismo como opuesto a religión, cuando, en realidad, se oponía a eclesiástico, a clericalismo{111}. El madrileño había sido lector del santanderino, pero muy pronto quedó desilusionado y llegó a acusarlo de “falta de perspectiva”, por su endeble formación filosófica{112}. Y no faltaron, en ese sentido, críticas al contenido de su obra. Ortega y Gasset valoraba positivamente el legado krausista como “único esfuerzo medular que ha gozado España en el último siglo, de someter el intelecto y el corazón de sus compatriotas a la disciplina germánica”{113}, De la misma forma, criticó sus tesis sobre la ciencia española, ya que, a su juicio, en España la actividad científica era “un hecho personalísimo y no una acción social”{114}. Su obra España invertebrada fue, en el fondo, una respuesta subrepticia a las tesis de Historia de los heterodoxos, porque consideraba a la Iglesia católica como una institución particularista más, defensora de sus propios intereses y no vertebradora del conjunto de la sociedad española{115}.
Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente historiográfico, Menéndez Pelayo no tuvo sucesores de altura. Quien pasaba por ser su discípulo por excelencia, Adolfo Bonilla y San Martín, falleció joven, a los cincuenta años; y no dejó una obra significativa, salvo una inconclusa Historia de la filosofía española. No obstante, se ocupó, desde 1911, de la publicación de las obras completas de su maestro{116}. Su heredero directo, Pedro Sainz Rodríguez, iba a ser, en cambio, como tendremos oportunidad de ver, un personaje decisivo en la difusión y elaboración del menéndezpelayismo político. Discípulo predilecto de Bonilla San Martín, Sainz Rodríguez{117} había colaborado, junto a Gabriel Maura, Eloy Bullón, Miguel Artigas, Pío Zabala, Blanca de los Ríos y el marqués de Lozoya, en la revista Filosofía y Letras{118}. Catedrático de Bibliología, Sainz Rodríguez se convirtió en un experto en mística española. Sin embargo, desde el primer momento, su vocación fue sobre todo política. En sus primeros escritos, vio en la obra de Menéndez Pelayo la solución al problema nacional, ya que España era el país europeo que más había problematizado su propia existencia como nación. En ese sentido, Menéndez Pelayo, frente a liberales y progresistas, había logrado articular una auténtica “fórmula de unión”, mediante la identificación de la cultura española con el catolicismo{119}.
El 16 de octubre de 1918, promovida por Miguel Artigas, director de la Biblioteca Menéndez Pelayo y luego de la Biblioteca Nacional, apareció la Sociedad Menéndez Pelayo. Su primer presidente fue el historiador Carmelo de Echegaray. Enrique Menéndez Pelayo, hermando del polígrafo, fue nombrado presidente de honor. Y Eduardo Huidobro, vicepresidente. Sus finalidades eran las de “promover, fomentar y auxiliar los trabajos literarios referentes al estudio bibliográfico y crítico de don Marcelino Menéndez Pelayo y de sus obras y del estudio de la Historia y Literatura Española, para lo que organizará conferencias, cursillos, concursos, editar revistas, boletines, libros, folletos, y toda clase de publicaciones en consonancia con el objeto de la Sociedad”{120}. Al año siguiente, se inició la publicación del Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo.
A comienzos de 1919, había salido a la luz la revista Raza Española, bajo la dirección de la escritora Blanca de los Ríos, que se autodefinió como discípula y seguidora de Menéndez Pelayo. Su objetivo era destacar la influencia de la cultura española principalmente en Hispanoamérica frente a la Leyenda Negra{121}. Entre sus colaboradores, destacaban Miguel Asín Palacios, Álvaro Alcalá Galiano, Antonio Ballesteros Beretta, Adolfo Bonilla, Emilia Pardo Bazán, Sofía Casanova, Eugenio D´Ors, Luis Araujo Costa, Félix de Llanos y Torriglia, Fernando de los Ríos, &c.
El advenimiento de la Dictadura de Primo de Rivera dio nuevos alientos al tradicionalismo ideológica y político. De hecho, la ideología del nuevo régimen bebió de las ideas de Balmes, Donoso Cortés y Menéndez Pelayo. Los ideólogos de la Unión Patriótica, José Pemartín y José María Pemán, identificaron la tradición nacional con la Monarquía y el catolicismo{122}. Por su parte, Ramiro de Maeztu, que dio su adhesión a Primo de Rivera en 1927, propugnaba un tradicionalismo cultural compatible con un proyecto de modernización económica: “El valor absoluto no será absoluto si no incluye el mundo”{123}.
Las nuevas generaciones intelectuales conservadoras seguían siendo receptivas al mensaje del santanderino. Así lo demuestra el ciclo de conferencias acerca de La personalidad de Menéndez Pelayo, celebrado en marzo de 1927, en el que participaron Rufino Blanco, José Antonio Sangróniz, Agustín González de Amezúa, Pedro Sainz Rodríguez, Gerardo Diego, Blanca de los Ríos, Gómez Baquero, &c.{124}. Aquel mismo año, Miguel Artigas publicó, en la editorial santanderina Voluntad, la primera biografía de Menéndez Pelayo. Como era de esperar, se trataba de una hagiografía, que fue muy bien recibida, entre otros, por Ramiro de Maeztu, que resaltó que, en sus páginas, podía percibirse el inmenso amor a España del biografiado{125}-
El advenimiento de la II República no sólo significó la radicalización de la permanente “guerra civil de la espiritualidad”, sino, como consecuencia directa, del relanzamiento del menéndezpelayismo político. Y es que el nuevo régimen se manifestó como heredero de los supuestos ideológicos de la izquierda republicana, socialista y de la Institución Libre de Enseñanza. En un principio, algunos de sus representantes políticos e intelectuales, como Manuel Azaña Díaz, no eran hostiles a la figura y la obra del santanderino. De hecho, Azaña le dedicó una necrológica, en la que se afirmaba que Menéndez Pelayo “ha sido en España la forma superior de un tipo que en todas partes desaparece: el hombre poco menos que universal, aguijado por un afán insaciable de saber”{126}. Sin embargo, rechazaba sin paliativos su interpretación de la identidad nacional española. Azaña quedó marcado por el carácter y el contenido de la enseñanza confesional de la Universidad María Cristina de El Escorial, regentada por los agustinos, a la que sometió a crítica en su novela autobiográfica El jardín de los frailes. Obra carente de tensión narrativa, cuyo único interés histórico radica en mostrarnos algunas de las obsesiones permanentes del escritor alcalaíno, como el papel social del clero y la interpretación tradicionalista de la historia de España. Aquella interpretación histórica se caracterizaba, según él, por su “aridez inhumana” y, sobre todo, por su vinculación absoluta a la monarquía y el catolicismo del siglo XVI{127}. En el fondo, Azaña aspiró a ser un Menéndez Pelayo del revés, si se quiere un Anti-Menéndez Pelayo, su gran crítico y contradictor. A la tradición católica, Azaña oponía “la gran tradición humanitaria y liberal”, “un arroyuelo murmurante de gentes descontentas”{128}. Y es que, en su opinión, desde el siglo XVI, con la derrota de los comuneros, quedó cortado “el normal desenvolvimiento del ser español”{129}.
A ese respecto, Azaña sostenía que no había existido una auténtica revolución liberal en la España del siglo XIX. Dada su debilidad social, los liberales españoles, a través del moderantismo, pactaron con los poderes tradicionales, con la Monarquía, la dinastía y la Iglesia católica. El precio a pagar por tales transacciones fue nada menos que la libertad de conciencia, es decir, lo más precioso de los principios liberales. Contra esta persistencia del Antiguo Régimen, Azaña propugnó “una ideología poderosa, armazón de las voluntades tumultuarias”, que emancipase de una vez por todas a la sociedad española de su “historia”{130}.
No menos significativa fueron los planteamientos de Fernando de los Ríos, ministro de Justicia en los primeros gobiernos republicanos. Como ya hemos señalado, existe una veta menéndezpelayista en su interpretación de la historia de España, pero no, desde luego, en sentido asuntivo, sino profundamente negativo y crítico. De los Ríos se autodefinió como “erasmista” y como “heterodoxo”, propugnado, como dirigente político y ministro, una suerte de venganza histórica en contra de la Iglesia católica y sus fieles: “Llegamos a esta hora profunda para la historia española, nosotros, los heterodoxos españoles, con el alma lacerada y llena de desgarrones y cicatrices profundas, porque viene desde las heridas del siglo XVI; somos los hijos de los erasmistas; somos hijos espirituales de aquellos cuya conciencia disidente individual fue estrangulada durante siglos”{131}.
En la presidencia del gobierno, Azaña se mostró implacable en su voluntad anticlerical y secularizadora. Con escasa prudencia política, el literato alcalaíno inició la nuevo “la guerra civil de la espiritualidad”, al declarar que España había dejado de ser católica, porque ya no lo era su clase dirigente, lo que implicaba el laicismo de Estado con todas sus consecuencias{132}
Y muy pronto se pasó de las ideas a los hechos, a las decisiones políticas. La legislación secularizadora y anticlerical fue muy dura. No sólo el Estado dejó de ser confesional, sino que en los artículos 26 y 27 de la Constitución de 1931 se estipularon la expulsión de la Compañía de Jesús y la supresión del derecho a ejercer la enseñanza. Se secularizaron los cementerios y se estableció el divorcio. La Ley de Congregaciones de 1933 prohibió a las órdenes religiosas católicas ejercer cualquier actividad política, el comercio, la industria, la explotación agrícola y, sobre todo, el ejercicio de la enseñanza{133}.
Naturalmente, la reacción no se hizo esperar. El antiguo maurista Antonio Goicoechea consideró el contenido del texto constitucional como una “carta otorgada” del PSOE al conjunto de la sociedad española, lo que suponía una “barrera infranqueable” para las derechas{134}. Ángel Herrera, por su parte, juzgó “muerta” la Constitución por su contenido secularizador y anticlerical{135}.
En marzo de 1931, se había constituido en Madrid, con gran alegría de Ramiro de Maeztu, la Sociedad de Amigos de Menéndez Pelayo. “Todo en esta Sociedad –dirá– es enlace; la tradición, al tiempo; la universalidad al espacio”{136}.
Mucho más transcendente fue la aparición, a finales de aquel mismo año, de la sociedad de pensamiento monárquica Acción Española. En las páginas de la revista y en los actos de la sociedad participaron los principales representantes del menendezpelayismo, como Pedro Sainz Rodríguez, Blanca de los Ríos, Jorge Vigón, Ramiro de Maeztu, Antonio Goicoechea, Zacarías García de Villada, José María Pemán, Luis Araujo Costa, el marqués de Lozoya, &c.{137}. Cada 19 de mayo se conmemoraba el aniversario de la muerte del Maestro. “Fue –dirá Maeztu– el hombre que devolvió a los españoles intelectuales el respeto por España”{138}. Blanca de los Ríos lo consideraba el “revelador de la conciencia nacional”{139}. En el mismo sentido, se expresaba Pedro Sainz Rodríguez{140}.
En 1934, la editorial Cultura Española, filial de la sociedad de pensamiento monárquica, publicaba una antología del pensamiento histórico de Menéndez Pelayo, elaborada por Jorge Vigón, bajo el título de Historia de España.
Siguiendo esa liturgia, un busto del santanderino presidía el salón de actos de Acción Española.
La derecha católica, representada por Acción Popular y luego por la Confederación Española de Derechas Autónomas, bajo el liderazgo de José María Gil Robles y de la elite de los propagandistas católicos, hizo suya igualmente la figura de Menéndez Pelayo, Su órgano intelectual, la Revista de Estudios Hispánicos, fue una imitación consciente de Acción Española., salvo en el tema de la accidentalidad de la formas de gobierno. Su enemigo era “la Revolución, cuyo pensamiento es siempre antagónico de España por lo que España representa”{141}.
Contra estas interpretaciones se pronunció Miguel de Unamuno, antiguo alumno de Menéndez Pelayo como sabemos, alegando que su maestro no pensaba así en sus últimos años{142}.
Dentro de la derecha, el incipiente fascismo español se mostró menos proclive a los planteamientos menéndezpelayistas. Tanto las JONS como Falange estuvieron más próximos al noventayochismo, sobre todo a Miguel de Unamuno, y a Ortega y Gasset. El más influido por el cántabro fue Onésimo Redondo, que lo calificó de “padre del nacionalismo revolucionario español”, Sin embargo, rechazaba el Estado confesional{143}. Nietzscheano y radical, devoto de Ortega y de Unamuno, Ramiro Ledesma Ramos fue completamente impermeable al menéndezpelayismo. A su entender, el catolicismo era un factor de decadencia de la nación española, el responsable de la ausencia de un nacionalismo moderno en nuestro suelo. Era, en definitiva, un instrumento de “debilidad y resquebrajamiento”{144}. Ambivalente ante el santanderino, se mostraba el esteta Ernesto Giménez Caballero, quien, en sus primeros escritos juveniles, veía en Menéndez Pelayo, junto a Baroja, Costa y Maura, uno de los precursores de un posible fascismo español, cuya herencia era preciso rescatar del rapto que había sufrido por parte de la derecha católica. “Menéndez Pelayo es una figura que no deberían dejar arrebatarse las minorías intelectuales de España, que no deberían –por más tiempo– permitir que las masas más beocias del país lo sigan empurpurinando con policromía de oratorio jesuítico, llevándole y trayéndolo como fetiche en procesión”{145}. Sus obras Genio de España y La Nueva Catolicidad tienen, sin duda, una cierta impronta menendezpelayista, pero con importantes matices. España era una nación de síntesis, es decir, “Cristiandad”, “Catolicidad”, “Genio de Cristo”, “Genio Romano-Germánico”, “fundidor y antirracista”. Sin embargo “Catolicidad” no se identifica con catolicismo; significa “universalidad”. Era el momento en que Mussolini había definido al fascismo como un fenómeno político universal. Se trata, en fin, de una idea secular, propia de la cultura política del siglo XX; es el fascismo{146}.
Más mesurado se mostraba José Antonio Primo de Rivera, admirador de Ortega y Gasset, pero igualmente de Menéndez Palayo. Sin embargo, rechazó la confesionalidad del Estado. A diferencia de Ledesma Ramos, siempre hizo gala de catolicismo: “no existe lo laico”, afirmó. Y es que, según él, la interpretación de la vida genuinamente española era la católica{147}.
5. Apoteosis, ocaso, vigencia.
El estallido de la guerra civil y la ulterior instauración del régimen político acaudillado por el general Francisco Franco, supuso la puesta en marcha de un proyecto de “reencantamiento del mundo”, frente a la modernidad liberal y la revolución socialista. Y es que, en realidad, la mayor originalidad del nuevo orden político fue su pretensión de ser el exponente máximo en Europa de los intentos de restauración del catolicismo tradicional. Se trataba, en líneas generales, de una forma de contramodernidad –otros dirán de una modernidad alternativa– cuyo marco histórico de referencia era la España de los siglos XVI y XVII. En este proyecto, la obra de Menéndez Pelayo iba a tener un papel de primer orden, al menos hasta bien entrados los años cincuenta del pasado siglo. El retorno a una especie de Segundo Imperio, para cuya legitimación se recurrió al tradicionalismo cultural menendezpelayano. La Iglesia católica, pilar básico del régimen junto al Ejército, definió la guerra civil como “Cruzada”; y bastaba con leer cualquier publicación de la época para encontrar alabanzas del Siglo de Oro y e la España de los Reyes Católicos y de los Austrias, al lado de duras críticas a la Ilustración, el liberalismo, el krausismo, la Institución Libre de Enseñanza, la Generación del 98, la filosofía de Ortega y Gasset, &c. Se evocaban las gestas de la Reconquista, el descubrimiento de América, la cultura barroca, Cervantes, Juan de Austria, Calderón, Lope de Vega, la Compañía de Jesús, y se reivindicó Trento. En este proceso tuvo un papel de primer orden Pedro Sainz Rodríguez, nombrado en enero de 1938 ministro de Educación Nacional en el primer gobierno presidido por el general Franco. Como diría en uno de sus discursos: “(…) en este momento, soy feliz, porque a lo largo de mi vida intelectual, yo soñé que algún día la restauración de la España inmortal se hiciera como está en la obra de Menéndez Pelayo que palpita y anima en todos los proyectos y todas sus ambiciones, y que fue un día del Estado, bandera de España, norma que sirviese para devolver al pueblo español un sentido de la conciencia, una conciencia de su pasado, una solución de su futuro y de su porvenir”{148}.
En el año y medio que estuvo al frente del Ministerio, Sainz Rodríguez imprimió cambios radicales en educación. Su reforma de la segunda enseñanza consistió en la instauración del bachillerato clásico, cuyos fundamentos eran la religión, la historia y las humanidades, mediante el cual formar una elite dirigente consciente de su misión histórica y capaz de vertebrar al conjunto de la sociedad española. Sus supuestos y sus objetivos eran los que habían sido desarrollados en las páginas de Acción Española: “La revalorización de lo español, la definitiva extirpación del pesimismo antihispánico y extranjerizante, hijo de la apostasía y de la odiosa y mendaz leyenda negra, se ha de conseguir mediante la enseñanza de la Historia Universal (acompañada de la Geografía) principalmente en sus relaciones con España”{149}.
Su sucesor, José Ibáñez Martín, igualmente relacionado con Acción Española, continuaría esta labor político-cultural, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fundado en 1939. Como su antecesor en el cargo, Ibáñez Martín era un menendezpelayista entusiasta; y recogía su concepto de “ciencia española”: “Nuestra ciencia repudia la tesis kantiana del racionalismo absoluto y no se degrada en reconocer que el hombre no puede no puede llegar por continuo progreso a la ponderación de toda la verdad”{150}.
Uno de los primeros proyectos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue la publicación de las Obras Completas, de Menéndez Pelayo, Para ello se contó con la colaboración de Miguel Artigas, director de la Biblioteca Nacional, y de Enrique Sánchez Reyes, director de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander. Según Ibáñez Martín, el proyecto suponía el cumplimiento de “una deuda que España, desde hace muchos años, tiene contraída con el más glorioso español de los tiempos modernos: Don Marcelino Menéndez Pelayo”{151}.
Sin embargo, lejos de ser monolítico, el nuevo régimen fue, de hecho, plural, una maraña de organizaciones y grupos rivales que se hostilizaban entre sí. El predominio de una u otra tendencia cambiaba, según los períodos, las coyunturas y, sobre todo, de la voluntad pragmática de Franco, convertido en árbitro de la situación y en hábil domador de toda aquella abigarrada constelación de fuerzas sociales y políticas.
A ese respecto, podían distinguirse tres grupos político-intelectuales en el seno del régimen. El falangista-“liberal”, cuyo órgano de expresión fue la revista Escorial; el neomonárquico, heredero de Acción Española, integrado en la revista Arbor, órgano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; y el social-católico, constituido por miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, cuyo órgano de expresión era el diario YA y el Boletín de la ACNP. Cada uno de estos equipos intelectuales tuvo su propia interpretación de la obra de Menéndez Pelayo. El menos combativo fue, sin duda, el social-católico, representado por Joaquín Ruíz Jiménez, José Larraz, José María Sánchez de Muniaín o el propio Ángel Herrera. Su máxima aportación cultural fue la Biblioteca de Autores Cristianos, donde Sánchez de Muniaín publicó en 1956 la Antología General de Menéndez Pelayo. Más creativo intelectualmente fue el grupo falangista-“liberal”, cuyos principales representantes fueron Pedro Laín Entralgo y Antonio Tovar. Laín publicó en 1944 Menéndez Pelayo. Historia de sus problemas intelectuales, en cuyas páginas intentó ofrecer una interpretación distinta a la defendida por los miembros de Acción Española y sus herederos. Admirador de los noventayochistas y de Ortega y Gasset, Laín consideraba a estas tradiciones intelectuales compatibles con el legado de Menéndez Pelayo. Hombre de su tiempo, el santanderino supo superar, en su opinión, gracias a su conocimiento de la cultura europea, tanto el extremismo progresista, de krausistas y positivistas, como el extremismo reaccionario de tradicionalistas y escolásticos{152}. En el mismo sentido, se expresaba Antonio Tovar, autor y prologuista de una antología del cántabro. A su entender, Menéndez Pelayo era, en el fondo, un “liberal del siglo XIX”{153}.
La nueva derecha monárquica, heredera de Acción Española y ligada en buena medida a la sociedad religiosa Opus Dei, se agrupó no sólo en Arbor, sino en diarios como ABC, y en revistas como Ateneo, Nuestro Tiempo, luego en Punta Europa, y en la editorial Rialp. Sus principales animadores fueron Rafael Calvo Serer y Florentino Pérez Embid. Igualmente hay que tener en cuenta la obra historiográfica de Federico Suárez Verdeguer. Su proyecto era el de una modernización conservadora consistente en la renovación de las estructuras socioeconómicas, preservando las instituciones tradicionales, la Iglesia católica y la Monarquía. Como diría Pérez Embid, se trataba de lograr la “españolización de los fines y la europeización de los medios”{154}. Frente a los falangistas “liberales”, herederos del noventayochismo y del orteguismo, Rafael Calvo Serer sostenía que Menéndez Pelayo, con su labor historiográfica identificadora de nación y catolicismo, había logrado superar el problema de España: “(…) él nos dio la España sin problema (…) Menéndez Pelayo nos aclaró el concepto de España”{155}.
Tras diez años de exilio, José Ortega y Gasset regresó en España en 1946. Y, de vez en cuando, la emprendió con Menéndez Pelayo, “ese señor”, y a los que habían mitificado su legado, “por grotescas e inoperantes razones no intelectuales se ha querido estos años galvanizar”{156}.
Las polémicas entre “excluyentes” y “comprensivos”, entre falangistas “liberales”, monárquicos tradicionales y social-católicos continuaron a lo largo de varios años, en revistas como Arbor, Nuestro Tiempo, Alférez, ABC, Arriba, Alcalá, Revista, Cuadernos Hispanoamericanos, &c. En realidad, se trataba de una polémica dentro de la ortodoxia del régimen. Sin embargo, un sector importante de la juventud universitaria e intelectual comenzó a mostrarse cada vez más ajena a este tipo de debates. La muerte de Ortega y Gasset el 18 de octubre de 1955 tuvo un impacto importante en este sector. El entierro del filósofo fue el anuncio de ese cambio de mentalidad y en la situación cultural y política. En octubre de 1955 el psicólogo José Luis Pinillos había revelado los datos de una encuesta entre los estudiantes universitarios, que reflejaba un profundo malestar respecto a las instituciones del régimen y su actuación. Un 60% esperaba cambios políticos que permitiesen una mayor libertad; el 70% se declaraba descontento con las estructuras socioeconómicas; y el 85% consideraba como maestros a los intelectuales liberales{157}.
Mientras tanto, aquel mismo año se instituyó el Premio Nacional de Literatura Menéndez Pelayo, que duraría hasta 1974. Sin embargo, la disidencia intelectual continuaba. Se proyectó un congreso de escritores jóvenes, que contó con el apoyo de Laín Entralgo como rector de la Universidad Complutense. Luego, se demandó la convocatoria de un congreso de estudiantes. Se rechazaron, además, las candidaturas oficiales del SEU para los puestos de delegados de curso, pero se suspendieron las elecciones y los estudiantes antifalangistas se apoderaron de la Facultad de Derecho y se asaltó el local del SEU. Todo lo cual culminó en los graves sucesos del 9 de febrero de 1956, con el motivo de las celebraciones del Día del Estudiante Caído. Ante la magnitud de los acontecimientos, Franco resolvió la crisis con los ceses de Joaquín Ruíz Jiménez, como ministro de Educación Nacional, y de Raimundo Fernández Cuesta, como ministro-secretario general del Movimiento{158}. De esta forma, nacía una nueva oposición intelectual y universitaria al régimen, influida no ya por el liberalismo orteguiano, sino por el marxismo.
Esta nueva situación coincidió con el centenario del nacimiento de Menéndez Pelayo el 3 de noviembre. Se programaron toda una serie de actos conmemorativos. Especialmente significativo fue el traslado de sus restos mortales desde el cementerio de Santander hasta la catedral de la capital cántabra. El homenaje fue adelantado al 26 de agosto para hacerlo coincidir con el aniversario de la entrada de las tropas nacionales en Santander. La ceremonia fue presidida por el propio general Franco, al que acompañaron los ministros de Educación Nacional, Justicia y Marina, junto al nuncio de la Santa Sede. En el cortejo, se encontraba igualmente Ciriaco Pérez Bustamante, rector de la Universidad Internacional de Santander, a la que, en 1945, se había puesto el nombre de Menéndez Pelayo{159}.
A lo largo de aquel año, se publicaron diversas obras en torno a la figura y la obra de Menéndez Pelayo, cuyos autores eran Dámaso Alonso, Rafael García y García de Castro, Guillermo Lohman Villena, Vicente Palacio Atard, Enrique Sánchez Reyes, Florentino Pérez Embid, &c. Quizá el más interesante fue la obra de Adolfo Muñoz Alonso, Las ideas filosóficas de Menéndez Pelayo, en cuyas páginas denominó “ontopsicologismo” o “idealismo realista” al sistema defendido por el polígrafo{160}.
Desde el exilio, Luis Araquistain siguió manifestando su admiración por el santanderino, “gran poeta de la Historia, sin dejar de ser nunca al mismo tiempo un espíritu eminentemente científico”, “hombre bondadoso y abierto”{161}.
Por su parte, el doctor Gregorio Marañón destacó el carácter liberal del polígrafo{162}.
La conmemoración del centenario tuvo su lectura política por parte de la oposición al régimen. Para el comunista “Juan Diz”, es decir, Manuel Azcárate, la iniciativa había venido de la mano de la jerarquía eclesiástica y del Opus Dei, con el objetivo de contrarrestar la creciente disidencia intelectual y universitaria. El homenaje había mostrado, según él, la ausencia de homogeneidad en el seno del régimen. Cada sector reivindicaba para sí el legado del cántabro: “Pemán presentaba a éste como el símbolo de la causa monárquica; el obispo Herrera reclamaba a Menéndez Pelayo para Acción Católica; Rubio haciendo valer los derechos del régimen y del Opus Dei”. No obstante, Azcárate se sumaba al homenaje, señalando que “su aportación verdadera a la cultura española ha consistido principalmente en haber estudiado y dado a conocer obras de autores españoles del pasado, algunos de ellos ignorados o injustamente despreciados”. Destacaba, al mismo tiempo, su desinterés por los problemas sociales, pero alababa su heterodoxia ante el tomismo y su gusto por el clasicismo y el paganismo. Igualmente, celebraba su amistad con Benito Pérez Galdós y “Clarín”. Finalmente, llegaba a calificarlo de liberal{163}.
El análisis de Azcárate pecaba de simplista. Como ya hemos visto, las interpretaciones de la obra de Menéndez Palayo en el seno del régimen siempre habían sido diversas, incluso antagónicas. Tampoco resultó lúcida su insistencia en la división de las fuerzas políticas convergentes en el régimen. En realidad, lo que se inició un año después, con el ascenso de los denominados “tecnócratas” al gobierno, fue una nueva etapa en la historia del régimen nacido de la guerra civil, en la búsqueda de nuevos criterios de legitimidad, a través del desarrollo económico y la modernización social. En ese sentido, el menendezpelayismo iba dejando ya de ser operativo políticamente; y lo mismo ocurría a nivel historiográfico. Resulta significativo que la nueva generación de intelectuales e historiadores conservadores, muchos de ellos miembros del Opus Dei, como Vicente Rodríguez Casado, José Luis Comellas, Vicente Cacho Viu o la teresiana María Dolores Gómez Molleda, abandonaron la apologética de la España de los Austrias, en favor de la “Ilustración católica”, presentando como referencia histórica a la Monarquía borbónica, Feijoo, Jovellanos, o la España de la Restauración, la Institución Libre de Enseñanza, la mayoría de los cuales Menéndez Pelayo consideraba heterodoxos{164}.
Y es que, en aquellos momentos, se iba produciendo en la esfera pública española un auténtico cambio de paradigma historiográfico. Resurgía, de la pluma del joven historiador vasco Miguel Artola, la historiografía de signo liberal, con su obra Los afrancesados, una tesis doctoral dirigida por el historiador conservador Ciriaco Pérez Bustamante{165}. Jaime Vicens Vives fue el inspirador de la recepción española de los supuestos de la francesa Ecole des Annales, cuyos máximos representantes eran Fernand Braudel y Lucien Febvre, con sus obras Historia social y económica de España e Introducción a la Historia de España, que poco tenían que ver con el paradigma menendezpelayista. A finales de los años sesenta, la interpretación whig de la historia de España encontró su obra de referencia en España 1808-1939, del británico Raymond Carr, luego seguida por sus discípulos José Varela Ortega, Juan Pablo Fusi y Joaquín Romero Maura{166}.
A ello se sumó las consecuencias sociales y económicas del proceso de desarrollo económico iniciado a finales de los años cincuenta; y, sobre todo, en el caso de los católicos españoles, la incidencia determinante de los contenidos del Concilio Vaticano II{167}. En este nuevo contexto, el tradicionalismo católico, la vieja teología política, ya no resultaba políticamente operativa. La tecnocracia, teorizada por Gonzalo Fernández de la Mora, en su libro El crepúsculo de las ideologías, cuya primera edición data de 1965, fue la respuesta a los nuevos retos: desarrollo económico, secularización y eficacia administrativa{168}. La evolución intelectual del propio Fernández de la Mora fue significativa{169}. Había sido colaborador de Arbor y, durante algún tiempo, se manifestó partidario de la alternativa restauradora de Calvo Serer. Su admiración hacia la figura y la obra de Menéndez Pelayo permaneció incólume. A la altura de 1961, lo consideraba “el coloso y señor absoluto de la Historia y de la crítica”{170}. Sin embargo, a raíz de las consecuencias teológico-políticas del Concilio Vaticano II consideró inviables sus planteamientos. Se imponía la “interiorización de creencias”, es decir, la secularización{171}.
Además, el régimen experimentó un claro proceso de liberalización. La Ley de Prensa, de Manuel Fraga, declaraba la libertad de expresión y suprimía la censura previa. No obstante, limitaba el ejercicio de esos derechos en su relación con el respeto a la verdad y la moral, el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional o las necesidades de la defensa nacional. Lo cual facilitó la aparición de nuevas editoriales como Siglo XXI, Ciencia Nueva, Seix-Barral, Ariel, Alianza, Akal, Edicusa, Taurus, Tecnos, Ayuso, &c. El conjunto de estas editoriales eran de indudable tendencia liberal e izquierdista. A través de ellas se puso en marcha todo un proceso de reivindicación histórica de todas y cada una de las tendencias que Menéndez Pelayo había considerado heterodoxas: la Ilustración, el krausismo, el positivismo, la Institución Libre de Enseñanza, el socialismo, el federalismo, el republicanismo; y sus figuras más carismáticas, como Julián Sanz del Río, Fernando de Castro, Giner de los Ríos, Julián Besteiro, Pablo Iglesias, Fernando de los Ríos, &c. Y sólo era cuestión de tiempo y de oportunidad que se sometiera a crítica la figura de Menéndez Pelayo y el conjunto de su obra.
A la altura de 1966, José Luis López Aranguren publicó su obra Moral y sociedad, en Edicusa. López Aranguren procedía de la derecha intelectual. Durante algún tiempo, se consideró al discípulo de Eugenio D´Ors, a cuya filosofía dedicó el primero de sus libros. Intelectual rentista, consiguió la cátedra de Ética y Sociología de la Universidad Complutense, gracias al apoyo de Laín Entralgo y de sectores eclesiásticos más o menos aperturistas. Poco a poco fue cambiando de perspectiva política e intelectual, algo ya visible en su obra Ética y política. Cada vez más crítico con el régimen, López Aranguren fue expulsado de su cátedra universitaria en 1965, convirtiéndose en una de las figuras más carismáticas de la nueva izquierda intelectual. En 1966, salió a la luz su libro Moral y sociedad. Se trataba de un análisis de las pautas morales, políticas y culturales dominantes a lo largo del siglo XIX español. En realidad, era una crítica solapada del catolicismo tradicional y del conservadurismo español del siglo XX, y en particular del régimen nacido de la guerra civil. Y, no por casualidad, una de las figuras más criticadas era Menéndez Pelayo, a quien prácticamente no se reconocía virtud alguna. Calificaba sus estudios sobre la ciencia española de “nuevo parto de los montes”; y tampoco valían gran cosa, a su juicio, sus investigaciones sobre la filosofía española. Según López Aranguren, Menéndez Pelayo había sido “un joven precoz, pero, en un sentido profundo, tal vez nunca fue joven”; era “viejo ya antes de morir”; un hombre “totalmente ajeno a su tiempo”, “no se interesó lo más mínimo por la joven literatura, ni extranjera ni española”; “se desentendió por completo de las preocupaciones pedagógicas de Giner y los suyos; lo mismo que de la problemática social de los regeneracionistas. Y sentenciaba: “Le sentimos enormemente lejano, no teniendo nada que ver con nosotros”. “Y cuando recurrimos a él, lo hacemos como quien echa mano a un libro de consulta, de una gran enciclopedia erudito-literaria”{172}. La diatriba fue contestada por el conservador Gonzalo Fernández de la Mora: “Negar la fecundidad intelectual y moral de Menéndez Pelayo equivale a mutilarse intelectualmente”{173}.
Siete años después Edicusa publicaba el libro de Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español. Herrero era un historiador de la literatura y había militado en su juventud en las filas del falangismo crítico. El libro fue muy bien recibido por el conjunto de la izquierda intelectual de la época. La tesis de Herrero es que la denominada tradición española no era ni tradición ni española, sino que se trataba de una mímesis consciente del pensamiento europeo del siglo XVIII cuyo objetivo era la defensa de los privilegios estamentales de la nobleza y de la Iglesia. En ese sentido, según Herrero, la Ilustración y el liberalismo españoles bebían en fuentes más genuinamente nacionales que los reaccionarios. En el desarrollo de su tesis, más polémica que genuinamente histórica, Herrero la emprendía sañudamente con Menéndez Pelayo, al que acusaba de tener una formación filosófica “muy pobre” y de ser el principal creador del “mito reaccionario”. Y es que “a veces leía mal”, “los resultados de sus trabajos son no ya deleznables, sino francamente grotescos”. En definitiva, Herrero consideraba que la mayoría de las tesis defendidas en la Historia de los heterodoxos habían sido “demolidas por la crítica moderna”{174}. Las diatribas eran por completo injustas, porque no mencionaban el rechazo de Menéndez Pelayo al escolasticismo y al tradicionalismo radical.
Como ya hemos señalado, la obra de Herrero fue muy bien recibida en los círculos de la nueva izquierda cultural. El periodista y activista cultural Manuel Pizán hizo referencia, en una glosa del libro, con ecos del viejo Georg Lukács, al “asedio a la razón por el pensamiento reaccionario”{175}.
Desde entonces, el término menendezpelayismo tuvo un contenido peyorativo. El pancatalanista Joan Fuster llegó a decir, jocosamente, que España era un “invento de Menéndez Pelayo”{176}. El historiador comunista Carlos Blanco Aguinaga llegó al insulto personal, llamándole “troglodita”{177}. José Antonio Maravall se mostraba igualmente muy crítico con el legado historiográfico de Menéndez Pelayo, alegando que era preciso recuperar la tradición institucionista{178}. Su interpretación de la cultura barroca era antagónica a la defendida por el santanderino{179}.
En la obra de Manuel Tuñón de Lara apenas aparece la figura de Menéndez Pelayo. Para este historiador marxista, en el haber de santanderino se encontraba su contribución a “dar a conocer aspectos de la cultura española de otros tiempos que las orientaciones oficiales habían tendido siempre a asfixiar”. Era “tradicionalista”, pero no un ideólogo de primer orden{180}. El interés de Tuñón de Lara era la reivindicación de las tradiciones liberal-progresistas e izquierdistas, desde el krausismo a la Institución Libre de Enseñanza, pasando por Galdós, “Clarín”, Jaime Vera, el socialismo, &c.{181}.
No sólo el marxismo se presentó como horizonte intelectual de la historiografía española. De la misma forma, la interpretación de la historia de España defendida por el filólogo Américo Castro, antagónica del tradicionalismo menendezpelayano, iba a gozar de la adhesión de un sector de la intelectualidad española, liberal e izquierdista, representada por José Jiménez Lozano, Juan Goytisolo, Andrés Amorós, José Luis López Aranguren, Rafael Lapesa, Juan Marichal, Antonio Tovar, Pedro Laín Entralgo, Domingo García Sabell, Julio Rodríguez Puértolas, &c.{182}.
Más significativo aún fue que, a la altura de 1975, Pedro Sainz Rodríguez, cuya trayectoria intelectual y política, ya conocemos, afirmara que el proyecto político-cultural que él mismo había tratado de configurar en los años treinta y durante su etapa de ministro de Educación Nacional, había sido perjudicial para la imagen pública de Menéndez Pelayo, aunque señalaba que en los años de la postguerra se había vivido como una empresa de recuperación de “la conciencia nacional colectiva”. La palinodia era descomunal. Tras la publicación de sus Obras Completas por parte de una institución estatal como el CSIC y de más de treinta años de adoctrinamiento, resultaba, según Sainz Rodríguez, que Menéndez Pelayo seguía siendo un desconocido{183}.
El nuevo contexto político inaugurado tras la muerte del general Franco, exigía una nueva interpretación de la cultura y de la trayectoria histórica de España como nación. Ya hemos visto que esa nueva interpretación se iba abriendo pasado desde los años sesenta. El intento de síntesis más ambicioso, aunque a la larga poco fructífero, fue el protagonizado por José Luis Abellán{184}. Abellán elaboró una narración histórica antitética de Menéndez Pelayo; se trataba de un intento de interpretación progresista de la cultura española, cuya matriz era el erasmismo que culminaba en el liberalismo y en el socialismo humanista de Fernando de los Ríos. Sin embargo, la valoración que Abellán defendía de la obra de Menéndez Pelayo distaba mucho de la diatriba y de la minusvalorización. Su Historia crítica del pensamiento español se proclamaba heredera de las obras de Gumersindo Laverde y Menéndez Pelayo, como precursores de la historia del pensamiento español{185}. Abellán resaltaba la influencia del catolicismo en la configuración social y cultural de la nación española. Frente al protestantismo, lo específico de la mentalidad española era “la negación de la religión del éxito”{186}. Sus simpatías iban claramente hacia el krausismo, la Institución Libre de Enseñanza y el socialismo. Sin embargo, calificaba a Menéndez Pelayo, al mismo tiempo, como “erudito genial, que dedicó su vida entera al trabajo literario y a la investigación histórica, campo en el que sus aportaciones marcan un hito en la historia de la cultura española”{187}.
Sin embargo, pocos recordaban, a la altura de 1980, el aniversario de la publicación de la Historia de los heterodoxos españoles. Lo hizo un intelectual conservador como Gonzalo Fernández de la Mora. En el fondo, su valoración no fue positiva. Y es que la actuación política de los católicos, sobre todo los nacionalistas vascos y catalanes, desmentían la identificación entre el catolicismo y la españolidad: “Pienso que la unidad de España la socavaron católicos como Sabino Arana y la defendieron positivistas como Ortega, marxistas como Prieto y católicos como Carrero Blanco. La independencia entre lo dogmático y lo nacional la estarían confirmando los últimos acontecimientos (…) El catolicismo no es seguro de españolidad”{188}.
En 1983, Fernández de la Mora fundó, junto a otros intelectuales conservadores, la revista Razón Española. Su proyecto era la actualización del legado de Acción Española, pero con múltiples cambios en su discurso. Fernández de la Mora sostenía que, tras el Concilio Vaticano II, la confesionalidad de Estado resultaba ya indefendible. Además, el núcleo del proyecto político no era ya la religión, sino la ciencia. En este nuevo contexto, la figura de Menéndez Pelayo podía valorarse positivamente, junto a las aportaciones de Ramón Menéndez Pidal y de Claudio Sánchez Albornoz, desde un punto de vista estrictamente historiográfico, ya que resultaba evidente que el catolicismo había sido uno de los elementos fundamentales de la configuración de España como nación{189}.
La obra y la figura de Menéndez Pelayo merecieron estudios notables, como el de Marta Campomar y el de Javier Varela{190}. Sin embargo, el polígrafo fue convirtiéndose, cada vez más, en una celebridad local, de su Santander natal. Pocos recordaron el centenario de su fallecimiento. Fue la Sociedad Menéndez Pelayo la que lo conmemoró, afirmando que era “algo más que el tópico reaccionario y ultraconservador”. El presidente de esa institución, Ramón Emilio Mandado así lo proclamó. Se organizó un Congreso Internacional “Menéndez Pelayo, cien años después”, señalándose las diferencias con anteriores homenajes y eventos: ·No es un congreso de menendezpelayismo, ya que no dejó ninguna escuela en ese sentido”. “Don Marcelino evolucionó hacia el liberalismo dentro del catolicismo, siendo un hombre propio de la Restauración”{191}. Se trataba, pues, de intentar ofrecer una nueva imagen e interpretación del polígrafo, lo más distante posible del régimen de Franco. Entre los participantes en el Congreso, destacaban Pedro Cerezo Galán, Benito Madariaga de la Campa, José Luis Abellán, Pedro Ribas, Marta Campomar, Nelson Orringer, Miguel Ángel Garrido, &c.{192}, Dos años después, Manuel Suárez Cortina coordinó el volumen colectivo, fruto de un curso celebrado en la Universidad de Santander, sobre Menéndez Pelayo y su tiempo, en el que colaboraron Pedro Cerezo Galán, Pedro Carlos González Cuevas, Antonio Moliner Parada, Gonzalo Capellán de Miguel, Benoit Pellistrandi, y el propio Suárez Cortina{193}.
Sin embargo, últimamente, la figura de Menéndez Pelayo ha vuelto a suscitar la inquina de ciertos sectores de la izquierda cultural, no a través de un debate historiográfico y cultural, sino mediante agresiones de carácter simbólico. Eran y son los tiempos de la denominada memoria histórica. Así, la escritora Rosa Regás, nombrada directora de la Biblioteca Nacional por el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, pretendió retirar la estatua del polígrafo de la entrada principal del edificio. La medida fue muy criticada, sobre todo por antiguos militantes de la izquierda cultural. César Alonso de los Ríos acusó a Regás de resentimiento y espíritu de revancha{194}; y lo mismo hizo Fernando Savater{195}. Sin embargo, esta animadversión continúa. El historiador Francisco Sánchez Blanco-Parody pidió, en una semblanza acrítica y apologética del abate Marchena, que la Universidad Internacional de Santander dejara de llevar el nombre de Menéndez Pelayo{196}.
Estas iniciativas delatan una tara de la que adolece el campo cultural español en general, y el historiográfico en particular, sin duda dominados por una izquierda que se caracteriza, de un tiempo, a esta parte por su intransigencia. Un sectarismo y un fanatismo incompatibles con la auténtica actitud intelectual. Lo cual resulta, además, ridículo cuando los portavoces de estas iniciativas simbólicas son abiertamente inferiores a los destinatarios de sus diatribas y agresiones. En la España actual, cualquier petulante se siente legitimado para ejercer la censura contra autores que no sean de su agrado. Hoy por hoy, podríamos hacer referencia a una policía del pensamiento. Las denominadas leyes de memoria histórica o democrática son buenos ejemplos de ello, y algunos, por lo visto, pretenden aplicarlas igualmente al mundo cultural. Por desgracia, la herencia jacobina o comunista no ha cesado de gravitaren un amplio elenco de historiadores, por lo general muy mediocres. Si solo se pudiera proclamar el talento de aquellos cuyas ideas íntegramente suscribimos, no ya la historia de las ideas o de la filosofía, sino buena parte del espíritu humano tendría que reducirse a una implacable matanza o hecatombe de prestigios. La discrepancia es perfectamente compatible con la admiración y el error con el talento. El propio Menéndez Pelayo así lo reconoció cuando escribía sobre no pocos de sus heterodoxos. Ante su figura, es preciso reconocer la fecundidad de su legado, a nivel de erudición y estilístico. Pero a esa conclusión abierta y optimista no ha de llegarse con la cejijunta y embobada beatería tan al uso en España, sino con la ayuda de ese soberano principio vital de la inteligencia, que, además, libra al elogio de cualquier bochornosa apariencia de lisonja: el espíritu crítico{197} .
——
{1} Auguste Comte, Science et politique. Les conclusions générales du Cours de Philosophie Positive. Pocket. París, 2003, pp. 363-364.
{2} Dalmacio Negro Pavón, “El Estado en España”, en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y políticas, n181. Madrid, 2004, pp. 311-312, 322 ss.
{3} Arno J. Mayer, La persistencia del Antiguo Régimen. Alianza. Madrid 1984.
{4} Véase Pedro Carlos González Cuevas, Historia de la derecha española. De la Ilustración a la actualidad. Espasa-Calpe. Madrid, 2023.
{5} Véase Luis Díez del Corral, El liberalismo doctrinario. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1973. Wladimiro Adame de Heu, Sobre los orígenes del liberalismo histórico consolidado en España (1835-1840).Universidad de Sevilla, 1997. Antonio Garrorena Morales, El Ateneo de Madrid y la teoría de la Monarquía liberal. 1836-1847. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1973.
{6} Véase Johann Baptist Metz, La fe en la historia y la sociedad. Cristiandad. Madrid, 1979, pp. 33 ss. VVAA, Filosofía cristiana en el pensamiento católico de los siglos XIX y XX. Tomo 1. Nuevos enfoques en el siglo XIX. Encuentro. Madrid, 1993, pp. 409 ss.
{7} Alexandra Wilhemsen, La formación del pensamiento político del carlismo (1810-1885). Actas. Madrid, 1995, p. 318.
{8} Alexandra Wilhemsen, “Pou, carlista temprano”, en Razón Española, nº 55, septiembre-octubre de 1992, pp. 187 ss. De la misma autora, “Magin Ferrer: pensador carlista renovador olvidado”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea. Homenaje a Federico Suárez Verdeguer. Rialp. Madrid, 1991, pp. 491 ss.
{9} Sobre el concepto de restauración, véase Gonzalo Fernández de la Mora, Maeztu y la teoría de la revolución. Rialp. Madrid, 1956, pp. 46 ss.
{10} Véase Joaquin Varela, Estudio preliminar a Política y Constitución de Jaime Balmes. Centro de Estudios Políticos. Madrid, 1989. Gonzalo Fernández de la Mora, “Crítica balmesiana del Estado demoliberal”, en El Estado de obras. Doncel. Madrid, 1976. Josep M. Fradera, Jaume Balmes. Els fonaments racionals d´una politica católica. Eumo. Barcelona, 1996.
{11} Véase Emilio López Medina, El sistema filosófico de Balmes. Oikos-Tau. Barcelona, 1997.
{12} Jaime Balmes, Filosofía elemental (1847). Porrúa. México, 1975, p. 205. El protestantismo comparado con el catolicismo (1841). Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1968, pp. 20 y 666.
{13} Jaime Balmes, “Cartas a un escéptico en materia de religión” (1843), en Obras Completas. Tomo V. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1950, pp. 341 ss.
{14} Jaime Balmes, El protestantismo comparado con el catolicismo (1841). Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1968, pp. 64, 134 ss, 219 ss, 291 ss.
{15} Jaime Balmes, “Situación de España” (1843),en Obras Completas. Tomo VI.Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1950, p. 234. “La religiosidad de la nación española” (1842), en op. cit., pp. 185-200. “La influencia religiosa” (1842), en op. cit., pp. 193 ss. “Consideraciones políticas sobre la situación de España” (1840), en op. cit., pp. 33, 39 ss.
{16} Jaime Balmes, “La nueva oposición” (1845), en Obras Completas. Tomo VII. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1950, pp. 323 y 329.
{17} Jaime Balmes, “Negocios de Roma” (1845), en Obras Completas. Tomo VII. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1950, pp. 129 ss.
{18} Jaime Balmes, “Reforma de la Constitución” (1844), en Obras Completas. Tomo VI. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1950, pp. 650 ss.
{19} Jaime Balmes, El protestantismo..., pp. 472-473.
{20} Jaime Balmes, “Dotación de culto y clero” (1845), en Obras Completas. Tomo VII. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1950, pp. 179 ss.
{21} Véase Edmund Schramm, Donoso Cortés. Su vida y su obra. Espasa-Calpe. Madrid, 1936. Federico Suárez Verdeguer, Vida y obra de Juan Donoso Cortés. Eunate. Pamplona, 1997. Carlos Dardé (dir.), Donoso Cortés: el reto del liberalismo y la revolución. Comunidad de Madrid, 2015.
{22} Juan Donoso Cortés, “Lecciones de Derecho Político” (1836), en Obras Completas. Tomo I. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1970, pp. 368 ss.
{23} Juan Donoso Cortés, “Discurso sobre la dictadura” (1848), en Obras Completas. Tomo II. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1970, pp. 318 ss.
{24} Juan Donoso Cortés, “Despachos desde París” (1852), en Obras Completas. Tomo II. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1970, pp. 853 ss.
{25} Juan Donoso Cortés, “Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo” (1851), en Obras Completas. Tomo II. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1970, pp. 499 ss.
{26} Véase Federico Suárez Verdeguer, Vida y obra de Juan Donoso Cortés. Eunate. Pamplona, 1997, pp. 901-910. Pedro Carlos González Cuevas, Historia de la derecha española. De la Ilustración a la actualidad. (1789-2022). Espasa-Calpe. Madrid, 2023, pp. 170 ss.
{27} Véase Begoña Urigüen, Orígenes y evolución de la derecha española: el neocatolicismo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1986. Véase igualmente Ignacio Hoces Iñíguez, De liberal a carlista. Cándido Nocedal (1821-1885). Biografía política. Fundación Ignacio de Larramendi/Ediciones Doce Calles. Madrid, 2022. Pedro Carlos González Cuevas, “Neocatolicismo, carlismo y democracia”, en Memoria y Civilización nº 22, 2020.
{28} Véase Rafael V. Orden Jiménez, El sistema de la Filosofía de Krause. Génesis y desarrollo del Panenteísmo.Universidad Pontificia de Comillas. Madrid, 1998. María Dolores Gómez Molleda, Los reformadores de la España contemporánea. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1981. Juan López Morillas, El krausismo español. Fondo de Cultura Económica. México, 1980. Gonzalo Fernández de la Mora, “El organicismo krausista”, en Revista de Estudios Políticos, n1 22, julio-agosto de 1981, pp. 99-185.
{29} Véase José Manuel Vázquez Romero, Tradicionales y moderados ante la difusión de la filosofía krausista. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid, 1997.
{30} Jaime Balmes, Filosofía elemental (1847). Porrúa. México, 1977, pp. 371 y 375.
{31} Marcel Gauchet, La religión en la democracia. El Cobre-Universidad Complutense. Madrid, 2003, p. 63.
{32} Véase Eudaldo Forment, Historia de la filosofía tomista en la España contemporánea. Encuentro. Madrid, 1998, pp. 21 ss.
{33} Franco Díaz de Cerio, Un cardenal, filósofo de la Historia.Universidad Lateranense. Roma, 1969.
{34} Véase Thomas Glick, Darwin en España. Península. Barcelona, 1976. Diego Núñez, La mentalidad positiva en España: desarrollo y crisis. Tucar. Madrid, 1975.
{35} Francisco Pérez Gutiérrez, Renan en España. Taurus. Madrid, 1984.
{36} Ignacio Lacasta Zabalza, Hegel en España. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1984.
{37} José Luis Abellán, Historia crítica del pensamiento español. Tomo IV. Liberalismo y romanticismo (1808-1874). Espasa-Calpe. Madrid, 1984, pp. 573 ss.
{38} Véase Vicente Marrero, El tradicionalismo español del siglo XIX. Ediciones Españolas. Madrid, 1955, pp. 391 ss.
{39} Véase Antonio Cánovas del Castillo, Discursos parlamentarios. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1986, pp. 77 ss. Pedro Carlos González Cuevas, “El pensamiento político de Antonio Cánovas del Castillo”, en Javier Tusell y Florentino Portero (ed.), Cánovas del Castillo y el sistema político de la Restauración. Biblioteca Nueva. Madrid, 1997.
{40} La Defensa de la Sociedad, nº 1, 1-IV-1872, p. 9.
{41} “De la propiedad”, en La Defensa de la Sociedad, nº 176, 16-I-1878, pp. 464 ss.
{42} “De nuestro carácter nacional”, en La Defensa de la Sociedad, nº 164, 16-VII-1877, pp. 454 ss.
{43} Zeferino González, El positivismo materialista. Artículos insertos en La Defensa de la Sociedad. Madrid, 1872, pp. 131 ss.
{44} “Estudios krausistas”, en La Defensa de la Sociedad, nº 143, 1-IX-1876, pp. 662 ss.
{45} José María Jover, Realidad y mito de la Primera República. Espasa-Calpe. Madrid, 1991, pp. 54 ss.
{46} Véase Miguel Artigas, La vida y la obra de Menéndez Pelayo. Editorial Heraldo de Aragón. Zaragoza, 1939. Enrique Sánchez Reyes, Biografía de Menéndez Pelayo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1974. Manuel Serrano Vélez, Menéndez Pelayo, un hombre contra su tiempo. Almuzara. Córdoba, 2012.
{47} Marcelino Menéndez Pelayo, El Doctor D. Manuel Milá y Fontanals. Semblanza literaria. Gustavo Gili. Barcelona, 1908, pp. 5-6.
{48} Marcelino Menéndez Pelayo, “Dos palabras sobre el centenario de Balmes” (1910), en Ensayos de crítica filosófica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1948, pp. 358 ss.
{49} Josep Maria Fradera, Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña 1838-1868. Marcial Pons. Madrid, 2003, pp. 59 ss, 157 ss, 259 ss. Véase también José Alsina Roca, El tradicionalismo filosófico en España. Su génesis en la generación romántica. PPU. Barcelona, 1985, pp. 149 ss.
{50} Véase Joaquín Carreras Artau, “La formación filosófica de Menéndez Pelayo”, en Universidad de Barcelona, Conferencias pronunciadas con motivo del centenario de Marcelino Menéndez Pelayo. Barcelona, 1956, pp. 61 ss.
{51} “Oración inagural del curso 1854-1855”, en Lecciones de Filosofía del doctor Javier Llorens y Barba. Barcelona, 1920, pp. 443 ss.
{52} Enrique Sánchez Reyes, Biografía de Menéndez Pelayo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1974, pp. 93 ss.
{53} Véase Gustavo Bueno Sánchez, “Gumersindo Laverde y la Historia de la Filosofía Española”, en El Basilisco, nº 5, 1990, pp. 49-85.
{54} Gumersindo Laverde, Ensayos críticos sobre filosofía, literatura e instrucción pública. Madrid, 1868, pp. 259 ss.
{55} La Defensa de la Sociedad nº 134, 16-IV-1875, pp. 349-350.
{56} Gonzalo Capellán de Miguel, Gumersindo de Azcárate. Junta de Castilla León. Valladolid, 2005.
{57} Marcelino Menéndez Pelayo, La Ciencia Española (1876). Tomo I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1953, p. 73.
{58} Ibidem, pp. 29 ss.
{59} Ibidem, pp. 102-103, 266 ss.
{60} La única monografía sobre Pidal es la muy mediocre de Joaquín Fernández, El Zar de Asturias. Alejandro Pidal y Mon (1846-1913). Ediciones Trea. Gijón, 2005.
{61} Alejandro Pidal, en La Ciencia Española (1876). Tomo I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1953, pp. 294 ss.
{62} Joaquín Fonseca, en La Ciencia Española (1882). Tomo II. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1953, pp. 127 ss, 157 ss.
{63} Marcelino Menéndez Pelayo, La Ciencia Española (1876 y 1882). Tomo II. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1953, pp. 137-138, 125-127, 248-249, 246-247.
{64} Véase José Varela Ortega, Los amigos políticos. Alianza. Madrid, 1977, pp. 103 ss.
{65} Pedro Carlos González Cuevas, “El pensamiento político de Antonio Cánovas del Castillo”, en Javier Tusell y Florentino Portero (dir.), Cánovas del Castillo y el sistema político de la Restauración. Biblioteca Nueva. Madrid, 1997.
{66} Diario de Sesiones del Congreso, 10-V-1876.
{67} Alejandro Pidal y Mon, “Balmes y Donoso Cortés. Orígenes y causas del ultramontanismo”, en La España del siglo XIX. Tomo III. Madrid, 1887, pp. 23 ss.
{68} Diario de Sesiones del Congreso, 16-VI-1880.
{69} Revista de Madrid. Tomo I. Madrid, 1881, pp. 91 ss.
{70} Véase José María Magaz, La Unión Católica (1881-1885). Iglesia Nacional Española. Roma, 1990.
{71} Véase Domingo Benavides, Democracia y cristianismo en la España de la Restauración, 1875-1931. Editora Nacional. Madrid, 1978.
{72} Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882). Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1968.
{73} “Historia de los heterodoxos españoles”, en El Día, 21-III-1882.
{74} Citado en Narciso Roure, “Después del fracaso”, en Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Santander, 1923, pp. 321-322.
{75} Zeferino González, Historia de la Filosofía. Tomo IV. Madrid, 1886, pp. 467.
{76} Marcelino Menéndez Pelayo, “Brindis del Retiro” (1881), en Obras Completas. Tomo VIII. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1941, pp. 385-386.
{77} Marcelino Menéndez Pelayo, “Palabras en el Círculo de la Unión Católica” (1881), en Obras Completas. Tomo VIII. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1941, pp. 387-388.
{78} Citado en Enrique Sánchez Reyes, Biografía de Menéndez Pelayo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1974, pp. 224-225.
{79} Véase Marta M. Campomar Fornielles, La cuestión religiosa de la Restauración. Historia de los heterodoxos españoles. Sociedad Menéndez Pelayo. Santander, 1984, pp. 207 ss.
{80} Carta 19-I-1886, en Epistolario Morel-Fatio Menéndez Pelayo. Sociedad Menéndez Pelayo/Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Santander, 1953, pp. 95-96.
{81} Marcelino Menéndez Pelayo, “Discurso de Zaragoza” (1891), en Textos sobre España. Rialp. Madrid, 1962, p. 270.
{82} Marcelino Menéndez Pelayo, “Don José María de Pereda” (1876), en Estudios y discursos de crítica histórica y literaria. Tomo VI. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1942, p. 336.
{83} Marcelino Menéndez Pelayo, “Discurso de contestación a Pérez Galdós en la Real Academia Española”(1897), en Estudios y discursos de crítica histórica y literaria. Tomo V. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1942, p. 85.
{84} Marcelino Menéndez Pelayo, Antología de poetas líricos castellanos (1890). Tomo III. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1948, p. 8.
{85} Marcelino Menéndez Pelayo, “Discurso de contestación a Emilio Castelar en el Congreso de Diputados, 13-II-1885", en Textos sobre España. Rialp. Madrid, 1962, pp. 388 ss.
{86} Marcelino Menéndez Pelayo, “Adiciones a Nuestro siglo de Otto von Leixner” (1883), en Textos sobre España. Rialp. Madrid, 1962, pp. 344-345.
{87} Véase Sánchez Reyes, Biografía de Menéndez Pelayo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1974, p. 252. Antonio María Alcover, Don José Maria Quadrado. Sa vida i ses obres. Ciutat de Mallorca, 1919.
{88} Marcelino Menéndez Pelayo, “Prólogo a los Ensayos de José María Quadrado” (1893), en Estudios y discursos de crítica histórica y literaria. Tomo V. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1942, pp. 220-222.
{89} Véase Rodrigo Fernández Carvajal, El pensamiento español en el siglo XIX. Nausicaa. Murcia, 2003, pp. 237-241.
{90} Marcelino Menéndez Pelayo, “Advertencia preliminar” a El Libro de Job. Madrid, 1892, pp. 21 ss.
{91} Homenaje a Menéndez Pelayo. Estudios de erudición española.2 tomos. Madrid, 1899.
{92} Don Quijote, 22-V-1896. Citado en Carlos M. Rama, Historia de las relaciones culturales entre España y la América Latina. Siglo XIX. Fondo de Cultura Económica. México, 1982, p. 233.
{93} Carta, 22-VI-1898, en Marcelino Menéndez Pelayo, Epistolario. Tomo XIV. Fundación Universitaria Española. Madrid-Santander, 1987, p. 419.
{94} Miguel de Unamuno, “En torno al castucismo” (1897), en Obras Completas. Tomo I. Escelicer. Madrid, 1966, pp. 890.
{95} “El dinero frente a la Iglesia”, Vida Nueva, 2-III-1899. “Bilbao íntimo. Sigue el conflicto”, Alma Española, 8-XI-1903. “La actualidad. Un día tirado a los perros”, Juventud, 11-III-1902.
{96} Carta a Enrique Menéndez Pelayo, 26-X-1909, en Epistolario. Tomo XX. Fundación Universitaria Española. Madrid, 1989, p. 355.
{97} Marcelino Menéndez Pelayo, “Carta sobre las escuelas laicas” (1910), en Varia. Tomo III. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1959, p. 116.
{98} Marcelino Menéndez Pelayo, “Dos palabras sobre el centenario de Balmes” (1910), en Ensayos de crítica filosófica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1948, pp. 353 ss.
{99} Carta, 1910. Inserta en Carlos Seco Serrano, “Menéndez Pelayo”, en De los tiempos de Cánovas. Real Academia de la Historia. Madrid, 2004, p. 132.
{100} Jules Barbey D’Aurevilly, Les prophètes du passé (1851). Editions du Sandre. París, 2006.
{101} “El teatro de la vida. Un gran español”, en Nuevo Mundo, 30-V-1912.
{102} Antonio Maura, Discursos conmemorativos. Espasa-Calpe.Madrid, 1962, pp. 54-55.
{103} Gabriel Maura, La Historia y su misión según Menéndez Pelayo. Real Academia de la Historia. Madrid, 1913, pp. 34 ss.
{104} Antonio Goicoechea, Política de derechas. Madrid, 1922, pp. 31-32.
{105} Juan Vázquez de Mella, Obras Completas. Tomo II. Ideario. Junta de Homenaje a Mella. Madrid, 1960, pp. 194 ss.
{106} Angel Herrera Oria, Obras selectas. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1962, pp. 266 ss.
{107} “El gran don Marcelino”, en Nuevo Mundo, 6-VI-1912. “Ciencia y autoridad”, en Nuevo Mundo, 12-VI-1912.
{108} José Antonio Maravall, La oposición bajo los Austrias. Ariel. Barcelona, 1972, p. 6.
{109} Luis Araquistain, Marcelino Menéndez Pelayo y la cultura alemana. Verlag und Wilhem Gronv Jena und Leipzig, 1932, pp. 3 ss.
{110} Fernando de los Ríos Urruti, Religión y Estado en la España del siglo XVI. Instituto de España en la Universidad de Columbia, 1927.
{111} “Catecismo para la lectura de una carta”, El Imparcial, 6-II-1906.
{112} José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote (1914). Espasa-Calpe. Madrid, 2005, p. 78.
{113} ·”Una respuesta a una pregunta”, El Imparcial, 13-XI-1911.
{114} “La ciencia romántica”, El Imparcial, 4-VI-1906.
{115} José Ortega y Gasset, España invertebrada (1922). Alianza. Madrid, 2005.
{116} Véase Julio Puyol, Adolfo Bonilla y San Martín. Su vida y sus obras, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid, 1927,
{117} Sobre su trayectoria vital tan sólo tenemos la muy mediocre obra de Julio Escribano Hernández, Pedro Sainz Rodríguez, de la Monarquía a la República. FUE. Madrid, 1998.
{118} Véase Cayetano Alcázar, Historia de una revista: Filosofía y Letras. Madrid, 1956. Alicia Alted, La revista Filosofía y Letras, FUE. Madrid, 1983.
{119} Pedro Sainz Rodríguez, Las polémica sobre la cultura española. Madrid, 1919, pp. 27 ss.
{120} Real Sociedad Menéndez Pelayo, Historia de la Real Sociedad Menéndez Pelayo. Santander, 2014.
{121} “La conquista moral de América”, Raza Española nº 1, enero 1919, p. 7.
{122} José Pemartín, Los valores históricas en la Dictadura española. Madrid, 1929. José María Pemán, El hecho y la idea de la Unión Patriótica. Madrid, 1929.
{123} Ramiro de Maeztu, Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Espasa-Calpe. Madrid, 1926.
{124} Revista de las Españas nº 7-8, marzo-abril 1927.
{125} “Menéndez Pelayo”, El Mundo, La Habana, 20-XI-1927.
{126} Manuel Azaña, “Un adiós al maestro” (1912), en Obras Completas. Tomo VII. Taurus/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2008, p. 235.
{127} Manuel Azaña, El jardín de los frailes (1927). Alianza. Madrid, 1981, p. 106.
{128} Manuel Azaña, Discurso de 9 de abril de 1933, en Obras Completas. Tomo II. Giner. Madrid, 1990, pp. 693-694.
{129} Manuel Azaña, “El Idearium de Ganivet”, en Plumas y palabras. Crítica. Barcelona, 1978, pp. 57 ss.
{130} Manuel Azaña, Obras Completas. Tomo I. Giner. Madrid, 1990, p. 557.
{131} Fernando de los Ríos, “Iglesia y Estado” (1931), en Obras Completas, Tomo II. Antrhopos. Barcelona, 1997, pp. 373-374.
{132} Diario de Sesiones de las Cortes, 13-X-1931.
{133} Bartolomé Clavero, Manual de historia constitucional de España. Alianza. Madrid, 1991.
{134} Antonio Goicoechea, Posición de las derechas en el momento actual. Madrid, 1931, p. 20.
{135} Ángel Herrera, Obras selectas. Madrid, 1963, pp. 36 ss.
{136} “La Sociedad de Amigos de Menéndez Pelayo”, Ahora, 21-III-1931.
{137} Pedro Carlos González Cuevas, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936). Tecnos. Madrid, 1998.
{138} “Menéndez Pelayo”, La Prensa, Buenos Aires, 12-VIII-1932.
{139} “Menéndez Pelayo, revelador de la conciencia nacional”, Acción Española nº 12, 1-VI-1932, pp. 561-570.
{140} Pedro Sainz Rodríguez, La tradición nacional y el Estado futuro. Cultura Española. Madrid, 1935.
{141} Revista de Estudios Hispánicos nº 1, enero 1935, p.1. Véase igualmente Juan Monge Bernal, Acción Popular. Estudios de biología política. Madrid, 1935.
{142} “Renovación (Respuesta a un pésame)”, Ahora, 31-V-1934.
{143} Libertad, 10-XII-1934.
{144} Ramiro Ledesma Ramos, ¿Fascismo en España?. Discurso a las juventudes de España (1935). Ariel. Barcelona, 1968.
{145} “Notas. Miguel Artigas: Menéndez Pelayo”, en Revista de Occidente nº LIII, noviembre 1927, p. 282.
{146} Ernesto Giménez Caballero, Genio de España. Madrid, 1932. La Nueva Catolicidad. Madrid, 1933.
{147} José Antonio Primo de Rivera, Obras Completas. Tomo I. IEP. Madrid, 1976, pp. 205 y 225.
{148} ABC, Sevilla, 20-V-1938.
{149} Pedro Sainz Rodriguez, La Escuela y el Nuevo Estado. Burgos, 1938, pp. 9-11. Prólogo a Menéndez Palayo y la Educación Nacional. Santander, 1938, pp. 3-4.
{150} José Ibáñez Martín, Hacia una ciencia española. CSIC. Madrid, 1940, pp. 8-9.
{151} José ibáñez Martín, Prólogo a la Edición Nacional de las Obras Completas de Menéndez Pelayo. CSIC. Madrid, 1940, pp. IX.
{152} Pedro Laín Entralgo, Menéndez Pelayo. Historia de sus problemas intelectuales. Editora Nacional. Madrid, 1944.
{153} Antonio Tovar, La conciencia española. Ediciones y Publicaciones Españolas. Madrid, 1948.
{154} Florentino Pérez Embid, Ambiciones españolas. Editora Nacional. Madrid, 1953, p. 40.
{155} Rafael Calvo Serer, España sin problema. Rialp. Madrid, 1949, pp. 120-121.
{156} José Ortega y Gasset, Velázquez (1948). Espasa-Calpe. Madrid, 1970, pp. 124-125.
{157} Helio Carpintero, “Psicología y política en España: la encuesta Pinillos de 1955”, en Psicología Latina, 2, 2010, po. 88-96.
{158} Pablo Lizcano, La Generación del 56. La Universidad contra Franco. Grijalbo. Barelona, 1983.
{159} Antonio Santoveña Setién, Menéndez Pelayo y las derechas en España. Pronillo. Santander, 1994, pp. 236-237.
{160} Adolfo Muñoz Alonso, Las ideas filosóficas de Menéndez Pelayo. Rialp. Madrid, 1956, pp. 95 ss.
{161} Luis Araquistain, El pensamiento español contemporáneo. Losada. Buenos Aires, 1962, pp. 40 ss.
{162} Gregorio Marañón, Menéndez Pelayo desde la precocidad. Santander, 1959.
{163} “La discusión sobre Menéndez Pelayo”, en Nuestras Ideas. Teoría, política, cultura, Bruselas, mayo-junio 1957.
{164} Vicente Rodríguez Casado, Conversaciones de Historia de España. Planeta. Barcelona, 1966. José Luis Comellas, Historia de España moderna y contemporánea. Rialp. Madrid, 1967. Vicente Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza. I. Los orígenes. Rialp. Madrid, 1962. María Dolores Gómez Molleda, Los reformdores de la España contemporánea. CSIC. Madrid, 1966.
{165} Ignacio Fernández Sarasola, Estudio preliminar a Miguel Artola, De la Ilustración al liberalismo, Jovellanos y Argüelles. Urgoiti. Pamplona, 2023.
{166} Véase José María Jover, Historiadores españoles de nuestro siglo. Real Academia de la Historia. Madrid, 1999.
{167} Pedro Carlos González Cuevas, “Respuestas católicas y tradicionalist o las exigencias as a las consecuencias del Concilio Vaticano II en España, 1965-1875”, en Un 68 católico. Catolicismo e izquierda en los largos años sesenta. Marcial Pons. Madrid, 2023.
{168} Gonzalo Fernández de la Mora, El crepúsculo de las ideologías. Rialp. Madrid, 1965.
{169} Pedro Carlos González Cuevas, La razón conservadora. Gonzalo Fernández de la Mora, una biografía político-intelectual. Biblioteca Nueva. Madrid, 2015.
{170} Gonzalo Fernández de la Mora, Ortega y el 98. Rialp. Madrid, 1961, p. 65.
{171} Fernández de la Mora, El crepúsculo…, pp. 125 ss.
{172} José Luis López Aranguren, “Moral y sociedad” (1966), en Obras Completas. Volumen IV. Moral, sociología y política. Trotta. Madrid, 1996, pp. 163-165.
{173} Gonzalo Fernández de la Mora, Pensamiento español 1966. Rialp. Madrid, 1967, pp. 329-330.
{174} Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español. Edicusa. Madrid, 1973, pp. 13-15 ss.
{175} “El asesinato de la razón por el pensamiento reaccionario”, Triunfo, 15-IV-1973. Manuel Pizán, Los hegelianos en España y otras notas críticas. Edicusa. Madrid, 1973, pp. 25 ss.
{176} Joan Fuster, Contra Unamuno y los demás. Península. Barcelona, 1975.
{177} Carlos Blanco Aguinaga, “Los socialistas españoles contra el armonicismo krausista”, en AAVV, Homenaje a Juan López Morillas. Castalia. Madrid, 1982, pp. 125 ss.
{178} José Antonio Maravall, La oposición bajo los Austrias. Ariel. Barcelona, 1974, pp. 14-15.
{179} José Antonio Maravall, La cultura del Barroco. Ariel. Barcelona, 1975.
{180} Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX (1968). Tomo II. Akal. Madrid, 2000, pp. 107 ss
{181} Manuel Tuñón de Lara, Medio siglo de cultura española. Tecnos. Madrid, 1971.
{182} AAVV, Estudios sobre la obra de Américo Castro. Taurus. Madrid, 1971.
{183} Pedro Sainz Rodríguez, Menéndez Pelayo, ese desconocido. FUE. Madrid, 1975.
{184} Véase Pedro Carlos González Cuevas, “José Luis Abellán: formación y trayectoria intelectual”, en Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo CCXXI. Cuaderno I, enero-abril 2024.
{185} José Luis Abellán, Historia crítica del pensamiento español. Tomo I. Metodología e introducción histórica. Espasa-Calpe. Madrid, 1979, pp. 17-48.
{186} Ibidem, pp. 127-148.
{187} José Luis Abellán, Historia crítica del pensamiento español. Tomo V-1. La crisis contemporánea (1875-1939). Espasa-Calpe. Madrid, 1989, pp. 349 ss.
{188} “Ortodoxia y españolidad”, El Alcázar, 30-X-1980.
{189} “Dintel”, Razón Española nº 1, octubre 1983, pp. 3-6. “Acción Española”, Razzón Española nº 14, mayo-junio 1985, pp. 345 ss.
{190} Marta Campomar, La cuestión religiosa en la Restauración. Historia de los Heterodoxos españoles. SMP. Santander, 1984. Javier Varela, La novela de España. Taurus. Madrid, 1999, pp. 44 ss.
{191} Europa Press, 2-IX-2012.
{192} Menéndez Pelayo, cien años después. Actas de Congreso de lla Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 2012,
{193} Manuel Suárez Cortina (coor.), Menéndez Pelayo y su tiempo. UIMP. Santander, 2014.
{194} “Menéndez Pelayo en la hora talibán”, ABC, 9.VI-2006.
{195} Fernando Savater, “Un entrañable fanático”, en Apóstatas razonables. Ariel. Barcelona, 2007, p. 271.
{196} Francisco Sánchez Blanco-Paradoy, Epílogo a Obra francesa. Escritos del primer exilio, de José Marchena. Produfi. Madrid, 2021, p. 350.
{197} Vale poco el libro de Agapito Maestre, Menéndez Pelayo. El gran heterodoxo. Madrid, 2022.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974