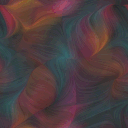El Catoblepas · número 211 · abril-junio 2025 · página 14

Max Aub, miliciano de la cultura, perdido y atrapado en los enredos de su propio laberinto
Carlos Andrés
El Laberinto Mágico no es un mural de la Guerra Civil
Sumario y Conclusiones
1. El Laberinto Mágico es un conjunto de seis novelas de Max Aub (1903, París), escritor español de padres judíos europeos, criado en España y exiliado tras la Guerra Civil en México, donde murió. Esta hexalogía es también conocida como “Los Campos” por los títulos de las novelas que la componen: Campo cerrado, Campo abierto, Campo de sangre, Campo francés, Campo del Moro, y Campo de los almendros. El título de El Laberinto mágico parece una idea de última hora, ya que solo hay un par de referencias a laberintos en la última novela de la serie y no se desarrolla el asunto, por lo que podría pensarse que son excusa para el título.
Las fechas de composición y publicación muestran una cesura; incluso dos. Son las siguientes:
| Título | Tiempo de la narración | Redacción | Publicación |
| Campo cerrado | Fin años 20 a Julio de 1936 | 1939; París | 1943 |
| Campo abierto | Julio a noviembre de 1936 | 1948-50; México | 1951 |
| Campo de sangre | Navidad 1937 a marzo 1938 | 1940-42; París-Marsella | 1946 |
| Campo francés | 1939-1941 | Septiembre 1942 | 1965 |
| Campo del Moro | Marzo de 1936 | Década de 1960 | 1963 |
| Campo de los almendros | Marzo y abril de 1936 | Década de 1960 | 1967 |
 Cabe pensar que Aub no tenía en mente escribir una serie de novelas, porque en el último capítulo de la primera novela, Campo cerrado, presenta los destinos de los personajes, reales y de ficción, a fecha de agosto de 1939. Sin embargo, parece extraño que se deje una narración justo cuando se acaba de describir el desencadenamiento de una guerra, que es siempre una situación muy novelesca. Inmediatamente después de Campo cerrado escribe Campo de sangre. Estas dos novelas, las mejores de la serie, se publican unos años después. Al año siguiente, 1940, comienza Campo Francés, que se publica hasta veinte años después. La segunda novela de la serie, Campo abierto, es la cuarta escrita (1948). Se podría pensar que quiere presentar los antecedentes de algunos personajes de Campo de sangre; algo así como lo que hizo Wagner en el Anillo. Por último, Campo del Moro, y Campo de los almendros se escriben 20 años después que las otras.
Cabe pensar que Aub no tenía en mente escribir una serie de novelas, porque en el último capítulo de la primera novela, Campo cerrado, presenta los destinos de los personajes, reales y de ficción, a fecha de agosto de 1939. Sin embargo, parece extraño que se deje una narración justo cuando se acaba de describir el desencadenamiento de una guerra, que es siempre una situación muy novelesca. Inmediatamente después de Campo cerrado escribe Campo de sangre. Estas dos novelas, las mejores de la serie, se publican unos años después. Al año siguiente, 1940, comienza Campo Francés, que se publica hasta veinte años después. La segunda novela de la serie, Campo abierto, es la cuarta escrita (1948). Se podría pensar que quiere presentar los antecedentes de algunos personajes de Campo de sangre; algo así como lo que hizo Wagner en el Anillo. Por último, Campo del Moro, y Campo de los almendros se escriben 20 años después que las otras.
Frecuentemente se califica a la serie como retablo, mosaico, fresco, tapiz… de la Guerra Civil. Respecto a lo primero, quizás la calificación más adecuada sea la de tapiz porque hay algunas hebras (personajes) que aparecen en varios episodios de la trama/serie, dándole cierta trabazón; pero tampoco es realmente un tapiz porque hay bastantes discontinuidades y se le han acoplado muchos retazos no siempre suficientemente hilvanados. A veces se teje, otras veces se recose. Respecto a la segunda parte del sintagma –“… de la Guerra Civil”-, hay que desmentirlo, incluso contradecirlo: no, rotundamente no. No estamos ante un tapiz de la Guerra Civil, sino solo de la parte frentepopulista de la contienda, en la que se desarrolla la práctica totalidad de la trama. Y la parcialidad no se limita al lugar donde se desarrolla la acción y a la filiación de los personajes, sino también al punto de vista, que es parcial hasta el falseamiento de la historia.
2. El interés de este serial novelístico es desigual debido al variado interés y valor de los distintos Campos. Considero que Aub trató de estirar las posibilidades del tema más allá de la ductilidad del material; el propio autor acabó perdido en su propio laberinto, y así lo reconoce. Campo cerrado (primera novela de la serie y en el orden de escritura) y Campo de sangre (tercera novela de la serie y segunda en la escritura) resultan muy interesantes y de gran calidad literaria; Campo abierto (segunda de la trama, cuarta en la escritura) tiene un valor menor. Campo del Moro (quinta) y Campo de los almendros (sexta) son prescindibles; la última, además, cansa. Campo francés (cuarta novela) es un verso suelto.
Campo cerrado. Es una novela interesante y muy bien escrita. La única con un protagonista concreto (a diferencia de las otras novelas, corales), bien perfilado y creíble. La primera parte presenta la biografía de su adolescencia en Castellón; la segunda, su juventud en la Barcelona de la República en un ambiente de efervescencia política explosiva; empiezan aquí a sumarse personajes al tapiz y el contenido histórico y político se hace patente. Algunos de los personajes son de ficción; otros son reales, como Luis Salomar (Luys Santamarina), amigo de Aub. La tercera parte narra el Alzamiento, fracasado, en Barcelona. En esta tercera parte muestra ya Aub su beligerancia con la verdad, presentando a unos heroicos milicianos que combaten a una caricatura de rebeldes. En todo caso, la novela está bien trabada y se lee con interés.
Campo abierto es la segunda novela pero la tercera entrega: está escrita después de Campo de sangre. Se desarrolla en Valencia en las primeras semanas/meses del Alzamiento, y luego en Madrid. La escritura parece menos trabajada que en el anterior Campo, cuyas fastuosas descripciones se echan de menos; aunque podría ser en parte que el lector se haya acostumbrado al estilo. Hay menos palabras rescatadas de los diccionarios históricos que en la primera novela. No hay protagonista, aunque hay personajes destacados; es una novela verdaderamente coral, como el resto. La primera parte consiste en una serie de escenas variadas sobre el alegre post Alzamiento en Valencia; resulta todo bastante entretenido y en algún momento Aub parece ironizar sobre el entusiasmo de los suyos, cosa que no volverá a suceder en ninguna novela. La segunda parte, bastante novelesca, arranca en Burgos y sigue en Madrid; es la única parte que trata de la España Nacional. En la práctica, es una narración independiente cosida en la novela. La tercera parte se ambienta en el Madrid que se prepara para el asalto de las tropas nacionales.
Hay un cambio de tono muy acorde con las circunstancias: decae el entusiasmo frentepopulista de las partes anteriores, reemplazado por un tono de asombro ante el hecho de que “los fascistas” logren hacer retroceder en desbandada a los portadores de la antorcha del progreso y la objetividad histórica. A partir de ese momento, Aub parece cambiar de estrategia y pasa a la defensiva. Perdida la guerra en el frente, se trataría de insistir en la legitimidad moral e intelectual de su bando, recurriendo incluso al recurso hipócrita de dar pena: el victimismo. Las reseñas leídas sobre El laberinto muestran que los críticos han caído en la trampa; incluso cabe pensar que algunos hayan saltado a ella aun después de verla.
Campo de sangre (Nochevieja de 1937 a San José de 1938) fue escrita después de la primera, Campo cerrado, y está ambientada en Barcelona y Teruel. Es la novela con mayor entretenimiento novelesco; hay varias acciones entrelazadas: un verdadero tapiz. Sigue teniendo descripciones magistrales de ambientes y personajes, varios de ellos muy bien perfilados. En su mayoría, se trata de individuos de la clase media instruida (médicos, abogados, jueces, escritores, actores, &c.) reunidos por el aluvión de la guerra. Son gente de poco carácter; y ese poco, malo. La elección es correcta –contra las mejores intenciones de Aub–: representa bien a la clase media partidaria de aquel régimen republicano devenido frentepopulista. Es la clase discutidora que ya caracterizara Donoso Cortés hacía casi un siglo. En todo caso, la novela es suficientemente buena para perdonar las repetidas, prolijas, pretenciosas y peregrinas peroratas de esa clase discutidora, que a esas alturas del serial se han vuelto ya infumables.
Campo francés es un verso suelto. La acción tiene lugar en Francia entre enero de 1939 y verano de 1940. El texto está escrito en 1942, pero no se publica hasta 1964, después de Campo del Moro, posterior en cuanto a los sucesos narrados. La inclusión en la serie parece forzada e improcedente: apenas tiene relación con España, salvo por algún exiliado de relleno. Desde el punto de vista formal, también es muy diferente: un guion cinematográfico. El libro cuadra mal en la serie. Si la novela estuviera centrada en los exiliados españoles y en las inhumanas condiciones en que fueron encorralados en las playas francesas por aquella République que tanto admiraban, tendría un pasar en la serie. Pero no es el caso; hay algunos refugiados españoles, pero ni son los protagonistas ni siquiera los principales actores secundarios. Aub trataría quizás de incluir en la serie una obra menor, de interés aún menor, que hubiera quedado descolgada en su bibliografía.
Campo del Moro está ambientada en el Madrid del último mes de la guerra y entrelaza capítulos de recreación histórica con capítulos puramente novelísticos. Los antagonistas ahora no son “los fascistas”, sino los anarquistas, socialistas y militares que se rebelan contra el gobierno comunista de Negrín, a quienes Aub pone aquí en el punto de mira.
La novela no está tan bien conseguida como las tres primeras, y el asunto principal–el enfrentamiento de las facciones frentepopulistas–carece de interés. Sin embargo, la dramática situación de los últimos meses de la guerra en Madrid está llena de posibilidades. A este respecto, me acordé de dos libros que recrean aquel ambiente de forma mucho más creíble y efectiva: el testimonio de Eduardo de Guzmán sobre el final de la guerra en El final de la esperanza y la novela Las últimas banderas de Ángel María de Lera.
Campo de los Almendros trata de la huida a Valencia y luego al puerto de Alicante de la militancia frentepopulista. Es una novela fallida. De nuevo, el testimonio de Eduardo de Guzmán en El Año de la Victoria vale mucho más. El arte tiene que superar la realidad; tiene que ir más allá de ella. No es este el caso. El Año de la Victoria es una tragedia; Campo de los Almendros es solo una farsa. De hecho, Aub confiesa explícitamente que está cansado de la serie; se nota demasiado que le pesa la pluma como el plomo. Confiesa que teme que no iba a interesar a nadie cuando se publique. Estaba en lo cierto. Por otra parte, publicada en la actualidad, en plena reivindicación de “la memoria histórica”, la novela hubiera sido premiada y aclamada.
3. Literariamente, el valor de la serie me ha parecido también variable e inconsistente. La escritura del primer libro de la serie, Campo cerrado, me entusiasmó. En algunos aspectos, como las descripciones, resulta deslumbrante y, en todo caso, prometedora. Pero al igual que el interés novelístico, el interés literario de los distintos Campos es variable. La segunda novela escrita, Campo de sangre, es quizás la mejor. El resto no está a la altura de los dos primeros, y el último Campo es un libro fallido. El autor acaba perdido dando vueltas y revueltas en su propio laberinto, tirando de la madeja y estirando el hilo sin poder llegar airosamente a la salida, como él mismo reconoce.
Lo más valioso de la serie me han parecido las descripciones, de muy gran oficio. La primera novela empieza precisamente con la descripción del toro de fuego de una fiesta local con un estilo agilísimo, de pincelada corta pero sin preciosismos impresionistas: magistral. El vocabulario es escogido y quizás algo rebuscado: hará falta consultar el diccionario frecuentemente y encontraremos que algunas palabras están sacadas del léxico histórico de la RAE. Sin embargo, ni por la gramática ni por el estilo habrá en ningún caso sensación de texto arcaizante. Algunas de estas descripciones las he leído dos veces, degustándolas.
La de arena la dan los diálogos frecuentes, recurrentes, a veces interminables sobre asuntos políticos, sociales e históricos del típico intelectual de izquierdas de la época. Esto puede resultar chocante porque, generalmente, los diálogos son la lectura ligera de las novelas mientras que las descripciones pueden cansar y a veces se saltan sin más. Aquí sucede lo contrario. Como indicado, pueden ser usadas para mostrar la necedad presuntuosa y cargante de la clase discutidora.
Desde luego, cierta medida de diálogos y reflexiones políticas es inevitable en unas novelas sobre esta época; pero la reiteración de diálogos y peroratas de política de café (o de taberna) por los personajes va mucho más allá de la caracterización de unos tipos de la clase discutidora o de una puesta de contexto a la narrativa. Aub cae en lo excesivo y, primero, acaba cansando y, después, irritando. Además, el contenido de los diálogos cae muchas veces en lo ramplón, lo pedestre e incluso lo ridículo. Si creía estar haciendo un trabajo pedagógico a través de sus personajes, erró el tiro: se muestra él mismo como un intelectual pretencioso y de dudoso criterio. Al fin y al cabo, era solo un literato.
5. Dos pequeños asuntos de lo que ahora se llama “vida cotidiana”: el vientre y el bajo vientre. Una de las cosas curiosas de estas novelas es la mención recurrente de asuntos de mesa y mantel. Me había llamado la atención una mención leída en Las Armas y las Letras sobre la frecuencia de estos temas en el libro de Aub sobre su experiencia del viaje por España en los años 60 (La Gallina Ciega). Sucede lo mismo en los Campos: hay referencias a la manduca y la cuchipanda en todas las novelas de la serie. Algunas de las descripciones de merendolas y colaciones son de gran interés, aunque por su limitada extensión no igualen la riqueza de las descripciones de situaciones, paisajes y personajes.
También encontramos referencias al sexo, que, con la sal de la cocina, pimenta toda la serie. No obstante, no se puede hablar de erotismo en el libro. Con alguna excepción, el sexo apenas remonta lo trivial y lo zoológico y se sirve casi siempre sin ningún tipo de aderezo. Tampoco hay verdadera obscenidad, salvo en el último libro, Campo de los Almendros, de donde entresaco tres detalles de sordidez miliciana que llaman la atención:
Con los vaivenes, la mujer, sin bochorno alguno, le mete mano al mozo que, primero, se resiste recordando los auténticos buenos bigotes de la fémina, pero pronto se deja vencer por los tentarrujeos irrestañables de la aprovechada.
–¿Adónde vamos a parar? –preguntan.
Rafael Saavedra no sabe dónde meterse.
–No les hagas caso, pura envidia.
Final de la transcripción de la carta de un suicida a su hermano:
... Si alguna vez te tropiezas con la María, tócale el culo de mi parte.
Del mismo calibre, poco después:
¿Te acuerdas de la Pepa? ¡Qué tetas, señor, qué tetas! Aprendíamos francés entonces: tête-à-tête. Todavía no nos atrevíamos a todo y nos la meneábamos entre las tetas de la Pepa.
Considero que no es casualidad que estos pasajes estén en el último libro. El hastío del autor perdido en un laberinto que ha sembrado de trampas saduceas le habría hecho bajar la guardia.
5. Ejercicio execrable de engaño histórico. Aub practica un falseamiento sistemático y desvergonzado de la historia. La calificación de execrable no es exagerada: se perpetra en esta serie una profanación maliciosa de la verdad, tradicionalmente sagrada entre nosotros. Así presenta los sucesos políticos de la época:
En 1930, el mundillo burgués fue republicano. Cuando se proclamó la que había de ser panacea, un tanto por chiripa, como si del dicho al hecho hubiese desengaño, no fue tanto: los de buen nombre vieron aquello como un insulto personal, los de buen capital con temor. Ser republicanos con la República no vestía ya nada. Y cuando los socialistas intentaron unas tímidas reformas, los de posibles y los radicales se dieron la lengua y quebraron la niña. En noviembre de 1933 las derechas españolas –lo serio: la Iglesia, los señores feudales con sus generales a remolque– se dieron cuenta de que podían ganar decisivamente la partida y empezaron entonces a preparar su alzamiento de julio de 1936…
Esa interpretación, que refleja su punto de vista, es discutida y discutible, pero legítima. No es el asunto al que me refiero. En su “fresco de la Guerra Civil”, Aub cuenta (y sobre todo inventa) crímenes y desmanes del bando Nacional –en cuyo territorio nunca estuvo– mientras oculta las masacres del bando frentepopulista en el que militaba, con flagrante ocultación –y a veces justificación– de lo que tuvo que conocer. Cuando habla, miente; cuando calla, encubre, &c. Hay muchos ejemplos a lo largo de estas novelas, porque este falseamiento es la tónica general. Aquí van algunos:
Represión de la Revolución de Asturias: La sangrienta sublevación de las izquierdas en la Revolución de Asturias es presentada como una imposible “sublevación de militares, cedas, alcalazamoristas”. Hay algunas otras referencias en la novela a esta revolución, ninguna condenatoria; solo se condena su represión.
Lucha contra el Alzamiento en Barcelona: Se presenta como un limpio enfrentamiento militar en el que se llega a afirmar a los presos alzados que “aquí no matamos a nadie”. Los únicos que matan son “los fascistas confortablemente instalados tras su balcón, asesinando a mansalva”. Es un cuadro falso, desmentido por episodios como la masacre del convento de los Carmelitas, con asesinatos a cuchilladas de numerosos prisioneros rendidos, paseos de cabezas cortadas por la ciudad y lanzamiento de cadáveres a las fieras del zoo. Así lo vio él: “Ni una tienda desvalijada, ni un robo, ni un ultramarinos asaltado, ni un desmán en la ciudad delirante…”; sin embargo, la ciudad estaba iluminada por la noche por los incendios de las iglesias. Como para él los templos católicos no contaban, no es de extrañar que no se diera cuenta de la contradicción.
Asesinatos en la zona frentepopulista: Se presentan como una reacción a la represión de la Nacional. “Llegaron las primeras noticias de los asesinatos en masa que los sublevados llevaban a cabo en Andalucía, en Castilla, en todas partes. Nacieron las patrullas de control, al ejemplo de los catalanes”. Además de una reacción a los asesinatos de la zona Nacional, los de los milicianos fueron obra de “descontrolados”, mientras que en la otra fueron planeados: las listas habían sido de antemano. Es otro tópico. Para empezar, no podía haber listas de antemano porque se trataba de dar un golpe de Estado, no de lanzar una guerra civil. Los frentepopulistas no pueden pretender haber mantenido la legalidad republicana y afirmar que el crimen fue obra de “descontrolados”; el descontrol criminal y la legalidad no pueden darse juntos. De hecho, el crimen de los incontrolados solo sería excusable en la zona Nacional y durante los primeros meses, cuando realmente desapareció el Estado.
Robo del patrimonio artístico: El robo sistemático del patrimonio artístico monetizable y la destrucción de gran parte del invendible se encubre con la dudosa y arriesgada operación de salvamento del Museo del Prado, que se presenta como acusación contra los Nacionales. Se menciona el caso de un aldeano que habría llevado “a hombros de Toledo a Valencia un San Francisco de Mena”. Peor que inverosímil, ridículo.
Persecución religiosa: Se presenta una mezcla de ocultación, justificación y mofa de la persecución religiosa; es decir, anticatólica. Cuando se hace alguna referencia a ella, se la justifica: porque son los curas “la llaga más podrida, el sahorno más escociente, el prurigo más purulento de un dolor de diez generaciones”. Para añadir el insulto al crimen, presenta en un caso a unas monjas detenidas que coquetean con los milicianos y a otras –sin tocas y sonrientes– que preguntan si tienen que levantar el puño.
Atrocidades: Todas son perpetradas por “los fascistas”; todos los episodios truculentos de crueldad viciosa en estas novelas son protagonizados por personas del bando Nacional. Aub no presenta ninguno de la zona roja, donde vivió durante la guerra. Hay muchos ejemplos de esta truculencia de invención:
–Pero lo más grande –sigue el de Albarracín–, fue un desfile de moros. Después de lo de La Puebla, unos doscientos desgraciados de la CNT intentaron meterse por Bezas. Los coparon. Y los moros no dejaron uno para muestra. Empalaron en las bayonetas las orejas de todos y las partes. Como se lo cuento. Hasta hubo quien tajó una mano y se la encaperuzó al machete. Y ataviados de estos despojos desfilaron tan majos por el Óvalo ante lo mejor del pueblo. Lo prepararon todo muy bien, con lujos y colgaduras y los trajes de los domingos. Las señoritas en los balcones y detrás, los falangistas, una mano al aire, y la otra Dios sabe dónde. Lo más granadito y lo «pera», como ellos dicen. Era un día de sol espléndido. El general rebrillaba con todas sus cruces, la tripa partida por su fajín celeste. Y el obispo a su lado. Las que más enronquecían, las señoritas de hábito. La chiquillería corría: buena sembradera. Parece que el sol oscurecía la sangre, que estaba negra. «Olé los hombres» –gritaban desde los balcones–. «Así me gusta a mí». Un sol de mil diablos.
La falsedad de los milicianos toreados y ametrallados en la plaza de Badajoz se repite varias veces: aparece por primera vez en Campo Abierto y hay otras dos en Campo de los Almendros.
La mendacidad de Aub le hace perpetrar pifias diversas y dejar muestras de su mala fe y su sectarismo: Los Nacionales habrían fusilado a mil personas en Teruel después de alzarse. Y en Belchite, de “tres mil quinientos habitantes … los rebeldes fusilaron a setecientos”. ¡Un 20% de la población! Tras la toma del pueblo, los frentepopulistas solo se pasaron por las armas a siete personas en sus represalias. Esto todo va más allá de la falsedad y es mentira sin escrúpulos.
5. Aub vuelca a destiempo un depósito de rencor atrabiliario, rancio, inextinguible. La mendacidad de Aub pide algún intento de explicación. Hay varias posibilidades en estos casos: la ignorancia, el interés y la malicia. La última es siempre difícil de demostrar cuando no se quiere caer en el juicio de intenciones. La ignorancia no cabe alegarla ante su doblez. ¿Nunca fue advertido en vida? Queda por tanto el interés, que es la razón más frecuente del recurso a la mentira. ¿Pero solo interés? ¿No habrá también malicia? Es muy posible. En todo caso, sin duda, hay un rescoldo vivo de rencor antiguo en Aub que seguía crepitando furioso en los años 60, cuando fueron escritos los dos últimos libros de la serie.
Un detalle al respecto de ese rencor es el tratamiento que tienen los refugiados en las embajadas. La primera referencia está en Campo Abierto, donde se cuenta también la historia de un diplomático hispanoamericano que se dedica a ayudar, interesadamente, a los refugiados en embajadas durante la guerra. Se describe su actuación mezquina. La segunda, más detallada, está en Campo del Moro, donde se trata la vida de los refugiados en mayor detalle, recurriendo al cliché, la caricatura y el escarnio. No hay ni un carácter pasable entre todos los refugiados que describe. En la última, Campo de los Almendros, se presentan los retratos de los cónsules de Argentina (venal), Cuba (un pelele dominado por dos hijas calientes de entrepierna) y Francia (agitanado, amigo del morapio y sin inclinación ni cabeza para los asuntos de su cargo). Todos ellos son retratos caricaturescos.
Nótese que el último libro de Aub presenta el intento de huida de los restos de la militancia frentepopulista como el drama que fue. En contraste, los intentos de huida de los derechistas perseguidos refugiándose en las embajadas son tratados sin ningún tipo de empatía hacia refugiados ni protectores. Al contrario, son pagados con la caricatura y el desprecio.
Aub remata Campo de los Almendros, cuando ha tirado ya la toalla de la literatura, añadiendo una Adenda, supuesta carta, con varias historietas truculentas e inverosímiles:
… En la Cárcel de Mujeres, en la Dirección de Policía: a latigazos, sí, a las mujeres. Sangrando. Les arrancaban las pestañas, los dientes, las uñas. A una, muerta de hambre, le dieron de comer puro bacalao; estaba sentada en una silla, atada, y luego le pusieron, en una mesa, delante, un jarro de agua. Y luego un litro de aceite de ricino. ¿Me entiende? Un litro.
Nada menos que un litro. Y sigue otro relato del que no he encontrado ninguna confirmación:
En Benaguacil, pasearon a todos los detenidos por el pueblo –eso lo hacían en todas partes–, y, en la plaza del pueblo, los fusilaron, como lo habían hecho en la plaza del Torico, en Teruel. Y, como allí, echaron los cadáveres a un lado y obligaron a todos los demás, a los del pueblo, a bailar la jota sobre la sangre todavía derramada. Es posible que alguno lo hiciera a gusto.
La literatura de atrocidades ha sido usada siempre en las guerras como propaganda. En la Gran Guerra circularon en Inglaterra historias sobre los alemanes –¡los hunos!– que incluían muertes de bebés a bayoneta, crucifixión de personas en puertas, &c. Pasada la guerra, se suelen descartar alegando que no se ha podido confirmarlas. Este caso es mucho más grave: Aub está escribiendo casi 25 años después de los sucesos. Seguía con las mismas ínfulas 25 años después. El tiempo no había hecho reflexionar ni advertido a este negrinista en absoluto sobre los errores –ya que no los gravísimos crímenes– cometidos por su bando. Los ahoga en un desbordamiento de superioridad moral: la ética, la justicia y el derecho, que estarían solo en su bando y además tendrían jurisdicción para imponérselas al otro sin que estos –“los fascistas”– tuvieran ni derecho al pataleo. Aub, miliciano de la cultura, sigue pensando en la venganza treinta años después, sin que se pueda alegar que es este un plato que se come frío, porque lo sirve a destiempo y mal recalentado.
En la segunda parte de Campo de los Almendros, se refiere a su proyectada visita a España, que realizaría poco después y que reflejaría en un dietario publicado con el título de La Gallina Ciega:
El autor se despide, supone que para siempre, de la Guerra Civil Española. Lo que quisiera es volver algún día a pisar el suelo de las ciudades que conocía hace medio siglo. Pero no le dejan porque ha intentado contar a su modo –¿cómo si no?– la verdad.
Sin embargo, en los Campos, Aub ni cuenta la verdad ni tiene intención de hacerlo. Muy al contrario, presenta un panorama sesgado que oculta el crimen frentepopulista conocido y generalizado, que él trata como circunstancial y anecdótico, mientras que en el retrato de los alzados carga las tintas y usa la falsedad y la calumnia sin vacilación. En todo caso, en los años 60 visita España en completa libertad. Trataremos de ese libro, pues muestra la contumacia de Aub, que nunca piensa en pasar página.
Es una lástima que el remate del tapiz de El Laberinto Mágico que tan prometedoramente había comenzado sea un atado chapucero de hilachas de ínfima calidad tejidas con la ceguera del odio y escupitajos de mala baba.
No, El Laberinto Mágico no es un mural de la Guerra Civil. Max Aub estaba incapacitado intelectual y moralmente para pintar un cuadro creíble de la España en guerra por su resentimiento y su inquina inextinguibles contra media España.
* * * * *
Lo que sigue del artículo es una sinopsis con comentarios de las novelas de El Laberinto Mágico, con citas textuales en las notas de fin de libro. Además, se desarrollan los temas mencionados en esta Conclusión, que puede considerarse un resumen del resto del artículo.
Introducción a las novelas de El Laberinto Mágico
El Laberinto Mágico es un conjunto de seis novelas ambientadas en la Guerra Civil. Su autor, Max Aub (París, 1903 – México, 1972), fue un escritor español de padre alemán y madre francesa de pasaporte; ambos judíos de nación. Criado en España, se exilió tras la Guerra Civil a México, donde falleció. Es suya la frase “se es de donde se estudia el bachillerato”, que tiene mucho sentido porque la enseñanza secundaria marca culturalmente a las personas. Como en aquel entonces la mayor parte de la población no cursaba el bachillerato y porque, además, enseña más la necesidad que la universidad –y a veces incluso mejor–, podemos decir que uno es de donde se recría.
La hexalogía de El Laberinto Mágico está compuesta por Campo cerrado, Campo abierto, Campo de sangre, Campo del Moro, Campo francés y Campo de los almendros. Es natural que sea más conocida como “Los Campos”, porque, además, el título de Laberinto Mágico no es significativo. Magia no hay ninguna –en ningún sentido-, y los laberintos solo se mencionan un par de veces en las novelas finales de la serie; probablemente utilizados como excusa para el título.
Las series de seis obras son muy poco frecuentes y quizás excesivas. Las tetralogías –en muchos casos trilogías con una obra algo menor añadida– ya son de por sí un tour de force que ha dado lugar a obras maestras universales como la Orestíada o el Anillo del Nibelungo. En este caso, da la sensación de que el autor trató de estirar las posibilidades del tema más allá de la elasticidad del material y que hasta él mismo acabó harto y aburrido al enredarse en su propio laberinto; lo reconoce –y es confesión de parte– en la última novela de la serie.
Los comentarios que encontramos sobre esta obra en Internet (artículos, portadas, reseñas, &c.) suelen ser elogiosos; incluso no falta algún ditirambo. Por ejemplo (de Abebooks):
"Esta obra constituye la primera entrega de la mítica serie denominada El Laberinto mágico, el monumental retablo de Max Aub sobre la guerra civil española y sus consecuencias, con el que quiso escribir los penúltimos Episodios Nacionales de la literatura española, tomando cumplida venganza en esa otra forma de memoria que es la escritura de los desmanes de la guerra y del olvido."
Las calificaciones de la obra como retablo, y también como mosaico, fresco, tapiz, &c., son frecuentes. Quizás la más adecuada sea la de tapiz porque algunos de los hilos (personajes) aparecen en varios episodios de la serie, dándole una trama al conjunto. Pero tampoco es verdaderamente un tapiz porque hay bastantes discontinuidades y se le han acoplado muchos retales, no siempre bien hilvanados con el resto del tapiz. A veces teje, otras veces cose.
Mayor impropiedad es afirmar que el tema de la serie es la Guerra Civil. No; no es la Guerra Civil, porque en una guerra hay dos partes, y aquí solo aparece en la práctica la media España frentepopulista, en la que Aub fue un miliciano de la cultura. Se acierta en el carácter vengativo de la serie, aunque sea excesivo hablar de cumplimiento. Quedó todo en grado de tentativa; al menos cuando se perpetró (años 40-60), sin que se pueda alegar que la venganza es un plato que se come frío. Tampoco sirve de justificante que actualmente se esté sirviendo a destiempo y mal recalentado, porque se están empezando a apreciar síntomas de empacho y contracciones de náusea. Y si hablamos de los desmanes de la guerra, los que Aub cuenta (o más bien inventa) son los del bando que suprime en su “fresco de la Guerra Civil”, con flagrante ocultación de las masacres del suyo: la España frentepopulista donde se desarrolla la novela.
La impresión que me han producido las novelas es variable y mudadiza. La escritura del primer libro de la serie, Campo cerrado, me entusiasmó aun pasando por alto el sectarismo manifiesto del autor. En algunos aspectos me pareció una escritura deslumbrante y, en todo caso, prometedora. Pero el interés –literario y extraliterario– de los distintos Campos es variable, y el último es un libro fallido. El autor acaba perdido dando vueltas y revueltas en su propio laberinto, tirando de la madeja y estirando el hilo sin poder llegar airosamente a la salida, como él mismo reconoce.
En la actualidad, resulta muy oportuno y hasta imprescindible comprobar lo que ChatGPT responde cuando se le pregunta sobre cualquier asunto investigado, que es lo que ha recogido de la información dispersa en Internet. La reseña de El Laberinto Mágico de Max Aub realizada por ChatGPT está en la línea del párrafo citado arriba{1}. Es lo que se puede esperar en cualquier búsqueda en Internet, y confirma que han ganado la revancha de la literatura quienes perdieron la guerra.
Lo que sigue es una sinopsis de las novelas de El Laberinto Mágico con abundantes comentarios sobre su contenido político e histórico. Los extractos de las novelas están, en su gran mayoría, llevados a las notas al final del artículo.
Campo cerrado
Campo cerrado es el primer libro de la serie, que comenzó entusiasmándome. Tiene un verdadero protagonista (a diferencia de las otras novelas, que son corales), un auténtico picarillo del siglo XX cuyas aventuras se exponen: Rafael Serrador. Nace en un pueblo de Castellón (Viver de las Aguas), hace el bachillerato (se recría) en la ciudad de Castellón como chico para todo en una joyería, y la universidad en Barcelona, donde madura. La acción se desarrolla desde finales de los años 20 hasta el comienzo de la Guerra Civil. En esta primera parte no hay política, solo alguna referencia para ambientar la época{2}.
El libro empieza con la descripción de un toro de fuego, punto culminante de la fiesta del lugar. El estilo es agilísimo, de pincelada corta y rápida, sin preciosismos impresionistas: magistral{3}; muestra el gran oficio de Max Aub. El vocabulario es escogido y quizás algo rebuscado: en algunas descripciones hará falta consultar el diccionario varias veces –leer una versión electrónica tiene ventajas en este sentido– y comprobaremos que muchas palabras se encuentran solo en el léxico histórico de los diccionarios de la RAE. Sin embargo, ni por la gramática ni por el estilo habrá en ningún caso sensación de texto arcaizante.
En la primera adolescencia, sabiendo apenas leer, colocan a Serrador de aprendiz en una joyería de Castellón de la Plana; segundo capítulo del libro. De nuevo, encontramos descripciones de extraordinaria calidad{4}. Y la primera mención a asuntos de mesa y mantel{5}, frecuentes en los Campos. Me he fijado en ellas porque me llamó la atención una referencia de Las Armas y las Letras a la frecuencia de estos temas en el libro de Aub sobre su experiencia del viaje por España en los años 60 (La Gallina Ciega). Los hay en todas las novelas de la serie. Y también tenemos la primera referencia al sexo{6} que, con la sal de la cocina, pimenta toda la serie. No hay cabida, sin embargo, para el erotismo en la serie. Con alguna excepción, si la hay, el sexo a lo largo de toda la serie apenas remonta lo zoológico y se sirve casi siempre en crudo.
El aprendiz es despedido cuando no quiere confesar a los plateros las circunstancias de la tunda que le sacude una pareja de la Benemérita. Coge un tren para Barcelona (tercer capítulo), donde empieza a trabajar de recadero. Encontramos una referencia a los catalanes{7}, ya instalados entonces en pleno delirio nacionalista. Graciosa es la impresión que a Serrador –es decir, a Aub– le causa la Sagrada Familia{8}: catedral para fariseos. Esta calificación, hecha por un tipo procedente del gueto, tiene su qué.
El patrón de Serrador, un carlista, lo despide sin mayores explicaciones tras encontrarle un periódico comunista que le había dejado un conocido (entra aquí la política en su vida). Cambia de trabajo, residencia y amistades.
Termina el capítulo –y la primera parte de la novela– con una referencia que sitúa la trama en la historia: las elecciones del 31 y la proclamación de la República. Había habido antes otra a la destitución de Primo de Rivera.
Si la primera parte es una narración biográfica de Rafael Serrador con algunas referencias a la situación histórica, la segunda parte incluye más personajes adicionales –el tapiz empieza a usar más hilos– y, sobre todo, mucho contenido histórico y político.
Junto con este contenido, comienzan también las abundantes y prolijas disquisiciones políticas de los personajes; excesivas en número, longitud y grosor, resultan pronto estomagantes, como mostraremos y repetiremos. Esta es la primera que encontramos, cuando el protagonista frecuenta un ambiente anarquista{9}. Desde luego, cierta medida de diálogos y reflexiones políticas es inevitable en unas novelas de este tipo; pero la reiteración de diálogos y peroratas de política de café y de taberna por parte de los personajes va mucho más allá de la caracterización de estos o de la contextualización de la narrativa y acaban produciendo empacho.
Este es uno de los principales peros que se le pueden poner a la serie. Es un asunto curioso porque, generalmente, en las novelas, los diálogos son de lectura ligera mientras que las descripciones pueden cansar y a veces se saltan sin más. En estas novelas me ha sucedido lo contrario: los diálogos, especialmente los de contenido político, me han cansado por su frecuencia y muchas veces resultan infumables por su ramplonería; en contraste, las descripciones de ambientes, personas y sucesos son excelentes, a veces grandiosas, y demuestran el buen hacer de la pluma de Aub. Por ejemplo, el primer capítulo de la segunda parte, El Paralelo, tiene otra de esas admirables descripciones{10}.
Aparece también pronto el primer indicio de la mala fe ideológica –va mucho más allá de la ceguera– de Max Aub:
Ahora mismo esperan una sublevación de militares, cedas, alcalazamoristas o como les llamen. (González Cantos se refiere al movimiento del 6 de octubre de 1934). ¡Están frescos! Porque lo cojonudo es que esperan que nosotros nos hagamos romper la crisma por ellos en la calle para luego dejarles como angelitos en las poltronas ministeriales. Ni poltronas, ni nada. ¡Poltrones ellos! Liebres. Para nosotros lo mismo da. Siempre tendremos los guardianes enfrente, con Companys o con Cambó…
Son las reflexiones de un personaje anarquista, que recusa la posible colaboración de estos con socialistas y separatistas contra “la derecha”. Pero son también las de Aub, sembradas a lo largo del libro, sin que sea de medio recibo darles curso legal ni en una ficción: contradicen la historia porque no hubo tal “sublevación de militares, cedas, alcalazamoristas” el 6 de octubre de 1934. Ni la hubiera podido haber, porque como fue notorio, Alcalá-Zamora saboteó a cedistas (incluso a los radicales) y llegó a impedir el gobierno de la CEDA convocando nuevas elecciones. En artículos escritos en el exilio{11} se queja patéticamente de que la izquierda le hubiera agradecido esos servicios de zapa y sabotaje en contra de las derechas españolas destituyéndole (“… ¡durante 52 meses consecutivos!– me impuse la regla rigurosa de no favorecer a mis amigos políticos. Si alguna vez me distancié de esa línea, fue únicamente a favor de mis adversarios de la izquierda… que, finalmente, me destituyeron”).
Por lo demás, la supuesta “sublevación de militares, cedas, alcalazamoristas” fue la represión de la sublevación revolucionaria de las izquierdas –la Revolución de Asturias–. Desde luego, estamos ante una novela y una obra de ficción, pero esta mala fe, este retorcimiento de la verdad, quita toda credibilidad a la pretensión de fresco histórico de la serie.
Un asunto que se menciona varias veces en la novela:
Para esos cantamañanas, un cuadro, un museo, son más importantes que la vida de un obrero. ¡Si todavía lo dijo Azaña el otro día! ¡Sí, hombre!: que le importaban más las Mininas –el hablador atropellaba las palabras adrede– que otra cosa cualquiera. Y la gente lee eso y no se indigna, ¿y nosotros vamos a pegarnos y a morir por eso? ¡Vamos, hombre!
Aunque puede que Azaña tratara del asunto en otras ocasiones, en las que he comprobado que se refería al Museo del Prado, no a ese cuadro en particular. Por ejemplo, en la larga carta a Ossorio en 1939 contándole su salida de España:
Repetidamente le llamé la atención a Negrín. «El Museo del Prado –le dije– es más importante para España que la República y la monarquía juntas».
Hay que advertir que se trata solo de una pose de Azaña, quien se negó al uso de la fuerza para detener los incendios de iglesias y bibliotecas históricas. La destrucción del patrimonio artístico en la zona frentepopulista superó el de la de la Desamortización liberal, por lo que la novela manipula la verdad en este punto. En todo caso, habrá nuevas referencias al Museo del Prado y a la discutible operación de “salvamento” en otras novelas de la serie; uno de los principales personajes trabaja precisamente en esa operación, en la que hay una gran dosis de propaganda.
Serrador conoce ahora a otros dos personajes, los hermanos Atilio y Jaime Fernández, que participan en la agitación sindical, pero tienen un discurso distinto. Su aspecto aseado hace sospechar algo… en efecto, son falangistas.
El capítulo termina con un episodio novelesco del que no diremos nada, para no estropear la sorpresa al posible lector. Sigue con El Oro del Rhin, un café con tertulia. Rafael está ahora en otra fonda, con un comunista y un separatista de ERC que nos deja esto:
–Nosotros queremos un movimiento político joven, ardiente, que sostenga en lo alto dos principios fundamentales: el nacionalismo y el socialismo.
–Yo, teóricamente, quizá deseara algo parecido, aunque en la palabra nacionalista encerremos dos cosas opuestas. Pero ¿te das cuenta de que estás formulando una profesión de fe nacional-socialista; es decir, fascista?
En efecto, la ideología del Estat Catalá, un grupo de ERC, era un socialismo nacional; es decir, una especie de fascismo.
El capítulo incluye interminables discusiones políticas, reflejo del ambiente de efervescencia política de la República. Probablemente Aub intenta explicar con ello el desencadenamiento de la Guerra Civil. Bien pensado, el intento fracasa y se convierte en una prueba de cargo contra su teoría, práctica y militancia ideológicas: la agitación política descrita se da casi exclusivamente en las distintas facciones republicanas. Del otro lado están solo las filas falangistas, bastante ralas antes de la guerra. Lo único que prueba esta agitación es la contumaz insensatez política de la bancada republicana y frentepopulista. Ya tenían república; su sectaria república. Ya tenían Estatuto en Cataluña. Habían copado Parlamento, Gobierno y Presidencia de la República tras aquellas elecciones de febrero del 36 plagadas de irregularidades. ¿Cómo se puede explicar la aceleración de la agitación política cuando se gobierna? La conclusión a la que se llega sobre aquella clase política e intelectual no puede ser más negativa.
Como se indicó, desde el punto de vista de la narración, estas discusiones, que van más allá de la descripción de los personajes y del ambiente, acaban hartando al lector. En este punto de la novela, ¡hasta Serrador se pone a filosofar por sí mismo y a escribir lo que piensa!
Serrador decide asesinar al propietario de la pensión en que vive; prácticamente por probarse. Dejamos el desenlace en suspenso. Está indeciso; los Fernández le hablan de Falange y lo llevan al «Oro del Rhin». Ahí nos encontramos con Salomar (el falangista Luys Santamarina, amigo de Aub), del que se presenta un interesante retrato casi valleinclanesco{12}. Hay también una referencia a su estilo arcaizante, no muy justa{13}. Salomar crea su revista literaria, Azor, y tiene su tertulia. No falta la referencia a asuntos de despensa y bodega:
Permitíase sin remordimientos, cuando tuvo amigos, juergas que corrían del tinto o del verde a la más encendida solera; gustaba de broncos vinos españoles y viejos platos castellanos y norteños; chorizo riojano cocido en vino, pote gallego, cordero asado, o de una tortilla de patatas, gruesa como de dos dedos, aceitosa y fría, rebañada con ajoaceite, bien mullido de Riojas o Valdepeñas, con queso manchego, almíbar de guindas, pestiños, polvorones o alajús por montera, el todo emparedado entre los esforzados caldos de Sanlúcar o Moriles. Zahería a sus compañeros aficionados a alcoholes extranjeros tratándoles de bembones, maricas y franchutes; íbase a dormir el último, a su palomar, muy derecho y muy curda.
Hay también una referencia falsaria y que chorrea mala baba a su captación por José Antonio Primo de Rivera para la Falange: ya militaba en sus filas cuando el otro leyó entusiasmado su excelente Cisneros{14}.
Tras presentarnos toda la agitación de las sectas republicanas y obreristas, Max Aub nos ofrece esta interpretación de los sucesos políticos de la época{15}. Las “tímidas reformas socialistas” estaban acompañadas por amenazas –cumplidas– de revolución. El alzamiento militar –que pudo haberse producido y ganado en varios momentos– solo pudo llevarse a cabo in extremis, &c. ¿En qué grado creía Aub sus propios engaños? No se podría decir, porque mantuvo ese discurso hasta sus últimos días. Sus descripciones, en todo caso, siguen siendo deslumbrantes{16}.
El tercer y último capítulo de esta segunda parte es Prat de Llobregat. Rafael Serrador se ha quedado sin trabajo y los falangistas le proponen pintar emblemas de Falange en las paredes por la noche. El jornal son veinte pesetas. Acepta. Estamos en febrero de 1936, el Frente Popular ha ganado las elecciones y el ambiente está caldeado. La agitación política se dispara.
Hay una referencia a un Eugenio Sánchez, que debe de ser Eugenio Montes o Sánchez Mazas, o una combinación de ambos{17}. Sigue una discusión sobre el ideario imperial falangista, con esta caricatura:
–¡No tantos! Y para vosotros, ¿cuentan siglos? Lo que importa es que queréis tratar a España como a un país conquistado, reclamándoos de la tradición y de la historia; sin que os importen un bledo los españoles y sus dolores. Y eso es lo que encuentras tú, Luis, en el fascismo: un viejo afán de conquistador, y los españoles indios, en el peor de los sentidos. ¡Conquistador de sí mismo; por un campo, roedor de vuestras entrañas, y de las nuestras, animales dañinos! Imperio, ¿cuál? ¿Sentaros a soñar que las Baleares son Sicilia? ¿Las Canarias: la Florida? ¡Todo vuestro programa es literatura, empeño de peña!
El rechazo “del imperio” –del español, por supuesto– es otra de las constantes de la constelación ideológica de aquellos republicanos. En realidad, por rutas imperiales vamos todos –unos al paso, otros arrastrados– porque el destino imperial guía al que lo acepta y arrastra al que lo rechaza. Peor aún, quienes desertan del propio destino imperial suelen pasar a secundar a los antagonistas; como muestran los países donde se exiliaban estos intelectuales. Sigue la caricatura (graciosa por lo demás):
Acábase el ejercicio y cada cual saca su almuerzo. Salomar los reúne luego y les da clase de historia de España. Empezó hace tres meses con los Reyes Católicos y aún anda por Carlos V.
–Después de Felipe II –dice–, ¡ya no hay historia!
–Yo pensaba… –aventura un rapagón.
–¡Tú no piensas!, ¡crees! –le chilla Salomar, subiéndose a las bovedillas–. ¡Estamos dispuestos a reivindicar el lema de la Universidad de Cervera! ¡Lejos de nosotros la funesta manía de pensar! ¡Creemos, y obedecéis!
Pura parodia; graciosa.
El gobierno y los sindicatos se preparan para un posible golpe de Estado, que en efecto se produce. Fin de la segunda parte.
La tercera parte trata del Alzamiento, fracasado, en Barcelona. El primer capítulo, Vela y madrugada, empieza con una conversación de Lledó y Serrador en la que aquel trata de convencer a este de que deje la Falange. El capítulo está lleno de los sucesos del alzamiento, como es de esperar. Dos detalles:
… Uno cogió Radio Tetuán. Acaban las emisiones al grito de: ¡Viva la República!, y tocan el himno de Riego…
Así fue: el Alzamiento se hizo por la República. Sin embargo, aquí se repite una falsedad más que refutada:
–Tienen muchos triunfos en la mano. Barrera y Sanjurjo cuentan con el apoyo de Alemania y de Italia.
No es verdad, es bien sabido el discurso de Prieto llamando locos a los alzados y advirtiéndoles que ellos tenían todo. Por ejemplo, en Así empezó, José Escobar cuenta cómo Mola le envía con urgencia a Berlín a pedir munición. Los alzados solo tenían munición para los tiros al aire de un golpe de Estado, no para ir a una guerra. Por su parte, Franco envió a otro peticionario de forma independiente, mostrando la improvisación de aquella conspiración.
Hay alguna anécdota –de ficción…– de gran categoría. Un falangista algo bebido le pregunta a Salomar en qué piensa mientras esperan para echarse a la calle:
–¿En qué piensas, capitán? –le espeta el curda.
Párase en seco el aludido, volviéndose rápido hacia su interlocutor. Mírale con sus ajillos de azabache vivo.
–En la llegada de Don Quijote a Barcelona –le contesta–, las galeras por el mar, las flámulas y los gallardetes. Los clarines y las chirimías. El ruido de la artillería «rompiendo los vientos». Los caballeros saliendo de la ciudad…
El cuadro que pinta Aub del Alzamiento en Barcelona es el de unos heroicos milicianos y unos caballerosos militares leales a la República que combaten a unos rebeldes con cuernos y rabo. Por ejemplo, se novela el episodio de la rendición de un grupo de cien hombres al mando de un capitán tras resultar copados. Cuando detiene al capitán y este ruega por la vida, le responden “Aquí no matamos a nadie”. Un cuadro falso como un judas; desmentido por episodios como la masacre del convento de los Carmelitas, con asesinato a cuchilladas de los numerosos prisioneros rendidos, paseo de cabezas cortadas por la ciudad y lanzamiento de cadáveres a las fieras del zoo. Episodios dignos de haber sido incluidos en alguna de esas magistrales descripciones de Aub, pero de los que no hay –ni se la espera– referencia alguna en las novelas.
El segundo capítulo es Mañana y mediodía. El Alzamiento parece sofocado; los alzados están aislados en algunos cuarteles. Salomar envía a Serrador a enterarse de lo que pasa en Atarazanas. No daremos más detalles de los sucesos y del final de Serrador. Todo concluye, como es sabido, con los anarquistas dueños de Barcelona y Cataluña.
El tercer capítulo, Siesta y atardecer, trata del asalto a Capitanía, uno de los últimos refugios de los rebeldes. Barcelona ya vive el ambiente de fiesta libertaria:
Corren por la ciudad los calofríos del triunfo, empiezan a circular coches y camiones repletos de obreros y obreras, soldados con el puño o los puños en alto, chillando. No hay tranvías –no hay corriente eléctrica–, no hay gasolina, los cafés están cerrados, en la plaza de Cataluña hay caballos muertos. Pero el aire se ha vuelto gozo. Van y vienen, únicas campanas de la ciudad, las ambulancias. Empiezan a quemarse iglesias.
...
Ni una tienda desvalijada, ni un robo, ni un ultramarinos asaltado, ni un desmán en la ciudad delirante.
Ardían iglesias… ni un desmán…
Un poco más arriba, en lo que hasta ayer fue un dancing para uso de señoritos, la gente amontonada bebe jerez y champaña. Está puesta la radio. Hace un cuarto de hora que repiten el discurso de Goded, rindiéndose. Ahora lo corean.
Así fue la fiesta libertaria del contra-Alzamiento. La resaca que la fiesta provocó en Barcelona la describe Max Aub en el tercer Campo.
La última parte del libro se titula Colmo, y es como un epílogo después de la tercera parte. Tiene dos capítulos; el primero es Noche y refleja la Barcelona ya en manos de los anarquistas:
La gente por la calle va de un incendio a otro. Intentaron salir los bomberos, pero el pueblo cortó las mangas. Se consumen las iglesias, pero no la Catedral, ni el monasterio de Pedralbes. Lo gótico no se quema, es el único orden que le impone al pueblo. Barcelona a oscuras pero con bastantes iglesias para poder andar por la ciudad, con el trágala de las caballerías muertas y los tiros de los fascistas confortablemente instalados tras su balcón, asesinando a mansalva. Un millón de habitantes sin más luz que gigantescas antorchas.
El último capítulo es Muerte y trata de los destinos de los personajes de la novela, reales y de ficción, a fecha de agosto de 1939, cuando se terminó la novela empezada en mayo del mismo año. Podría indicar esto que no era en aquel momento intención de Max Aub seguir escribiendo las siguientes novelas para crear un serial novelístico. Aunque, por otra parte, parecería extraño dejar el tema cuando acaba de empezar todo.
Campo abierto
Campo abierto es el segundo libro de El Laberinto Mágico, aunque el tercero en el orden de escritura; Campo de Sangre fue escrito antes, aunque narra sucesos posteriores. La acción se desarrolla en Valencia durante las primeras semanas o meses del Alzamiento y, posteriormente, en Madrid.
La escritura parece menos trabajada que en el anterior Campo, con menos descripciones y más diálogos narrativos. También hay menos palabras rescatadas de los diccionarios históricos que en la primera novela.
La primera parte se titula Valencia, ciudad donde tienen lugar los hechos narrados; los capítulos llevan los nombres de los individuos cuyos casos se exponen. El primero, Gabriel Rojas, introduce el ambiente festivo de aquellos días (24 de julio de 1936). La ciudad tiene las casas iluminadas por la noche siguiendo las órdenes de las autoridades y milicianos para evitar pacos en la oscuridad. En todo caso, el protagonista es víctima de uno de ellos. Parece poco probable que hubiera un paqueo significativo en Valencia, dado que los militares no se alzaron; no tenía sentido.
Vicente Dalmases, el segundo capítulo, presenta a uno de los principales personajes no solo de esta novela, sino de la serie; se trata de un estudiante y actor de una compañía de teatro universitario llamada El Retablo. Todo empieza con una auténtica intoxicación de entusiasmo{18} y es una de las escasas partes de la serie donde he percibido cierta ironía, suficiente para que el entusiasmo descrito no ofenda la inteligencia del lector.
Se presenta a Ambrosio Villegas, otro de los personajes de la serie{19} inspirado en uno o varios personajes reales. Aun sin perder la compostura, es otro intelectual afectado por el entusiasmo político y la fiebre milenarista{20}. También se presenta a Asunción Meliá, otra de las protagonistas del laberinto, la futura novia de Vicente Dalmases{21}. Se cuenta la historia de su padre, un ferroviario.
El siguiente capítulo, Manuel Rivelles, expone el caso de un oficial que se declara leal al régimen para después acabar con un grupo de milicianos anarquistas y pasarse al enemigo; encontramos la única referencia de la serie al protagonista de la primera novela de la serie (aparte de otra al final{22}). Y el siguiente presenta el caso de Vicente Farnals, “socialista y exjugador de fútbol”, y pequeño empresario ebanista. Leemos una excelente descripción del fútbol, contada por el propio jugador{23}. Y tenemos la primera referencia gastronómica en esta segunda novela:
El artesanado daba poco y los muebles bien acabados, en una época en la cual vencía el objeto en serie del nuevo rico, no alcanzaban aprecio. El trabajo fino no daba ya lo necesario para el bienestar de la familia, que en casa de Vicente Farnals se comía bien y mucho a todas horas; desde la mañana, con su copa de aguardiente, al almuerzo, morena pataqueta bien rellena con una tortilla de patatas o una chuleta de cordero con tomate frito, o atún y pimiento aderezado con piñones y tomate; al arroz de mediodía, caldoso o seco, con cualquiera de las mil cosas que la tierra produce: acelgas, alcachofas, cerdo o mero; al hervido de la noche, las patatas tiernas, las judías verdes, el buen aceite y algún huevo restallante, amarillo, blanco y dorado.
Farnals ayuda a un antiguo amigo, de la Lliga, a huir, lo que le causa problemas con los compañeros.
El siguiente capítulo, Jorge Mustieles, es de los más novelescos. El hijo radical-socialista{24} del cacique de un pueblo valenciano participa en la checa del partido, que detiene a su padre. Lo condenan a muerte (el vota a favor, para parecer serio y entregado a la causa), pero al final lo liberan.
Pronto vemos muestras de la altanera parcialidad de Aub:
Llegaron las primeras noticias de los asesinatos en masa que los sublevados llevaban a cabo en Andalucía, en Castilla, en todas partes. Nacieron las patrullas de control, al ejemplo de los catalanes. Justo y Vicente Sánchez aparecieron muertos en la carretera.
Aub presenta los asesinatos de la zona frentepopulista como reacción a la represión de la Nacional. Ya vimos antes que la narrativa del vencimiento de los alzados en Barcelona no menciona las matanzas de los prisioneros rendidos.
Y más:
–Los comités de barrio empezaron a traer monjas. Nuestro cometido era claro –como supongo que lo es el vuestro: crear una fuerza a disposición del comité y controlar los incontrolables.
…
–Las monjas pasaban a nuestra habitación. Algunas coqueteaban con los del Comité Central. ¡Palabra! Las íbamos repartiendo en casas de confianza. ¿Qué habéis hecho vosotros?
En Valencia, donde no hubo Alzamiento ni guerra, fueron asesinadas más de doscientas mujeres, la mayor parte de ellas por sus creencias católicas.
Al final, Mustieles ayuda a su padre a huir a la zona Nacional y, en su indecisión, acaba yéndose con él. El capítulo termina con una escena de crueldad de los nacionales{25}. Nunca veremos en las novelas de Aub descripciones de la truculencia y ensañamiento del crimen rojo, aunque el 95% de la narración de El Laberinto sucede en esa zona.
El Uruguayo presenta el caso de un facineroso anarquista dedicado al expolio de derechistas. El anarquista reparte los billetes con su cuadrilla y se guarda para sí oro y joyas. Se prepara para huir (ha solicitado pasaporte; algo muy sospechoso en la República). Lo detienen y le dan el paseo. Ejemplo para mostrar que la República frentepopulista perseguía el crimen de sus milicianos. Los anarquistas –a los que Aub no tiene ninguna estima– apenas aparecen en la serie.
En resumen, la primera parte es una colección de cuentos cortos. La segunda parte se titula Del otro lado y tiene un solo capítulo, Claudio Luna, bastante novelescos. Empieza en Burgos y sigue en Madrid. Es de los pocos que tratan de la España Nacional, sobre la cual Aub está mentalmente incapacitado para decir algo bueno, incluso pasable:
En Burgos, y por todo, [los falangistas] eran doce, o, mejor dicho, fueron, porque ahora, al mes del alzamiento, son ya cerca del centenar, y se dedican con ahínco a la buena obra de limpiar la retaguardia de republicanos, marxistas, masones y otras gentes de la misma despreciable ralea. Las listas fueron establecidas de antemano y no ofreció dificultad encarcelarlos e irlos sacando, de diez en doce o quince, cada madrugada y fusilarlos, por las buenas, con ayuda de los cuerpos organizados.
Ni antes eran doce, ni pasado el mes eran “cerca del centenar”; eran muchos miles de voluntarios en todas las provincias. Verdaderos voluntarios que solo recibían dos reales de soldada, frente a los dos duros que cobraba el miliciano mercenario frentepopulista. Falsedad completa, no media verdad, es que hubiera listas de fusilables de antemano cuando nunca se pensó en una guerra civil, sino en un golpe de Estado. Refleja la cantinela de que el crimen en la legalidad republicana fue cosa de “descontrolados”, mientras que en la zona Nacional fue planificada, &c.
El protagonista del capítulo es hecho preso pero queda suelto en la zona frentepopulista tras decir que venía a pasarse de bando. Se embosca en la capital. El capítulo es novelesco, como se ha dicho, y de lectura entretenida, aunque caricaturesco; como si el autor tampoco se creyera del todo lo que cuenta{26}. Hay algunas referencias a personas reales de la época, a veces en clave, otras veces con nombres y apellidos. No se dan más detalles del capítulo porque, como se ha dicho, es uno de los más novelescos.
La tercera parte se titula Madrid y trata de las aventuras del grupo El Retablo por el Foro en noviembre de 1936, con la batalla de Madrid al fondo. El primer capítulo, Asunción Meliá, se refiere a la novia de Vicente Dalmases, su compañera sentimental en esta serie de novelas. Empieza con un monólogo interior de Asunción que recoge esta ensoñación, muy al gusto de la retórica de los apologistas del régimen frentepopulista:
Cuando ganemos. ¿Te representas, padre, lo que será España? Todo será de todos. Y todos trabajaremos para los demás, y los demás para uno. Todos sabrán leer y no habrá injusticias, Según lo que trabajes, así serás recompensado. Así, ¿quién no querrá hacer lo mejor que pueda? España se pondrá a la cabeza de las naciones, con Rusia. Ya no habrá ricos ni pobres. Todos saciarán su hambre...
España estuvo de hecho a la cabeza de las naciones en su época imperial; del imperio que era antes objeto del sarcasmo de Aub… Pensar que creyeran que estaría otra vez en la cabeza causa asombro. ¡Y junto con Rusia! (nunca decían la URSS…). La terrible experiencia de la revolución en Rusia, también para los obreros era ya bien conocida; sin embargo, no se percibe que Aub use aquí la ironía con uno de sus personajes queridos.
El grupo El Retablo decide ir a Madrid. Vicente ya está por allí, con aquel frente en retirada{27}. El capítulo consiste en una narración descriptiva con algún diálogo. El título de los siguientes capítulos es la fecha del día de principios de noviembre, cuando se creía que Madrid iba a caer y el gobierno huía a Valencia.
Hay que notar que en este punto de la serie, el tono casi triunfalista de las partes anteriores –la oposición al Alzamiento en julio de 1936, descrito en la primera novela– decae de forma evidente. Los leales solo cosechan derrotas a partir de agosto y tienen que batirse en retirada. La relación entre el cambio de tono y los desastres militares es natural, pero también hace pensar que a partir de ese momento Aub cambia la estrategia ideológica y pasa a la defensiva. Se ve perdida la guerra en el frente, así que se trataría de insistir en la legitimidad moral e intelectual de su bando, recurriendo incluso al pobre recurso de dar pena.
Los siguientes capítulos de esta parte son las fechas de aquellos críticos días de noviembre, los de la batalla de Madrid. El 3 de noviembre la troupe de El Retablo se dirige al Foro, en dirección contraria al gobierno que huye de la capital. Hay una referencia a los episodios de Tarancón{28}, donde los anarquistas detuvieron al gobierno y a funcionarios en una huida precipitada. En Madrid, la compañía va a ver a Renau (personaje real) para que les asigne alguna labor teatral. Se presenta a un personaje de sainete, Bonifaz{29}, y a su costilla, la Romualda, que obviamente está a la altura{30}. Bonifaz participa en la guerra de aficionados de los primeros días:
Jacinto Bonifaz había subido a la sierra los últimos días de julio. Disparó unos tiros y, como hiciera mucho calor y faltaran municiones, se volvió para Embajadores, satisfecho de sí, con la seguridad de que, con su ayuda, la revuelta ya estaba sofocada. Luego, no había querido interferir en su optimismo, hasta que los refugiados, que subían por el puente de Toledo, le habían convencido que las cosas no andaban como las pintaban los partes oficiales.
Eran aquellos días gloriosos de tiros en la sierra por el día y paseos de derechistas por la noche; de los que no hay una sola descripción en la novela.
4 de noviembre: Presenta a varios personajes que aparecerán en los siguientes Campos. Entre ellos, Templado, otro de los personajes principales del Laberinto. El asistente de Inteligencia Artificial del navegador Brave –Leo– indica que es personaje de ficción, aunque pienso que podría estar basado en alguna persona real, o en varias. Este también debe de estar inspirado en alguna persona real:
Roberto Braña es escritor. Lo tiene todo, menos personalidad, por lo que nadie le quiere mal. Ha publicado siete u ocho libros: finos, aburridos, decorosos. Colabora en la Revista de Occidente, en El Sol. Traduce. Tiene unas tierras en Navarra, mujer y dos hijos.
¿Podría ser Benjamín Jarnés? Le han matado un hermano aunque era republicano, “por equivocación”, está de mal humor, y Templado le dice que comprenda la situación, &c.
Aparece un nuevo hilo en el tapiz, Paulino Cuartero, amigo de Templado, con el que tiene frecuentes diálogos durante toda la serie. Se dedica a la protección del patrimonio artístico; de la parte de él que no puede ser objeto de la rapiña porque no se puede fundir ni revender{31}. Aub pone en boca de Cuartero esta cuña de propaganda frentepopulista:
«Luchan contra el desprecio. Contra la afrenta. Que pusieran frente a frente a los burgueses y los señoritos contra los milicianos. ¡A ver! Pero no: se tienen que escudar tras otros pobres, que visten con trajes de carnaval, todos iguales. No luchan ellos, cobardes, sino que obligan, con la fuerza de sus dineros, asalariándoles, a otros obreros a enfrentársenos; porque ellos no tienen más fuerza que su mentira, y nosotros somos la verdad. Tan verdad y tan de verdad como esos desgraciados que obligan a pelear contra nosotros, contra lo que son. ¡Enorme farsa bestial! ¡A puro escupitajo los haríamos correr si se atrevieran a ponérsenos enfrente! ¡A puros escupitajos!».
Los hijos de Marañón, Ortega, Perez de Ayala, un Cossío, &c., señoritos de toda la vida, estaban pegando tiros como voluntarios (dos reales de soldada) y poniendo repetidamente en desbandada a los milicianos (dos duros de soldada, veinte veces mas). Y otro episodio truculento, siempre protagonizado por los “fascistas”:
Allí, en el cuerpo de guardia, un gimnasio, tenían unos floretes. Todos eran estudiantes, de diecisiete, de dieciocho años. Felipe tenía diecinueve. Cogieron los floretes y lo fueron aculando contra la pared. Se conocían. A lo que dijo, estaba blanco, desencajado, rogando:
–Oye, Fulano… No me mates. Tú me conoces.
Claro que se conocían. Le sacaron los ojos, le pincharon, antes de mecharlo. Los abuelos recogieron el cuerpo. Yo lo vi.
Cabe suponer que, si no fueran imaginaciones de Aub, si estuviera relacionado con hechos reales, tendría su correspondiente novela e incluso película. Asesinatos de este tipo fueron, sin embargo, numerosos en la zona frentepopulista.
5 de noviembre: Los Nacionales están presionando y acercándose a Madrid. El desbarajuste revolucionario y las derrotas de los milicianos ya no se pueden ocultar. Tres detalles. Primero. Un diálogo de Villegas y Cuartero en el Museo del Prado en el que se deja caer esto:
"Y pensar que si hubiésemos hecho la Reforma Agraria, nada de esto sucedería…”
De nuevo, ¿es verosímil que se creyeran esto personas con estudios?
Segundo. Relacionado con la labor de Cuartero, una referencia a las operaciones de rescate del tesoro artístico:
–Tú, Anselmo –dijo Ricardos–, que vayas con Menéndez a Alcalá. Hay que ir a buscar unos santos que una compañía de campesinos ha traído allí, para el Museo… Dicen que valen mucho: dorados de arriba hasta abajo. Parece que llegaron reventados.
–¿Las esculturas?
Sebastián se encogió de hombros.
–Uno les preguntó que por qué no las habían quemado. «Son del pueblo» –contestaron–. Para que aprendáis.
Aquí trata Aub de dejar de lado el asunto de la destrucción sin precedentes del arte religioso español con una anécdota. Nótese que no hay ninguna discusión en la novela sobre la sistemática destrucción del arte religioso. Solo hay una referencia, en un pie de página y envuelta en una historieta llena de mala baba anticlerical, a la “quema de algunas iglesias”.
Tercero. Uno de los pocos ejemplos que hay en la novela de republicanos indignados por los atropellos de los frentepopulistas:
–Yo soy de Azaña, doctor. Yo soy de Azaña, pero no puedo creer que don Manuel esté de acuerdo con todo lo que pasa aquí.
Temblequeaba todo, fofo blanco de ira.
–He perdido veinte kilos en un mes.
Un mes justo; debía de suceder esto hacia el 20 de agosto.
–Me han requisado todo el vino de la bodega, el que tenía en la estación; hasta los bocoyes… El coche y la camioneta. ¡Y me piden veinte mil pesetas de contribución voluntaria!
...
–¡Qué se creen! ¿Qué voy a entrar a la cosecha? ¡Estaría bueno! Para que se lleguen luego al granero y… ¡Se pudrirá, doctor, se pudrirá! ¡Porque yo quiero que se pudra y recontrapudra! ¿Usted cree que esta es la República, nuestra República?
Acaba el capítulo con una escena del frente de Madrid, sin acción bélica, con un tal Herrera como protagonista. Su historia se expone en el siguiente Campo. Mientras tanto, los Nacionales han llegado a Alcorcón.
6 de noviembre por la mañana. En el Madrid frentepopulista se produce la desbandada del gobierno. Vicente Dalmases va de aquí para allá. Hay diálogos variados y también un monólogo interior suyo.
Aub repica la calumnia de la plaza de toros de Badajoz varias veces en la novela. Esta es la primera referencia:
Van a morir; pero no, como tal piensen, en duelo con el enemigo, sino huidos, en manada, segados por las ametralladoras, contra un enorme paredón, o allí arriba, en la Plaza de Toros, como en Badajoz. Y ahora sí, le entra el miedo, a borbotones, como no lo tuvo nunca en campo abierto. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer?
Vicente Dalmases está en el Henar, donde oye las conversaciones interminables de la crema de la intelectualidad republicana dando siempre la vuelta a los mismos temas. Se mencionan a varios personajes reales{32}. Hay algunas discusiones sobre asuntos históricos, que se puede suponer que se refieran a ideas y asuntos de personas concretas de las tertulias en las que Aub participaría. En este caso{33}, estamos ante un ejemplo de historiografía de salón en que se mezclan ideas varias y, sorprendentemente, se descalifica a Sánchez Albornoz aunque se sostienen algunas de sus ideas.
6 de noviembre por la noche. En el Teatro de la Zarzuela, donde El Retablo ensaya Numancia. Bonifaz prepara el batallón de peluqueros. Se repasa la lista, con sus nombres y apellidos, dando dos trazos de cada uno de ellos durante varias páginas, y no se hace pesado:
Vicente Goyeneche, de Bilbao; Sergio Vieira de Villafranca del Bierzo, chirigoteros, en todo ven ocasión de chiste, y no la pierden, para que aprendan los madrileños. De una de la Glorieta de Quevedo: Antonio Iturbe, de Bermeo: cuadradote, barbitaheño, siempre con hambre; Jesús Ruiz, de Viana, con la mujer a punto de parir, no se preocupa demasiado: es la sexta vez; Alfonso González, de Torrelaguna, muerto de sueño: lleva tres días sin pegar ojo, de aquí para allá, méteme en todo. Alberto Garrido, de Sueca. De una de la calle del Prado: Néstor Ramírez, de Alcalá de, Guadaira: le duele el estómago; Luis Palma, Nicasio, Ortega y Valentín García, los tres de Sevilla; los tres tristes… Marcelo Salazar y Raúl Lezama, peluqueros de señoras, de una tienda elegante de la calle del Carmen; su presencia armó cierto revuelo ya que no se les tiene como dechado de hombría, pero, por lo visto, el valor no tiene que ver con eso.
Y así varias páginas; tiene mérito. Vicente encuentra a Asunción ensayando Numancia de Cervantes con El Retablo. Se van todos andando por Madrid.
6 de noviembre, por la noche, más tarde. Empieza con otra conversación. En este caso, de Templado y Cuartero, que le darán a la hebra, y mucho en el siguiente Campo. Por ejemplo:
Para muchos la revolución consiste en cantar «La Internacional» por la calle.
–En poderla cantar –interrumpió Cuartero.
–No tiene nada que ver con lo que digo, lo que me importa es el hecho de salmodiar o himnar. Carteles y cantos, cánticos y carteles: he aquí la revolución para los jóvenes. Cuando han pegado un cartel, cuando han ido por la ciudad o el campo berreando «La Marsellesa», los «Hijos del Pueblo» o «La Internacional»: están satisfechos.
–Todo movimiento tiene su música –apuntó Templado–. Y toda revolución se mide por la calidad de sus himnos. La Revolución Francesa es «La Marsellesa», magnífica cosa. Nuestra música (lo que cantan los milicianos) es tan superior a cuanto entonan los rebeldes que no hay duda acerca de quién lleva la razón.
Tampoco acierta Aub aquí. Aunque la cosa irá en gustos, los himnos republicanos y revolucionarios no tienen punto de comparación con el Cara el Sol, en letra (creación colectiva de varios poetas) ni en música (Amanecer en Cegama). La Marsellesa no tiene nada de magnífica –la magnificencia es otra cosa– y va cargada de violencia y rezuma sangre; no es apropiada para representar a un país en tiempo de paz. Quizás sea coincidencia que unos cien años antes de los días de autos quienes la cantaron originalmente invadieron España causando una destrucción sin precedentes… hasta la destrucción frentepopulista, precisamente.
Se cuenta también la historia de un diplomático hispanoamericano que se dedica a ayudar, interesadamente, a los refugiados en embajadas durante la guerra. Es otra pequeña canallada de Aub: sin tratar el tema de la persecución a muerte de los desafectos en el Madrid frentepopulista, se presenta el asunto de los refugiados en embajadas describiendo una actuación mezquina.
Sigue el diálogo cargante de Templado y Cuartero{34}; ¿interesarán a alguien estos diálogos? Una descripción excelente{35}, y otra muestra más del sectarismo hasta la ceguera del análisis político:
–Sólo quisiera ser Dios –dijo Templado– para hacer llegar al convencimiento de los que luchan aquí, de este lado, que van a perder. ¿Cuántos quedarían? Casi todos; y hacer la prueba del otro lado: ¿cuántos quedarían? Casi ninguno.
–Así es.
Sucedió justo al contrario de lo que dicen esos delirios republicanos. En la Zona Nacional, la oleada de voluntarios fue apabullante: pagaban dos reales, no los dos duros de la República (veinte veces más).
Otra referencia gastronómica:
Cuartero, que conocía bien la taberna –vivía a la vuelta–, les recomendó los huevos fritos con patatas fritas. Se dejaron tentar.
–La gente cree que eso de los huevos fritos no tiene su intríngulis. Van aviados. Lo mismo que las patatas. Todo tiene su punto en la vida, y más en la cocina, pero nada tan difícil como eso que parece tan sencillo. Los blancos tienen que freírse y dorarse como cuscurro, que las yemas queden blandas bajo una ligera capa blanca, que los bordes tengan ya un aspecto de escultura barroca.
–Churrigueresca –precisó Templado.
–Con las patatas sucede otro tanto: mollar por dentro y ya a punto de pasar del dorado al siena en sus extremos…
Y siguen los diálogos.
7 de noviembre. Último capítulo. Escena de hospital, con la historia truculenta de uno de los heridos rememorando la represión de la Revolución de Asturias. No esperemos que haya relato –ni siquiera referencia– de la destrucción que causó ésta en Oviedo, de los mil muertos, del robo del Banco de España. Ni denuncia de la locura revolucionaria. Se denuncia la reacción; se oculta la acción.
Madrid se prepara para resistir el ataque de los Nacionales y leemos otra descripción magistral en el estilo{36}. Pero pronto vuelven los diálogos cargantes y a veces ridículos{37}. Vistos con la perspectiva que da la actualidad, hay que advertir que toda aquella agitación obrerista era solo una estrategia demagógica: actualmente, la izquierda ha vuelto la espalda con desprecio a los obreros y se ha volcado en alborotar a una minoría que entonces miraba con asco.
Cuartero y Villegas están retirando los cuadros del Museo del Prado. Siguen los diálogos políticos. Algunos párrafos anuncian el discurso de la Escuela de Frankfurt, como la identificación del fascismo con la delación{38}. Tenían delante de sus ojos la práctica generalizada de la delación en el Madrid frentepopulista, pero para ella, Aub y sus personajes están ciegos. Y siguen, y siguen los diálogos.
Para acabar, aparecen las Brigadas Internacionales…
En un coche, con otros cuatro, Templado va camino de Valencia. Ocho de noviembre de 1936. ¿Volverá a Madrid alguna vez? El cañoneo. Arganda. De pronto el automóvil se detiene: llega una enorme fila de camiones. En ellos, apretujados, hombres y hombres uniformados. Las caras brillantes al último sol de la tarde, cantando. ¿En qué idioma cantan? No son españoles. ¡No son españoles! ¿De dónde vienen? El chófer grita:
–¡Son franceses! ¡Los franceses! ¡Ya decía yo que Francia no nos podía dejar en la estacada!
Camiones y más camiones.
¿Qué cantan? ¿En qué idioma cantan? En francés, sí. Pero estos otros, no. Estos, en italiano. No hay duda. ¿Pero aquéllos? ¿En ruso, en alemán, en checo? ¡Y éstos, en inglés!
Julián Templado –por primera vez en su vida– tiene que hacer un esfuerzo para contener sus lágrimas. Y abraza a sus compañeros de viaje, a quienes apenas conoce, hasta hacerles daño.
Y así acaba este Campo, escrito en México, en 1948-1950.
No hay ninguna referencia, ninguna insinuación, a las sacas de militares, curas y derechistas presos que en aquellos mismos días fueron puestos a disposición de los milicianos por las autoridades republicanas para ser sacrificados por millares.
Campo de Sangre
Campo de Sangre es el tercer libro de El Laberinto mágico en el orden cronológico interno de la serie, pero el segundo en ser escrito. Comienza en la Nochevieja de 1937 y finaliza el día de San José de 1938. Está ambientado en Barcelona (primera y tercera partes), a donde se trasladó el Gobierno de la República desde Valencia tras la caída del norte, y en Teruel (segunda parte). El trasfondo histórico lo proporciona la batalla de Teruel. Es, con el primer libro lo más destacado y mejor escrito de la serie.
El ambiente de la zona frentepopulista es frío y gris, tanto en color (es invierno y hace mucho frío) como en los ánimos. Los frentepopulistas han puesto sus esperanzas en la batalla de Teruel; una iniciativa que, como todas las suyas, acabaría en derrota o en un desgaste desproporcionado. La escasez en la retaguardia empieza a ser angustiosa. Los precios de los alimentos básicos son elevadísimos y empieza a faltar de todo, empezando por el jabón.
Como no había leído ningún otro testimonio o novela sobre ese momento y lugar –la Barcelona de comienzos de 1938–, he disfrutado de la novela a pesar de todos los peros, que son los mismos que les hago a las anteriores: diálogos excesivos y cargantes, y un sesgo ideológico insultante para el lector crítico.
El primer capítulo de la primera parte se titula Madrugada de tres. Estamos en Barcelona, el 31 de diciembre de 1937. Dos de los protagonistas acaban de presenciar el fusilamiento de tres espías o traidores. Así arranca:
Sobre el pavés de un mar de acero, en el trocatinta nublo del horizonte, el sol renaciendo como un pezón, y su areola sonrosada. José Rivadavia (juez de la República, toroso y pie plano, alto de color, salpimentado el cabello, las manos cruzadas descansando sobre las posaderas; las aletas del gabán al aire, batiendo el unto de una panza bien establecida) baja, paso ante paso, el recuesto del fuerte de Montjuich contestando a Julián Templado, de estatura no más de mediana, paticojo, miope, bamboche, vedijoso, sentenciero; médico por más señas, mal hablado y amigo de las mujeres: cuanto menos decentes, más.
Excelente descripción, con cuatro palabras desconocidas para mí en el párrafo; bien usadas. Me hace recordar que no había tenido necesidad de consultar el diccionario desde Campo Cerrado. Campo Abierto, segundo en la serie y tercero en la escritura, tiene una redacción menos trabajada.
Discuten sobre los fusilamientos de un falangista, un comunista y un tercero con todas las formalidades{39}. Ni que decir tiene que eso fue la excepción en la España frentepopulista; la mayor parte de los muertos de la represión fueron asesinados, paseados y masacrados sin mayores miramientos. Como se ha dicho: no encontraremos en estas novelas ni una descripción al respecto, solo alguna referencia, displicente con las víctimas típicamente.
El segundo capítulo se titula Julián Templado y empieza con otra descripción magistral que presenta los antecedentes de este personaje, ya conocido en Campo Cerrado y uno de los protagonistas de la serie. Se trata de un médico que vive su profesión y su vida sin pena ni gloria, llevado acá y allá por las mareas y olas de los acontecimientos y la descarga de sus gónadas, pero que ha echado sus suertes con la República. No es de los aprovechados del régimen, al contrario{40}. Su afición principalísima son las mujeres{41}.
Nuevos intentos de justificación del crimen frentepopulista por los intelectuales del régimen{42}, que añaden el insulto a la herida. Aub fantasea y miente, aun a través de sus personajes de ficción. No podía haber listas de antemano –ya se ha dicho antes– porque se trataba de dar un golpe de Estado, no de lanzar una guerra civil. Solo la mitad de los guardianes del orden se pasaron al moro; el resto quedó en zona frentepopulista. El crimen de incontrolados solo sería excusable en la zona Nacional y durante los primeros meses, cuando realmente desapareció el estado. En la zona frentepopulista, la “legalidad republicana” seguía formalmente actuando; ni siquiera fue declarado el estado de guerra hasta el final, para no ceder el mando a los militares.
El tercer capítulo se titula Julio Jiménez: autorretrato, y presenta a un antiguo feriante de bisutería trascribiendo sus pensamientos mientras camina bajo el aguanieve hacia la casa del médico Templado para que atienda a su hijo, muy enfermo. Sus pensamientos, que mezclan el presente y el pasado (referencias a las ferias), se intercalan con descripciones del presente. Por ejemplo, esta es una deslumbrante descripción del caminar bajo el aguanieve presente mezclado con los recuerdos de las ferias del pasado{43}. Aub conocía el ambiente porque su padre comerciaba en bisutería.
Por supuesto, no faltan referencias a asuntos de mesa y mantel:
Lo que tengo es hambre. ¡Aquella paella de Albocacer! Y el gazpacho de Utiel el día que maté las dos liebres. ...
«¡Y que no se comía! Puñeteras lentejas de hoy –de ayer y de mañana–. Y que no falten.
El cuarto capítulo se titula Teresa Guerrero. Se trata de una actriz de gran carácter, intratable y un tanto misteriosa. Este es un diálogo de cuando la izquierda era “homófoba”:
Teresa Guerrero, lengua espesa y mucronata; áspera para todos. Siempre rodeada de maricas y maricones que la adoran, al acecho y caza de sus más menudos deseos. Síguenla a todas partes, espéranla a todas horas; si hace falta se turnan. Fielísimos pajes de cámara:
… Los sodomitas no perdían prenda: daban y redaban sus extremidades blandengues.
–¡Ay!, ¿cómo estás?
O alargándolas a lo cisne, los dedos colgandillo. ...
… Faltaban los bujarrones: no podían con la lluvia.
–¿Qué quieres, hijo? Son de azúcar…
La actriz ha llamado al médico Templado para que vaya a ver al hijo enfermo de Julio Jiménez. Llega otro personaje, López Mardones, comunista, confidente de la policía y detective, a quien Julián desprecia. Otra descripción de gran clase{44}. Al final, el médico irá a ver al hijo de Julio Jiménez, que estaba desnutrido{45}.
El quinto capítulo, La cena I, trata sobre la cena de Nochevieja de varios amigos de Templado. Jesús Herrera{46}, que les da noticias de Teruel{47}. Cuartero, otro de los personajes principales, presentado también en Campo Abierto, está esperando y discuten. En este caso, la discusión resulta verosímil e interesante, con anécdotas, informaciones y cambios de tema{48}. Llega Templado, que pregunta a Herrera sobre la situación de Teruel.
El sexto capítulo, La cena II, es la continuación del anterior. El principal tema de la conversación es el desabastecimiento y sus anécdotas{49}. Hay disquisiciones gastronómicas: estamos en una cena{50}. La cena real habían sido unas aceitunas y unos huevos fritos…
El séptimo capítulo se titula, muy apropiadamente, Todo es hablar. Es un diálogo de los comensales en la calle camino de sus casas. Como se ha dicho muchas veces, estos diálogos se vuelven pesados, y en este punto viene a la mente la calificación de los liberales por Donoso Cortés como la clase discutidora. Por cierto, el término inglés chattering classes fue usado por primera en 1900 según el Webster. Es decir, nuestro Donoso caracterizó el fenómeno cincuenta años antes, y en un país donde este fenómeno liberal apareció después. Un ejemplo de este parloteo de cotorras progres lo tenemos en esta reflexión anacrónica sobre la historia de España{51}. Cuartero llega a su casa.
El octavo capítulo se titula Pilar Núñez de Cuartero y se dedica a la mujer de este, amargada con su vida de ama de casa y con un marido poco ambicioso{52}. Se cuenta la historia del matrimonio. Otra denuncia de la represión de la Revolución de Asturias sin referencia a los más de mil muertos, la destrucción del centro de Oviedo, la Universidad, &c.{53} y un nuevo blanqueo de la destrucción y el expolio artísticos en la España roja:
Para su salvaguarda más de cien mil cuadros trajeron las gentes más diversas, a la Junta, en tres meses. Más de quinientos mil volúmenes. Un aldeano trajo a hombros de Toledo a Valencia un San Francisco de Mena. Pero no era la calidad de los objetos lo que valía, sino la de los hombres que los salvaban, su fe, su ansia de saber, su seguridad de servir.
Del traslado del famoso San Francisco de Mena de Toledo a Valencia no he encontrado noticia. ¿Sería otro San Francisco u otro Mena? Que lo haga un aldeano a hombros, por su cuenta y riesgo, es lo más inverosímil.
El noveno capítulo se titula De once a doce. Siguen filosofando Rivadavia y Herrera en otro diálogo pesadísimo. Del último:
… No sabemos esperar. Ni esperaron ellos en 1932, ni el 18 de julio; ni supimos esperar nosotros el 34. Ansia de novedad, ansia de tenerlo todo en la mano. Parecemos niños. Esto nos cuesta tanta muerte, aunque a veces nos gane mundos.
Esta es la única referencia crítica a la Revolución de Asturias: “ni supimos esperar nosotros el 34”. ¿Esperar a qué?
El décimo capítulo se titula El bombardeo no admite mediocridad. Templado está en el hotel Majestic con una amiga, descansando el coito. Después, abren una lata de sardinas{54}. Un amigo tiene otra fiesta en una habitación de abajo. Va y se encuentra con Lola Cifuentes, otro personaje de esta novela. Suben a su habitación. Templado tiene interés en ella, carnal y algo más.
El undécimo capítulo se titula Nacimiento de una comedia. Cuartero, que ha hecho algunos intentos en el teatro, imagina una comedia en sus desvelos. Se le cruzan también algunas reflexiones de este tenor:
No acabo de creer que hayan matado a Federico García Lorca. Saldrá cualquier mañana. Es imposible. Imposible.
–¿Para qué han hecho ustedes la guerra?
–Para asesinar a Federico García Lorca.
Eso lo comprende uno. Una escuela:
–Niño, ¿por qué se sublevó el general Franco en 1936?
–Para matar a Federico García Lorca.
Más o menos lo que se cuenta en la escuela democrática.
El duodécimo capítulo se titula Historia de la Lola. Se cuenta la historia de esta matahari al servicio del contraespionaje republicano, hija de un constructor asesinado en Madrid a principios de la guerra. Aprovecha para pintar un retrato de los derechistas como cobardes:
Los menos amenazados, de quienes nadie se acordaba, los más insignificantes, señoritos bambarrias, jovencillos pusilánimes, zangones, carininfos, echacantos, gárrulos, necios, nebulones, eran los de fondillos más sucios y peor olientes. Nadie dormía en su casa, creyéndose más seguro en la ajena. Zarabanda cobarde. Lola, más herida, quedó absorta ante tanta bajeza y pérdida de color…
En efecto, los derechistas estaban muertos de miedo –y con sobrados motivos– en la retaguardia roja, pero en el frente protagonizaron gestas heroicas tanto en operaciones de ataque como resistiendo asedios contra toda esperanza. Su enemigo frentepopulista, por el contrario, iba crecido y sobrado en su retaguardia pero se desbandaba en el frente. Nada de ello se insinúa en la novela.
En el Majestic, Templado se encuentra con Lola y van a su habitación. La conversación muestra que el interés de Templado apunta más allá de su entrepierna.
El décimo tercer capítulo se titula Las tres de la madrugada. Teresa Guerrero, la actriz, está con Isabel Rubió, de la Falange clandestina, en contacto con Luis Salomar (Santamarina), preso en Montjuich. Le dice a Teresa Guerrero que necesita un pasaporte para un tal Peruzzi. La trama enreda a Templado, López Mardones y Rivadavia, quien investiga el asunto. Así finaliza la primera parte.
Sin duda, es la novela más novelesca de la serie; aún mejor que la primera.
El primer capítulo de la segunda parte se titula Teruel y trata de la toma de la ciudad por las tropas frentepopulistas. Presenta excelentes descripciones y un menosprecio de la gesta del Alcázar que recuerda a la "zorra de las uvas{55}": “Resistir y aguantar lo hacen todos los españoles desde que han nacido, sin esforzarse”… Sin embargo, el bando de Aub no puede presentar ningún caso similar de resistencia a ultranza.
El segundo capítulo se titula La ferretería del Pozal e introduce la historia personal de Juan Fajardo. Otra descripción de una ferretería{56}, cuya calidad no necesita ser resaltada. El capitán Juan Fajardo, amigo de Jesús Herrera, es un intelectual fracasado que termina siendo comunista. La guerra le proporciona cierto sentido a su vida. La descripción de su persona{57} es ágil y efectiva, probablemente basada en alguna persona real.
Otra muestra de la mala fe y el sectarismo incorregible de Aub: Los Nacionales habrían fusilado a varios miles de personas en Teruel después de alzarse{58}. Y más propaganda de atrocidades: desfile de moros con los despojos de unos anarquistas clavados en las bayonetas (“las orejas de todos y las partes”); los que más aplaudían era el obispo y las monjas{59}.
El tercer capítulo se titula El gobernador. Continúa la propaganda: “De tres mil quinientos habitantes, los rebeldes fusilaron a setecientos; un 20% de la población”. Se añade que, por otro lado, solo se pasaron por las armas a siete personas en las represalias frentepopulistas tras la toma del pueblo. Va más allá de la falsedad: es una desfachatez absoluta. Más, sobre unas monjas prisioneras:
Vienen sin tocas y sonrientes.
–Señor gobernador, ¿tenemos que levantar el puño?
Aub no presenta en estas novelas ningún caso de religioso martirizado por sus admirados milicianos; y hay más de seis mil conocidos…
Al final, se rinde el último reducto de los Nacionales, que incluía al obispo, al coronel y al gobernador civil. Los dos primeros serían asesinados en la retirada hacia Francia en enero de 1939.
El cuarto capítulo se titula Fajardo y la evacuación. Se presenta a don Leandro Zamora, archivero del Ayuntamiento y erudito local, herido. En el quinto capítulo, Don Leandro y los árabes, el erudito reconoce a Fajardo como escritor, para orgullo de este. Don Leandro empieza a monologar sobre diversos temas históricos, contando batallitas, literalmente.
Nos recita las típicas ideas del progre maurófilo, que probablemente sean una reelaboración anacrónica por Max Aub de las ideas de Américo Castro, porque entonces los moros eran naturalmente odiados en la España frentepopulista (“Los moros que trajo Franco/en Madrid quieren entrar/mientras queden milicianos/ los moros no pasarán”); en el frente eran temidos por los milicianos más allá de lo razonable.
El sexto capítulo se titula Don Leandro y Don Juan de Austria y el séptimo, Don Leandro y los anarquistas. No hace falta repetir los entretenidos monólogos del herido. Acaba con otra descripción deslumbrante:
Ida la luna, la noche se había oscurecido a pesar del brillo pavoroso de las estrellas claras e innumerables. Entreviose a lo más lejos un horizonte bajo entre dos galayos. Por encima de las peñas enfrontábanse los perfiles del paredón de un castillo con el de una atalaya mora. Se adivinaba la llanura como un mar entre los dos hachos: entre ellos empezaba a teñirse el crepúsculo. Un degradado del negro iba dando cuerpo a las cosas. El prodigio: la pureza del tinte. La madrugada lo desembaulaba todo, y el malestar del insomnio: dolían los hombros, las rodillas, el trasero. Los mojones kilométricos medían por sus manchones blancos más el tiempo que la distancia: todavía se escondían las cifras a la vista. De la oscuridad iban las cosas tomando cuerpo, como si sorbieran la noche que las rodeaba. Arrecia el frío con la penumbra. El día llegaba sin avisar, sin dar cuenta. Los abertales ondulaban hacia la luz. Por las orillas de la carretera algún algarrobo en vez de recoger el haz velado de los faros empezaba a dibujar la figura de sus ramas en el fondo que clarecía deslavado.
...
Por el perfil levantino del horizonte surge un fulgor bayo como gargantilla del oscurísimo añil de los montes. Por la quebrada nace, por crisopeya, un nuevo tinte para el caparazón. Sin remedio las estrellas dan las boqueadas. Por sobre el amarillo se sonroja delgadamente el horizonte y el cielo bajo se cubre de un rubor subido, del balaje al rubicela. Ya se clareaban las cosas. Todo era puro. Ni un adarme de polvo por el aire nuevo. En un recodo se atalayó un pueblo dormido en el hondón verdinegro. El chofer, que no había abierto boca en todo el camino, rompió a decir:
–Viver.
En Viver arranca la hexalogía. En el siguiente capítulo, octavo, Muerte de don Leandro, se dan otras noticias de su vida y familia. Antes de su muerte, encarga que le den la noticia a su hija, que vive en Barcelona. Otra ocultación de la persecución religiosa en la zona frentepopulista{60}. Persecución religiosa que fue exclusivamente anticatólica, no se olvide; las confesiones protestantes, que entraron en España de la mano de las logias{61}, no tuvieron problema alguno en la zona frentepopulista.
El primer capítulo de la Tercera parte se titula Visita. Cuartero se encarga de llevar a la hija de don Leandro, Rosario, la noticia de la muerte de su padre. Una estampa de la España roja:
Principal. La señal de los cuatro clavos de un Corazón de Jesús precipitadamente arrancado, marca todavía el rectángulo de la imagen latonera en el barniz de la hoja.
El segundo capítulo, Juventud de Rosario, trata de su vida con una tía en San Sebastián. Leemos otra de estas descripciones ágiles, sustantivas y poderosísimas{62}. O esta de la visita veraniega de Rosario al padre en Teruel{63}. O esta del Alzamiento en San Sebastián{64}. Y como la cabra tira al monte, así de falsa y lacrimosa nos representa la escena del abandono de Irún por los milicianos:
Frente a ellos, sin más plomo que el que recibían en las entrañas, lívidos de incomprensión y rabia, macilentos de impotencia, los españoles, con su sola sangre, abandonaron Irún, perdiendo la frontera.
Les sobró munición a esos españoles para incendiar y destruir la ciudad que no supieron defender. No esperemos descripción de esa destrucción, por supuesto.
El tercer capítulo, Rosario y Paulino, trata de la relación que inician tras conocerse cuando él va a darle la noticia. Una curiosidad:
Lo primero que tendrían que hacer los fascistas si ganaran es pedir la restitución de la Dama de Elche.
En efecto; lo solicitaron y les respondieron positivamente.
El cuarto capítulo se titula Un suceso enrevesado y sigue con la trama de espionaje y contraespionaje apuntada al final de la primera parte; se trata de descubrir el intento de pasar a los Nacionales los planos de unos nuevos motores para aviones. En el quinto, Advertencias inútiles (10 de marzo de 1938), hay una referencia a la guerra (la ofensiva de los Nacionales hasta el Mediterráneo tras la recuperación de Teruel) y otra al mundo literario de Barcelona, que concentraba entonces a los huidos de Madrid y Valencia. Los nombres de los personajes son reales (el autor se incluye a sí mismo):
Residuos de las tertulias madrileñas del Henar y del Regina. Escritores y escritorzuelos con sus coyundas de ambos sexos, gritan, murmuran, maldicen, proyectan, discurren tomando malta con sacarina, que se deshace en una espumilla blanca. Añádanse políticos de segunda fila y otros que desean serlo; algún subsecretario. Actores y policías más o menos secretos en un grupo.
...
Enrique Díez-Canedo con las manos esposadas a la espalda, Corpus Barga con su elegante sombrero bien calado, Maroto con su bastón, Gil Albert con su chilaba, Dieste con su mujer, Margarita Garfias con Ramón Iglesia y Marina y su cuñada; Max Aub, que cuenta cosas de la película que prepara con Malraux; Bergamín, cuando viene de París, con su pecho hundido, estirando su sweater gris hacia abajo, Emilio Prados, Gaya, Manolo Altolaguirre.
En resumen, la mitad zurda de la Tercera España. La película es Sierra de Teruel, plúmbea y sin trama, pero se la considera “de culto”.
Y otra de esas discusiones interminables; farfolla de grillados entre Templado y Herrera{65}. Y si los intelectuales siguen dando vueltas a las mismas obsesiones, los responsables de los asuntos militares resultan ser otras cabezas locas:
Ahora resulta que ningún cuerpo tiene los planos de las fortificaciones de la línea del Cinca. Las mandó construir la Generalidad de Cataluña sin decírselo a nadie. Ya veremos lo que nos cuesta.
El sexto capítulo, Vuelta de Perelada, trata del viaje de vuelta de Cuartero desde Peralada –a donde ha ido a llevar Las Meninas– a Barcelona{66}. Se trata de la sospechosa operación de salvamento de los cuadros del Museo del Prado, mucho más arriesgada que dejarlos protegidos en Madrid. ¿No nos cuenta Aub que el barrio de Salamanca –a un kilómetro del museo– no era bombardeado?
El séptimo capítulo es Muerte de Herrera en Caspe durante la operación militar que sigue a la de Teruel, con la que los Nacionales van a llegar al Mediterráneo. El grupo se queda aislado en una situación de desbandada{67}; Herrera cuenta a Fajardo su experiencia en un tanque durante la batalla de Brunete:
–¡Qué lástima de operación!, –continúa Juan Fajardo metido en lo suyo–. Se empeñaron en que tomáramos los puntos de resistencia, cuando saliendo de Valdemorillo se pudo llegar directamente a Sevilla la Nueva, donde sólo tenían unas tropas de descanso. Si en vez de agarrarnos a Quijorna y Brunete, los cercamos, llegamos a Navalcarnero, que ellos no tenían línea. Pero se empeñaron…
En realidad, fueron Quijorna y Villanueva de la Cañada los pueblos que resistieron. Brunete fue tomado inmediatamente por los frentepopulistas, porque apenas tenía guarnición. Siguieron hasta Sevilla la Nueva, pero una pequeña resistencia les hizo retroceder. Al final, Herrera es muerto en la batalla de Caspe.
En el capítulo octavo, En la frontera, Templado pasa la frontera con Lola Cifuentes. Ella le advierte que lo ha denunciado y le aconseja que se vaya con ella a París. Por otra parte, López Mardones está en Perpiñán, intentando desmontar al grupo que ha llevado a cabo la operación del robo de los planos. Otra referencia gastronómica{68}. López Mardones no consigue nada.
En el capítulo noveno, Interrogatorios, Rivadeneira interroga a Templado por ayudar a Lola y por sospecharlo de estar involucrado en el asunto de los planos. También interroga a la actriz Guerrero. Otra gran descripción:
La actriz veía a su interrogador como un bulto de sombra recortado sobre una Barcelona de diorama. El mar, a media altura, se perdía en bruma y cielo, Montjuich presentaba su giba a la altura del hombro izquierdo del vis a vis. La llanura del Llobregat se disolvía en plata espolvoreada, el sol chapaba el mar como un escudo: no le traspasaba rayo, hería los ojos. No llegaban a aquel noveno piso de la Bonanova más ruidos que los de las máquinas de escribir y los de las puertas del ascensor. Las diez de la mañana.
…
La mesa de caoba cubierta con un cristal biselado recogía el cielo, el bisel daba en crisopacio, el teléfono con su dentadura de rueda, retorcía su hilo negro; brillaba la ebonita negra del aparato. La mañana refulgía por todas partes. Teresa daba su mate a aquella habitación enjalbegada en cuyos paramentos sólo lucía un retrato sepia de Azaña con gran collar y banda. En una esquina, al lado de una lucida escupidera de cobre, un escribano o secretario rebuscaba en los cajones de su escritorio.
La Guerrero se le resiste:
–Una mujer tenía que ser. Es usted la primera, entre todos estos señoritos de Falange, que muestra hombría. Cantan todos a lo tiple. Sin temple, todos lloran.
Volverá poco después sobre el tema de la cobardía de los falangistas.
El capítulo décimo, Intermedio trágico, trata de Matilde, Julio y el hijo de este. El undécimo, Dialogismos, es otra de esas discusiones interminables entre Templado y Fajardo. ¡Qué pesadez! El duodécimo capítulo, Cada uno al desvelo de su madrugada, muestra los pensamientos de diversos personajes al despertar. Y por fin llegamos al último, decimotercero, 19 de marzo de 1938. Teruel perdido, los Nacionales han partido la zona frentepopulista, Barcelona sigue hambreada y bombardeada.
Se insiste en la cobardía de los falangistas ya mencionada:
Cuando en la oscuridad la gente se pone a cantar el «Himno de Riego» y «Els Segadors», se me suben las tripas al gaznate. Los otros no comprenderán eso. He interrogado hoy a varios de esos señoritos de Falange; se retractan, cantan, lloran. Casi sin excepciones: Y ésas en los primeros tiempos. Sánchez Mazas le ha escrito una carta a Bergamín asegurándole que él nunca había sido de Falange.
Sobre la valentía: El libro “…De esos tenemos tantos como el que más” describe como en el pueblo citado de Quijorna, una bandera de Falange (500 voluntarios) con otros tantos moros y soldados pudo detener tres días los ataques continuados de una división frentepopulista (10,000 milicianos) y los pocos supervivientes solo abandonaron cuando, muertos sus oficiales, se quedaron sin munición. Lo de Sánchez Mazas es inverosímil; su adhesión a la Falange era pública y notoria, como su cercanía a Primo de Rivera. No tenía planta de muy bragado –y el ejemplo que dio a sus hijos no debió de ser muy edificante vistos los derroteros que tomaron– pero que el paloma de Sánchez Mazas tratara de engañar a la víbora de Bergamín se nos antoja irrisorio.
Siguen más reflexiones gastronómicas en una descripción maestra{69} y un bombardeo, con implicaciones en la trama. Para acabar, dos extractos: descripción de la compunción de Cuartero, movido por la muerte de su amante y temiendo la muerte de su hija dilecta:
Te he ofendido y tú me has defendido contra mí mismo. ¡Vengan los males, que me han de salvar! Deja los milagros para los cobardes y los pobres de espíritu. No hay mayor milagro que las tribulaciones que envías. Te conozco, Señor, en el dolor que proporcionas llamándome una vez y otra. No me atrevo a confesar que soy un vil y un miserable por miedo de no creer yo mismo en mi humildad. Los males irremediables son las fuentes más amplias que nos abres. Más dolor da aguantarlos que rebelarse contra ellos. Una vez más afirmo que la rebelión es carga menos pesada y por esto sigo el camino que me has trazado.
Podría pasar por literatura piadosa cristiana. Y así acaba:
Por la noche, en la plaza de Cataluña, la luna ilumina el enorme penacho de la gasolina que sigue ardiendo en las faldas de Montjuich y medio cubre la ciudad. La otra mitad del cielo, limpia y brillante, ve el estallar de los obuses persiguiendo los bombarderos enemigos, bajo el ojo eterno de la noche. Las casas, jaharradas de luna, cobran un color de esqueleto; los orificios más negros.
Recostados en la pared de una esquina, viendo el prodigioso espectáculo trágico, Templado dice a Cuartero señalando con la cabeza el cielo de donde baja la muerte:
–La poesía.
Un súbito silencio subraya la afirmación. Cuartero se estremece.
París-Marsella 1940-1942.
Como se indicó, fue escrita después de la guerra, en el exilio francés inmediatamente después de Campo Cerrado. Campo Abierto es posterior a esta, aunque narra episodios cronológicamente anteriores. El Laberinto Mágico llega con ella a su cima; los tres libros restantes quedan muy por debajo de este.
Campo francés
Campo francés es la cuarta entrega de la serie El Laberinto mágico. La acción tiene lugar en Francia –París y el campo de concentración de Vernet d’Ariége– y transcurre entre enero de 1939, con la desbandada del ejército frentepopulista que huye de Cataluña, y el verano de 1940, con el derrumbe no menos dramático del ejército de aquella Francia que había declarado la guerra a Alemania, arrastrada por Inglaterra. El estilo de escritura es completamente diferente al resto de la serie: se trata de un guion cinematográfico, con una descripción introductoria de la escena y los diálogos, sin más.
El libro empieza con una Nota del propio autor en la que justifica este híbrido de novela y guion de cine, refiriéndose a la explicación que dio Galdós de su Casandra, un híbrido de novela y teatro, y la inclusión en la serie:
No pretendo tanto [como Galdós] al insertar en la larga serie de mis relatos de la Gran Guerra Civil Española, éste en el que adopto, no por capricho, una forma cercana a la cinematográfica, porque creo que ya existe un público para quien la separación de imagen y diálogo en una misma página más que dificultar, le facilita seguir claramente una historia; el que ésta sea a su vez Historia, es otra.
La razón o justificación del uso del guion cinematográfico no queda muy clara, pero en todo caso resulta irrelevante: el libro cuadra mal en la serie no solo por la forma, sino por el fondo. La acción tiene lugar en Francia y la relación con la Guerra Civil española es indirecta. Si la novela estuviera centrada en los exiliados españoles y en las terribles condiciones en que fueron encorralados en las playas francesas, tendría un pasar como parte de la serie. Pero no es el caso; hay algunos refugiados españoles, pero ni son los protagonistas ni siquiera los principales secundarios. Así que su inclusión en la serie parece forzada e improcedente. Aub trataría quizás de meter de paquete en la serie una obra menor, de interés aún menor, que hubiera sido un verso suelto de otra manera.
Aub da muchos otros detalles en la Nota introductoria: escribe el texto cuando cruza el Atlántico hacia México, en 1942, después de estar internado en un campo de concentración en Argelia; afirma que son auténticos los hechos y los escenarios, incluso que se trata de unas “memorias”. Los personajes –excepto los protagonistas, que son el hilo conductor de la trama– serían reales.
Leemos esta advertencia:
Lo relatado acaba en octubre de 1940; por ello las referencias a la Resistencia francesa no están más que apuntadas; las supuse suficientes para hacer partícipe a todos de mi convicción –y no a posteriori–, de que el régimen petainista iba a pasar rápidamente y mal, a la historia.
Aub hace quizás trampas: la Resistencia solo empieza realmente tras el ataque a la URSS en 1941; hasta entonces, los comunistas aceptaron el régimen de Pétain. De hecho, hay en la novela una referencia a la consternación que el pacto causó en alguno de los personajes; lo veremos.
A pesar de estar escrita en los años cuarenta, la novela solo se publica en los años sesenta (1964), después de Campo del Moro (publicada en 1963), que relata hechos anteriores. No se indica la razón de ello, pero es otro indicio más de que fue metida en la serie con calzador. Estas son sus palabras:
Aparecen estas páginas a los veinticinco años del desenlace de la Gran Guerra Civil Española: de hijas –ayer– a nietas –hoy– pero la sangre es la misma. Aquella contienda, a pesar de haber sucedido entre otras dos enormes, sigue teniendo para el espíritu una importancia de la que carecieron las demás. En ella se jugó algo más que la vida. El petróleo, las colonias, el oro no fueron motores ni razones determinantes. La furia ética, la justicia y hasta el derecho se jugaron la existencia y, por lo menos temporalmente, la perdieron.
En resumen, seguía–veinticinco años después–con las mismas ínfulas de su juventud. Esa obcecación ideológica está siempre presente en sus escritos. No parece que el tiempo le haya hecho reflexionar en absoluto sobre los errores –ya que no los gravísimos crímenes– cometidos por su bando. Los ahoga en un desbordamiento de superioridad moral: la ética, la justicia y el derecho estarían solo en su bando y, además, tendría jurisdicción para imponérselos al otro sin que estos –los fascistas– tuvieran ni derecho al pataleo. Verbigracia:
NIÑA. ¿A dónde vamos?
ABUELO. Donde no haya fascistas…
NIÑA. Mamá, los fascistas ¿cómo viven?
LA MADRE. ¿Cómo crees?
NIÑA. En cuevas…
Estas gracietas solo sirven para ilustrar los destrozos de la propaganda de los Aub sobre aquella plebe frentepopulista.
Hay muy pocas cosas relacionadas con la Guerra Civil, así que no se va a hacer una sinopsis como en los casos anteriores, sino solo apuntar algunos asuntos. Por ejemplo, la referencia al pacto de no agresión de Alemania y Rusia, que causa consternación en los comunistas{70}. Como se ha dicho, los comunistas solo activaron la resistencia tras el ataque a la URSS un año más tarde. Hasta entonces, contemporizaron.
Tenemos una referencia al Alzamiento en Málaga:
UN ANDALUZ. En Málaga. Los de las juventudes estábamos en la calle y un tranviario gritó ¡Viva la República! Un teniente le pegó un tiro, le dio en el brazo, y en seguida se armó la ensalada. Tomaron la Telefónica y el centro de la ciudad; no hubo más remedio que luchar contra ellos; con botellas inflamables; así ardió aquello. No había más remedio que quemar si se quería llegar a algo.
Habían llamado a todos los falangistas se habían vestido de militares. No eran bastantes y tuvieron que recurrir a la tropa, pero ésta se nos pasó en seguida. Los guardias de asalto estaban con nosotros, hasta el último hombre. La guardia civil cuando vio el cuartel enfilado por las tres ametralladoras de marras, se nos pasó. Los utilizamos separados: dos obreros, dos guardias de asalto y un guardia civil. Aquello duró diez días. Yo no he visto pueblo más republicano. Doscientos mil nos marchamos cuando llegaron los italianos. No tomaron Málaga antes por idiotas. Nunca tuvimos armas y las ideas no se defienden con propósitos. Y Dios ayuda a los malos si son más que los buenos. Y camino de Almería… Pero ¿para qué hablo?
No hay mención a la “desbandá”, que parece ser una creación narrativa bastante posterior a los sucesos.
Una curiosidad:
CALLE DE SAINT HONORE.
A la salida de la tienda de un vendedor de cuadros se encuentran Matisse y Picasso.
MATISSE. Dicen que los alemanes han cruzado la Meuse.
PICASSO. No puede ser ¿No tenemos un ejército? ¿No tenemos oficiales? ¿No tenemos un Estado Mayor?
MATISSE. Por eso mismo: es la Academia de Bellas Artes.
PICASSO. ¿Qué vas a hacer?
MATISSE. Me voy a Nápoles, a embarcar para el Brasil. ¿Y tú?
PICASSO. No sé.
Picasso se quedó en París, en la Francia ocupada, tan ricamente. El propio Aub le había entregado unos años antes los 150,000 francos por los gastos materiales del Guernica, según la web del Museo Reina Sofía. La cifra que más se encuentra en Internet son unos 200,000 francos. Como en las compras de armas de la República, no sería de extrañar que por el camino se hubieran quedado comisiones sustanciales.
Y una nueva referencia al ars coquinaria:
VILLANUEVA. La cocina francesa será todo lo que queráis, pero a mí que no me vengan con cuentos. Patatas guisadas como las que hacía mi madre…
CONDE POLACO. ¿Sabe la receta?
VILLANUEVA. De memoria. Mira: tomas un poco de cebolla, la cortas menuda, igual que el tomate. Fríes una tostada de pan y un ajo. Los sacas. Fríes la cebolla y el tomate con sal y pimentón encarnado y las patatas, claro. Añades caldo o agua y las dejas cocer. Cuando las patatas están casi a punto, machacas el ajo y la tostada de pan con unas pocas patatas y lo echas todo en una cazuela para espesar el caldo. Luego te chupas los dedos.
Creo que están cocinando de oído: Freír es, en realidad, sofreír. Y el pimentón –¡por favor!– se pone al final tras dejar enfriar bastante el aceite, nunca se fríe porque se requema. El perejil también es mejor añadirlo en los minutos finales del hervor. Si se quiere sorprender con un toque exótico, se usa cilantro, también conocido como perejil chino.
Eso es todo.
Campo del Moro
Poniendo aparte (o entre paréntesis) Campo Francés, Campo del Moro –ambientada en marzo de 1936, el último mes de la guerra con el golpe de Estado de Casado contra los comunistas– sigue a Campo de Sangre –ambientada en las Navidades de 1937-38, con la Batalla de Teruel. El nombre de Campo del Moro hace referencia a los jardines del actual Palacio Real, en los que estuvo anteriormente el Alcázar real, y se relaciona con las luchas históricas de moros y cristianos.
La introducción insiste en la serie como un “enorme fresco de la guerra civil española”; ya se ha desmentido esta pretensión: la guerra es cosa de dos partes y, en estas novelas, solo se presenta una –la España frentepopulista– y de forma muy parcial. En este caso, la parcialidad deriva de la querencia negrinista de Aub, que pone en el punto de mira a Besteiro, Casado y Mera por haberse alzado contra las pretensiones de Negrín de continuar la guerra contando solo con el apoyo de los comunistas. Aub, intelectual del PSOE, era también negrinista y partidario de la estrategia de resistir. Él ya estaba en Francia y Negrín siempre tenía cerca y a su disposición un avión listo para despegar, como se le reprochaba: “En Numancia no tenían aviones”.
Frente a las tres primeras novelas (dejando aparte Campo Francés), la primera parte de este Campo entrevera capítulos de verdadera recreación histórica con capítulos puramente novelísticos. Solo hay un hilo de acción entretejido entre la novela y los asuntos históricos: Vicente lleva una carta de Madrid a la posición Dakar de Negrín. Desafortunadamente, solo algunas escenas están verdaderamente novelizadas, como la del primer capítulo al inicio del libro, y de forma muy convincente.
La novela tiene como fondo el golpe de Estado de Casado (apoyado por socialistas y anarquistas) contra el gobierno de Negrín (apoyado por los comunistas) y las luchas de unos y otros en Madrid. Aub trata de ajustar las cuentas con quienes se alzaron contra Negrín, como se ha dicho antes. En el fresco frentepopulista, se introducen algunos tipos nuevos (bastante raros): Don Manuel, el espiritista; Ramón de Bonifaz, anarquista pero instruido y aseado; Pascual Segrelles, el pintor de abanicos republicano, nombrado subsecretario por Casado, &c. Culebrean también en aquel Madrid Templado y Cuartero, que han vuelto del exilio de Francia, y se hilvana una historia nueva, que es lo más interesante de esta novela. Con todo, Campo del Moro no resulta una novela tan bien trabada como el primer y tercer Campo.
Tampoco se va a hacer una sinopsis detallada de este Campo, sino solo referir algunos asuntos.
Primero. Encontramos una nueva referencia a los refugiados de las embajadas. Aub no parece capaz de contener su inclinación al cliché, la caricatura y el escarnio de los perseguidos por su facción, añadiendo el insulto al crimen y autorretratándose en canalla. No hay ni un personaje pasable entre todos los refugiados que describe. Todo es caricaturesco. En contraste con esos patanes odiosos de la embajada, Rosa María, también refugiada preventivamente en ella pero no directamente perseguida, conoce fuera de ella a un comandante republicano, Víctor, que resulta ser un culto y elegante caballero. Este es el segundo asunto, la historia más interesante de esta novela:
–¿De qué me conoces?
–Le oí tocar un día en casa de las Casadevilla.
–Hace años.
–Tengo buena memoria. Tocó un Impromptu de Schubert, creo que el 24, y un scherzo de Borodin. Luego como todos le insistieran, La Cathedrale Engloutie.
Esperaríamos ver citados a Bacarisse, Esplá, &c., españoles y republicanos que compusieron música de la época. Pero quien toca el piano es María Rosa, así que suenan obras de salón burgués. En este punto, Aub escribe también de oído: Schubert compuso 8 impromptus, dos colecciones de cuatro cada una; el impromptu número 24 no existe. El scherzo de Borodin es una pieza para virtuosos poco verosímil en un salón y La Cathédrale Engloutie son cinco minutos lentos que dormirían a ese tipo de concurrencia.
En todo caso, María Rosa traga el anzuelo del apuesto comandante, que es lo que cuenta:
… ¿Qué he venido a ser? Todos estos que han vivido conmigo estos últimos dos años, encerrados en esa ratonera, ese mugriento gordo invertido; ese pedante agudo, asesino en deseo de León Peralta; Tomás Hernández que huele mal; Marisa su mujer, deshecha de cólicos; ese Félix Álvarez preocupado a todas horas de sus bienes intervenidos; ese abrillantinado repugnante de Rebolledo, traidor a sí mismo, hablando mal de lo que fue; ese Manuel López, rascándose su sarna; ese Cipriano Domínguez Llerena, llorón amargo y resentido; esa Pilar; esa Imelda; esa Juana; esa Teresa Gallegos, reconcomida; envidiosas, necias. ¡Señor!, ¿qué somos?, ¿a qué vinimos? Llenos de inseguridades, deficiencias, torpezas, groserías, lesiones, fealdad, ¿de qué adolecemos?
De nuevo, la caricatura.
Tercero. La ineludible disquisición gastronómica:
… Salchichón, jamón, embuchado, mortadela, las morcillas que trajo Vicente de Valencia, chorizos, longanizas, sobreasada, ¿eran morcillas o butifarras lo que trajo Vicente? ¿Qué diferencia hay entre las morcillas y las butifarras? La choricería del otro lado, la laja de mármol blanco, la balanza de cobre; el delantal blanco manchado de sangre, la cara granulosa, grande, gorda, redonda del choricero; sus manos infladas, sus dedos abotagados: otros embutidos.
¿Qué vamos a comer mañana? Lentejas, alubias, garbanzos, ¡si hubiese alubias! Judías blancas, manchadas, pintas; habichuelas, habas, habas verdes, judías verdes, bachoquetes como dice Vicente. Lentejas, otra vez lentejas, más lentejas. Escogerlas. Los disquillos pardos entremezclados con mil piedras. Guisantes, arvejas, judías –fésols, dice Vicente–. Cacahuetes, altramuces: tan frescos, amarillos fuertes y claros, salados; no me gustaban, ahora se me hace la boca agua al recordarlos. Comeremos algarrobas, como si fuésemos cerdos. ¿Comen algarrobas los cerdos? No lo sé: mi ignorancia total de las cosas del campo. Las gallinas comían maíz, cuando había gallinas. ¿Qué vamos a poder comer mañana? La cola del pan, la cola de la leche. El queso, la manteca, la cuajada, poder beber leche a pico de pichel. La nata en los labios. Recogerla con la lengua. … Una lonja enorme de jamón –tan grande como la cama–, con su grasa blanca alrededor –como el embozo–, enrollarla, pegarle un mordisco; un enorme trozo de jamón: blando, saladillo, grasoso, en la boca; sentirlo como lo siento ahora, deshaciéndose.
Y cuarto. Una referencia a los fusilamientos de derechistas:
–Me tocó mandar los primeros pelotones de ejecución en el Campo de la Bota el 19 de julio. No vayáis a creer que me gustó. ¡Qué va!, pero ¿qué remedio? Alguno lo tenía que hacer y yo nunca me he echado para atrás. Es muy fácil decir, sentado detrás de una mesa: –Éstos, me los fusilan–. Basta con un gesto, una firma. Porque las cosas se hicieron como se debía: existían los tribunales, daban su veredicto pero ¿quién lo ejecutaba con el ejército disuelto? ¿Las patrullas de control? No parecía lógico; iban, venían, buscaban, encontraban, traían a los presos. ¿Las Milicias? Claro: el Ejército del Pueblo. Se acababan de formar. De todos modos, el Comité ordenó: que las Milicias cumplan las sentencias.
…
–... Alguien tenía que hacerlo. Y todo de lo más legal, públicamente, con los papeles en regla.
Las cosas se hicieron como se debía; había tribunales, todo de lo más legal, públicamente y con los papeles en regla… Solo falta añadir que fue formalmente registrado y archivado en el Ministerio de Justicia. Se le pasó ese detalle.
Y otro pequeño asunto de propina:
El hotelito de Julián Besteiro está en la Colonia del Viso, cerca de la Residencia, pasando el Canalillo. Por allí, como por el barrio de Salamanca, no bombardean. Puerto libre.
Nunca ha tenido sentido bombardear barrios residenciales con poca densidad de población. En todo caso, si era así, la operación de supuesto salvamento del Museo del Prado queda expuesta como una operación sospechosa y sumamente irresponsable.
Al final de la novela, Casado y Besteiro reciben la noticia de que Burgos no se mueve de la rendición incondicional. Se desencadena entonces la huida hacia la costa valenciana, que se trata en Campo de los Almendros, último de la serie.
Como se indicó, la novela tiene un pasar pero no está a la altura de las anteriores, mucho menos de las posibilidades que presta la situación de los últimos meses de la guerra en Madrid. Además, si en toda la serie hay una defensa ciega y sesgada de la España frentepopulista –con ocultación o justificación de sus crímenes– en este Campo, Aub pone en el punto de mira principalmente al grupo de anarquistas, socialistas y militares que se rebelan contra el gobierno comunista de Negrín.
El ambiente de los últimos meses de la guerra en Madrid está muy bien descrito en la novela Las últimas banderas de Ángel María de Lera y en El final de la esperanza, memorias de Eduardo de Guzmán, que superan en interés a Campo del Moro de Aub. Ambas están escritas por ex anarquistas que pasaron página a su experiencia biográfica. No es el caso de Aub –auténtico miliciano de la cultura–, que sigue reivindicando en los años sesenta la lucha contra “el fascismo”.
Campo de los Almendros
Empecé leyendo Campo Cerrado con auténtica delectación por las descripciones e interés en las andanzas de Serrador. Continué con Campo Abierto, también leído con interés pero con creciente escepticismo ante la parcialidad de Aub. Campo de Sangre me pareció muy logrado: una trama novelesca coral bien tejida, una escritura brillante y unas excelentes descripciones de las dificultades de la España frentepopulista ya muy castigada y de la vida animada, aunque bastante sórdida, de los protagonistas. Campo Francés es un verso suelto y Campo del Moro me recuerda a Campo Abierto, pero está lastrado por la carga que Aub le añade en su particular vindicta contra casadistas y anarquistas. Después de esto, he llegado a Campo de los Almendros bastante cansado y con el solo alivio de ver pronto la luz de la salida del Laberinto Mágico. Adelanto que no la tiene: Aub abandona la novela, cerrando el tapiz deshilachado, con un recosido bastante chapucero.
Cronológicamente, el relato sigue inmediatamente al de Campo del Moro y la acción se desarrolla en Valencia, adonde convergen quienes huyen de Madrid. Como en Campo del Moro, no haré una verdadera sinopsis de la novela porque la sensación de cansancio –correlativa a la del mismo Aub– me lleva también a querer cerrar este repaso. Se hace un resumen muy sumario en el que solo se apuntan algunos asuntos.
La primera parte nos presenta el ambiente de Valencia entre el 21 y el 28 de marzo; los últimos días de la España frentepopulista, con el abandono de los frentes. Vicente Dalmases ha salido de Madrid hacia Valencia en busca de Asunción, quien está también buscando a Vicente. Las cosas han dado ya un vuelco; el pueblo vuelve a saludar con un “A la paz de Dios”. Reaparecen algunos personajes de otros Campos (Paulino Cuartero y Templado, por supuesto; Juanito Valcárcel, obsesionado con la Revolución francesa; Villegas) y se presentan bastantes otros nuevos (Montse, amiga de Asunción; La Corsetera; Alberto Chuliá; Rafael Saavedra; Paco Ferrís; don José Burgos). A estas alturas de la hexalogía, cuando es hora de ir rematando el tejido de los hilos del tapiz, cansa el desfile de tanto personajillo lamentable.
Hay una nueva referencia al bulo de Badajoz (segunda y aún habrá otras dos):
Badajoz, lo que contaban de Badajoz. El diputado socialista banderilleado en el ruedo antes de rematarlo. La matanza de tantos en la arena, con ametralladoras emplazadas en los tendidos.
Aub trufa en este Campo una nueva andanada contra Prieto, puesta en la pluma de un personaje de la novela{71}. Algunos polemistas consideran que Prieto podría haber salvado el régimen republicano, pero no de la manera que pretendería Aub, sino justo al contrario: centrándolo. Ni supo, ni pudo, ni quiso. En todo caso, Aub también ajusta cuentas con él nuevamente. De Largo Caballero no encontramos nada. Cabría pensar que, al ser un obrero auténtico –de la construcción–, Largo era un tipo ajeno al mundo de este intelectual de izquierdas e incomprensible para él. Solo podría enfocarlo desde estereotipos más o menos costumbristas, como en el primer Campo, que se desarrolla en un ambiente menestral y tiene a un obrero como protagonista.
Las disquisiciones interminables y ociosas no pueden faltar en este Campo. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene esta{72}? Y un detalle revelador del odio de aquellos republicanos hacia la España histórica:
… Como le dijo Azaña a uno de los suyos: «Me doy cuenta de que me he equivocado. España es otra cosa, lo que hemos odiado siempre, desde la Contrarreforma. No hay nada que hacer».
El alcance del odio de Aub y compañía es más profundo y más antiguo: empieza con la España de Isabel y Fernando, incluso con la de Pelayo, e incluso con la de Isidoro. En todo caso, procede hacer constar y tomar nota de este odio contra la España tradicional hecho explícito.
La expresión "laberinto mágico", que es el título de esta serie de seis novelas, aparece en la última novela escrita veinticinco años después de la primera:
–De acuerdo, pero otro día, andando andandillo, llegarán a su punto de partida. A menos que me quiera usted negar que la tierra es redonda…
–Pero no el universo. Y ésa es nuestra limitación; estamos metidos en un laberinto, un laberinto mágico.
Parece una idea de última hora para justificar el título, ya que no se desarrolla ni explica.
Leemos otras pequeñas historias de pequeños tipos. Idas y venidas, conversaciones, reflexiones; a veces delirantes, a veces ridículas, a veces se pueden leer. Y no puede faltar el asunto gastronómico. Esta es la última cuchipanda de unos amigos antes de irse al puerto de Alicante:
Federico Miñano ha rechazado muchos cursos y honores en Universidades extranjeras por no separarse de su madre –lo que no era inconveniente mayor– ni del producto de las viñas de su tierra y sus resultados, a veces poco edificantes públicamente en países protestantes, que son los que suelen interesarse por sus portentosos trabajos. Es de Petrel, y sabe distinguir la albilla de la albarazada, la lairén de la teta de vaca; la jaén de la tempranilla (–cosa de primer año–) sin hablar de las que todos conocen: la moscatel o la garnacha (aun contando los que confunden la hebén con la moscatel), dejando aparte el conocimiento que requieren las laderas de cualquier comarca. No hay tintos de la Rioja –para él– como los de Laguardia y Labastida…
…
Yo soy de allí. ¿Ya lo sabías? En Elda hablan español, y en Petrel, a media legua, valenciano, y no queráis saber lo que dicen unos de otros. Allí, en Alicante, aún hay vino de verdad –no como esta porquería–, en alguna bodega. No lo cataréis. ¿Quién de vosotros discierne hoy la forcallada del blanquet? ¡Ah, el blanquet! No hay uva comparable ni hoja de vid que recoja tanto calor del sol. Con ellas y el moscatell –con ll– se hace la malvasía –que no me gusta–. El vino de Alicante, se hacía sólo con la monastrell… De eso entendía como nadie mi abuelo.
Un detalle de obscenidad miliciana:
Con los vaivenes, la mujer, sin bochorno alguno, le mete mano al mozo que, primero, se resiste recordando los auténticos buenos bigotes de la fémina, pero pronto se deja vencer por los tentarrujeos irrestañables de la aprovechada.
–¿Adónde vamos a parar? –preguntan.
Rafael Saavedra no sabe dónde meterse.
–No les hagas caso, pura envidia.
El capítulo VII (28 de marzo), último de la primera parte, describe el desplome de los frentes. Las personas significadas del régimen y de la rapiña frentepopulista empiezan a preparar la huida hacia la costa a la espera de la llegada de barcos que nadie se ha ocupado de gestionar.
La segunda parte presenta la huida al puerto de Alicante desde Valencia, donde se espera que aparezcan barcos ingleses o franceses. Vicente sigue buscando a Asunción (el hilo conductor de la trama de esta novela; con escaso interés), y Asunción sigue buscando a Vicente en el puerto de Alicante, que se está llenando de huidos. Allí está ya Vicente, quien tiene un enfrentamiento con sus compañeros por no haber sido incluido en la lista de los que serían primeros en embarcar si llegaran los barcos. Al final de esta parte, Vicente y Asunción se encuentran. Se mencionan algunos asuntos.
Primero, los retratos de los cónsules de Argentina (venal), Cuba (un pelele dominado por dos hijas calientes de entrepierna) y Francia (agitanado, amigo del morapio y sin inclinación ni cabeza para los asuntos de su cargo{73}). Caricaturas con las que Aub trata de insultar a quienes salvaron las vidas de tantas personas perseguidas por su bando.
Segundo, referencia a la aventura de Bayo en Baleares:
Llegó a Valencia –para la historia: a la playa del Perelló, en un bou, el 24 de julio de 1936, e intentó convencer a los valencianistas de todos los colores, que no eran pocos, de que se fueran a la conquista de Ibiza, de donde era y venía:
–Es cosa de coser y cantar.
No consiguió más que palabras y se fue a Barcelona, donde le hicieron caso. Llegó, personalmente, a un acuerdo con Cataluña, así en general, en el que se declaraba a Ibiza independiente. Firmaron el convenio Companys y él. Bayo y Uliberri mandaron durante un mes en la isla y, según quién se levantara más temprano, se izaba la bandera catalana o la valenciana. Tur dibujaba la ibicenca. La gran disputa fue con el obispo, pero declararon la independencia e Indalecio Prieto –Bizque en representación del Gobierno de Giral– los declaró facciosos. Luego llegaron los Caproni. No hubo quién resistiera aquello, sin abastecimiento; hubo que evacuar.
No hay referencia alguna a los crímenes cometidos y las matanzas de prisioneros de la expedición, y de antes de la expedición.
Tercero, otra referencia pseudohistórica:
Un tiro.
–¿Y aquél?
Luego supieron que se llamaba Peinado –Enrique decían unos–, que fue juez en el juicio de José Antonio Primo de Rivera. Cayó como un saco, al lado de otros de lentejas crudas. Los manchó.
No he encontrado ningún Peinado entre los jueces de Primo de Rivera. Hay un Tirado entre los fiscales y un Enjuto. Este último, masón y amigo de Prieto, participó en este juicio político a cambio de un nombramiento en el Tribunal Supremo. Salió de España a mediados de 1938 con unos cuadros del Museo del Prado bajo el brazo y se estableció en Sudamérica. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, donde daba clases, lo defenestraron el 20 de noviembre de 1939 –aniversario del fusilamiento del jefe de Falange– tras conocer su participación en el juicio.
Los capítulos de esta parte se llenan con las idas y venidas, conversaciones e historias de personas adicionales que están en el puerto o alrededor de él; las disquisiciones de los concentrados en el puerto son interminables. Siguen incorporándose personajes (El Churro, El Joselito, anarquistas) y sus historias. Nuevos diálogos: de Cuartero y Templado, que están en el puerto; de Templado y otros individuos. Uno de estos diálogos:
–El caballo y el toro. Jamás contestó Picasso a la pregunta de Juan Larrea: ¿qué representa el fascismo en Guernica: el caballo o el toro? No dijo esa boca es mía porque él mismo no lo sabe, ni le importa. Pero el hecho es que ahí están. (Hizo una pausa). El caballo y el toro son persas.
–No digas tonterías.
–Por lo menos su primera representación: el Bien y el Mal. Mazda –Ahrimán, y Zoroastro su profeta. Vinieron de Oriente a España, al fin del mundo, siguiendo el camino solar.
La conversación sigue por esos derroteros. Como vimos antes, Aub participó en el pago del Guernica, del que se especula que era una tauromaquia que Picasso tenía aparcada en el taller.
Llega la noche; los huidos aún creen que vendrá algún barco. Diálogos, pensamientos, sueños…
Páginas Azules. En el tercer capítulo de la segunda parte, Aub introduce unas “páginas azules”, aclarando que se llaman así “porque habrían de ir impresas en papel de ese color”. Estas páginas contienen reflexiones en las que el autor aborda la serie de los Campos, la teoría novelística, los personajes de la serie, entre otros temas. La inclusión del autor como otro personaje que interactúa con los demás no es algo nuevo en la novela moderna. Sin embargo, en este caso no funciona del todo, reafirmando la sensación de que Aub está estancado, cansado con el culebrón frentepopulista que ha estirado más allá de su límite de elasticidad y que no sabe cómo rematar la faena:
A estas alturas el autor no puede pararse a mirar detenidamente lo hecho ni reparar en el cómo. Es lo último que piensa escribir acerca de la guerra de España que, hace ya dos años, cumplió un cuarto de siglo de muerta y treinta de nacida. Ya están escritos los relatos que siguen a este tomo. Sólo falta recoger, ordenar tanto folio; van a hacerlo.
… hace veinte años que llevo esta novela a rastras o, mejor, precediéndome, ya que las anteriores, referentes a la guerra de España, iban a desembocar, naturalmente, en los muelles del puerto de Alicante.
Por ello esta suma, la que empieza con Campo cerrado, debiera acabar con la salida de los prisioneros hacia el Campo de los almendros.
En resumen, Aub confiesa estar cansado de la serie, reconociendo que probablemente no interesará a nadie cuando se publique. Sin embargo, entiende que debe concluir la obra porque quiere que quede constancia de los hechos. Se comprende su hastío: era entonces causa perdida; por eso es sorprendente que, en la actualidad, noventa años después, la situación se haya revertido.
En el siguiente párrafo, se refiere a su proyectada visita a España, que realizaría poco después, y que reflejaría en un diario publicado bajo el título de La Gallina Ciega:
El autor se despide, supone que para siempre, de la Guerra Civil Española. Lo que quisiera es volver algún día a pisar el suelo de las ciudades que conocía hace medio siglo. Pero no le dejan porque ha intentado contar a su modo –¿cómo si no?– la verdad.
En Los Campos, Aub ni cuenta la verdad ni tiene intención de hacerlo. Muy al contrario, presenta un panorama sesgado que oculta el crimen frentepopulista conocido y generalizado, tratándolo como circunstancial y anecdótico. Mientras tanto, en el retrato de los alzados, carga las tintas y utiliza la falsedad y la calumnia sin vacilación. En todo caso, en los años 60, visita España en completa libertad.
Las Páginas Azules cierran el tercer capítulo de la segunda parte, con esas declaraciones inoportunas que disparan el escepticismo del lector, haciendo imposible tomarse en serio lo que queda de la novela, aproximadamente un tercio. Continúa el último capítulo de la Segunda parte, Capítulo IV – 31 de marzo, último día de la guerra. El principio del final es la entrada de un barco en el puerto de Alicante; un barco de los nacionales{74}. Consternación y más páginas de diálogos variados; ya saben que no habrá barcos. Y aun a estas alturas de la narración, se introducen nuevas historias y personajes{75}.
Se evacua el puerto y se envía a los prisioneros a lo que posteriormente será llamado Campo de los Almendros que dará título a la novela.
Hay aquí un par de detalles que solo me explico que le hartazgo con la serie hace bajar la guardia a Aub. Este es el final de la carta de un suicida a su hermano:
Si alguna vez te tropiezas con la María, tócale el culo de mi parte
Poco después, del mismo calibre:
Te acuerdas de la Pepa? ¡Qué tetas, señor, qué tetas! Aprendíamos francés entonces: tête-à-tête. Todavía no nos atrevíamos a todo y nos la meneábamos entre las tetas de la Pepa.
Y entre la sordidez tabernaria y el victimismo falsario, como esta advertencia de un padre a su hijo{76}, que presenta a aquel aluvión de derrotados como “lo mejor de España”.
Cauda de la Segunda Parte. El capítulo concluye en forma epistolar, con una colección de tres cartas que contienen diversas atrocidades.
La tercera parte está subdividida en días, comenzando en el mismo 1 de abril. Continúa la evacuación hacia el Campo de los Almendros y pronto nos encontramos con una nueva Página Azul que contiene esta advertencia:
Aquí debiera acabar Campo de los almendros, sin llegar a él; lo conocemos porque Asunción gambeteó por él el día que habló con Vicente por teléfono…
…
... ¿Cómo dejar a todos así, sin contar lo que sé? Lo que sigue no es un epílogo. No hay epílogos. Toda vida, toda novela, debiera acabar en medio de una frase –porque sí– aunque todos los personajes hubieran otorgado testamento.
Aquí ya no puede pasar nada: cuento lo sucedido a fulano y mengano, que ya conoceremos, pero el hecho principal, en sí, la guerra, ya lo dijo Francisco Franco: «Ha terminado». Los barcos no llegaron. Ahora, es otra cosa. Los vencidos ya no son enemigos sino prisioneros. También el autor se siente prisionero de sus historias, no sabe cómo salir del laberinto.
Se confirma la sensación de estar en un tiempo de descuento, sin mayor interés. Gran parte del capítulo se dedica a la lectura del cuaderno de Ferrís –quien tenía aspiraciones de escritor– por Julián Templado en el Campo de los Almendros. Vivencias y discusiones variopintas de siempre{77}. Templado y Cuartero siguen dando vueltas a los mismos temas{78}.
El 2 de abril, las autoridades deciden enviar a los presos a Albatera y otros centros. El 3 de abril, muchos de los detenidos, entre ellos Vicente, son enviados a la plaza de toros. Las referencias a la falsedad de Badajoz se repiten:
Entraron por la calle de Sevilla. Los formaron en el ruedo, bajo el cuidado de veinte ametralladoras emplazadas en los tendidos. El recuerdo de Badajoz.
… Posiblemente, si nos llevan al ruedo y empiezan a disparar las ametralladoras apostadas en los tendidos, no. Tal vez no lo hagan así: el problema del entierro de tantos sería peliagudo y quemarnos allí no es posible, no por el olor sino por el peligro. ¿Qué peligro? No, el olor. ¿Entonces? Bien miradas las cosas no se trata más que de un campo de concentración; bastante original por cierto y muy español…
Reaparece el falangista Luis Salomar (Luys Santamarina), que va a casa de la viuda de Ambrosio Villegas para confiscarle la biblioteca y asegurarlos{79}.
En el día 4 de abril, se describe otra venganza inverosímil: la del gerente de una fábrica “propiedad del clero” que pasó la guerra escondido. Se vuelve al 3 de abril y no parece que sea un error, ya que al final nos advierte que “El autor sabe que ya lo contó antes, no es su culpa”. En efecto, se repite el envío de presos a la plaza de toros y hay una nueva referencia la falsedad de Badajoz, por cuarta vez.El 5 de abril muestra a Vicente en la plaza de toros y, el 6 de abril, los interrogatorios para clasificar a los presos. Este diálogo/interrogatorio resulta interesante por su humanidad realista, sin humanitarismo{80}, aunque quizás no encaja mucho con la fiereza y crueldad con que pinta a “los fascistas”. En todo caso, Vicente es dejado en libertad tras una declaración elusiva.
Saltamos al 20 de abril, con el traslado de presos a Albatera. Comisiones de los pueblos vienen a comprobar si hay criminales de sus lugares entre los detenidos. Una curiosidad:
Por aquellos días llegó a Albatera la primera pareja de la Guardia Civil. Si ellos se quedaron estupefactos al contemplar diecisiete o dieciocho mil detenidos, a los tales les sucedió lo mismo y cayó, de pronto, un silencio total.
En realidad, la Guardia Civil no secundó el Alzamiento en su conjunto y, en algunos casos, lo frustró. Sin embargo, el tricornio acharolado siempre ha impuesto respeto a gitanos, murcianos y gentes de mal vivir.
La siguiente referencia temporal abarca junio, julio y agosto. Aub acelera el tiempo novelístico porque tiene ganas de cerrar el asunto, al igual que el lector. La novela concluye con una referencia a Templado y otra a Asunción, como desenlace de la trama, y con una escena en Viver, donde comenzó la serie, y una referencia a López Serrador, protagonista de la primera novela:
Hay quien dice que ha visto a Rafael López Serrador, guerrillero, por el monte…
Atar una narración en círculo con una referencia al comienzo es un recurso que siempre funciona. Aub lo destroza con una Adenda: supuesta carta de una persona que cuenta el fusilamiento del “último gobernador republicano de Valencia”, Molina Conejero (presidente del PSOE en la Federación Valenciana y participante en la Revolución de Octubre):
Fusilaron a Molina Conejero el 25 de noviembre. De los tres camiones en que sacaron a los de la hornada del día, a él y a dos más los fusilaron primero:
–Para que veáis lo que os espera –dijeron a los demás.
Él había salvado por lo menos a veinticinco mil personas, porque los últimos días las gentes querían asaltar las cárceles y él se opuso y logró que no pasara nada. Lo sabían los falangistas. Yo hablé con el fiscal:
–Lo mató el cargo –me dijo.
¿Tenían los frentepopulistas veinticinco mil presos en Valencia? Muchos presos parecen; en 1975 había 8,500 en toda España. ¿Qué crímenes habrían cometido? Escribir que los hubiera asesinado “el pueblo” sabiendo que en unos días entrarían los vencedores a pedir cuentas –y esos vencedores vengativos que pinta Aub– no parece muy lógico. En todo caso, si “el pueblo” era capaz de eso, la represión de semejante pueblo y el ajusticiamiento de sus agitadores debería haber sido muy severa, mucho más severa.
Y más literatura de atrocidades:
Lo que usted tendría que escribir es lo que pasó en la Cárcel de Mujeres, porque eso no lo escribirá nadie.
A una muchacha, de dieciocho años, es decir que tenía quince al empezar la guerra (¿qué podía saber de la vida o de política?) la mataron porque se había vestido con mono.
… En la Cárcel de Mujeres, en la Dirección de Policía: a latigazos, sí, a las mujeres. Sangrando. Les arrancaban las pestañas, los dientes, las uñas. A una, muerta de hambre, le dieron de comer puro bacalao; estaba sentada en una silla, atada, y luego le pusieron, en una mesa, delante, un jarro de agua. Y luego un litro de aceite de ricino. ¿Me entiende? Un litro.
Nada menos que un litro. Y sigue:
En Benaguacil, pasearon a todos los detenidos por el pueblo –eso lo hacían en todas partes–, y, en la plaza del pueblo, los fusilaron, como lo habían hecho en la plaza del Torico, en Teruel. Y, como allí, echaron los cadáveres a un lado y obligaron a todos los demás, a los del pueblo, a bailar la jota sobre la sangre todavía derramada. Es posible que alguno lo hiciera a gusto.
No he encontrado ninguna confirmación de esta barbaridad. Hacia el final, la carta añade esta reflexión llena de falsedad y resentimiento:
Pasará el tiempo que pasará. Cómo pasará, eso nadie lo sabe; pero lo evidente, lo que nadie podrá ocultar, olvidar ni borrar es que se mató porque sí. Es decir, porque fulano le tenía ganas a mengano, con razón o sin ella. Ése es otro problema. Pero allá, del otro lado, y aquí, cuando entraron, mataron a sabiendas de quien mandaba. Se mataba con y por orden, con listas bien establecidas, medidas. En el último año de la guerra nosotros no fusilamos a nadie. Ellos, después de la guerra siguieron matando como al principio. Ésta es la diferencia, señor.
Así cierra Aub su Laberinto Mágico. Como novela, Campo de los Almendros no funciona. Lo que empezó como una muy prometedora novela en Campo cerrado, acaba en un intento rabioso de vengarse de la historia. Solo cabe especular sobre los motivos personales que le llevaron a dejar constancia de su incapacidad para aceptar que su bando perdió la guerra, para entender por qué perdió la guerra y para superar un rencor y un odio que casi todos los participantes en la guerra habían dejado atrás.
La Gallina Ciega que escribió unos años después muestra que se llevó el odio y el rencor a su tumba. Pero esa es otra historia.
——
{1} Reseña de El laberinto mágico de Max Aub
El laberinto mágico es una monumental serie de seis novelas escrita por Max Aub, centrada en la Guerra Civil Española y sus devastadoras consecuencias. Publicada entre 1943 y 1968, esta obra abarca los episodios más crudos del conflicto y los años de exilio posterior, ofreciendo un retrato humano, histórico y profundamente conmovedor de una de las épocas más trágicas de la historia de España.
Contexto y estructura
Max Aub, escritor, dramaturgo y exiliado español, construye El laberinto mágico como una serie de novelas independientes pero interconectadas: Campo cerrado, Campo de sangre, Campo abierto, Campo del Moro, Campo francés y Campo de los almendros. Cada una se centra en diferentes momentos, personajes y escenarios relacionados con la Guerra Civil Española, desde el estallido del conflicto hasta el exilio de los vencidos. La estructura caleidoscópica permite explorar múltiples perspectivas, combinando personajes ficticios con figuras históricas en un marco narrativo coral que trasciende géneros como la novela histórica, el testimonio y el reportaje.
Temas principales
Los temas centrales de la obra son el sufrimiento humano, la violencia, el desarraigo y la memoria. Aub retrata a hombres y mujeres comunes atrapados en la vorágine de la guerra: soldados, campesinos, intelectuales, políticos y exiliados. La lucha por la supervivencia y la dignidad se ve atravesada por el horror del combate, las traiciones políticas y la crueldad de los campos de concentración en Francia y el norte de África.
El exilio es uno de los ejes temáticos más relevantes, ya que Max Aub vivió esa experiencia de manera personal. Sus personajes sufren el desarraigo, el olvido y la nostalgia por una patria perdida. Sin embargo, lejos de caer en el sentimentalismo, la obra se mantiene lúcida y crítica, especialmente en su retrato del fracaso colectivo de la sociedad española.
Estilo y técnica narrativa
Uno de los aspectos más destacados de El laberinto mágico es su estilo multifacético. Aub utiliza una técnica narrativa polifónica y experimental, combinando estilos que van desde el realismo desgarrador hasta fragmentos de documentos oficiales, cartas, diálogos teatrales y monólogos interiores. Esta multiplicidad de voces y registros crea una experiencia inmersiva que muestra la complejidad del conflicto desde todos sus ángulos.
El lenguaje es directo, crudo y preciso, cargado de expresiones coloquiales y un tono áspero que potencia el dramatismo de los acontecimientos. La crudeza de algunas escenas de guerra y de los campos de concentración se describe sin filtros, creando un efecto de realidad brutal que sacude al lector.
Relevancia y legado
El laberinto mágico es una obra imprescindible de la literatura española del siglo XX. Aunque durante mucho tiempo fue ignorada en España debido al exilio de su autor y la censura franquista, hoy es considerada una de las narrativas más completas y conmovedoras sobre la Guerra Civil. Su vigencia reside en su capacidad para explorar las complejidades de la guerra, los dilemas morales y la resistencia del espíritu humano frente a la injusticia.
Max Aub logró, a través de esta obra monumental, construir un auténtico fresco histórico y humano que trasciende el ámbito literario para convertirse en un testimonio universal sobre la guerra, la memoria y el exilio. El laberinto mágico es, en última instancia, un acto de memoria y una advertencia sobre los peligros del olvido.
{2} Todas las tertulias del pueblo, de la del Casino a la del Círculo Radical –que ahora se llama Unión Patriótica– condenan durante 357 días al año la cruel costumbre; nadie, sin embargo, cuando llega la época de las fiestas de septiembre, deja de desear la aparición mítica del toro de fuego.
{3} De pronto se apagan las luces: las diez, la luna luce su presencia en las paredes jaharradas: el jalbegue se parte, mitad blanco, mitad gris. El silencio corre por las calles del poblado como un calofrío, de la cabeza a los pies, desde la plaza al Quintanar Alto, ya pegado al alcor. Primeros de septiembre y el aire frío bajando por el Ragudo; más arriba las estrellas de monte, tachas del viento.
La plaza, por ocho días ruedo verdadero, apuntaladas las fachadas limpias de derrengaduras con escaleras y tablones; el casino adargando su última luz tras las talanqueras; en el centro, la fuentecilla barroca con su canto de agua de cuatro caños recobrando su calaña de abrevadero; la plaza, acabadas de tocar las diez, ombligo del mundo. Mil quinientas almas y la Raya de Aragón. Hacia abajo, caídos hacia la mar, por Jérica y Segorbe, los pueblos de Valencia; cuesta arriba, por Sarrión, el áspero, desnudo camino de Teruel.
El reloj de la iglesia tiene la luna de cara; a todos les baraja el regustillo del miedo con el de la espera, un no se sabe qué otea por las espaldas; hay menos aire entre las gentes. Las diez y cinco: un rumor levanta su cola, asoman por los postigos las cabezas de los valientes, ya corren y cazcalean frente a la casa del notario y la contigua del doctor los que quieren presumir el tipo, puesto el ojo a las hijas en edad de merecer, agrupaditas en los balcones de los probos funcionarios, con su dote por delante y el pretendiente detrás, bálano en ristre, manos invisibles bendiciendo la oscuridad. Las blusas negras de viejos renegridos, que no quieren dar su brazo a torcer por los años, se escurren por las paredes. La albórbola recibe su corrección inmediata: un murmullo la acalla.
El toro de fuego siempre ha matado a cinco o seis hombres: un animal bárbaro y terrible, mejor encornado que «Fávila», que el 89 mató a ocho en Rubielos de Mora; su dueño, a quien los niños tienen por rico y misterioso, pasea el basilisco de feria en fiesta; algún año, cuando la pez lo ha dejado cegato, echan el bestión a unos torerillos para que acaben con él. Cuéstales Dios y ayuda, cuando no corralones, porque el bicharraco sabe ya más que Lepe. El ganadero toma café en el círculo maurista. Los chiquillos le rodean a prudente distancia: «Ése es, ése es».
{4} El mar no existe; hay puerto a lo lejos, y su comercio. Los negociantes –tez parda, nariz cinzolina, manos rugosas y duras, mesas escritorios con salvadera, poco amigos de filaterías– garganteros, desconfiados, regateadores, gustosos de cierto toreo efectista, agarrados a muerte a las rejas de los bancos, viven para su comercio; todos son hijos de la tierra rojal, ricos por herencia, mohatra o tozudez; no tienen más Dios que sus naranjos, ni más Virgen que la de los Desamparados (la patrona es la Magdalena, pero se la tiene en menos que a la valentina). Andan con blusa negra, camisa blanca, sombrero negro, pantalón negro, zapatos negros o alpargatas blancas, luciendo sus cheques, sus amigos de Hamburgo o Liverpool, sus perros de caza. El que más y el que menos estuvo en Les Halles o en Bremen; traen de Europa un gran desprecio por lo que no sea suyo.
{5} Para ellos la cocina con mantequilla es un insulto personal. Hay quien se ha pasado meses y aun años nutriéndose en París o en Londres de huevos pasados por agua y jamón, y de este último tienen mucho que decir:
–Lo llaman jamón de Parma y lo venden italianos.
Todo vive de la naranja, que es sagrada –ella, sus manipulaciones, sus cursos, los abonos, los fletes, la temperatura y los cambios–. Lo demás inexiste: importa la tierra y su cuidado: a nadie se le ocurrirá construirse una casa a orillas del mar, sino huerta adentro, aunque el calor y los cínifes le obliguen a vivir a oscuras y a dormir entre tarlatanas. Los baños llegaron hace poco, y por el qué dirán, que en el mar, nunca –o, a lo sumo, mojarse las posaderas un día en San Sebastián, después de la feria de Valencia, en compañía de la cónyuge, para dar que hablar–. El pescado no suele ser plato corriente, como no esté dignificado por el arroz. Cuando se habla de agua se sobrentiende siempre que es la de riego.
{6} Debíanse estas ausencias y tardanzas a la descocada rijosidad del personajillo. Bastábale probar bocado de su gusto o echarse al coleto un vaso de vino, al que no tenía en mucho, pero que apreciaba como vehículo de sus carnalidades, para, si el negocio lo permitía, acorralar al platero en un rincón, quillotrarlo y enredarse a él en las posturas más incómodas. Él la solía enristrar a la buena de Dios, pensando que algún día aquello se acabaría con la muerte. En la involuntaria altanería de la tendera, interrumpida en sus naturales retozos, debía verse la preocupación de no trasmitir al cliente el tufo fétido del platero; combatía ese hedor atiborrándose de pastillas de menta cuyo olor formaba, para quien hubiese sospechado algo, la cola, remate, girándula final del amor.
{7} ¿Cómo son los catalanes? Es gente atada, se dice a los pocos días nuestro mancebo, replantada en su mismo mantillo, abonada por su mismo humor, irrigada por su propia lengua, más dada a los dineros que a su honra, y muy pagados de esta última. No hay gran descubrimiento, gran hazaña, Gran Metro, gran poema, gran puente, religión, pintura, batalla o cuerno que no tenga su catalán a la vuelta; ni filósofo como Llull, ni poeta como Maragall, ni general como el conde de Reus, ni aéreo como el de Montserrat, ni Exposición como la suya, ni salchichón como el de Vich, ni butifarra como la de la Garriga, ni músico como Albéniz. Todo esto lo sabía Rafael a los ocho días de su empleo por el afán proselitista y pedagógico de uno de los empleados, secretario de una entidad turística catalanista y tamborilero de una cobla muy principal. Y aprende que no hay agua como la de Canaletas, ni Vichy como el catalán; Enrique Borrás el mejor actor, Margarita Xirgu la mejor actriz y Terra Baixa el summum. Rafael oye y calla. No acaba de creerlo todo, pero se alegra de haber caído en país de tan buenas prendas.
{8} Altos tornos calados, mezcla tozuda de gótico flamígero y de la pompa en curvas de su tiempo finisecular, segregando volutas, rodeos, paños complicados, atlantes, medusas, pinabetes, palmeras y paulillas, caracoles y rinocerontes, con carúnculas de argamasa por chapitel, encarrujándose, ensortijándose amalgamados con mayólicas blancas, cerúleas, rúbeas y glaucas con aires de vidrio embebido de espaltos tornasolados. Y todas esas lajas, archivoltas y dólmenes de piedra, cemento y loza, en movimiento, estalagmitas de arena mojada y fe, andando, creciendo, alzándose hacia los cielos en difícil equilibrio.
Iglesia para gentes con el alma en pena, para conciencias dispuestas, en último caso, a no salir demasiado limpias del templo, capilla de toma y daca, catedral para fariseos, fachada. En eso había quedado: bastábales a los capitalistas barcelonines; tenían la gloria, las monografías artísticas, y más que nombre: renombre; no había ni altares, ni confesonarios; para que no dijesen, catacumbas. Rafael no bajó a la cripta, ignoraba su existencia.
{9} –Se es revolucionario o reaccionario; lo demás son sandeces, lilailas o ganas de pasar el tiempo. ¿Liberalismo? ¡Vamos, hombre! O entonces lo que te importa es el régimen democrático. Podredumbre, Cortes y condecoraciones, porquería escogida. Pero si de verdad te plantas ante tu razón y tu memoria sólo puedes ser revolucionario y no hombre de izquierdas. Un hombre de izquierdas huele siempre mal, a caca. Lo que importa es el hombre; el universo, para freírlo. O estás con el orden de cosas actual o estás con el hombre desnudo. Lo demás, pedir que las cosas se arreglen poco a poco: vergüenza y cobardía. Los terremotos, los incendios, un ciclón son fenómenos naturales y que no requieren gradaciones ni medias tintas. Con la evolución social pasa lo mismo. Lo que se necesita es fuerza suficiente. Y cojones.
{10} El Paralelo tiene tres caras: día, noche y domingo por la mañana. De día es una calle ancha, chata, tranquila, un tanto absurda de tan ancha. Los edificios de cartón piedra que encierran los teatros están hechos para que el neón impida ver sus límites; cuando éstos aparecen al sol la calle no tiene salvación. En el fondo derecha, Montjuich se escapa hacia arriba, más allá de Pueblo Seco, pardo, ralo, sucio, con barracones de tablas grises; toda la vertiente carcomida de ocres, jaldes y verdes. Lo único que se aguanta, de día, es la fábrica de electricidad, con el carbón reluciente y cuatro chimeneas inmensas, columnas a los aires dándole seriedad a la tierra; lo otro: las aceras, los puestos, los cafés, los teatros, los music-halls, los vendedores de pilongas, huevas, mojama o molinetes, los aguaduchos, los castañeros y cacahuateros, los bares de gruesa barra niquelada y mármol multicolor, Ron Negrita y Anís del Mono y fanalillo de Sidral; los puestos de periódicos o el titirimundi, muestran su cruz con las horas diurnas. Con el atardecer llegan las tornas brillantes, pero de día hasta los rufianes, macarras y ganchos parecen personas decentes. Únicamente las putas, churrianas se quedan; que las que no lo parecen pican más alto. Las rabizas vienen a hacerse el café en espera de lo que caiga del cornijal.
{11} Cinco artículos de Niceto Alcalá Zamora y Torres olvidados en la prensa francesa (1936): researchgate.net
{12} Treinta y cinco años, o por ahí; montañés de pecho, con la emoción en cada mano y la voluntad de encerrarse disciplinado en lo frío y escueto. Su afición profunda a lo barroco y a la sensualidad del bien decir no le traiciona en la calle: atiende a cuantos se le acercan y juzga del mayor interés sus más pequeños negocios; le puede su indulgencia; combátela perdiendo. Se llama Luis Salomar; ha nacido en los límites de Vizcaya y la Montaña, en una casona de las de muchos años y pocos dineros, con tíos ricos en los puertos: Bilbao y Santander, de esos que se fueron en busca de los negocios, dejando el nombre y uno de los hermanos en la tierra. Con nieves, tiempo por delante y muchos libros, amontonados al pasar de los años y azar de los continentes por un lejano tío aventurero, había llegado sin dificultad a mozo, sin madre, muerta en las primeras lejanías de su niñez; las caricias le supieron siempre a cosa de criadas. Enamorose muy joven de una tía suya, paliducha, fina, alegre, con treinta años pequeños metidos bajo una manteleta azul: armose la marimorena cuando la familia husmeó carne caliente. Con sus dieciocho años, fugose Luis al África, el corazón destrozado, a alistarse en la Legión. Llevaba como equipaje un cuaderno de poemas en prosa y la idea de morir matando infieles. El silbo de las balas y el vivir blanco, lento, ardiente, devoto, de los moros entreabriéronle la posibilidad de un vivir heroico sin tumba o cuervos inmediatos. A los dos años recibió carta de su linda tía, desde Barcelona, adonde la llevó el mal ver de sus familiares. Salomar se liberó después de la toma de Alhucemas, y fuese «a donde los Condes». Curó el amor con la presencia, convirtiéndolo en dulce amistad. Traía el galán un libro y lo publicó con éxito circunscrito a su tierra norteña; comentose de refilón en algún café de Bilbao donde se reunían gentes que tenían una relación más moral que material con la política, y que no dudaban de poder conservar indefinidamente esa posición.
Salomar gustó apasionadamente de Barcelona, andaba por ella con ínfulas de conquistador, le parecía vivir en unas riquísimas Indias donde cielo y tierra eran españolas por la fuerza de las armas, y los indígenas enanos apenas dignos de su suerte. Apegose a la ciudad, amó su buen aire y el tufillo de pelea. Debíasele de fuero y derecho habitación en ella. La cercó y halló, muy de su gusto, en la calle de Fernando: un guardillón con azoteílla, que forró de estanterías y rellenó de volúmenes comprados en sus diarias husmas por las librerías de viejo.
{13} Diole por los místicos, no por procurar su salvación sino por lo enroscado, brillante, barroco, florido, flámeo, retorcido y difícil del estilo y el solo placer de los vocablos; leyó kilos de predicadores del siglo de oro, pasmábase regodeado ante palabras en desuso, modos anticuados, arcaicos, refranes, y así, para su placer y memoria, vino a formar un archivo de palabras, frases y dichos desusados y aun caídos en olvido: amontonó miles que ordenaba en lo mejor de sus noches, en muy cuidados ficheros. Vivió temporadas enteras enfrentándose con Isabel de Castilla, Gonzalo de Córdoba o fray Luis de Granada: salía de esos vis a vis con una España Imperial colgándose en papandujas por todos los intersticios. Escribía con dificultad, la constante preocupación del modelo le impedía el vuelapluma, volvía diez veces sobre lo hecho quitándole toda espontaneidad, sacrificando al bien decir toda doctrina.
{14} Parecióle, naturalmente, de perlas el movimiento de José Antonio Primo de Rivera; éste comprendió que Luis Salomar era un elemento aprovechable para su menguada, nesciente, pataratera y señoritil hueste; el escritor montañés, ingenuo, soltero, duro y obediente, modesto con su orgullo de hombre a cuestas, era una base segura.
{15} En 1930, el mundillo burgués fue republicano. Cuando se proclamó la que había de ser panacea, un tanto por chiripa, como si del dicho al hecho hubiese desengaño, no fue tanto: los de buen nombre vieron aquello como un insulto personal, los de buen capital con temor. Ser republicanos con la República no vestía ya nada. Y cuando los socialistas intentaron unas tímidas reformas, los de posibles y los radicales se dieron la lengua y quebraron la niña. En noviembre de 1933 las derechas españolas –lo serio: la Iglesia, los señores feudales con sus generales a remolque– se dieron cuenta de que podían ganar decisivamente la partida y empezaron entonces a preparar su alzamiento de julio de 1936…
{16} Serrador gusta, sin saber por qué, de los cafés cantantes. Le aduermen con su tabladillo, sus bailarinas, sus tonadilleras, su pornografía, su media luz amarillenta, su halo, su calor, su musiquilla, su olor, su vaho de sudores, cuartel replantado de tabacos y sobaquinas. Los trabajadores vienen a solazarse, con su trabajo a hombros, su polvo a cuestas. El patio de un teatro se llena de gentes recién lavadas que tienen con qué; al music-hall se va por casualidad, se entra y se sale sin orden ni concierto. Por los pasillos hay quien zangolotea cinco minutos, quien viene a buscar a un amigo, quien se llega a husmear el ambiente y porque no cuaja con su ánimo sálese y sigue la ronda de los establecimientos hermanos. Hay tenderos que vienen a diario a tomar el café y a leer tranquilamente el Noticiero Universal, bien caladas las gafas y las posaderas, echando, de tarde en tarde, un reojo al espectáculo; soldados, que son pocos; marinos y marineros, que son más; chulos que vagan por los alrededores del escenario, al ojo de su bien; los obreros del puerto; los sin trabajo; las honradas parejas del barrio; las retiradas y sus costeadores con visos de superioridad cómplice hacia la grey de artistas acumulada en los palcos proscenios, si están libres; en el fondo, atajado por una cortina, un biombo oscuro, una mampara o una cristalera, unos hombres silenciosos juegan al julepe o al burro, las fichas por lo verde, naipes grasientos bien peinados: como todos son fulleros, se juega honradamente; en el bar, en el fondo, a la derecha o a la izquierda, sirven, sin más ruido que el de las cucharillas, a los camareros morenos. Toda esta gente se encierra en dos: los parroquianos y los que no lo son; hay mayoría de los primeros, añádense los volanderos, los que van y vienen de putañear.
{17} Por aquellos primeros días de julio hubieron grandes revuelos. Vino de Madrid un escritor de cierto nombre para ponerse al habla con Salomar, Bassas y el murciano del cual seguía Serrador sin saber el nombre. Eugenio Sánchez traía la cabeza envanecida de historia y paisaje italiano, y los mondongos retorcidos de tesis alemanas no digeridas; no había quien diese con el hilillo fino de su calidad gallega, convertido en cáñamo de su conveniencia. […]
Ahora se lo encontraba con la voz aflautada, honda y meliflua a la vez, tan fina que no sabía uno a qué carta quedarse, teniendo que inventar la mitad de lo dicho, una voz a lo d’Ors, en cierta manera su madre –de padre desconocido–, un decir «para hacerse amar locamente» de tituladas señoras, gusanillo que le había salido a don José Ortega; para mayor jolgorio de sus antiguos compañeros.
{18} ¡Reparten los teatros!
Entró Julián, agitadísimo.
–¿Qué?
–Entre la UGT y la CNT.
Todos los que no estaban de pie se levantaron.
–¿Y nosotros?
–Tenemos que ir a hablar con ellos en seguida.
…
La rebelión militar ha derrumbado todas las puertas: ya no son estudiantes, sino actores. Fueron anteayer a ver al gobernador: se han puesto al servicio del pueblo. Duermen menos. Les dieron vales para conseguir madera, telas, pinceles, colores. Les han prometido un camión. Pensaban ir por los pueblos, haciendo sus sainetes, pero ahora entró Julián y se les encandila la imaginación, ¡«El Retablo» era un teatro de Valencia! ¡Qué revolución!
…
El comité [Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos UGT-CNT] está reunido en sesión permanente. Son doce. Preside un acomodador. Le dicen «el Fallero». Viejo socialista. Pero las miradas, directas o solapadas, van hacia Slovak, un mozacón de cabeza rapada que nadie sabe de dónde ha salido. Lo han traído los de la CNT. Dicen que lo mandan de Barcelona. Habla Santiago Vilches, un actor de zarzuela, masón y republicano: habla siempre, lo dejan. Siempre engolado, como con corsé. Dicen que duerme con una mano en el pecho, desde que representó al Greco, hace años. … El Fallero dice lo que piensa; quiere mandar; pero no directamente, tiene alma de cacique. A Rigoberto Salvá, tramoyista, no le importa nada de nada, como no sea dormir. Luis, el apuntador, tiene sus «puntas y collar de poeta», querrá estrenar y estrenará…
{19} Archivero del museo de San Carlos, sí, archivero, mueble arrinconado al que se consultaba impersonalmente de muy tarde en tarde. Villegas vivía solo, dando clases. Había publicado un libro de versos de quien nadie se acordaba, y estrenado unas comedias, al paso de algunas compañías de segundo orden, hacía muchos años. Tenía cuarenta y cinco, aparentando diez años más.
{20} Villegas se recuerda del mitin de Mestalla. El sentimiento conjunto, regado, de cien mil personas. Lloró al oír hablar a Azaña. No era la oratoria: era el deseo de aquella masa, su ilusión idealmente solidificada, la seguridad de un mundo mejor a la vuelta de unas semanas, por carisma. La ayuda, la comunión, la composición indivisa del aire que respiraba; sentirse parte de un todo conocido y amado. Intervenir, comunicar, interesarse mancomunadamente. Sí, era eso: de mancomún. Mejor que solidaridad, que sonaba a catalán.
{21} Asunción es hija de un tranviario catalán. En su familia todos son rubios, ninguno como ella, albina todavía hace pocos años. Tiene diez y siete, y parece quince. Casi no habla. Ahora es de las Juventudes Comunistas. Ha ido allí llevada por Vicente. Se conocieron en «El Retablo». Nunca han hablado de otra cosa que no sea el trabajo: teatro o política. Algún día tendrán que decirse que se quieren. Todos los consideran novios, menos ellos. Ni siquiera se ha atrevido él a retenerle la mano más tiempo del debido al cordial saludo o a la despedida. Están seguros el uno del otro, pero les detiene el pudor, la pureza.
{22} Almorzaron en Viver. Manuel Rivelles entró en casa de Rafael López Serrador. Atrás corría el agua platera. Descubrió Manuel –en busca de un palanganero y toalla– una camioneta en el corralillo.
–No anda, le falta una pieza. La he pedido a Castellón, pero no quedan. Ahora…
El viejo, que hacía el ir y venir de la estación al pueblo, teme que le requisen la camioneta.
–Si me la quitan, ¿de qué voy a vivir? Mi hijo mayor está en Barcelona. Los demás sólo sirven para comer.
{23} El campo es duro: ni una brizna de hierba. La hierba para los vascos, aquí la pelota salta más. La controlamos mejor. Y el portero. Bueno, el que juega de portero casi no es jugador. Es un futbolista aparte. Solo, ligado al equipo con los dos defensas, pero aparte, encerrado, encuadrado. El portero está solo y espera que jueguen los demás. No corre. O si corre parece hacerlo atado a la puerta, con un elástico que le vuelve a su marco, automáticamente. ¡Pero darle a la pelota, lo que se llama darle con la punta o con el empeine, qué va! Cogerla de lleno. Darle bien, con el efecto que se quiera, para que vaya a dar a donde se ha pensado: en el centro del larguero para que el compañero salte lo que tiene que saltar y la desvíe con la cabeza al ángulo. ¡Qué saben de eso los mirones! Corres la línea que parece que te vas a caer y no caes. Sabes que la pelota te llega por detrás, que va a surgir tres, cuatro, cinco metros adelante. Lo notas por la cara del defensa que llega corriendo a cortarte. Saltas, corres tres metros más con la pelota pegada al pie y, ¡zas! Con el empeine y al centro: medida. El peso exacto del balón: hecho para la fuerza de la pierna.
Internarse, internarse y chutar a gol. Sentir cómo la vista se te va con el pie. Buscar el ángulo exacto. Darle al pie la fuerza y la velocidad que manda el impulso que te llena el pecho, para colocarla fuera del alcance del portero contrario. Ese desgarrar lo desconocido que es un gol. Ese disparo feroz a la red. ¡Zas! Un pez, un pez gordo que se incrusta en la red. Esa colocación del pie, de la voluntad, de uno mismo, que es un gol. Con la cabeza es otra cosa. Con la cabeza te das menos cuenta. El salto es más aventurado, gozas menos.
{24} Jorge Mustieles ha cumplido los veinticinco años hace unos meses. Abogado, y radical socialista. Casi recién casado. Le gustan las novelas de Pío Baroja, los mariscos, el arroz con pescado; pocas cosas más. Discute en el café. Tiene amigos. Hace una vida modesta. Tiene ambiciones que no van mucho más lejos –por ahora– de una concejalía.
…
Le gustaba el ideario de su partido: tan liberal, –tan poco socialista–, tan lleno de buenas intenciones, tan bullanguero, con tal de discutir: Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Fernando Valera y una multitud de periodistas, todos apóstoles y habla que te habla: El hombre es bueno y la culpa es de los demás. Hay que ser honrado y consecuente: los políticos deben morir pobres, y no transigir.
{25} –Belaustegoitia.
–Presente. Contestaron los tres.
–¡Uno sólo! Belaustegoitia Goiri.
El que leía hizo una pausa. Se regodeaba. Le divertía pensar que los tres que tenía al frente, mozancones altos y fuertes, estaban pensando que no les iba a tocar a ellos, sino a sus hermanos. Los miró, uno tras el otro, acariciándose la barbilla, que tenía hundida. Luego alejó el papel que traía en la mano, como si necesitara de la distancia para ver mejor.
–Juan –dijo despaciosamente.
–Quisiera confesarme.
–¿Tú?
–Sí, yo.
–No me digas, lo siento.
–Quiero un confesor.
–Oye, tú, aquí hay uno que quiere un cura.
Se lo dijo a uno que esperaba en el corredor. Se oyó una risa.
–Haberlo pensado antes. Pero no es mala idea, por ahí, creo que en la veintiocho, debe haber alguno, sácalo.
…
A los otros dos hermanos vascos los mataron con una semana de intervalo. El francés murió en el curso de un interrogatorio, rotos brazos y piernas. El chiquillo de Melilla se suicidó con una cuchara, que se hundió en la garganta. Lo había denunciado su cuñado, un catolicón que no le podía ver. Su hermana estaba a punto de conseguir su libertad. La verdad es que el muchacho nunca se había metido en nada.
{26} … ¿Con quién estás? ¿Sabes que Luis está con Mangada? Alfonso anda con Sarabia. ¡Buena la han armado! Pero no saben lo que les espera. Yo trabajo en Marina. Con Prieto. Traduzco. Es fantástico. Eso sí que es vivir, y no lo que hacíamos antes. Pero, chico, di algo. ¿Me convidas a tomar una copa? ¿No vas por la Alianza de Escritores Antifascistas?
–Acabo de llegar.
–Vas a ver, aquello está fantástico. Estamos todos. Todos trabajan. Bergamín, Gustavo Durán, Díez-Canedo, acaban de llegar los Alberti, Prieto, Chabás, Farías, no tienes idea. Da gusto. Tú, ¿dónde estabas?
{27} Quince días de retirada: desde que llegó al frente. Y no se puede hacer otra cosa aunque se quiera: siempre, siempre, las órdenes de retroceder. Atrás, atrás. Si no, nos copan. Ahí está el quid: si nos quedamos: nos copan. Y atrás, atrás, atrás. A pegarse a la tierra, a disparar y atrás. Ahora, no. Ahora tienen un buen sitio. Un hoyo hecho adrede, que domina la carretera.
¿Cómo han podido llegar hasta aquí? ¿Cómo no han podido librar Toledo? ¿Es que no tenemos nada? ¿Y los discursos de Prieto? El dinero, la Marina… Ni una mala ametralladora. ¿Y los aviones, y los tanques? Solos, defendiendo a España. Hay que morir. Bueno, se morirá. El recuerdo de Asunción. No le hablé, no la besé. Mejor.
{28} Caía la noche cuando llegaron a Tarancón. Allí, un remolino de todos los diablos atascaba la carretera. El pueblo estaba en manos de la CNT, que ponía toda clase de dificultades a los que no pertenecían a su organización, asegurando que los salvoconductos, así fueran del Gobierno, no servían como no vinieran refrendados por algún comité confederal. Por otra parte, la carretera de Andalucía estaba cortada y todos los coches que venían o iban a Albacete pasaban ahora por Tarancón, yendo o viniendo de Ocaña.
{29} Jacinto Bonifaz, que era gallego, se tenía por el más madrileño de los madrileños y hablaba echando zetas a voleo al final de cuanta palabra podía decentemente soportarla, creyéndose así de las propias Cambroneras. Más bien bajo, pero de buenos bigotes y muy satisfecho de sí. Una institución en el barrio. El señor Jacinto por aquí, el señor Jacinto por allá. Campeón de mus. Más que hijo de sus honrados padres parecía serlo de don Carlos Arniches. Pero no había ni que pensarlo, el sainetero alicantino no había estado en El Ferrol en fecha apropiada. Madrid, para el señor Jacinto, empieza en Cascorro y acaba en el Paseo de las Acacias, con una colonia, isla redonda y de buen cupo: la plaza de toros. Su cónyuge, doña Romualda, era de muy otra parte, de allá por Cuatro Caminos, donde todavía vivían sus padres, porteros en Ríos Rosas. El señor Jacinto entendía de todo, pero principalmente de toros, amigo particular que era de don Vicente Pastor, el torero más serio y más decente que jamás hubo. Y que no le vinieran con las gilipolleces del día: desde que se retiró su ídolo, no volvió a ver una corrida, lo que no le impedía discutir de lunes a sábado la del domingo anterior.
{30} La señá Romualda desprecia a los que viven en el barrio de Salamanca; tantas ínfulas, ¿de qué? Ella no tiene muchas ideas, pero las que se le clavaron en la mollera, esas, no hay quien pueda con ellas. Por ejemplo, ¿qué razón hay para que los hijos de los pobres sean pobres y los hijos de los ricos, por el hecho de serlo, nazcan entre sedas? Eso no hay Dios que lo justifique y hasta que no se remedie, el mundo no será mundo. Su única excepción era la Infanta Isabel, le simpatizaba la Chata. Pero esa ya la diñó. Y los militares no vienen más que a quitarle al pueblo lo que éste ganó a fuerza de sangre y de trabajo. ¡Qué trabajen todos, rediez, que para eso todos tenemos dos manos y salimos desnudos al mundo! Cuando piensa en la desigualdad social la Romualda siente que le hierven las entrañas. Y, por si fuera poco, ahí enfrente está la Inclusa. ¡A ver quién le justifica eso! ¿Por quién nos han tomao? Si yo fuese la señá Gloria, mañana le dejaba al Eugenio hacer tanta caja mortuoria… ¡A cavar trincheras, remoño! Pero ya lo cogeré yo por mi cuenta. De esta tarde no pasa.
No es lo que piense, sino lo que dice. No la oye nadie, pero se oye ella, y es un consuelo. Así no se aburre nunca, y se ahorran de ir al cine, que no le gusta, porque los espectadores vecinos le hacen callar sus continuos comentarios.
{31} Llama por teléfono a Paulino Cuartero. Le dicen que está en el Museo del Prado. Allá va.
Santiago Peñafiel y Josefina Camargo se cruzaron con él, en la entrada. Habían venido a ver a Ambrosio Villegas, el archivero de San Carlos, adscrito ahora a la Junta de Protección y conservación del Tesoro Artístico.
Por las salas bajas –frente a los cartones de Goya– pasean Villegas y Cuartero, después de la visita de los muchachos de «El Retablo». Hablan de ellos.
…
–¿Y si entran?
–Les entregaremos las cosas en el mejor estado posible.
–¿Usted cree que se atrevan a bombardear el Museo?
–Todo es posible.
Se miraron.
–A ellos, ¿qué les importa? Gritaron: «¡Viva la muerte y abajo la inteligencia!», sabiendo perfectamente lo que hacían. Además, no es nada nuevo. Y menos en España. Ese respeto por la inteligencia es un sentimiento nórdico, que tiene poco que ver con nosotros. Lo que nos importa es la valentía.
{32} Lugones se levantó, diciendo:
–Yo no discuto con trotskistas.
Se volvió hacia Renau para decirle que luego se verían. Laparra –esmirriado, con su bigotillo chaplinesco– no tenía nada de trotskista. Más parecía un árabe. No se dice esto como despropósito, sino que el centroamericano unía su físico de vendedor de tapices a cierto fatalismo. No era nada tonto.
{33} –El español, fuera de sí, crea reinos: tanto monta el Cid, que Cortés, que ese renegado que conquistó Senegal para el rey de Marruecos. Es el espíritu conquistador del Islam, o el reconquistador de Castilla, hijo de Alá, que empuja a España hacia América. Si los españoles hubiesen dado en América con una civilización perdurable, como la romana, hubiésemos visto nacer allí Córdobas y Granadas. No huele la conquista a Edad Media, como quiere el tonto de Sánchez Albornoz, sino a España. A país sin burguesía, sin comercio y sin industria. ¿Para qué lamentarse? Preguntad a los americanos si quieren o envidian a los yanquis… La Edad Media se debiera llamar edad Española. Porque sin España el mundo hubiese sido otro. Y no porque contuvo a los árabes, sino porque los retuvo. Todos los elementos del mundo moderno van a trasfundirse a Europa por medio de los españoles –muslimes y cristianos.
… España es, desde el siglo IX hasta el XII, la nodriza del mundo, y en ella todo alimento se vuelve leche para el Renacimiento. Luego, la fuerza islámica de expansión empuja –por la sangre– a España hacía América. No hay solución de continuidad. Y el proceso de reconquista de los americanos es, hasta cierto punto, parecido al español: Cuba, idéntica a Granada.
{34} ... ¿Somos o no somos? ¿Existimos o no? ¿No soy tan de carne y hueso como tú? ¿Por qué no hemos de salirnos algún día con la nuestra? ¿Qué no dura? ¿Qué dura? ¿Los Reyes Católicos? Si de verdad quieres examinar la historia de España, ¿crees tú que los reinos de Taifas no tuvieron, no tienen hoy, tanta importancia en la existencia española como Fernando e Isabel? Lo que sucede es que la gente se fija más fácilmente, los incautos, en lo cerrado, en lo único –de ahí el éxito de las tiendas esas de todo a cero noventa y cinco–. Pero la vida no es tan sencilla. Eso de la unión está muy bonito, suena bien: pacto de unión UGT-CNT. La unión hace la fuerza. Es posible, no lo niego. Pero todavía no he visto unirse los alcornoques y los perales, pongamos por caso. Si le quitas la diversidad a la vida, y se puede en aras a la disciplina, ¿qué quedará? Un enorme cuartel. Si a ti te apetece, a mí no. En el fondo esa es la razón por la que estoy en contra de los militares. Y como yo, diciéndolo o no, muchos. Tú el primero.
{35} Al llegar Cuartero y Templado a la calle de Toledo la noche dio un vuelco. Súbitamente era otra cosa. Por el cauce venía un río, a redopelo, cuesta arriba. En la pesada oscuridad una retahíla de carros, animales y hombres ascendían, penosamente, hacia el centro de la ciudad. Refugiados, huidos. Algún «Arre», algún «Cuidiao», algún «¡Luis!», «¡Rafael!». «¡Niño!», algún «Vamos», espaciados. Subían del miedo hacia lo desconocido, sin otra luz que la noche, y la de algún farol colgado bajo la armazón de uno que otro carro, haciendo nacer sombras movedizas: los lentos rayos se sucedían, tendidos por el suelo, y subían por las paredes como rueda de la fortuna. Almas en pena, condenados. Paulino Cuartero piensa en Goya. Se detienen. Se les acerca un hombre de estatura media y tez oscura.
{36} ¿Qué hálito mueve los aires en esta fría mañana de noviembre, muerto el viento de la noche vencida? Domingo. Todo está muerto, menos el aire, árboles sin hojas; todo está perdido, hasta el color. ¿Dónde está el asidero? La sola piedra, el solo lago. Las ramas sin vida aparente recortándose como venas en el cielo gris. La sola España atacada y traicionada, Todo se ha quedado mudo. Ya no hay qué decir. La verdad a la merced de la fuerza. Sólo la fuerza, sólo la muerte puede, en esta mañana de noviembre, ayudar a la verdad. Sólo la fuerza de los pechos, sólo la fuerza de la voluntad incrustada en las manos, incrustada en los pechos. Sólo la fuerza, sólo la muerte, frente a otra muerte. ¡A ver quién puede más! Las ramas por los cielos, el agua deslavazada y quieta, las manos en los gatillos, las culatas en los hombros, los ojos en el horizonte. ¡Si fuese cuestión de puños!
Marchan los hombres con la verdad en sus hombros –caras sucias, negras, cerradas–, haciéndoles apretar las mandíbulas, paso tras paso, sin vacilaciones, a morir frente a las piedras de su ciudad. Sin dejar. Sintiéndose pared, sintiéndose hierro, sintiéndose capital, fuera de sí. Ya no son ellos, sino su verdad. Sin más. Lo han dejado todo. Ya sólo son pared, frente a las ramas desnudas en el cielo cárdeno. Hasta el aire se muere, y cae, y todo se estremece para recibir el llanto quedo de la lluvia.
Llueve, llueve menudo y lento, despacio, tranquilo. El agua del lago se pica toda, suave. Las ramas y los troncos brillan un poco más. Todo se empapa. El agua, por la cara de los hombres, semeja sudor y lágrimas de su rabia fría. Esperan. Lo esperan todo de sí solos, traicionados, juntos como nunca lo estuvieron.
Una inmensa marcha fúnebre, de hombres vivos que van a encararse con la muerte porque quieren y la prefieren a la mentira. A hombros con su verdad, hombro con hombro, hombre con hombre. Graves y silenciosos. Ese silencio que escuchan todos, de fuera adentro, de dentro afuera.
{37} En una trinchera de Usera, Templado discute con varios a quienes no conoce:
–Aquí estamos, todos estos que ves y no ves, dispuestos a morir por una idea. Por el socialismo científico…
–El comunismo no es una idea, es una ciencia –rectificó justo Fernández, muy seguro de sí.
–Eso es, exactamente, lo que quería decir.
Se rió.
–No me negaréis que es bastante divertido.
Lo miraron con reproche.
–¡El nuevo concepto del trabajo: el trabajo socialista! El trabajo con fin, el trabajo para todos, el trabajo para mejorar la vida del mañana. ¡Cuernos! ¡A mí qué me importa matarme a trabajar para que no trabajen los gandules de mis tataranietos! Hay más días que longanizas, –¡si lo sabré yo!–. Y vamos a repartirlos un poco mejor. Además que trabajar como un burro con el espolín de asegurar el futuro es el concepto más burgués que se pueda mantener.
{38} … El fascismo ha traído una oleada tremenda de cieno, enormes olas de lama. El fascismo es la gran construcción de la mentira; sus fundamentos, la delación; y la delación es la forma más abyecta de la mentira; porque no se atreve a inventar para hacer el mal e interpreta a su modo la realidad. El delator no se venga: cien veces por una no conoce a su víctima ni tiene noción del mal que hace. Porque cree estar en el secreto de la verdad. Y la verdad no tiene secretos. Para ellos lo desconocido existe, está ahí tras la puerta. Delatan por jugar a los dioses. ... Y la delación es la base, el sustento, el alimento diario de las dictaduras. La policía hecha administración, hecha gobierno. No tienen confianza más que en la delación. Viven de delaciones. Todo buen fascista es un delator; si es buen fascista delatará, si no es buen fascista no delatará, y como no delate le delatarán por no delatar.
{39} Lo de hoy ha sido ejemplar. Cada uno ha muerto según su ley, y no la tuya. Te han podido: el fascista murió con el brazo extendido y gritando «Arriba España», Valdés con el puño en alto como si hubiera sido en Burgos, y el Moreno, como le correspondía: cagando. Y no fue por miedo, que el que lo hace así no tiene tiempo de prevenirse, se le aflojan a uno las asentaderas sin más.
{40} … Desde luego, no pedir un puesto en el extranjero como esos amigos nuestros de la Maisón Dorée, que mascullan: «¡Ya hemos hecho bastante!» como si el deber se midiera de antemano. «¡Ya hemos hecho bastante por la República, ahora que trabaje ella!». Creen que por haber estado tres meses en Barcelona, Giral les debe enviar a París, o que el comer lentejas o aguantar cuatro bombardeos son pasaportes suficientes para el otro mundo, o ser de esos que por pertenecer a un partido político parecen haber firmado un seguro de vida. Republicanos de cuota.
{41} –Chico, me he acostumbrado tanto a las putas, que casi no me gustan las decentes.
Las bigardas de Julián Templado no suelen ser burdeleras, sino de las que juegan a querer.
–En el juego está el cogollo. A las honradas se las consigue mintiendo. Es la única diferencia. A medida que me hago viejo me cuesta más. El mentir es cosa de niños; a los mayores con no decir la verdad, basta. Yo, ya, si no pico no me divierto.
Lo confesaba con tristeza y vergüenza, a pesar del tono; porque en el fondo Julián Templado esperaba todavía hallar, a la vuelta de cualquier esquina, la mujer de sus sueños.
{42} … Qué tiene que ver que aquí nos hayamos cargado cien curas, si representan para el humilde la llaga más podrida, el sahorno más escociente, el prurigo más purulento de un dolor de diez generaciones!
…
Aquí, por lo general, diéronse los paseos por motivos personales y mala baba; el resentido, vuelto delator si no tenía braveza suficiente para llevar a cabo la realización postrera de sus reconcomios. Pagáronse y, sobre todo, dejáronse de pagar, deudas: muerto el perro, muerta la rabia; se desagraviaron los cornudos; se vengó el apaleado; satisfacción de estafados y ganancia de pescadores; murieron infelices por la sola desgracia de haber pisado callos demasiado susceptibles, se pagaron caros despidos inmotivados, huelgas de todas calañas, se picó al capataz y se salvó el amo. Se pagaron las genealogías. Liquidación de cuentas: borrón sin cuenta nueva, porque nada resuelve la muerte al mal tuntún de los agraviadores supuestos. Se liquidaron querellas de antena de radio: «Yo la tengo más larga que usted». Los matadores no tenían suficiente conocimiento del mundo para ejecutar responsables; y a lo primero no hubo coto posible, los guardianes del orden se habían pasado al moro. No sucedió así del lado de Franco, donde el impulso mortal era consciente, las listas previamente establecidas y los denunciadores del mejor mundo.
{43} El zumbido de los motores y el rebombar de los truenos de los cañones tirando, ciegos, a la aventura de los oídos. La ciudad, herida y oscura, siente más la congoja del frío. Cerca de la verja de la Universidad Julio Jiménez duda un momento, el agua por la boina, por la cara, por la chaqueta corta de pana rayada. Hace tiempo que el ocre tostado del terno ha perdido su vello en coderas y rodilleras: cálanse en seguida las urdimbres. Córrele la lluvia por las arrugas de la cara, como si fuere por cárcavas, gotea el bigote rucio, andan luego los rosarios de agua al azar de su barba cerrada, sin afeitar desde la recaída del chaval. El agua bate cejas y pómulos sin hallar mejillas, y por las torrenteras de los desaparecidos mofletes éntrase por el cuello: que la camisa no es obstáculo, cabe el puño por él, tanto adelgazó el hombre de tanta lenteja, tan poco pan. Julio Jiménez pasa de los cincuenta, con mucho hueso y poca carne, ancho, bajo, la quijada fuerte, la boina pequeña, la cara y las manos tostadas de aire y sol que el cuerpo lo tiene blanco como cuajada. Hunde el pie derecho en un charco, llenásele de frío y humedad, a pesar de las botas, que son de Almansa. Por la calle que enfila baja un gris arremolinado como ventisca de puerto. La nieve se deshace en agua a cualquier contacto.
…
Aquí no conocerían a León Salvador. En esta época nunca ha hecho un tiempo tan cochino. Había que verle en Albacete subido en sus tablas. No era un feriante, un artista. Yo no llegaré nunca a eso. Dicen que soy muy bruto. A mucha honra». León Salvador había hecho tablado del mostrador: se subía encima, en el lugar del género ponía los pies. Un espectáculo. Vender divirtiendo. Charlatán, embaidor. Los viejos le miran como a un hereje. Su gente se le rinde con sólo verle reír agitando su campanilla. No es clientela, sino público. Su éxito: convertir el teatro en ganancia.
…
Algazara contrapunteada por el ruido de los disparos y el aplastarse de los balines de plomo en las charpas de hierro pintarrajeadas, poniendo en movimiento una fragua o haciendo pasar un tren, o haciendo tocar a rebato unas campanas; desfila una procesión, gira un molino o estalla el petardo del ¡bomba va! Al lado, los que presumen de mejor puntería se afanan en lanzar de su vertical y altibajero lecho de agua una pelotita de celuloide que rueda sus dos colores; los buñuelos y las pipas de yeso han perdido adeptos. Al lado, un negro pasea tras una alambrada, sobrepásale su chistera, que unos muchachos del cuarto año de bachiller se empeñan en tirar con la sana intención de darle al moreno en las narices: puede más la mala puntería que la mala baba, y el cimarrón sigue andaviniendo por su jaula, tan contento. Las pelotas rebotan en la madera del fondo, rehinchiendo los timbres, los gritos, los pitidos, los campanillazos, la albórbola de todo y la garla de León Salvador, que con grandes alharacas y su voz rota, bronca pero clara, procura vencer la trápala: «¡Ud. tiene ojos de comprador de reloj! ¡Ojos de comprador de Roskof! ¿Qué es un reloj, señores? Nadie sabe lo que es un reloj. ¡Un reloj, señores, con catorce rubíes! ¡Y áncora! ¡Un reloj suizo, señores! ¿Qué es un reloj? Nadie sabe lo que es; León Salvador es el único que sabe lo que es un reloj. Nadie sabe lo que es, pero todos quieren tener uno, sin saber lo que tiene dentro. El que no tiene reloj, pierde el tiempo. Sin reloj ni se vive, ni se puede vivir. Tanta falta hace como las mujeres, y salen más baratos. Me diréis que andan solas, que no hay que darles cuerda. Pero no hay quien las pare, ni León Salvador que las componga. Un reloj suizo, ¡con catorce rubíes como catorce soles! ¡Catorce rubíes como no los hay mejores! ¿Qué vale un rubí, señores? Alguno de Uds. ¿puede decirme lo que vale un rubí, un rubí verdadero, un verdadero rubí? ¿Valdrá un rubí menos de un duro? Tú, muchacho, ¿crees que un rubí puede valer menos de un duro? No. El chico no sabe lo que vale un rubí. Pero un rubí es un rubí. Y un rubí no puede valer menos de un duro. Alguno de ustedes ¿puede venderme un rubí por menos de un duro? Nadie. Nadie. Aquí tengo un reloj del mejor sistema Roskof, un magnífico reloj de catorce rubíes; catorce rubíes que valen por lo menos catorce duros. Más las tapas de oro chapeado de 18 kilates, la esfera, los números, la maquinaria, los resortes, el áncora –porque es un reloj áncora, señores– más los muelles, la cuerda, las ruedas, las agujas, el cristal. Un reloj completo, garantizado por León Salvador, ¡el León de los vendedores y el Salvador de los compradores! Un reloj de catorce rubíes, ¿por cuánto lo vendo? ¿Por cien pesetas? ¿Por ciento veinticinco? No, señores, no. No seré tan tonto. Tiene catorce rubíes que valen, ellos solos, catorce duros. ¿Por cuánto lo vendo? ¿Por los catorce duros, que valen los catorce rubíes? No, señores. Ni por catorce, ni por trece, ni por doce. Ni por once, ni por diez, ni por nueve: seis duros, señores. ¡Y no vendo más que esta caja de doce! Uno para este señor, otro para aquél, éste para el señor calvo de más allá. Lo siento, no hay más. Lo siento, vuelva Ud. mañana, quizá le pueda complacer. No. No hay más. ¡Ahora vendo un lote de cadenas! ¡Ahora vendo un lote de cadenas de reloj!».
{44} (Picaño, pequeño, cacoquimio. Fofo, astuto, bocón. Malsín, patrañero, soplón, fanfarrón, entrometido, espía. Siempre al apaño y amigo del dolo. Traslúcido, con el pelo brillante de mil brillantinas y la cara de polvos y masajes, amo de los limpiabotas. Oloroso de peluquería. A lo que él cree: elegante, de lo más elegante, la raya del pantalón pespunteada para que no haya equívocos. Bajo, bellaco, denunciador por gusto de fastidiar al prójimo, afán de enterado y pura nequicia. El cuello alto, trabilla, las solapas anchas. Farolero, estafadorcillo: de su sastre, de su lavandera, del cobrador del tranvía. Tramposo hasta con su propia corte. Punto del frontón y de los bares....
…
López Mardones era comunista; proporcionable gusto el obedecer con lealtad hacia su partido. Como su natural le llevaba a mil trampas, de las que no se podía justificar, el churrián solía esconderse algún tiempo pretextando enfermedades y reaparecía cuando suponía que la reprimenda del partido no pasaría de lo oral. Su especialidad: orillear).
{45} Pilongo y sarrillero, la lambrija se moría. Zarria oscura y pálida de lo que pudo ser si la guerra con su escasez no se la hubiera escomido. En aquel camastrón de hierro colado, con cabeza y pies pintados de negro, salpicados de desconchaduras, pomos de cobre sucio, la flacuchez del niño aumentaba el espacio: el jergón parecía inmenso.
{46} … Rapaz colillero, vendedor de periódicos, mozo de cocina, duermeduro, comepoco, esportillero, a los dieciséis era buen estuquista, concurridor de escuelas nocturnas, punto de la Casa del Pueblo, puntal de las Juventudes Unificadas, aficionado a la Biblioteca. Mozallón rubio, de ojos azules, cabeza rapada, la nariz redondita, el rostro luciente y tostado de sol y nieve, las orejas enormes y plantadas horizontales. Cara de ardilla, manazas tremendas, los labios gruesos, la boca grande, la voz fuerte, tímido todo él. Cogiéronlo los comunistas por su cuenta y lo instruyeron. El hombre dio de sí cuanto tenía, que no era poco. Lo ha leído todo. Capitán del 5.º Cuerpo, veintiocho años. Habla corto, seguido y preciso.
{47} … Anunciada para el 11, la ofensiva empezó el 15. Los movimientos de las tropas no se cumplen nunca en el plazo fijado. La gente esperó tumbada en la nieve. Atacamos a las cinco de la mañana. Había quien llevaba helado más de cuarenta y ocho horas. Nadie chistó. Todos sabíamos que estábamos al acecho, eso calienta como no tenéis idea.
{48} Un republicano trabaja ocho horas, se pasa dos hablando de la posibilidad de procurarse tabaco, otras dos… «que si Inglaterra, que si Francia…»; critica durante tres a los catalanes, otro tanto o un poco menos a los comunistas. Lo demás son alarmas. Un catalán trabaja poco más o menos lo mismo, habla mal de los madrileños, muele comunistas, muele murcianos. Un comunista quizá trabaja media hora más, pasa cuatro y media entre reuniones, radios, ponencias, células, lee durante una hora la historia del partido. Habla mal de los catalanes, de Inglaterra, de Largo Caballero. Se vuelve a reunir dos horas más. Los de la CNT trabajan menos, hablan mal de los comunistas, de los socialistas, de los republicanos. Quedan los que hablan de los que hablan mal. Aquí nos tienes a todos, desde el Presidente de la República hasta el último mono, que es el que yo hago a las once de la noche, que también procura lo suyo. Se puede especificar: un funcionario habla mal de su ministro, de su exministro, de los que pueden serlo, de su director general.
…
–… fue un tiempo hermoso. La gente creía de verdad que había empezado una era nueva, bebiendo el vino de las iglesias y pintando los taxis de otro color. Con la venida del gobierno se han dado cuenta de su fracaso. Eso les duele como la presencia de los castellanos. No pudiendo echar la culpa a nadie, acusan a todos.
…
Y va de suceso, sin cuento: Un fabricante de los de panza en ristre, doscientos obreros, de Sabadell para más señas, con casas aquí, torre en Vallvidriera; listo, vivo, llamadle Pedro Durán, yo le conocía porque les hice un cartel para sus medias de «La Mariposa»: raya en medio, papadoso y pureante; muy puesto a lo «muy moderno»; y nada de política, «yo a lo mío, y usted a lo suyo», simpaticón y buen pagador.
{49} –La ciudad se ha convertido en un gallinero –sigue el juez–. Se recomienda un vistazo a las azoteas. Hasta en las rejas de la Pedrera…
…
–Allí tienes, a ras de la calle, entre rejas, gallinas picando.
–Cada ciudadano ha venido a trocante.
–En cada caletre un menú. Tras el menú, otro menú. Sólo se piensa en la manduca.
–¿Para qué crees tú que mi mujer va a la peluquería?, –pregunta Cuartero–. ¿A que le ricen los rizos? ¿A que le marquen la ondulación? ¡Cá, hombre! A cambiar una pastilla de jabón por medio kilo de arroz, que a su vez dará por las patatas que necesita. O una lata de sardinas que le ha traído un capitán, primo de la tía de la sobrina de la otra tía, que a la noche aprenderás trasmutado en otra pastilla de jabón.
–En las sastrerías venden patatas; en los ultramarinos sólo mostaza, y se acaba. A más de las cosas raras: pasta dentífrica que te venden como anchoas. Barcelona se ha convertido en una inmensa, minúscula lonja.
{50} … La carne asada, porque no hay leche para salsas; ni mantequilla. Castilla desconoce naranjas y el gallego es hombre de fuego lento y el jándalo vivo. Como el aceite hirviendo, y quieto como él, cuando no lo gastan. El aragonés de las sierras, acecinado. Todos los de las costas acaban entendiéndose porque les corre el mismo pescado por las asaduras. Fraternidad de los borrachos. De siempre los banquetes han sido fiestas confraternales…
…
Tú no sabes lo que es un estofado, carota –clarinea Rivadavia, recogiendo la pelota con una voz que de pronto le sale aguda–: con aceite, vinagre, ajo, cebolla, especias; todo macerado a fuego lento en una vasija bien tapada. ¡Ni el potaje, ni las gachas, ni el cocido, ni el gazpacho recocido en los rescoldos de la brasa, ni el ajo arriero!
–Ajo blanco le dicen en mi tierra. Ajo crudo machacado, migajón, sal, aceite, vinagre y agua…
–Ni idea, niño, ni idea –grita Rivadavia–. Eso se llama, de verdad, gazpacho macareno. Oído al parche: se toman siete habas y siete almendras, se machacan con un diente de ajo. Gota a gota se humedece todo con aceite, hasta formar una suave pasta muy blanda. Luego, removiendo continuamente, echas un litro de agua, una cuchara de vinagre, salpimentas. Añades medio kilo de migas de pan del tamaño de una avellana. Cuélalo. Si lo quieres llamar ajo caliente, dóralo con pimentón, pasándolo por el fuego.
–América –sigue Rivadavia– envió materias primas, tomate, patata, chocolate, pero no maneras de condimentar. En España no se conocen las golosinas a base de azúcar hasta muy tarde. El azúcar es portugués y su negocio judío. Lo cultivan emigrados en el Brasil, lo venden los judíos de Amsterdam. A finales del XVI, aún obsequiaba el rey don Sebastián a los españoles con manjares a base de azúcar.
{51} … La historia de España es una cosa aleatoria, al azar de un coito, Carlos V; y el albur de Isabel: América. ¿Cuántos españoles había en los Tercios? ¡Qué importa todo esto! Lo grande de España, lo primordial: el pueblo. ¿Qué importan los Enriques, los Felipes o los Carlos? Todo pasa por encima del pueblo sin herirlo; sólo las condiciones económicas le sojuzgaban. ¿Y qué le iba y venía en tanta guerra de generales? Ese mal nuestro que parece incurable y venido no se sabe de dónde, de tanta camarilla, de tanto morderse y entre matarse un cabecilla contra otro, que desangra la tierra sin que los campesinos, sin que los obreros sepan el por qué. Tanto vivir despedazados. Y esto se acabará. El pueblo español se ha dado cuenta de por quién y para qué se rompía la cara. Ahora, por primera vez, sabe que lucha para su propia existencia, para su propio sustento, para su propia tierra. Para que el suelo de España sea suyo. ...
{52} … Mira Arniches, mira Guerrero, mira Marquina. ¿Me vas a decir a mí que no podíamos haber embarcado ya para la Argentina? ¿Para qué te sirven las amistades? ¿De qué tanto republicanismo? Mira Gustavo como se ha enchufado. Siempre has de ser el mismo: tú a las duras y los otros a las maduras. ¡Juan, no metas los mangotes en el plato! ¡Esta vida se tiene que acabar! ¡Qué ganas tengo de morirme! ¡Gorrino, sucio!
{53} … La represión de octubre le llenó de asco y le interesó más directamente por la cosa pública. Sacole de quicio la sublevación de julio y ofreció servir en lo que le mandaran. Enroláronle en la Junta de Protección y Conservación del Tesoro Artístico, creada el mismo mes. El día 25, fecha de su nombramiento, fue con otro individuo de la Junta al Pardo, hacia donde, a lo que decían, había salido una camioneta con cuatro desgraciados, en plan de quemar iglesias. Llegaron antes y convencieron sin dificultad a los expedicionarios de su equivocación, y aun consiguieron que se fueran por los pueblos circundantes para impedir desaguisados de pareja índole...
{54} –La lástima: que no hay vino. Vermut para desayunar, vermut a mediodía, vermut para cenar. Vermut a…, ¿qué hora es? Casi las doce. Vermut a las dos de la mañana.
–En el Ritz hace un mes todo era Málaga.
–No conociste la era del champagne, Mariquilla. Eran los tiempos de los Reyes Magos. Cuando escriban en serio la historia de la guerra, la dividirán en tres edades: la del champagne, la del tintorro, la del vermut y…
…
–Una sardina –dice la carantoñera–. ¿Te das cuenta, mediquillo? ¡Una sardina! Un año sin saber lo que es una sardina en aceite. En aceite puro de oliva. Lo dice aquí, en la lata. ¡Fíjate qué color de plata entremezclada de grises! ¡Qué pardos en su parte vaciada! ¡Qué brillante! ¡Qué abultada! ¡Qué limpia!, y ¡cómo huele a sardina! ¡Qué espinillas como canas, y la carne rosada como marfil viejo! La abres, ¡y parece doble! ¡Mírale la espina como cadena cordobesa de oro blanco, transparente!
{55} Toledo clavado en todos los corazones. No por la fanfarria triunfante de los facciosos –al fin y al cabo no hubo ningún italiano, ningún alemán en el Alcázar; y resistir y aguantar lo hacen todos los españoles desde que han nacido, sin esforzarse. ¿No comer? ¡Vaya problema! Y eso no fue cuestión allí–. No, lo que les molestaba era el reconcomio por la inacción bullanguera de los asaltantes, la falta de resolución: la disolución y el fiarlo todo a la buena de Dios. De Toledo radica el haberse dado cuenta del valor de la disciplina.
{56} En la primera esquina tres cajitas de caudales de mayor a menor, relucientes y de buena facha. A su lado una cascada de brillantes hules enrollados; los unos a cuadros, otros con flores; frente a una vitrina donde se guardan y exhiben los «artículos para regalo», de alpaca y plata «Meneses»: hueveras, floreros, «centros» y convoyes; juegos de café de porcelana checoslovaca y japonesa.
Encimados y atados como víctimas empaladas en sus cajas, hileras de tijeras, cuchillos, cubiertos, navajas de afeitar. Carteles y latones de propaganda de la fabricación de Solingen. Una hilera de abrazaderas para cortinones sobre seis palanganas metidas la una dentro de la otra por riguroso turno de talla. Cuelga del techo, a lo largo del comercio, una galería; repartidas por su baranda, alfombras de fibra de coco y otras de rala pelusilla; penden escobas y, a la izquierda, un muestrario de plumeros, única nota viva.
{57} … Diose el hombre a las peñas y a los entre bastidores, seguro de su éxito, vendiendo superioridad. El ciego sin lazarillo da en poyos y maldiciones o se queda con los brazos extendidos palpando miedos, a menos de tener una fortaleza de ánimo y resignación, de la cual carecía nuestro joven. Fajardo no se dio cuenta de su inseguridad, vivió sus sueños creyendo sinceramente en ellos. Fiose llegado, sin meta, ni siquiera tomar salida. Nutrido de sus propias bernardinas, que se le volvían carne y hueso, desconocía la duda. Hubiérale pasado, quizá, con la juventud, pero las finanzas del padre vinieron a menos, enredadas en unas trampas imprevistas, y el joven –cerrado a banda– porfió en el canto, sin salida su prosa. Cuando careció de dinero lo pidió prestado inventando patrañas y escondiendo luego el bulto. El crédito tiene corta la vida cuando no se renueva, por poco que sea. La gente le dio de lado y las malhabladurías le fueron cercando. Que lo económico, cuando pequeño y debido, es malo para las letras.
Juan Fajardo era levantino, se le notaba en cierta exuberancia: los gestos le salían amplios, los abrazos repetidos, la voz honda y larga, la risa fácil y alta, la vanidad bien establecida, el deseo de hacerse valer por lo que valía y un poquito más, más el dolor del artículo que se espera en primera plana y sólo aparece en la segunda, el disgusto del titular demasiado pequeño, la molestia de la firma impresa en minúsculas, el pellizco amargo de los adjetivos laudatorios no suficientemente explícitos, el resentimiento de los alfilerazos de la envidia compañeril; el hablar de sus proyectos como de cosas ya realizadas:
–Es lo mejor que he hecho.
–De lo mejor que he escrito.
Un cierto aire de superioridad, involuntario pero sin esconder.
{58} – … ¿A cuántos fusilaron aquí en Teruel?, –pregunta seco Herrera.
…
–… Metieron en la cárcel a más de mil, y cualquiera cuenta los que desaparecieron. Por lo menos otros tantos. Los que no iban a misa nunca. Y los que iban poco.
…
–Terrible: por los caminos, por las cunetas, por la vega, en el monte. Aquí y en los pueblos. Cuando la gente se dio cuenta de que se mataba sin más, por orden de los de arriba… Pues… El cólera, peor que el cólera.
–... ¿Qué hicieron en un año de tranquilidad?
–Nada. Matar y rezar –apunta el hijo.
{59} –Pero lo más grande –sigue el de Albarracín–, fue un desfile de moros. Después de lo de La Puebla, unos doscientos desgraciados de la CNT intentaron meterse por Bezas. Los coparon. Y los moros no dejaron uno para muestra. Empalaron en las bayonetas las orejas de todos y las partes. Como se lo cuento. Hasta hubo quien tajó una mano y se la encaperuzó al machete. Y ataviados de estos despojos desfilaron tan majos por el Óvalo ante lo mejor del pueblo. Lo prepararon todo muy bien, con lujos y colgaduras y los trajes de los domingos. Las señoritas en los balcones y detrás los falangistas, una mano al aire, y la otra Dios sabe donde. Lo más granadito y lo «pera», como ellos dicen. Era un día de sol espléndido. El general rebrillaba con todas sus cruces, la tripa partida por su fajín celeste. Y el obispo a su lado. Las que más enronquecían, las señoritas de hábito. La chiquillería corría: buena sembradera. Parece que el sol oscurecía la sangre, que estaba negra. «Olé los hombres» –gritaban desde los balcones–. «Así me gusta a mí». Un sol de mil diablos.
{60} –¿Cómo es que tenéis al cura suelto?, –pregunta Fajardo al narigado personaje.
–¿Quién? ¿Don Alberto? ¡Si es una persona decente! ¡De lo más decente! Más pobre que las ratas. Cuando empezaron las cosas algunos quisieron molestarle. Pues ¡buena se armó! Sin la iglesia, ¿qué mal podía hacer? Y lo primero que hizo fue entregar las llaves. Cuando la convirtieron en almacén no abrió la boca. Cuando se repartieron las tierras le llamó el Comité; y el presidente va y le dice:
–Para rezar se necesita comer. Porque sin comer, ¿quién reza? ¿No te parece?
Y ahí le tiene. Y todos tan contentos. Si alguno quiere oír misa, va a su casa y santas pascuas.
{62} A pesar de la muerte del hombrón pretendió la buena señora seguir su vida regalada, y así vinieron las cosas a sucias y embrolladas mientras ella seguía cuidando su atuendo, más limpia que una patena, roncera y regileta, en medio del polvo que recubría géneros, facturas, estantes: en todo dejaba el dedo rastros menos en el espejo. Y no permitía a nadie ayudarle «en sus cosas», convencida de que todo estaba bien, en el mejor de los mundos. Su oíslo había desaparecido en el tiempo en que menos pena le podía hacer; inficionose del tabaco por destinte de una conocida suya, pescadora del rumbo del Antiguo, y se le fue afebleciendo la memoria con los años y las dificultades que su zangandunga iba amontonando. Para los que la rodeaban no dejaba de ser un misterio esa amnesia progresiva que se producía exclusivamente cuando se trataba de asuntos que la molestaran o pidiesen cierto esfuerzo resolutorio; que para el regalo no le faltaba memoria lince. Se había arregostado en una decidida resolución de no enterarse, y no hay quien venza una bobería bien administrada; y así fue tirando, bien para ella y regular para los demás. De fina, viva y delgada, vino a fondona y tafanaria; amontonando grasa por todas sus vertientes papandujantes en capas sucesivas como lava corredora ya sin fuerza en el primer recuesto. No importaba para su aseo y meticuloso peinado. Fuele ensanchando Mercedes, la costurera de casa, la falda negra y la blusa del mismo luto, señal eterna de su viudez. Tuvo que abandonar el corsé, prenda que siempre había defendido como muestra de la honradez femenina, y motivo de las riñas más serias entre ella y la nieta:
{63} Del 15 de mayo a mediados de junio pasábalo con su padre, en Teruel. Éste, a su vez, venía un par de semanas a San Sebastián, por las Navidades. En la capitalita aragonesa les iba mal a los dos; a él porque se prohibía su diaria salida al Casino y su partida de ajedrez, a ella porque no tenía qué decir, sin temas, aburrida de lo estrecho de la villa y timidez de los galanes; sin amigas; que las que le proporcionaban las relaciones paternas eran mojigatas, de camisa y enagua, novio lejano y carabina; y no lo compensaba con la admiración producida por su natural desenfado. Además callaba sus cosas, amiga de hablotear de modas y películas, y unas y otras llegaban a Teruel con un retraso que le sabía a rancio. Faltábanles, a padre e hija, recuerdos comunes que les ligaran, nimios hechos pasados que sirvieran para fundamentar una conversación al repetir sin ton ni son los: «el día que…», «¿te acuerdas de…?». Sus recuerdos eran falsos, de hotel; faltábanles sucesos, babionadas que les encerraran en un pasado bobo, de habitación caliente y vivida. Después de mentar a la abuela y a las tías, el tiempo, tras el alabar de las galas, venía el silencio a complicar las cosas. En los últimos años, intentó don Leandro hacerla partícipe de sus estudios, pero la total indiferencia con que su hija atendió lo que él tenía por confesiones, le contuvo, herido. Los días eran largos y no había cine más que sábados y domingos. Rosario iba de paseo con las hijas del boticario mientras su padre atendía a su municipal función. De Teruel, quedábale a Rosario una imagen seca y polvorienta y un zumbar de moscas. Pero en medio de ese aburrimiento desesperado existía la seguridad de una ligazón, una tranquilidad pétrea, un poderse recostar en las palabras, en lo establecido; un pensar: «es mi hija», «es mi padre», al soplo de una mirada correspondida.
{64} No hay viento que levante la tierra como los primeros días de una revolución popular, no la resube en polvo, sino en barro y hueso, a su impulso se hincha y aparece distinta. Todos los días son domingos. Todo retoño revive, se acogolla y enternece. Todo concurre, todo se suma para el entusiasmo de todos: las armas en la mano, como yemas, la desaparición del tiempo, el olvido del sueño. Rebrotan todos los mitos abandonados y están ahí, al alcance de la mano. Nuevo alcohol, crisopeya universal. ¿Quién duda del movimiento continuo? Todos creen en Dios. (¿Para qué entonces las iglesias?). La fe en un mundo mejor abrillanta el universo reverdecido, al alcance de la mano. Ni importa matar, ni importa morir. Todo es fácil. Dan todo por nada: el porvenir y el vino, la inmortalidad y la gasolina, el poder y los teatros, la fraternidad y los libros, las neveras y la igualdad.
{65} –Por eso tiene mil veces razón el Partido al desconfiar de los intelectuales. Sois capaces, por la defensa de una idea que os parece justa, y no digo que no lo sea, de echar a rodar la «mesa y la silla». Sin fijaros en las consecuencias ni ver más allá que vuestra obcecación, sin importaros los resultados. No, hijo, no. Mira más lejos.
–No nos entenderemos nunca, exintelectual. Lo malo es que entre nosotros sois la única cosa seria. Pero no nos podemos fiar: ignoráis vuestro fin, a lo que obedecéis. No creéis en vuestros sentimientos, sino en vuestras consignas, o, mejor dicho, vuestras consignas son vuestros sentimientos: fuerza de la disciplina y de la fe.
…
No se tiene siempre el gobierno que se merece. La forma quizá, pero la calidad la da Dios. Nos ha hecho falta un Carnot.
–Calla. Si empiezas a comparar esto con el 93, no acabarás nunca. Déjaselo a los Albornoces y a otros Marcelinos, educados en el culto a una Francia que sólo existe en sus imaginaciones y en la fachada. Tan lejos están ellos de Valmy como nosotros, aunque nos sobren Dumouriezes. Y si no ahí está la prueba: Si en vez de un Gobierno de Frente Popular hubiera en Francia un Gobierno de derechas a lo mejor nos ayudarían, sin ahogarnos como el de ahora. Que el interés nacional no repara en colores, y Francia no es excepción, dígalo Richelieu. Abandonan el interés de su nación por una paz que pierden.
No creo en la muerte. Me importa un bledo. El español prefiere el nicho al enterramiento por lo que tiene de coito el meter el ataúd en el muro. Nicho, nido, y eso que plantar la caja en el suelo tiene también lo suyo: la etimología de cementerio: coito y alcoba. El español tiene poco que perder en esta vida y mucho que ganar en la otra. La idea de unidad, de monoteísmo, de origen único lleva indefectiblemente a la idea del incesto. Sol en la tierra. Por eso somos tan mal hablados. Cuando el problema del origen de las cosas desaparezca, se esfumará mi lema: «Todo lo mortal es símbolo».
Lo que les importa a los obreros es que les den lo suyo, que es lo de los ricos. Los problemas morales no existen para ellos. Convertir los salarios en problemas morales no podía ser obra de un asalariado, sino cosa de un cochino intelectual como tú o como yo, aunque reniegues.
–Era necesario para que los explotados se dieran cuenta de la iniquidad y reaccionaran.
{66} Ahora, allí delante, en el camión, en una caja enorme, Las Meninas. Su compañero, que era hombre dicharachero, no decía esta boca es mía.
–Pasémoslas, Evaristo.
El chofer no se daba cuenta del género, ni del plural.
Las cabezas constantemente vueltas hacia atrás.
–Así, si viene uno de esos bárbaros con un tanque de gasolina…
Cuartero no veía la caja, sino el cuadro: la infanta, el enano, el espejo.
–¿Un control?
–¿Qué llevarán ahí, ché?
Los soldados se figuran una arma nueva.
–Eso sí que es llevar la cultura por los pueblos –dice Jurado, que procura vencer su malestar.
–Por la sola responsabilidad de este viaje merecería garrote Franco –contesta Cuartero.
{67} –Ahora tendremos que hacer la guerra por nuestra cuenta. Están reventados.
–¿Los fachas?
–No, mis hombres. Andar y andar. Ni un camión.
–¿Cuántos días hace que llegaste?
–Cuatro. De enlace con el Cuartel General. No hay teléfonos. Sin fuerzas para hacer línea. Llevo retirándome con esos cuatro a razón de diez kilómetros al día. Dicen que en Gandesa las fortificaciones están hechas al revés.
–Habladurías. Líster y Modesto resistirán seguramente en el macizo de Belchite. Por el Maestrazgo no podrán pasar.
{68} … la mano expertísima para condimentar perdices a la catalana, salmonetes a la provenzal y asar chuletas al amor de los sarmientos, puntal fiel de una prosperidad ininterrumpida.
López Mardones se regaló allí dos días. Solían ir a comer varios policías españoles que nuestro hombre saludaba con un despreciativo, ¡hola!, yéndose a sentar solo en un rincón a relamerse con los ajos cocidos, gordos, blandos, blancos, a lo patata recién nacida que constituyen la salsa y el ser de la perdiz a la catalana.
{69} El que habla es valenciano y en un solo cerrar de ojos vuelve a ver los buñuelos, hinchados, cuscurrosos, redondos, lucientes, todavía empapados del aceite que resudan en brunos lamparones sobre los abultados sacos de papel pajizo. Los buñuelos se van dorando en la caldera oscura, mantenidos por el aceite hirviendo, aureolándose de burbujas; cada buñuelo una isla, con su contorno de arrecifes, blanca espuma formada por el aire y el agua que desprende la masa que del color flavo de la miel helada pasa al dorado de la traslúcida. Por una chimenea que, acodillada al fogón, desemboca en las alturas de las ventanas del entrepiso vase el humo enrevesado en las ramas del árbol, atado al canalón de zinc que baja dividiendo las casas bajas y estrechas de la calle de San Vicente, pregón de la buñolería, como si el acrísimo olor del aceite no bastara como muestra. Librería de Botella, estrecha y larga, a la que se baja por dos escalones y en cuyo escaparate amarillea un georama. La calle, mal empedrada. Entre adoquín y adoquín, vueltos cantos rodados de tanto carro que va a San Vicente de afuera, camino de Silla, de la Ribera, hay tales diferencias de altura que los carros van dando tumbos; resbalan las llantas desprendiendo polvo al golpe, las aceras están interrumpidas por los anafes y los biombos que protegen la buena combustión. Tras el armatoste la buñolera, con más caracoles en la cabeza que conchas tiene la mar, con más bandolina que aceite no hierve en la sartén. El corsé la estatifica, mueve los brazos, mueve la lengua, mueve la sonrisa embijada del calor, sonríe con su triple barbilla, sonríe con sus triples arracadas, sonríe con sus caracoles, con el sudor que le mana en la empolvada frente; pero no menea la cintura, de tan apretada como la tiene. Mueve, remueve, vuelca y revuelca los buñuelos y cuando están a punto los recoge de su laguna estigia, con un palito, y los va dejando escurrir sobre un entretejido de alambres que descansa en los bordes de una enorme jofaina, mientras el buñolero, estantigua, va dejando caer en el aceite que chasca, pica, bulle, salta, nuevos aros de masa que inmediatamente sobrenadan rodeándose de las burbujas del freír.
{70} WEICSEN. Me van a expulsar y me duele horriblemente. Desde que recuerdo, fui del partido.
JUAN. ¿Qué has hecho?
WEICSEN. Provocar yo mismo mi expulsión.
JUAN. No te entiendo.
WEICSEN. Siempre luché por lo que consideré no sólo justo, sino irremediable.
JUAN. ¿Y? ¿Ya no crees en la victoria del proletariado?
WEICSEN. Sí. Pero a este precio, no vale la pena.
JUAN. ¿Qué precio?
WEICSEN. La guerra.
JUAN. ¿Crees que la firma del pacto germano-soviético es la guerra?
WEICSEN. Sí.
JUAN. ¿Te das cuenta de lo que va a ganar la URSS?
WEICSEN. Desde aquí, encerrados, fuera de juego como estamos, es posible que se pueda considerar así. Pero piensa en los millones de trabajadores que van a morir.
JUAN. ¿No habíamos quedado en que de todos modos habría guerra?
VOZ DE KARPATY. ¿Queréis callar?
WEICSEN. (Más bajo). Es otra cosa. No se puede hacer lo que Stalin ha hecho. No es decente.
JUAN. Pues lo hizo.
WEICSEN. Contra ello me rebelo.
JUAN. Te vas a quedar solo.
WEICSEN. Lo sé.
JUAN. Ni yo te dirigiré la palabra.
WEICSEN. Lo sé.
JUAN. Pediré que me trasladen a otra barraca.
WEICSEN. No te preocupes, ya lo harán ellos por su cuenta.
JUAN. Acabarás vendido.
{71} »Opositor por nacimiento, periodista por gusto de llevar la contraria, moviéndose como anguila en barro entre chismes, dimes y diretes,
…
»Para toda una vida dedicada a la política, los nuevos ministerios de Madrid, el proyecto de unión de las estaciones de ferrocarril, más parecen obra de alcalde que de ministro.
…
»Su influencia fue personal –extraordinariamente simpático, ocurrente–; su fuerza, la palabra –oral y escrita–; en ella quedó, buena para el escritor que no fue, mala para un político. Sus inquinas de campanario, sus previsiones justas –todas resonantes– le impidieron tener un norte al que se sacrificara; sus odios personales, enardecidos por su agudeza, le llevaron a extremos lamentables para el pueblo que siempre esperó de él tanto o más que de nadie.
…
»Quien tonto o envidioso hace daño, puede, naturalmente, ganar el olvido. Prieto, que oye gemir el viento en las Antípodas, quedará durante algún tiempo en el de las memorias como uno de los políticos españoles más funestos de nuestro tiempo».
{72} –¿Siempre te estás dando importancia? ¿O pagaste algo por nacer? Pura casualidad, y fuiste. ¿Y eso tienes que defender? Mírate bien, ya que te gusta. Igual que un pollo o una col; éstos, a veces, deben su vida a la decisión de seres que los necesitaban: fueron plantados.
–¿Crees que nosotros también?
–No lo creo; se sabría.
–¿Crees que las coles saben que fueron plantadas?
–Habría que preguntárselo.
–Te aseguro que no lo saben.
–¿De qué poder usas para saberlo?
–Esto nos llevaría a suponer que a nosotros también nos plantan. Es decir, dar la razón a los católicos o a otros de la misma ralea.
Templado calló un momento:
–Bueno, vamos a considerarlo de otra manera: pura casualidad, sin más. ¿Qué importa entonces la vida?
–Será la tuya.
–Sí, desde luego, la mía. Y la de los demás.
–¿Entonces? ¿Por qué quieres que sea de una manera y no de otra? ¿Por qué has luchado? ¿Por qué estamos aquí?
–Como hay una razón es evidente que no sabes lo que dices.
–Lo que queréis es, sencillamente, privar al hombre de su historia. No me refiero a vuestros cortes en ella o a su enfoque –cada quien hace lo que puede– sino que de veras queréis plantar al hombre en el mundo como si no tuviera pasado, como si no hiciera sombra, como si lo que existe fuese lo único que existiera.
–A ti lo que te importa es tu sombra. Mírala, te la regala la luna. Dentro de un momento ya no la tendrás, por las nubes.
Trastabillea Ferrís. Se detiene.
{73} El señor cónsul de la Argentina, alto, delgado, cetrino, atildado como sólo puede serlo un suramericano que tiene lo inglés como paradisíaco –vestido en Oxford Street, camisas hechas en Madrid pero según figurines ingleses, corbatas del pasaje Burlington– está triste y pone cara de circunstancia. El señor cónsul de la Argentina es el decano del cuerpo consular de Alicante. Puesto de responsabilidad evidente ya que es la única ciudad donde la compañía de aviación Air France hace escala –cordón umbilical con el mundo– y el señor cónsul puede visar pasaporte de salida…
…
El señor cónsul de Cuba sería feliz sin cierta ligereza (es un contrasentido) de cascos de sus hijas, a las que adora. Luz y Candelaria son jovenzuelas de cara y caderas más que amplias apaisadas; simpáticas, sonrientes, hasta bonitas si se quiere (¿Quién no lo es a los quince años?, dice el ama Concepción, que no puede con ellas), alegres, simples si no puras, descaradillas con su papá, abiertas, efusivas, expansivas, boquifrescas, amigas de enseñar lo que tienen por más hermoso de sí –las tetas y los muslos–, dadivosas, capaces de rendirse al más pintado con tal de que les guste algo y coincidan con sus ganas de retozar, que son cotidianas…
…
El agente consular, que a cónsul no llega, de Francia nunca se las ha visto tan gordas; no era difícil dado lo pequeño de su talla y la delgadez pronunciadísima de toda su persona, nuez y nariz aparte, que le apuntan como promontorios: de un cuello que más tiene de ave desplumada que de ser humano y de cabo de la quebradísima costa de su Bretaña natal.
El señor agente de Francia se ha quedado asombrado cuando el cónclave de sus congéneres le ha escogido para formar parte de la importante Comisión Internacional que ha de intervenir en el asunto de la evacuación de los restos del ejército republicano y mandamases político-obrerosindicales.
…
Cuando el francés, cincuentón y narizotas –con afición muy consciente por los «de Burgos»– se reúne con sus dos correligionarios para tratar de lo que, entre sí, ya llaman «los prisioneros del puerto», no puede dejar de pensar que parecen arrancados de un sainete o de una zarzuela de Arniches o de los Quintero, a los que es aficionado, como al cante jondo, que de eso y de caldos chanela. «Lo que tú eres es un gitano disfrazado –le solía decir la Tosca–, no por lo que engañas, eso: ni a una mosca, sino por lo que te emboba». Y acertaba. Lo que le hubiera gustado al señor Fleurot es irse por los caminos del mundo, viéndolo, remendando calderos y oyendo cantar por lo fino…
{74} Lentamente fue entrando el Vulcano. Echó anclas en el muelle de Poniente. Enfocó los cañones contra la multitud. Cayó un silencio imponente y, de pronto, desde la cubierta, la banda de música rompió a tocar la Marcha Real.
Todos lo resintieron como una puñalada. No se alzó ninguna voz. Sólo se miraban los unos a los otros.
La puntilla –dijo el Madrileño.
Izábase, lento, el oriflama rojo y gualda.
Nadie podía apartar la vista de la bandera. Nadie se tapaba los oídos. Todos miraban, algunos llorando. La bandera monárquica y la Marcha Real. Ahí. Para todos. Inri.
Con Julio Gómez, alias el Gordo, no se sabe nunca a qué carta quedarse...
Dermatólogo y poeta, para el Gordo nada tiene importancia como no sea el beber; el comer, por el beber; el dinero, para el trasiegue y lo que entraña. Podía ganar más con sólo querer, más no: el trabajo es enemigo –no acérrimo– del vino. Dejó la profesión al dar un braguetazo.
…
... Cuando se hizo rico, pugnó por acrecentar fácilmente sus bienes. No opuso resistencia y así llegó a capitán de industria.
…
La guerra le obligó a más, pero como no era cosa de firmar se quedó en casa, tranquilamente. Ninguna organización en el poder fue a pedirle que tomara las armas. Permaneció en Madrid, sin ver a nadie; se resistió a que el Gobierno lo trasladara a Valencia. Pero cuando fue evidente, después del «golpe» de Casado, que las tropas enemigas iban a entrar –por las buenas– en la capital, tuvo que tomar una decisión. Estaba seguro de que sus firmas eran suficientes para que si no acabaran con él, sí diera con sus menguadas grasas en la cárcel. Y, allí, no suelen dar Valdepeñas, que no le había faltado. Se fue a Alicante, a casa de Juan Guerrero –gran amigo, admirador de su poesía.
{76} –Estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides, hijo, no lo olvides nunca pase lo que pase, son lo mejor de España, los únicos que, de verdad, se han alzado, sin nada, con sus manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia; cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso. Pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides.
{77} –Sí, el caballo forjó los primeros imperios: España, toro; reventando los solípedos, hundiéndoles los cuernos en la panza. ¿Cómo pudo dudar Larrea?: el caballo, el fascismo.
…
El catolicismo, he aquí el enemigo. No por el clero ni el lujo ni el arte: por tener al hombre en tan poco. Ningún pueblo como el español bebió esa ponzoña; quedó menguado, paralítico del lado izquierdo.
…
¿Cómo pudimos creer un solo momento que podíamos ganar? España ha sido siempre un país reaccionario, retardatario, tradicionalista, católico romano a machamartillo, cerrado, duro de mollera, fanático, pobre; con sus ventajas humanas: acogedor, decente, humano, virtudes personales que nada tienen que ver con la política aunque no estén reñidas con ella; ni con la derecha ni con la izquierda. Auténticamente: hice el idiota, desde el principio. Podría ser el Montes o el Giménez Caballero de estos señores. Ambos tuvieron vista, más o menos de izquierda hace años, pero sinvergüenzas. ¡Haberlo sido! Me perdió la decencia. Lo siento.
{78} ¿Qué le hubiese costado a Franco haberle dicho a Inglaterra, a Francia, a México: de acuerdo, manden tres barcos para que se vayan todos los que les dé la gana? Sin contar que así habían quedado. No. Aquí, a jodernos, a vengarse de sí mismo, de su propia traición para que, cuanto antes, queden menos testigos. Siempre fuimos así. El perdón lo es todo, hasta musulmán, pero no peninsular.
…
Rumio. ¿Quién podría servirme entre los escritores de Burgos? Algunos me aprecian, razón de más para que no hagan nada en mi favor, cagándose –con el perdón– en sus pantalones con sólo pensar que pueda acudir a ellos. Quedan los que no me quieren bien; pero temo mucho que la filantropía quede lejos de las Huelgas. Paciencia y barajar, que viene a ser lo mismo, esperando que los que no se han metido en nada tengan algo que decir.
…
–A mí me tocó mandar los primeros pelotones de ejecución, en el Campo de la Bota, en Barcelona. No vayas a creer que me gustó. ¡Qué va! Pero ¿qué remedio? Alguien lo tenía que hacer y no iba a echarme para atrás. Es muy fácil decir, sentados detrás de una mesa: éstos me los fusilan y éstos no. Basta con un gesto, con una firma. Porque había que hacer las cosas como se debía: ahí estaban los tribunales pero, con el ejército disuelto, ¿quién ejecutaba las sentencias? ¿Las patrullas de control? No parecía lógico; iban, venían, traían a los presos. Era una obligación, más no. ¿Las Milicias? Claro: el ejército del pueblo. Pero se acababan de formar. De todos modos el Comité ordenó: que las Milicias cumplan las sentencias. De nada hubiera servido protestar.
…
–La grandeza española se debe a la unión de tres culturas: la cristiana, la árabe, la judía, y su decadencia al clero, sea de la procedencia que sea: española, conversa, alemana o francesa. Quien impone la expulsión de moros y judíos es la Iglesia (manejando el pueblo y el gobierno a su antojo); el odio al poder adquisitivo de los judíos es de idéntica procedencia. Ese anticlericalismo que, como veis, no es cosa del otro mundo.
…
–¿Denunciar? –dice–. ¿Cómo puede echar en cara eso aquí, a los comunistas? Podrá acusarles de mil otras cosas, y con razón: de sectarios, falsos, hipócritas, acaparadores; pero ¿de malsines, acusadores de verdad o en falso? ¡Vamos! Vosotros, los españoles, habéis vivido siglos bajo ese signo. Aquí, denunciar padres a hijos, hijos a padres, hermanos a hermanos, estuvo recomendado como maravilla celestial durante cientos de años por la santa iglesia católica. Era una de las maneras más seguras de ganar el cielo. No olvide que esta tierra es de la Inquisición, de las castas, de lo castizo, de lo católico, apostólico y romano, de los autos de fe. Venirnos ahora con que un hijo espíe a su padre y lo denuncie –como Carrillo a Carrillo– tiene por lo menos la atenuante de la publicidad. Antes, se hacía en secreto. Eso también es una de vuestras herencias judías.
{79} A los dos días de haber entrado las tropas de Franco en Valencia, Luis Salomar se presentó en casa de Ambrosio Villegas. Le abrió Pepa Chuliá que no creyó a sus ojos. Se conocían muy bien. De Valencia y de Barcelona.
–Hola.
–¿Está Ambrosio?
–Ya comprende que si estuviera no se lo iba a decir. ¿Qué quiere?
–Ver lo que se puede hacer. Yo estaba aquí.
–¿Cómo que estaba aquí?
–Sí, en el Hospital Militar; detenido, claro.
–¿Y qué se puede hacer, según usted?
–Por de pronto, salvar la biblioteca.
–Así que a usted lo que le interesa son los libros, no Ambrosio; ya me extrañaba.
–No me ha dicho si está Ambrosio.
–No está.
–Entonces nos vamos a llevar los libros y los cuadros
–¿Con qué derecho?
–¿Prefiere que se los lleve un cualquiera y los reparta por ahí?
–¿Qué va a hacer con ellos?
–Llevarlos a un lugar seguro.
–¿A su casa, por ejemplo?
–Si se pudiera, sería lo mejor
–¿Y no le da vergüenza?
–Le hablo en serio.
–Y yo también. De aquí no sale nada.
–No sea absurda. Le juro que es lo mejor. Esté donde esté, daremos con él. Lo mejor sería que se fuese a algún pueblo…
–¿Habla en serio?
–Claro.
{80} –Y del que no lo es. ¿No te acuerdas de mí?
–No.
–¿Tú eres de Estella, no?
–Así lo dicen los papeles.
–Yo también. Y estudiamos juntos. Eres hijo de don Juan Aristigueta. Luego te fuiste a Logroño. El mundo es un pañuelo.
–El de los demás, el suyo, por ejemplo; el nuestro se ha reducido.
–Al fin, todos acabamos entre cuatro tablas.
–Antes o después. Es cuestión de tiempo. Y el mío está en gran parte, supongo, en tus manos; o, perdón, en sus manos.
–No me da mayor gusto.
–Pero alguno. ¿Qué darías por estar en mi lugar?
–¿Y tú en el mío?
–Nada.
–Serías vencedor, mandarías.
–No me importa eso, sino tener razón.
–¿La tienes?
–Y la tuve. ¿No hay salida?
–Temo que no.
–Gracias.
–¿De qué?
–De la franqueza.
–Es lo menos que te debo. ¿Fumas?
–Sí. Pero no de ti.
–¿A qué este orgullo? No sirve.
–Me da gusto.
–¿Más que el humo?
No contesta.
–¿Quieres algo para tu madre?
–Que no sepa que nos vimos.
–Descuida.
–Gracias.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974