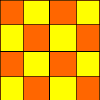El Catoblepas · número 198 · enero-marzo 2022 · página 1

La caracterización de las artes sustantivas en la obra de Gustavo Bueno 
David Alvargonzález
Se intenta hacer un resumen del modo cómo Gustavo Bueno caracteriza las artes sustantivas o poéticas en sus obras

El 11 de enero de 2021, impartí en la Escuela de Filosofía de Oviedo una lección titulada “La idea de artes sustantivas” en donde propuse una idea de esas artes que es distinta, en algunos puntos, de la defendida por Gustavo Bueno (Alvargonzález 2021a y b). La discusión de esa propuesta en varios foros ha conllevado una controversia acerca de cuál es realmente la caracterización de las artes sustantivas que hace Bueno en sus obras. Este es el asunto que trato de resumir brevemente en este artículo.
Las artes sustantivas están alejadas de la prosa de la vida
Gustavo Bueno definió el arte sustantivo como aquel arte que está dado al margen de la prosa de la vida. Esta característica, sin embargo, por sí sola, no permite caracterizar lo específico de las artes sustantivas porque lo lúdico (el ocio, el deporte, el juego) y lo sagrado (lo santo, lo fetiche, lo numinoso) también están dados fuera de la prosa de la vida y, sin embargo, se distinguen extensionalmente de las artes sustantivas. Incluso algunas ciencias o, al menos, algunos tramos suyos pueden considerarse muy alejadas de la prosa de la vida. Por tanto, este rasgo permite distinguir la religión, el ocio y las artes frente a las técnicas y las tecnologías que tienen fines prácticos inmediatos y que están involucradas en la prosa de la vida, pero no permite distinguir las artes sustantivas frente a los contenidos lúdicos y sagrados (Bueno 2000, 671). No tenemos un nombre para referirnos al género que incluye lo artístico, lo lúdico y lo sagrado, probablemente porque se trata de un género definido negativamente.
La distinción entres artes sustantivas y artes adjetivas es diferente de la distinción entre artes puras y artes mixtas
Antes de continuar discutiendo las características distintivas de las artes sustantivas, es conveniente explicitar la diferencia entre la distinción arte sustantivo/ arte adjetivo y la distinción entre artes puras/ artes mixtas. Esta última distinción sirve para diferenciar, pongamos por caso, la música sinfónica (música pura) de la ópera (música con texto), o la pintura del cine (que tiene componentes visuales, sonoros, temporales, etc). Sin embargo, la distinción entre artes adjetivas y sustantivas distingue las artes que están al servicio de un fin externo a ellas (música religiosa, música militar, cine político, pintura al servicio de la revolución) de las artes que no están puestas al servicio de ningún fin externo. Por tanto, la música vocal o el cine puede ser arte sustantivo, aunque sea un arte mixto. La distinción entre arte sustantivo y arte adjetivo corre paralela a la distinción entre filosofía sustantiva y filosofía adjetiva: la primera no tiene una finalidad externa a ella misma, mientras que la segunda está puesta al servicio de una práctica o de una institución (la “filosofía” de los banqueros o de los juristas). En el caso de la filosofía sustantiva, su finalidad, tal como la entendemos siguiendo a Bueno, es el análisis crítico sistemático de la realidad.
La comparación entre las artes sustantivas y ciencias
Bueno intenta entender las artes sustantivas tomando las ciencias como referencia, suponiendo que el proceso de eliminación del sujeto que se da en las ciencias estrictas tiene algún correlato en las artes sustantivas (Bueno 1952; Bueno 2000). Sin embargo, aunque el proceso de eliminación de las operaciones ha sido bastante bien estudiado en algunas de las ciencias estrictas, no tenemos análisis equivalentes para las artes. Parecen muy claros y muy operativos los criterios de Bueno para diferenciar la filosofía adjetiva y la sustantiva, y los criterios de la teoría del cierre categorial para diferenciar la filosofía frente a la ciencia, y las técnicas frente a las ciencias, pero no está tan clara la aplicación de unos criterios análogos en el caso de las artes sustantivas.
En todas las artes sustantivas, el autor se puede eliminar (en contra del expresivismo estético), pero el espectador tiene que estar presente. Sin espectador no hay obra pues que la obra de arte no nos revela esencias sino fenómenos (Bueno 1998; Bueno 2000, 669 y 671). Dice Bueno: “sin las interpretaciones diversas y enfrentadas entre sí del público, la obra de arte no existe como tal, porque son esas diversas interpretaciones las que reanudan a la obra sustantiva con los campos que ella había logrado poner entre paréntesis” (Bueno 2000, 671). De acuerdo con este texto, son las interpretaciones las que anudan de nuevo (“re-anudan”) la obra con aquello que está fuera de la obra. A tenor de este texto parece que, si se pierde esa conexión entre la obra y lo que está fuera de ella, no habría obra de arte.
En cualquier caso, por lo que se refiere al autor, yo no encuentro diferencia entre la eliminación que se da en las artes sustantivas y la eliminación que tiene lugar en el resto de las técnicas y de las tecnologías que fabrican productos. Sin embargo, aprecio una diferencia muy notable entre la eliminación del sujeto que se da en las técnicas, las tecnologías y las artes sustantivas frente a la que se da en las ciencias pues ni las obras de arte ni los artefactos técnicos son teoremas científicos, aunque puedan incluir valores de verdad. El criterio de la eliminación del sujeto en las obras de arte sustantivo no queda suficientemente aclarado. ¿Por qué se podría afirmar que en El Quijote de Cervantes tiene lugar la segregación del sujeto y en la Ética de Espinosa no se da esa segregación?
Bueno afirma que, en las obras de arte, habría una concatenación circular de los fenómenos parecida a un cierre, pero es un “cierre fenoménico” (Bueno 2000, 670 y 672). Afirma que ese “cierre” permite a la obra de arte sustantivo alejarse y distanciarse de la prosa de la vida, incluso alejarse de las propias partes de la realidad representadas por la obra de arte, en los casos en los que la obra es representativa. Pero nuevamente, si se pretende que este sea un rasgo distintivo de las artes cabe hacerse la misma pregunta: ¿por qué afirmar que en El Quijote se da un cierre fenoménico y no así en la Ética?
Bueno afirma que la obra de arte es sustantiva porque nos pone delante de conjuntos estilizados de fenómenos, concatenados circularmente, “que permitirán mirar a su través no sólo la “prosa de la vida”, sino también a las formas naturales o las esencias establecidas por las ciencias positivas” (Bueno 2000, 672). Nuevamente en este texto aparece la idea de que tiene que haber una conexión con la realidad exterior a la obra de arte para que pueda hablarse de arte sustantivo y esto me lleva a considerar el problema de la finalidad en las artes.
La finalidad en las artes sustantivas
Bueno defiende explícitamente en algunos textos que las obras de arte sustantivo no tienen finalidad objetiva, que están dadas al margen de toda finalidad. Bueno afirma que, así como no se puede definir una piedra por la ceguera, pues el ver no es un atributo de las piedras, tampoco se pueden definir las artes sustantivas por carecer de fin, ya que las obras de arte sustantivo no tendrían finis operis. “Solo desde perspectivas teleológicas o mitológicas podría atribuirse una finalidad objetiva (un finis operis) a las obras de arte. […] Pero si dejamos de lado esta perspectiva metafísica o teológica, las artes liberales ofrecen una ontología que podría mantenerse, en sí misma, completamente al margen de la idea de finalidad y, por tanto, que no tendría por qué estar contaminada con ella” (Bueno 2007a, 279).
Sin embargo, como trataré de probar, los criterios propuestos y utilizados por Bueno para caracterizar las obras de arte sustantivo en relación con la finalidad no son unívocos porque Bueno utiliza unos criterios para la música no vocal y otros criterios distintos para el resto de las artes con la salvedad de que, para las obras de arte abstractas, utiliza el mismo criterio que con la música no vocal.
Cuando Bueno se refiere a la música no vocal y a las artes en su variedad abstracta (pintura, escultura y arquitectura) considera que las obras de arte son auto-referentes y que su sustantividad es, también, por tanto, “autogórica” y reside en las partes del todo y en su estructura, sin necesidad de referirse a nada fuera de la obra. Por ejemplo, las conexiones entre las diferentes partes de una fuga se dan por medio de autologismos, al margen de los cuales la fuga resultaría ininteligible, pero no es necesario referirse a nada que este fuera de la fuga (Bueno 2000, 670).
En las lecciones de música de Bueno no hay una parte dedicada al plano alegórico de la música porque ese plano, si existiera, sería irrelevante, sería puramente psicológico (en el sentido peyorativo en el que usaba Bueno frecuentemente esa expresión). “La música no tiene referencias, no se puede traducir. [...] Si a un Credo de una misa católica le quitas el texto aquello no es Credo, ni nada. [...] Habrá algún simbolismo, por ejemplo, cuando subes al cielo hay escalas ascendentes y cuando bajas al infierno descendentes, pero eso se puede interpretar de mil maneras. [...] Esos simbolismos son infantiles y rudimentarios. [...] Entender así la música es ridiculizarla” (Bueno 2007b, lección 10b: min. 33). “Lo que se traduce de unas músicas a otras en términos lingüísticos son cosas tan generales como pueden ser estados muy generales de euforia, depresión, pero eso no es traducción, está contenido en los títulos. Si tu pones ‘marcha fúnebre’ [...] no hace falta que lo pongas, si realmente hay una marcha fúnebre ya la oirás, pero al decírtelo ya te están inoculando con el título, y no digamos luego con las indicaciones que pongan en el programa de mano, lo que tienes que escuchar. Esto quiere decir que parece literal la traducción solo por lo que te han dicho, de lo contrario te hubiera podido parecer una marcha heroica muy bonita, como pasa con la Heroica de Beethoven, que interpretas como marcha fúnebre porque te lo han dicho, pues podría parecernos una marcha militar». (Bueno 2007b, lección 10a: min 47) “Se dice que la música de Gluck, en el Orfeo, cuando la orquesta está sonando de un modo agitado, está expresando la tristeza de Orfeo al perder a Eurídice. Sí, pero lo mismo puede significar otras cosas, porque simplemente la música sugiere agitaciones muy vagas que se pueden interpretar de una manera u otra según el texto que le pones, es decir, que no dice absolutamente nada». (Bueno 2007b, lección 8a: min 46).
Estas obras se parecen a las ciencias formales: los teoremas geométricos, por ejemplo, se demuestran en la inmanencia de la geometría y de sus tipografías y no necesitan referirse a estructuras físicas o biológicas (Bueno 2000, 656). Ahora bien, en las ciencias formales tenemos identidades sintéticas sistemáticas, que son análogas a las de las ciencias naturales, pero en estas artes “autogóricas” no queda claro dónde radica su carácter poético o sustantivo. Dice Bueno: “Las artes sustantivas no están, desde luego, al servicio de los sujetos (y en este único sentido no son útiles), sino que sus obras se ofrecen a ellos para ser conocidas (escuchadas, leídas, vistas, contempladas), para ser exploradas, análogamente a como exploramos las ‘obras de la Naturaleza’” (Bueno 2000, 652). Parece posible aplicar lo que Bueno dice en este texto a la música no vocal pues, aunque sea autogórica, puede ser conocida y explorada. Pero, entonces, ya tendría un fin objetivo: “ser conocida y explorada”. Por otra parte, Bueno añade que algunas obras de arte sustantivo tienen un “carácter enigmático”, como el concierto para piano orquesta número 29 de Mozart (Bueno 2000, §671). En todo caso, hay muchos aspectos de la poiesis y de la praxis humana que pueden considerarse enigmáticos, con lo cual tampoco parece que esta sea una característica distintiva de las artes sustantivas (Bueno 2005b). Bueno también afirma que las obras de arte son capaces de suscitar sentimientos, pero no considera que su sustantividad radique en ese proceso, ni parece que esa circunstancia sea específica del arte sustantivo (Bueno 1988, 108).
La definición de Bueno de música como volumen sonoro con tres dimensiones (alturas, duración y cromatofonismos) es muy útil y muy precisa para definir la música frente a lo que no es música (frente a los ruidos a frente a la “proto-música” etológica), pero no es suficiente para definir la música en cuanto que arte sustantivo ya que la música adjetiva también comparte esas dimensiones.
Por otra parte, en las obras de arte que no son abstractas, y en la música vocal, Bueno admite que la sustantividad reside en su plano alegórico. Esta afirmación entra en contradicción con la idea de que esas obras estén dadas al margen de la idea de finalidad porque las alegorías siempre tienen una finalidad: o bien establecen una analogía entre dos contextos diferentes para, a partir de la estructura de uno, analizar el otro; o bien toman la organización de un determinado contexto como canon para explorar una situación nueva. Por tanto, afirmar que la sustantividad del arte reside en su plano alegórico es tanto como afirmar que esas artes sustantivas tienen finalidades analíticas o exploratorias. A la luz de la idea de sustantividad alegórica parecen claros los textos citados anteriormente en los que se afirma que la sustantividad de la obra de arte exige referirse al mundo fuera de ella. Esto es así, de un modo explícito, en el caso de la literatura. Por ejemplo, cuando Bueno analiza el poema del manso de Lope de Vega, defiende que el plano alegórico es donde se da la sustantividad del poema ya que el plano autogórico, en donde se da la comparación entre el poema y el teorema, no permite llegar a esa sustantividad (Bueno 2009a y b). Efectivamente, la literatura tiene una función representativa ya que no hay literatura abstracta y por eso poetizar es una variedad del conocer (Bueno 1952; Bueno 1953, 5).
Cuando Bueno analiza obras pictóricas, como el mural de Jesús Mateo en el templo de San Juan Bautista de Alarcón, también reconoce implícitamente que el plano alegórico es el que dota de sustantividad a la obra. Dice Bueno:
“[…] la «armadura euclidiana» a la que ha sido reducido el templo de San Juan Bautista permanece, en su arquitectura, «soldada» a la Tierra. A una Tierra que va lanzada, como una nave espacial, por el espacio que circunda al Sol a una velocidad de 105.000 km/h; la «armadura euclídea», que se nos muestra envuelta por ese mural integral y fluyente que representa al mundo de los fenómenos in status nascens, equivaldría al castillete «vertebrado» de la astronave en la que los hombres, que han edificado el castillete y que están asentados en su interior, contemplan la radiación de las formas invertebradas embrionarias de nuestro mundus adspectabilis, que se refractan en el mural de Alarcón por obra y gracia de Jesús Mateo.” (Bueno 1998, 115). Algo parecido podría decirse, mutatis mutandis, de la fotografía (Bueno 1995).
En cualquier caso, la existencia de un plano alegórico en las obras de arte sustantivo (con excepción de la música no vocal y de las obras de arte abstractas) tampoco puede tomarse como un rasgo distintivo ya que las alegorías y las analogías en general también están presentes en las obras filosóficas, jurídicas, científicas y técnicas.
Las obras de arte sustantivo como instituciones culturales
Gustavo Bueno defendió que la distinción naturaleza/cultura no era una distinción dicotómica ontológica básica, ya que existen realidades del mundo de las cuales no sabríamos decir si forman parte de la naturaleza o de la cultura. Puso como ejemplo los teoremas de las ciencias: las órbitas de los planetas en el sistema de Kepler podrían considerarse como parte de la cultura, en cuanto construidas artificialmente por los hombres, y como parte de la naturaleza en cuanto algo que está dado, en el ejercicio, en el sistema solar real, una vez producida la neutralización del sujeto. La conclusión que sacó Bueno es que no eran ni una cosa ni la otra, y que estaban dadas al margen de esa distinción. Como esos teoremas tienen una indudable importancia ontológica es por lo que defendió la necesidad de utilizar otras ideas en su ontología: la idea de categoría, los géneros de materialidad, el ego trascendental y la idea de materia ontológico general. Bueno defendió que las obras de arte están también fuera de la cultura y, en este sentido preciso, las comparó con los teoremas de las ciencias (Bueno 2007a, 281).
Sin embargo, en otros muchos textos Bueno se refiere a ciertas obras de arte (edificios, poemas, sinfonías, etc.) como instituciones histórico culturales, como instituciones antropológicas e históricas (Bueno 1998; Bueno 2000, 653; Bueno 2005a; Bueno 2006a; Bueno 2009/1). Así, Bueno pone como ejemplos de instituciones los edificios, los poemas, las esculturas, los retratos, las partes de los edificios (sillares, vigas, frontones, etc.), las partituras, las grabaciones musicales, los instrumentos musicales, los sonetos, el bajo continuo, un concierto, un endecasílabo, un libro. A mi juicio, resulta evidente que una gran cantidad de obras de arte sustantivo están dadas en la inmanencia de una cultura particular y en un momento histórico concreto y, muchas de ellas, solo son inteligibles desde las categorías de esa cultura particular.
Las artes sustantivas y la materia ontológico general
En la misma línea, Bueno defiende explícitamente en algunos textos que las obras de arte no deben considerarse tanto como obras del hombre sino como obras dadas en el ámbito de la materia ontológico general. Dice Bueno: “El materialismo filosófico, según esto, propicia la consideración de las obras de arte sustantivo, no ya tanto como obras del hombre (expresivas de su esencia), sino como obras que, construidas, sin duda, a través del hombre, pueden contemplarse en el ámbito de la Materia ontológico-general, puesto que ni siquiera pueden entenderse en el ámbito de la Naturaleza” (Bueno 2000, §662).
Sin embargo, como ya he dicho, en otros muchos textos se refiere a ciertas obras de arte (edificios, poemas, sinfonías, etc.) como instituciones histórico culturales y, cuando hace análisis concretos de obras de arte la materia ontológico general no juega ningún papel y sus análisis se mantienen rigurosamente en la inmanencia del mundo. Así se puede apreciar en sus comentarios sobre poemas (Bueno 2009a y b; Bueno 2013), novelas (Bueno 1952; Bueno 1974; Bueno 1977; Bueno 1984; Bueno 1990; Bueno1998a; Bueno 2005), obras de teatro (Bueno 1954), pinturas (Bueno 1995; Bueno 1998b; Bueno 1999; Bueno 2003a), esculturas (Bueno 2003b; Bueno 2006b), y composiciones musicales (Bueno 2007b).
Bueno defiende explícitamente en algunos textos que las obras de arte deben interpretarse en el eje radial (Bueno 2004). En otros textos, sin embargo, habla de que sirven para analizar también la prosa de la vida, que tiene, indudablemente, componentes circulares y angulares. En su análisis del poema del manso, los componentes circulares y angulares del plano alegórico, en donde reside la sustantividad poética, son evidentes. Para aumentar la confusión, en otros textos vincula la sustantividad poética con lo divino que, en el materialismo filosófico se encuentra en el eje angular y, otras veces, con “lo divino tal como lo entiende Platón” cuando los dioses a los que se refiere Platón son, sin duda, para el materialismo, los dioses falsos del delirio mitológico secundario.
En todo caso, Bueno afirmó que “la ‘sustancialidad poética’ no la hacemos consistir, en modo alguno, en alguna supuesta transposición de los contenidos artísticos a un mundo uránico transcendente, situado más allá del mundo real (como si hubiera algún mundo accesible al margen del mundo único que habitamos). La sustantividad poética se establece en función de los sujetos operatorios (artistas, actores, público, actantes) que necesariamente intervienen en el proceso morfo-poético.” (Bueno 2000, §648).
Admitiendo que, en las artes sustantivas, aparecen inconmensurabilidades y discontinuidades que remiten a la materia ontológico general, quedaría ahora por discutir si ese es o no un rasgo distintivo de las artes sustantivas. Parece que la sustantividad de las obras de arte no se define por su relación con la materia ontológico general, porque esa relación y esas inconmensurabilidades también aparecen en muchos contextos no artísticos. Las discontinuidades ontológicas están “por todos lados”: en el interior de las ciencias mismas, entre las artes, en el interior de las obras de arte, en las técnicas, en el mundo político, social, etc. Desde las partes más diversas del mundo (incluidas, por supuesto, las artes sustantivas) se puede regresar a la materia ontológico general, y hace falta regresar para evitar el monismo. Las técnicas y las tecnologías también están plagadas de estas discontinuidades ontológicas, entre las técnicas diversas, y en el interior de las técnicas mismas. Baste citar como ejemplo todos los problemas irresueltos, abiertos y probablemente irresolubles, que plantean las técnicas y las tecnologías médicas. Desde las técnicas y desde las artes, y desde sus problemas irresueltos e irresolubles y sus discontinuidades, se regresa a la materia ontológico general en el mismo grado, ni más ni menos, que desde las ciencias. Lo que es discutible es que las artes sustantivas tengan algún privilegio especial en este asunto. Cuando Bueno hace una filosofía de la religión, o una filosofía de la ciencia, o una filosofía política, pone siempre el núcleo de esas ideas (religión, ciencia, Estado) en la inmanencia del mundo y de sus partes, no en la materia ontológico general, lo cual no significa que esté negando las conexiones que eventualmente pueda haber entre las religiones, las ciencias y los Estados políticos con la materia ontológico general.
Resumen de algunas cuestiones planteadas
1. El arte sustantivo está dado al margen de la prosa de la vida, pero esto no es específico de las artes sustantivas porque lo lúdico (el ocio, el deporte, el juego) y lo sagrado (lo santo, lo fetiche, lo numinoso) también lo están.
2. En las artes sustantivas, el autor se puede eliminar (en contra del expresivismo estético), pero esto también ocurre en las técnicas y en las tecnologías donde los artefactos se segregan de sus autores.
3. No hay obra de arte sustantiva sin espectador, pero también en las técnicas y en las tecnologías los artefactos sólo cobran sentido en el contexto operatorio de su uso.
4. Bueno no tiene una idea unívoca de artes sustantivas, sino que defendió dos teorías diferentes acerca de la sustantividad de las obras de arte: en la música no vocal y en las obras de arte abstracto, la sustantividad es autorreferente, mientras que en resto de las obras de arte representativo (literatura, pintura, teatro, escultura, etc.) la sustantividad es heterorreferente, es alegórica.
5. Bueno pretende que las obras de arte sustantivo están dadas al margen de la finalidad objetiva (que no tienen finis operis), pero al admitir que están hechas para ser exploradas está admitiendo una finalidad. Para las obras de arte cuya sustantividad es alegórica, parece claro que las alegorías cumplen fines analíticos y exploratorios.
6. La existencia de un plano alegórico en las obras de arte sustantivo (con excepción de la música no vocal y de las obras de arte abstractas) tampoco puede tomarse como un rasgo distintivo ya que las alegorías y las analogías también están presentes en las obras filosóficas, jurídicas, científicas y técnicas.
7. Los fines exploratorios y analíticos de las artes sustantivas, por sí mismos, no valen como rasgos distintivos ya que hay también una exploración y un análisis científico, filosófico, técnico (jurídico, político, etc).
8. La referencia a la materia ontológico general no es un rasgo que permita distinguir las artes sustantivas de otras instituciones históricas como las ciencias o las técnicas.
9. La característica de algunas obras de arte sustantivas de ser enigmáticas tampoco es distintiva ya que hay muchas cosas y situaciones enigmáticas que no son obras de arte.
10. La definición de música como volumen sonoro con tres dimensiones (alturas, duración y cromatofonismos) no es suficiente para definir la música en cuanto que arte sustantivo ya que la música adjetiva también comparte esas dimensiones.
Referencias
Alvargonzález, D. 2021a. “La idea de artes sustantivas”. Lección en la Escuela de Filosofía de Oviedo, (11 de enero). Video (2h: 45 min).
Alvargonzález, D. 2021b. “The idea of substantive arts”, Aesthesis. Pratiche, linguagi et saperi del’estetico 14/1: 135-151. https://oajournals.fupress.net/index.php/aisthesis/article/view/11912
Bueno, G. 1952. “La colmena, novela behaviorista”, Clavileño (Madrid), 17 (septiembre-octubre 1952): 53-58. En El Basilisco, n° 2 (1989): 89-97.
Bueno, G. 1953. “Poetizar”, Arbor, n° 96 (diciembre 1953): 379-388.
Bueno, G. 1954. “La esencia del Teatro”, Revista de ideas estéticas, n° 46 (abril-junio 1954): 111-135. https://filosofia.org/hem/195/rid46111.htm
Bueno, G. 1974. Literatura y educación. Encuesta realizada por Fernando Lázaro Carreter, Castalia, Madrid 1974 (marzo): 249-259.
Bueno, G. 1977. “Gustavo Bueno habla de literatura”, entrevista en Juan Canas, Revista de Literatura, 1(1977): 12 páginas, sin numerar.
Bueno, G. 1984. “Los filósofos en La Regenta”, Vetusta (Oviedo), 0 (abril 1984): 20. En Sobre Asturias, 1991, 43-46.
Bueno, G. 1988. “La genealogía de los sentimientos”, Luego, cuadernos de crítica e investigación, 11-12 (1988): 82-110.
Bueno, G. 1990. El significado filosófico de La Colmena en los años 50, Ínsula, 518-519 (febrero-marzo 1990): 11-13.
Bueno, G. 1995. Ut pictura, poesis, en el Catálogo de la exposición Re-nacimientos, de Juan Carlos Román. 1997. Ut pictura, poesis..., en Ángel Marcos, Paisajes, Diputación de Valladolid 1997, 9-13.
Bueno, G. 1998a. Las novelas de amor de Corín Tellado desde la dialéctica ética-moral, prólogo a María Teresa González, Corín Tellado. Medio siglo de novela de amor (1946-1996), Pentalfa, Oviedo, 13-27.
Bueno, G. 1998b. “Más allá de lo sagrado: un análisis del proyecto del mural de Jesús Mateo”. En Pinturas murales de Alarcón, 81-115 (Cuenca: Excma. Diputación Provincial de Cuenca, Serie Arte n° 13, 1999). En El Catoblepas 122 (2012):2.
Bueno, G. 1999. “Jesús Mateo. La determinación”, Matador, revista de cultura, ideas y tendencias, volumen quinto, La Fábrica, Madrid 1999, páginas 25-26. En Pinturas contemporáneas de Jesús Mateo, Centro de Arte Pintura Mural de Alarcón, Cuenca 2018, 43-51.
Bueno, G. 2000. “Estética y filosofía del arte”. En: García Sierra, Pelayo, Diccionario filosófico, Oviedo: Pentalfa, 651-679.
Bueno, G. 2003a. “Los ‘ingenios’ de Mingote”, El Catoblepas, 17:2.
Bueno, G. 2003b. “Arquitectura y filosofía” [conferencia en Murcia el 12 septiembre 2003; texto fechado enero 2004], en Filosofía y cuerpo, Ediciones Libertarias, Madrid 2005, 405-481.
Bueno, G. 2004. “Propuesta de clasificación de las disciplinas filosóficas”. El Catoblepas 28:2.
Bueno, G. 2005a. “Sobre el análisis filosófico del Quijote”, El Catoblepas, 46:2.
Bueno, G. 2005b. “Secretos, misterios y enigmas”. El Catoblepas 41:2.
Bueno, G. 2006a. “Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones”, El Basilisco, n° 37:3-52.
Bueno, G. 2006b. “Filosofía de las piedras”, El Catoblepas, 58:2.
Bueno, G. 2007a. Religión y arte. En: La fe del ateo, pp. 265-297. Madrid: Temas de Hoy.
Bueno, G. 2007b. Curso de filosofía de la música (12 lecciones). Conservatorio Superior de Música de Oviedo. Vídeo.
Bueno, G. 2009a. “Poemas y Teoremas”, El Catoblepas, 88:2.
Bueno, G. 2009b. “Poesía y verdad”, El Catoblepas, 89:2.
Bueno, G., González Maestro, J., Santana, P., Suárez Ardura, M. 2009. “Materialismo filosófico y literatura (I, II y III)”. Debate en la Fundación Gustavo Bueno. Video (1h:55 min;1h:38 min; 2h:40 min).
Bueno, G. 2013. “Ojos claros, serenos: ¿‘Madrigal’ o ‘Problema’?” El Catoblepas, 139:2.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974