El Catoblepas · número 210 · enero-marzo 2025 · página 21

Breve historia de la Segunda Escolástica
Carlos M. Madrid Casado
Sobre el libro La Segunda Escolástica. Una propuesta de síntesis histórica de Rafael Ramis Barceló (Dyckinson, Madrid 2024)
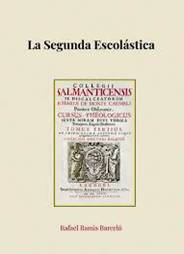 El profesor Rafael Ramis Barceló compara la escolástica con un castillo, construido en los siglos XII-XIII y habitado hasta el Concilio Vaticano II. Sus moradores creían que habitaban un lugar inmutable e inexpugnable, pero este castillo tiene –como Ramis Barceló se esfuerza por mostrar a lo largo de las más de 400 páginas del libro– historia. A pesar de su nombre, la “filosofía perenne” fue cambiando y evolucionando con el trascurso del tiempo.
El profesor Rafael Ramis Barceló compara la escolástica con un castillo, construido en los siglos XII-XIII y habitado hasta el Concilio Vaticano II. Sus moradores creían que habitaban un lugar inmutable e inexpugnable, pero este castillo tiene –como Ramis Barceló se esfuerza por mostrar a lo largo de las más de 400 páginas del libro– historia. A pesar de su nombre, la “filosofía perenne” fue cambiando y evolucionando con el trascurso del tiempo.
La obra que comentamos se centra en la Segunda Escolástica (siglos XVI-XVIII), en sus escuelas o vías principales, pero también en sus ramificaciones y transformaciones (tomismo, escotismo, nominalismo, suarismo, eclecticismo, &c.), sin dejar de arrojar una mirada a los orígenes medievales (la Primera Escolástica) y a su continuación (la Tercera Escolástica). Aunque no desdeña la historia de las ideas, el libro prima –como el propio autor reconoce (págs. 16 y 48)– la historia sociológica e institucional.
Retomando el rótulo acuñado por el jesuita Carlo Giacon en 1944, Ramis Barceló denomina “Segunda Escolástica” a la escolástica católica de la época moderna (pág. 43), de la que la escolástica española fue pieza clave –el rótulo “Spanische Spätscholastik” recibió carta de naturaleza de Karl Eschweiler en 1927 (pág. 30)–, reservando el rótulo “escolástica moderna” para acoger tanto a la escolástica católica como a la escolástica reformada de la época. En este primer capítulo, Ramis desecha identificar la Segunda Escolástica con la escolástica española, hispánica o ibérica, o con la Escuela de Salamanca, pues aunque no hay duda de que se trató del espacio principal de creación, sostiene que la Segunda Escolástica no se reduce a este límite geográfico y lo desborda. Además, apunta que los autores involucrados, fueran españoles o no, lo que producían era fundamentalmente pensamiento católico (pág. 40). Tesis que resulta más discutible, en el sentido de si todos los escolásticos iban por el Imperio hacia Dios o, más bien, de facto, al revés, esto es, por Dios hacia el Imperio… español (véase al respecto nuestro comentario al anterior libro en que participa el autor: “Disputaciones sobre la escolástica hispana”).
En el segundo capítulo, se estudian los antecedentes de la Segunda Escolástica, surgida en un periodo convulso, en el que se descubre el Nuevo Mundo, se cuestiona la autoridad de la Iglesia y se extiende el humanismo crecido en la Italia del siglo XV.
El método escolástico, basado en la lectio, la quaestio y la disputatio, consistía en que el maestro leía a la autoridad (la Biblia, las Sentencias de Pedro Lombardo, las Súmulas de Pedro Hispano, Aristóteles…), comentando lo leído y, en su caso, ampliando las cuestiones tratadas mediante el uso de la lógica (argumentos a favor y en contra, tesis, prueba, refutación de las objeciones…). El centro del pensamiento escolástico en el siglo XV era París, donde siguiendo este método se enseñaba una pluralidad de vías: la via antiqua o realista (in via Thomae, in via Scoti) y la via moderna o nominalista (Ockham). La solución nominalista al problema de los universales fue, no obstante, una de las causas de la decadencia de la Primera Escolástica, pues al separar lógica y metafísica, distanciaba razón y fe, desembocando en un fideísmo que socavó la comprensión de la Revelación que defendía la escolástica al aproximar filosofía y teología (págs. 68-69). El Dios de Ockham, como más tarde el de Lutero, era un Dios inescrutable, soberanamente libre, voluntad más que intelecto.
Además, los humanistas, como Lorenzo Valla en su escandaloso sermón pronunciado en la iglesia de los dominicos de Santa María sopra Minerva de Roma en 1457, rechazaron tajantemente el escolasticismo, anteponiendo la teología bíblica y los Padres de la Iglesia a los doctores escolásticos. Los humanistas defendían la primacía del texto y su estudio formal frente a lo que consideraban –por decirlo con Erasmo– una jerga bárbara e incomprensible. En esta estela, y recordando el refrán “Erasmo puso el huevo que empolló Lutero”, Ramis recoge cómo Lutero condenó a Aristóteles (“el condenado, orgulloso y pícaro pagano”) y toda la teología escolástica (pág. 88). Solo fides. Sola scriptura. La razón era, para Lutero, una prostituta (sic). No obstante, los sucesores del hereje matizaron este rabioso antiescolasticismo, pues la teología reformada precisaría de una escolástica a su medida –una escolástica reformada– para combatir el argumentario católico en contra.
La Segunda Escolástica aparece precisamente para dar cumplida respuesta a estos conflictos (Erasmo, Lutero, América…). Una Segunda Escolástica que Ramis Barceló disecciona en tres periodos. En el primero (1507/1517-1607/1617), abordado en el tercer capítulo, asistimos al fortalecimiento del tomismo de la mano del Cardenal Cayetano, Maestro General de la Orden de Predicadores, a principios del siglo XVI.
El modelo parisino de las tres vías fue el que Cisneros pensó para la Universidad de Alcalá. En cambio, en la Universidad de Salamanca, ya a finales del siglo XV el dominico Diego de Deza impulsó desde su cátedra la enseñanza sin ambages de Santo Tomás y de la Suma Teológica en lugar de las Sentencias, y es que los dominicos cerraron filas en torno al Doctor Angélico, mientras que los franciscanos no se mostraron tan prietos en torno a Escoto (la división de la orden franciscana entre observantes y conventuales en 1517 provocó que sólo estos últimos mantuvieran viva la llama escotista, desentendiéndose los primeros del Doctor Sutil).
Sobre el humus tomista esparcido en Salamanca, germinó el “tomismo salmantino”, bandera de la Escuela de Salamanca y de toda la escolástica hispana. Este fue obra de Francisco de Vitoria y de Domingo de Soto, que no estudiaron en Salamanca pero se asentaron allí, reinterpretando el tomismo que habían aprendido en París con un ojo puesto en lo medieval pero otro, atención, en lo moderno.
Vitoria implantó definitivamente en Salamanca el estudio de la Suma Teológica, sustituyendo Santo Tomás al Maestro de las Sentencias, en lo que constituye un rasgo característico de la Segunda Escolástica. “Tomás y nada más” (pág. 99). El tomismo vitoriano contenía elementos escotistas, nominalistas e, incluso, humanistas, pues Vitoria fue –como subraya Ramis Barceló (pág. 101)– más allá del Aquinate al tomar en consideración las cuestiones jurídicas que Carlos V consultaba al respecto de la conquista de América (la polémica sobre los naturales y los justos títulos en que participaron Las Casas, Fernández de Oviedo, Vitoria, Soto y Sepúlveda). Los abundantes tratados De iustitia et iure o De legibus dan cuenta del nacimiento de la teología jurídica. Para Vitoria, en De potestate civili, “el oficio de teólogo [hoy diríamos filósofo] es tan vasto que ningún argumento, ninguna disputa, ninguna materia parecen ajenos a su profesión” (cit. pág. 102).
El magisterio de Vitoria, quien sólo dejó textos manuscritos (a la manera de un Sócrates cristiano), fue complementado por Soto, que incluso escribió textos sobre física, en los que aventó conceptos sobre el movimiento uniformemente disforme (hoy movimiento uniformemente acelerado) recogidos posteriormente por Galileo.
Tras el Concilio de Trento (1563), la escolástica salió definitivamente reforzada frente al humanismo y, por supuesto, frente a los reformados. A pesar de que las obras de los católicos Vesalio y Copérnico comenzaron a poner en solfa la medicina y la física escolásticas, la escolástica aguantó el tipo en lo que tenía que ver con la teología, la filosofía y el derecho. Los teólogos hispanos presentes en Trento lograron imponer su visión escolástica e intelectual de la teología frente a la más humanística y mística que propugnaban sus homólogos italianos (en esta línea intervino, precisamente, Domingo de Soto). Sola scholastica. En Salamanca, la teología espiritual, en manos de los hebraístas (Fray Luis de León), fue procesada por la Inquisición y definitivamente arrinconada, aunque Báñez terminaría reconociendo la importancia de conocer las lenguas bíblicas (la teología bíblica resplandeció en Castilla producto de presbíteros de familia judeoconversa como Grajal y Martínez de Cantalapiedra, pero los dominicos la vieron como una señal de criptojudaísmo, págs. 162-163). En suma, la deducción y la argumentación debían primar frente al estudio de las lenguas bíblicas. Y, en 1567, Pío V proclamó Doctor de la Iglesia a Santo Tomás. Tomás, Tomás y Tomás.
El tomismo salmantino eclosionó en este tiempo convulso, extendiéndose a prácticamente todo el orbe: el dominico Martín de Ledesma lo llevó a Coímbra, el agustino Alonso de la Vera Cruz a México, el dominico Bartolomé de Ledesma –también formado en Salamanca– a Lima, &c. Y Salamanca seguía dando grandes figuras como los dominicos Melchor Cano, Bartolomé de Medina (padre del probabilismo, doctrina seguida posteriormente por los jesuitas según la cual es lícito seguir una opinión que tenga razones probables, de peso, aunque la opinión opuesta tenga mayor probabilidad) y, más tarde, Domingo Báñez. También los carmelitas y otras órdenes enraizadas en España terminaron abrazando el tomismo salmantino. Se trataba, como expone Ramis, de un tomismo koiné, esto es, de un tomismo defendido a capa y espada por los dominicos pero que en muchos puntos era escotista y al que no faltaba cierto aderezo nominalista (pág. 20).
En este intervalo despega el pensamiento jesuítico, con un tomismo sui generis, combinado según marcaba su Ratio Studiorum con una atención pareja a las matemáticas y las ciencias naturales en separación precisamente del complejo ciencia-filosofía, como consecuencia de la nueva filosofía natural no aristotélica, que empezó a cultivarse en Italia y prendió en Francia e Inglaterra (Galileo, Descartes, Bacon, Newton). El tomismo salmantino estaría presente en el Colegio Romano fundado por los jesuitas en 1551, gracias a la importación practicada por Francisco de Toledo, quien estudió en Salamanca; pero el tomismo salmantino también estaría presente en el resto de sedes jesuíticas (Salamanca, Coímbra, Évora, Dillingen o Ingolstadt, universidades germánicas en que enseñó Gregorio de Valencia). Fue el jesuita portugués Pedro de Fonseca radicado en Coímbra el que concibió la idea de un Cursus Conimbricensis. Los comentarios a Aristóteles elaborados por Fonseca y su círculo fueron un éxito editorial a principios del XVII. Después, los jesuitas encontrarían sus propias vías: Luis de Molina, Gabriel Vázquez y, en especial, Francisco Suárez.
Como es bien sabido, Molina y Báñez, molinistas y bañecianos, jesuitas y dominicos, polemizaron sobre la libertad humana en el contexto de la controversia de auxiliis planteada frente al fatalismo luterano y calvinista a raíz de la publicación de la monumental Concordia del libre arbitrio con los dones de la gracia y con la presciencia, providencia, predestinación y reprobación divinas en Lisboa en 1588 (y cuya primera traducción al español apareció, promovida por la Fundación Gustavo Bueno, en 2007). Como explica Ramis, esta polémica vino precedida por la planteada por el fatalismo de otro agustino, Michel de Bay (españolizado Miguel Bayo), profesor en Lovaina, en Flandes, que fue contestado por el Cardenal Bellarmino, y que motivó que Felipe II interviniera obligando a enseñar a Santo Tomás en Lovaina (no obstante, el escollo del agustinismo antiescolástico volvería a aflorar con Jansenio). Luis de Molina tomó partido claro por la libertad humana, pero el conquense también se inclinó hacia la teología jurídica y moral, estudiando cuestiones económicas como la teoría del justo precio. Conviene recordar que, para Schumpeter, escolásticos como Molina o Tomás de Mercado pusieron las bases de la economía como disciplina científica. De hecho, Hayek citó a Molina, así como al jesuita posterior Juan de Lugo (profesor en la Ciudad Eterna), en su discurso al recibir el Premio Nobel de Economía en 1974.
Por su parte, Gabriel Vázquez, el alter ego de Suárez, con quien se profesaba particular animadversión (pág. 131), fue el máximo oponente del voluntarismo, dotando a la razón de tal poder que incluso Dios estaba sujeto a ella. Dios no podía ir contra la razón, que era autónoma de la voluntad divina, siendo la ratio naturalis fuente de la moralidad (págs. 131-132). Vázquez preludió el racionalismo y la idea de ley natural (secularizada).
Francisco Suárez, tras haber estudiado en Salamanca, enseñó en Roma, Alcalá, Salamanca y, a petición de Felipe II, en Coímbra. Las Disputaciones metafísicas (Salamanca, 1597) del Doctor Eximio son una obra maestra, que sistematiza gran parte de la filosofía previa de un modo original y cuya metafísica influyó de forma fundamental tanto en la filosofía cristiana como en la filosofía secular posteriores. La refundición de la metafísica como ontología, como ontología esencialista, donde el ser es ser posible, marginándose la existencia, pasó a Descartes, Leibniz y Wolff. La metafísica daba sus primeros pasos como filosofía primera, siendo la idea de ser el nexo entre Dios y las creaturas, esto es, el fundamento de la teología. No obstante, como indica Ramis, la primera metafísica sistemática dada a las prensas fue la del dominico Diego Mas, discípulo de Báñez y profesor en Valencia (Valencia, 1587). Diez años después, aparecerían las de Suárez y Diego de Zúñiga (pág. 139). Pero Suárez también destaca por su Tractatus de legibus, donde aborda el tema del tiranicidio –aventado por el también jesuita Juan de Mariana– y propugna que la comunidad es el primer sujeto del poder político, así como que el ius gentium, el derecho de gentes, es anterior a los diversos derechos políticos positivos (pág. 135).
Ramis Barceló advierte que no dedica a Suárez –al igual que a otras grandes figuras– las páginas debidas, pues se trata de autores escolásticos bien estudiados, prefiriendo dar noticia de los menos conocidos (al respecto, es de rigor mencionar al jesuita Antonio Rubio, profesor en la Universidad de México, cuya Lógica mexicana conoció reconocimiento en Europa). El lector interesado en profundizar en Suárez encontrará provechoso un libro curiosamente no citado en la abundante bibliografía manejada por Ramis Barceló: Suárez y el destino de la metafísica. De Avicena a Heidegger, de Leopoldo Prieto López (BAC, Madrid 2013).
![Placa conmemorativa en Salamanca [foto del autor, C.M.M.C.] placa](img/n210p21b.jpg)
A caballo entre los siglos XVI y XVII, tras Trento, refulge la teología moral y los moralistas, para tratar los sacramentos desdeñados por los reformados, como el de la confesión o el del matrimonio (con la obra del jesuita cordobés Tomás Sánchez de 1602: “Si quieres saber más que el mismísimo demonio, lee a Sánchez en De matrimonio”, decían los seminaristas). Precisamente, la teología moral experimentó un notable auge con los manuales de confesores y penitentes (muchos escritos ya no en latín sino en español, como el de Martín de Azpilcueta de 1554, reimpreso una y otra vez).
En el cuarto capítulo, Ramis Barceló se detiene en el segundo periodo que distingue en la evolución de la Segunda Escolástica (1607/1617-1665/1670). La escolástica católica, que sobre la base de una relectura original de Aristóteles y de Santo Tomás había conseguido contener a humanistas y protestantes, comenzó a perder la batalla frente a los filósofos seculares, pues la nueva física causó un boquete en el castillo escolástico. La escolástica católica entró en crisis tanto por la pujanza de la nueva filosofía natural antiperipatética como por la progresiva separación de moral y política, es decir, de autoridad y potestad, mediante la sustitución del bien común por la fuerza con la centralidad de la idea de soberanía (Maquiavelo, Bodino).
La escolástica jesuítica, que gravitaba en torno a tres escuelas (molinismo, vasquismo y suarismo; “P. Molina, Suarez, Vazquez, Societas universa, recentioresque permulti” refleja la triada Pedro Hurtado de Mendoza en sus Disputationum Philosophicarum, 1618), pretendió –como señala Ramis (pág. 174)– coser lo natural y lo sobrenatural, la naturaleza y la gracia; pero los filósofos seculares cada vez leyeron más a los escolásticos en calidad de filósofos que de teólogos, secularizando sus planteamientos en clave protoracionalista e inmanentista. La filosofía secular se amamantó de las ubres escolásticas (como escribe Ramis con potente imagen, pág. 175), produciéndose el fenómeno que Gustavo Bueno denominó “inversión teológica” que caracteriza a la Modernidad y por el que las ideas forjadas para pensar a Dios terminaron empleándose para pensar el Mundo.
En este segundo periodo comienzan a escribirse los grandes cursos filosóficos, como los Salmaticenses de los carmelitas descalzos de Salamanca, empezando por el curso teológico (1620-1712) y siguiendo por el curso moral (1665-1723) (que todavía conocería, de la mano del carmelita Marcos de Santa Teresa, una republicación abreviada: Compendio Moral Salmaticense, 1805). Su tomismo era rotundo: “Thomam imbibimus, Thomam scribimus, Thomam eructamus” (cit. pág. 191). Además, el mismo año en que se publicaba El discurso del método (1637), veían la luz en Alcalá los primeros tomos de los cursos filosófico y teológico del gran Juan de Santo Tomás, dominico portugués profesor en Alcalá y considerado el gran sistematizador de la Escuela de Salamanca. Otro curso que gozó de gran predicamento fue el Cursus Philosophicus del jesuita Rodrigo Arriaga, profesor en Praga.
![Inscripción conmemorativa en Salamanca [foto del autor, C.M.M.C.] placa](img/n210p21c.jpg)
Pero la crisis que puso al descubierto los límites de la Segunda Escolástica se agudizó sobremanera cuando hicieron acto de presencia el cartesianismo, el jansenismo y la filosofía hobbesiana, que conmocionaron a los autores católicos. Aunque católico, Descartes atacó al método escolástico, anteponiendo la matemática a la lógica como faro de la filosofía, idea que incluso caló en miembros del clero, como Marin Mersenne de la Congregación de los Mínimos. Por su parte, Hobbes separó radicalmente el derecho de la teología, subordinando la autoridad a la potestad del Estado. Y Jansenio, en su libro póstumo Augustinus (1640), retomó las doctrinas de Miguel Bayo, despreciando el papel de las obras en la salvación, pues todos los hombres estaban predestinados. Los jansenistas, con su rigorismo y ascetismo moral, pusieron el blanco en el probabilismo moral de los jesuitas (así, Pascal combatió a Caramuel, campeón del laxismo). Precisamente, los cursos morales buscaban dar respuesta al desafío jansenista tratando los múltiples casos de conciencia (casuismo).
Desde las filas escolásticas algunos autores intentaron una síntesis con las nuevas ideas. Así, el presbítero Pierre Gassendi (epicureísmo y cristianismo), Emmanuel Maignan (cuyo Cursus Philosophicus buscaba conciliar a Descartes, Gassendi y la escolástica tradicional), el jesuita madrileño Juan Eusebio Nieremberg (escolástica y magia), el ya mencionado cisterciense Juan Caramuel (teología y matemáticas) o el jesuita Sebastián Izquierdo (que se acercó a Llull, un autor muy influyente en Leibniz). Este eclecticismo vetero-novo sería seña de identidad de la escolástica del tercer periodo.
En el quinto capítulo, Ramis Barceló aborda el tercer periodo, decadente y epigonal, de la Segunda Escolástica (1665/1670-1773). Con la filosofía secular ya instalada en las universidades reformadas, en el ámbito católico florecieron nuevas escuelas dedicadas a autores como San Buenaventura o Gil de Roma. Fue en esta época en la que el tomismo perdió centralidad, cuando los jesuitas consolidaron su suarismo. Durante su regencia, la reina Mariana de Austria solicitó al Rector de la Universidad de Alcalá y después al de Salamanca, en 1667 y 1668, la fundación de dos pares de cátedras pro religione (id est, para los jesuitas, no pro auctore), por lo que los jesuitas tuvieron que decidir qué autor enseñar, decantándose por Suárez, por su predicamento y por no haber quedado manchado por querella alguna. Hasta en México se creó una cátedra de Suárez en 1723 (pág. 292). El suarismo fue la única doctrina de un autor moderno que logró afianzarse en las cátedras universitarias (págs. 275-277).
En el siglo XVIII, la escolástica reformada entró en franca decadencia y prácticamente se extinguió. Para la escolástica católica no se trató de un punto y final sino de un punto y seguido. Se debatió entre inmovilistas y novatores, que educados en la filosofía cristiana acogieron, no obstante, ideas de la filosofía secular y, en concreto, de la nueva filosofía natural newtoniana (así, el oratoriano Tosca, el jesuita Luis Losada o el benedictino Feijoo). En Europa, la emperatriz María Teresa protegió la filosofía de Christian Wolff, privilegiando la física experimental y aparcando el aristotelismo, lo que aceleró la ruina de la Segunda Escolástica, que llegó a su consunción en 1773 con la expulsión de los jesuitas. No deja de ser paradójico que en 1766, en Roma, el jesuita español Juan Bautista Gener escribiera una suerte de historia de la Primera y de la Segunda Escolástica, titulada Scholastica vindicata (pág. 313). El castillo escolástico –concluye Ramis (pág. 315)– había sido definitivamente tomado por los filósofos y científicos seculares, muy críticos con el método, la física y la ontología escolásticas, todo ello con el apoyo de los monarcas ilustrados y la complicidad de ciertas congregaciones desafectas, que ya habían dicho adiós a la escolástica (como los franciscanos, con su Oración Fúnebre dicha en las exequias del Ente de Razón, de 1787, o los agustinos, con su Apéndice a la primera salida de Don Quixote el Escolástico, de 1789).
Sin embargo, la elección en 1757 del catalán Joan Tomás de Boixadors como maestro general de los dominicos determinó que el tomismo reverdeciera tímidamente de nuevo (en España, con Carlos III). Este temprano contramovimiento fue la causa de que Santo Tomás se encontrara en la mejor posición para su relanzamiento con la Tercera Escolástica. Con la reinstauración de la Compañía de Jesús en 1814, la escolástica y el tomismo tomaron algo de aire en España e Italia. Como esboza Ramis en el epílogo, la Tercera Escolástica tendría su punto culminante entre 1879 y 1965, con la neoescolástica y, en particular, el neotomismo, cuyo maestro fue el Cardenal Zeferino González, quien influyó en la consagración de Santo Tomás a raíz de la encíclica Aeterni Patris de León XIII en 1879, en la que se establecía que la doctrina tomista había de ser la base de toda la filosofía y la teología católicas. Después vendría la promulgación de la XXIV tesis tomistas en 1914 y la prescripción de la Suma Teológica como el libro de texto a seguir en los seminarios (1917).
Pero cierta corriente renovadora, partidaria de una nueva teología (y contra la que el Padre Ramírez, probablemente uno de los filósofos neotomistas más importantes del siglo XX, aunque no mencionado en el texto, alertó en un opúsculo titulado Teología nueva y Teología de 1958), cercana a Heidegger, con exponentes como el jesuita Karl Rahner o Jacques Maritain con su humanismo, contribuyeron a socavar la neoescolástica, que no fue rechazada de frente sino más bien arrinconada tras el Concilio Vaticano II (1965). El resto es bien conocido, el olvido de la escolástica y del tomismo, la crisis total de la filosofía cristiana y, en general, de la teología filosófica. Como escribiera Juan Pablo II en Fides et Ratio (1998): “En muchas escuelas católicas, en los años que siguieron al Concilio Vaticano II, se pudo observar al respecto una cierta decadencia debido a una menor estima, no sólo de la filosofía escolástica, sino más en general del mismo estudio de la filosofía. Con sorpresa y pena debo constatar que no pocos teólogos comparten este desinterés por el estudio de la filosofía” (cit. pág. 345; un aviso también lanzado por Benedicto XVI en más de una ocasión y positivamente valorado por Gustavo Bueno en Dios salve la Razón).
Frente a autores como Felipe Martínez Marzoa y buena parte de la historiografía al uso (así, el luterano Hegel menospreció la escolástica medieval y desdeñó por completo la Segunda Escolástica), Ramis Barceló sostiene la importancia de la Segunda Escolástica como parte esencial del pensamiento moderno (pág. 18), pues los escolásticos disputaron no sólo entre ellos (ad intra), sino también con los humanistas, los filósofos seculares y los teólogos reformados (ad extra), siendo capaces muchas veces de articular respuestas sólidas y sistemáticas que envolvían a las de sus oponentes por su mayor potencia. En el castillo escolástico, la filosofía servía pero también llevaba en volandas a la teología, de modo que sin una lógica, una física, una psicología, una ética y, en especial, una metafísica sólidas no se podía pensar la fe. Es de rigor indicar cómo Ramis se resiste a escribir “filosofía moderna” como sinónimo de “filosofía secular”, pues tan moderna era la Segunda Escolástica como la propia filosofía secular. “La Segunda Escolástica es, de facto, tan ‘moderna’, por derecho propio, como lo puedan ser el humanismo renacentista, el racionalismo, el empirismo… y todas estas corrientes deben mucho al pensamiento escolar, como este a ellas” (pág. 365). “Escribir una historia del pensamiento moderno sin tener en cuenta la influencia de la escolástica es un error” (pág. 357).
En conclusión, una lectura deliciosa, que enseña y divierte, pues el autor cuenta con un estilo ágil no exento de ironía que hace la lectura muy provechosa, sobre todo para los interesados en conocer no sólo la historia de la escolástica sino también la historia de la filosofía española, que en grande tramo coincide con el momento de esplendor de la Segunda Escolástica de que esta obra se ocupa (al respecto, remitimos al lector a nuestro artículo «A vueltas con la filosofía española y la filosofía en español»). Prueba de ello son los enlaces que hemos incluido al Proyecto Filosofía en español y salpican el texto de la presente recensión. Estamos, en suma, ante un verdadero manual de la Segunda Escolástica.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
