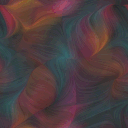El Catoblepas · número 211 · abril-junio 2025 · página 2

La Filosofía política en el sistema de Gustavo Bueno
Marcelino Javier Suárez Ardura
Este escrito fue la base de la lección pronunciada el 18 de julio de 2024 en el XX Curso de Filosofía de Santo Domingo de la Calzada, titulado Panorama de la filosofía de Gustavo Bueno, con ocasión de su centenario
1. Introducción
La primera cuestión que debemos plantear ante un rótulo de estas características es lo que tradicionalmente se conoce como «cuestión del nombre»; es decir, se trata de dar cuenta de lo que se quiere significar con un título como «La filosofía política en el sistema de Gustavo Bueno». En principio, el sintagma parece muy sencillo, y conforme a esta sencillez no habría ningún problema respecto a qué se pretende denotar. Todo el mundo sabe cuáles son las referencias de «filosofía política» o, al menos, consultando cualquier manual o diccionario de filosofía, enseguida quedaría aclarada su denotación. Así mismo, nadie dudaría de a qué nos referimos con la expresión «el sistema de Gustavo Bueno». Por lo tanto, juntando estos sintagmas con la partícula «en», que como se sabe implica una fuerte connotación de inclusividad, obtendríamos una fórmula según la cual la clase «filosofía política» (A) estaría dentro de la clase «sistema de Gustavo Bueno» (B), esto es, (A ⊂ B). Vistas las cosas así, no habría más que ir recorriendo el sistema de Gustavo Bueno para identificar aquellos contenidos filosófico-políticos que hallemos en él. En realidad, sería una cuestión de interpretación cartográfica, de localizar en el mapa del materialismo filosófico las regiones filosófico-políticas y sus vínculos con otras regiones dentro del mismo mapa. Pero me temo que estas cuestiones, a fuer de sencillas, caen en una inequívoca simpleza. Y no porque no haya algo de verdad en lo que acabamos de decir, sino porque la symploké de las ideas filosófico-políticas en el sistema de Gustavo Bueno supone una complejidad que nos remite a una perspectiva diferente del diáfano planteamiento descriptivo. En primer lugar, porque la relación de inclusión que parece estar connotada por el rótulo «La filosofía política en el sistema de Gustavo Bueno», es decir, por la partícula «en», nos remite a una relación entre clases según la cual parece que la clase «filosofía política» tiene una autonomía cuyo estatuto gnoseológico propio la hace independiente de cualquier otra disciplina –se nos presenta aquí como una totalidad distributiva, isológica–. De alguna manera, esta forma de ver las cosas sería deudora de una concepción de la filosofía política según la cual se nos presenta como si se tratará de una disciplina independiente que se recortase a la manera como se recorta cualquier categoría científica del resto de categorías entre las que convive. No se trata, por otro lado, como parece sugerir Francisco José Martínez, de que determinadas ideas relacionadas entre sí se autonomicen, dando lugar a disciplinas especializadas, porque esta autonomía y especialización no pasa de ser un espejismo{1} fruto de la organización académica de la filosofía administrada. Pero si esto fuera así, la propia idea de sistema de Gustavo Bueno no podría interpretarse más que como un rótulo de segundo orden, resultado de poner nombre a ciertos contenidos propios de otras disciplinas autónomas (filosofía de la religión, filosofía de la ciencia, filosofía moral, filosofía política, &c.). Sólo esto ya debería servirnos para confirmar que la interpretación en términos de inclusión de clases lógicas no es capaz de dar cuenta, dado su formalismo, de la relación de symploké que constituye y caracteriza a cualquier sistema filosófico que lleve su nombre bien puesto, y por la misma razón al sistema de Gustavo Bueno, es decir, al materialismo filosófico. Si la symploké de ideas filosófico políticas que se estructuran en el sistema de Gustavo Bueno puede recortarse según una cierta disociación respecto de otras partes del corimbo de ideas del sistema, lo hace no de forma absoluta, sino de forma relativa, como consecuencia de la propia symploké del sistema estromático en su conjunto. La relación de inclusión de este conjunto de ideas nos remite no a una relación distributiva, isológica, sino a una relación atributiva, sinalógica, entre estas partes con algunas otras partes del sistema. Pero, a nuestro juicio, también porque estas ideas son el resultado de la propia reflexión filosófica materialista sobre una serie de fenómenos –que, desde luego, nos remiten a conceptos, Ideas, teorías y doctrinas– constitutivos del campo de la política –entre otras cosas porque el pensamiento de Gustavo Bueno es, como no podría ser de otra manera, un pensamiento en contra de otros sistemas, Ideas, &c.–. Entre el campo de la política y la filosofía política hay una suerte de vínculo circular dialéctico, de regressus y progressus, –de reducción-absorción– que, si no nos equivocamos en el diagnóstico, pide el propio ejercicio del materialismo filosófico. La filosofía política en el materialismo filosófico es el propio materialismo filosófico como reflexión de segundo grado con relación al campo de la política, pero en la medida en que este campo está entreverado con otros asuntos, acaso parcialmente concatenados a otros campos. Por ello, en este sentido, las cosas ya no pueden ser tan simples.
Si no queremos deslizarnos por una pendiente siempre sospechosa de tratar a la filosofía política en términos lisológicos, el planteamiento para abordar «la filosofía política en el sistema de Gustavo Bueno» tiene que ser otro, diferente del simple recurso cartográfico. La filosofía política en el materialismo filosófico está relacionada, a nuestro juicio, con la propia concepción de la filosofía como reflexión de segundo grado como filosofía implantada políticamente. Propondremos –porque desconocemos otro método mejor– el tratamiento de estas cuestiones en, por decirlo así, dos movimientos, a saber: en primer lugar, un arco del recorrido que ve la filosofía desde la política, en un sentido muy preciso de la palabra que habrá que determinar; en segundo lugar, otro arco que mira la política desde la filosofía. Con este doble movimiento pretendemos recorrer los lugares medulares que caracterizan el materialismo filosófico en cuanto que filosofía política.
A. Política y filosofía
El primer arco de nuestro recorrido mira la política no tanto como objeto de la reflexión filosófica, en el sentido de lo que podríamos denominar formalmente político o campo de la política, cuanto como ámbito constitutivo en el que se desarrolla la filosofía. Gustavo Bueno se ha referido en Ensayos materialistas a este ámbito constitutivo de desarrollo de la filosofía con la expresión «implantación política». Así, dice:
«[…] “política” se toma aquí en su sentido clásico –el de Platón–, como adjetivo de las estructuras de la conciencia dadas en la república, en la ciudad. La tesis de la implantación política de la filosofía quiere decir, sencillamente, que la conciencia filosófica, lejos de poder ser autoconcebida como una secreción del espíritu humano que, por naturaleza y desde el principio (in illo tempore), tiene un afán de saber, o como el impulso de una “existencia arrojada” que, según su constitutivo ontológico, se pregunta por el ser (Sein und Zeit, § 2 y 3), debe ser entendida como una formación histórico-cultural, subsiguiente a otras formas de conciencia también históricas, y precisamente como aquella forma de conciencia que se configura en la constitución de la vida social urbana, que supone la división del trabajo (y, por tanto, un desarrollo muy preciso de diversas formas de la conciencia técnica), y la conexión con otras ciudades, en una escala, al menos virtualmente mundial, “cosmopolita”. De este modo la conciencia filosófica se nos aparece, diaméricamente, vinculada con otras formas de conciencia política, que, a su vez, está interferida con la conciencia moral y con la razón económica.»{2}
Numerosas veces se ha interpretado que la noción de «implantación política» se refería a algo así como al compromiso político determinado –en el sentido partidista– del materialismo filosófico y a fortiori de Gustavo Bueno en el contexto de la democracia española de mercado pletórico. Pero esto no es así. «Implantación política», como acabamos de ver, no quiere decir esto, aunque no lo excluya. Más adelante aclararemos con mayor precisión qué entiende Gustavo Bueno por implantación política de la filosofía. Pero merece la pena seguir la argumentación que aparece en ¿Qué es la filosofía? y regresar desde aquí a Ensayos materialistas.
2. La filosofía y los mapas del Mundo
La filosofía tiene como antecedentes suyos a los diferentes «mapas del mundo» que se constituyen históricamente y la «anteceden». Estos mapas precursores son en realidad «cosmovisiones» o Weltanschaung de las distintas sociedades. La filosofía será en el fondo una transformación de aquellas filosofías en sentido lato que confluyen entre sí provenientes, como concepciones del mundo, de sociedades o culturas diferentes en confrontación o conflicto en el seno, in fieri, de la ciudad, confluencia que supone el rompimiento del mundo heredado y por tanto la desagregación y nueva recomposición de sus partes diaméricamente recompuestas. En efecto, el marco histórico es el de la Ciudad o el Estado que constituye, por decirlo así, de forma muy general, el contexto determinante de la filosofía. La perspectiva del materialismo filosófico, por lo tanto, es una perspectiva que supone la implantación política de la filosofía en un sentido en que seguramente «política» tiene que ver con la sociedad política y con el Estado pero también con muchas otras cosas más. Esta perspectiva ha sido así siempre, históricamente, constituyendo el ejercicio filosófico, desde la Academia platónica hasta la actualidad, diríamos, hasta la Fundación Gustavo Bueno. Sin embargo, hay que recordar que también se dan planteamientos gnósticos respecto de la filosofía que se apoyan en el hecho del componente individual de la racionalidad filosófica. Estos planteamientos gnósticos consideran desvinculada a la filosofía de la política, considerando espurio todo interés filosófico por la política. Para el planteamiento gnóstico, el saber político carece de interés. Son figuras como las que aparecen en el Teeteto de Platón con su concepción del verdadero filósofo como aquel que se aleja del ágora, es decir, de la política:
«aquellos desconocen desde su juventud el camino que conduce al ágora y no saben dónde están los tribunales ni el consejo ni ningún otro de los lugares públicos de reunión que existen en las ciudades. No se paran a mirar ni prestan oídos a nada que se refiera a leyes o a decretos, ya se den a conocer oralmente o por escrito. Y no se les ocurre ni en sueños participar en las intrigas de las camarillas para ocupar los cargos, ni acuden a las reuniones ni a los banquetes y fiestas que se celebran con flautistas. Además, el hecho de que alguien en la ciudad sea de noble o baja cuna o haya heredado alguna tara de sus antepasados, por parte de hombres o mujeres, le importa menos, como suele decirse, que las copas de agua que hay en el mar»{3};
pero también en Plotino; así mismo, cabría ver esta posición en la postura de Anaxágoras quien ante la pregunta por sus ideas políticas señala el cielo astronómico; igualmente, la encontramos en los cínicos y aun en los epicúreos, así como en muchas otras heterías soteriológicas a lo largo de la historia. Esta tradición de la filosofía en el sentido gnóstico llega hasta nuestros días y está presente en numerosos movimientos y corrientes contraculturales como, por ejemplo, en Zerzan. Son posiciones apoliticistas de la filosofía. La alternativa apolítica, sin embargo, para Bueno es una posibilidad crítica que debe ser explorada. Es la «implantación gnóstica» de la filosofía, aquella a la que debe ir dirigida la crítica, la que abre la necesidad de reconocer la implantación política. La crítica a la implantación gnóstica es la crítica al idealismo filosófico, es la crítica a una conciencia pura que se piensa con independencia de las otras formas de conciencia o de saberes; por ello desde la perspectiva del materialismo filosófico hablamos de saberes de segundo grado, es decir, una reflexión objetiva{4}. Estos saberes se constituyen socialmente, es decir, políticamente. Hay aquí una dialéctica muy precisa entre política y conciencia filosófica porque son precisamente los diversos tipos de estructuras políticas y de saber político los que moldean la posibilidad de la conciencia política{5}.
Sin embargo, esto no quiere decir que el materialismo filosófico no tenga en cuenta al sujeto individual. En el materialismo filosófico, cuando nos referimos a la escala del individuo, se pone el objetivo en un plano en el que la concepción de la razón crítica nos remite ante todo a la individualidad operatoria, pero de suerte que esta individualidad operatoria se ha de dar en un horizonte social y cultural determinado. Cuando nos referimos a que el individuo ha de ser sustituible, «democrático», estamos haciendo referencia precisamente a la racionalidad individual operatoria inmersa ya en un mundo de creencias supraindividuales. El desarrollo de la racionalidad crítica es un proceso filogenético, no ontogenético; es decir histórico, objetivo y no subjetivo, psicológico o etnológico. La filosofía en este sentido supone la implantación política al margen de la cual ya no podría darse. En este contexto, diremos entonces que la filosofía está arraigada en la Ciudad o en el Estado o, dicho de otro modo, la filosofía debe verse desde una concepción genética política. Los mapas del materialismo filosófico –sean icónicos o anicónicos– no son simples utensilios pedagógicos orientados a una mejor comprensión o entendimiento de las doctrinas materialistas. Son mapas que ya suponen la máxima «pensar es pensar contra alguien» y, por lo tanto, su condición implantada in medias res. Así habría que ver, por ejemplo, el mapa del espacio antropológico, el del espacio gnoseológico y en correspondencia con ellos también el del espacio político. La symploké entre estos tipos de mapas es muy rica y compleja. Más abajo ofreceremos unas líneas sobre este asunto.
3. La implantación política de la filosofía
Si es cierto que de alguna manera –y precisamente dicho por el propio Gustavo Bueno– en ¿Qué es la filosofía? se procede según la expresión que ya hemos citado, a un ajuste de cuentas con relación a los temas vertidos en El papel de la filosofía en el conjunto del saber, sin embargo, no es menos cierto que el recorrido y sentido de este ajuste de cuentas se hace de la mano de un capítulo, a nuestro juicio principal, de Ensayos materialistas, como es el titulado «El concepto de “implantación de la conciencia filosófica”. Implantación gnóstica e implantación política»{6}. Aquí, se expone un concepto de verdadera filosofía como la implantación política de la conciencia filosófica en cuanto que crítica de la conciencia gnóstica. El papel de la filosofía que, en relación con el saber político, es considerado en ¿Qué es la filosofía? se instala plenamente en el concepto de implantación política para ejercer la crítica a la conciencia gnóstica o, dicho de otra manera, como critica del idealismo filosófico. Son conceptos –implantación política e implantación gnóstica– que se proyectan a una escala esencial frente a los fenómenos que ellos pretenden recoger.
Gustavo Bueno no lo dice con estas palabras, pero creemos que se podría sostener que la filosofía, desde la perspectiva de su implantación, supone la puesta en ejercicio de la «dialéctica de la reducción-absorción». En efecto, nos dirá que es inadmisible interpretar el concepto de implantación desde una perspectiva reductiva, por ejemplo, de la filosofía a los intereses de una determinada clase social, como un reflejo suyo. Pero acto seguido, replica el propio Bueno, se trata también –diríamos, por nuestra parte, según el método de la reducción ascendente o absorción– de que la propia filosofía en cuanto implantada desborda esa condición de reflejo: «La filosofía alemana será reflejo de una burguesía europea determinada, sin duda, pero también es reflejo de una tradición aristocrática (Platón), o incluso democrática (Zenón)»{7}. Parece claro que esta frase, rectamente interpretada, se ajusta claramente a la dialéctica de la reducción-absorción. Este proceso de reducción-absorción podemos verlo, así mismo, ejercitado, seguramente utilizando, aunque de manera muy sutil, la forma del quiasmo, en el siguiente texto:
«así como siempre es determinable un conjunto de filosofemas dado desde alguna categoría (sociológica, psicológica, mitológica), así también siempre podemos encontrar en el “aparato” mismo del sociólogo, psicólogo o mitólogo la presencia de alguna Idea transcendental (lógica, ontológica, epistemológica) filosófica.»{8}
Por otro lado, cabría decir que este concepto de implantación filosófica está plenamente ejercitado en textos como el prólogo al libro de Magalhanes-Vilhena, Desarrollo científico y técnico y obstáculos sociales al final de la antigüedad, de 1971{9}, y en «La dialéctica de la reducción-absorción en la historia del pensamiento», prólogo al libro de Javier de Lorenzo, El racionalismo y los problemas del método, de 1985{10}.
El concepto de «implantación de la Filosofía» requiere partir de una serie de premisas. La perspectiva del materialismo filosófico parte del presupuesto de la sustantividad cultural de la Filosofía. Es decir, sustantividad significa que habrá que entender la filosofía como una composición verbal con lenguajes naturales, pero también con lenguajes artificiales; podríamos decir, una institución que, como señala el propio Gustavo Bueno, «es identificable a través de diversas formaciones sociales (Grecia clásica, Alemania, Inglaterra, Francia) y de diversas clases sociales (Platón, Epicteto)»{11}. En este sentido, la filosofía es completamente comparable a otras instituciones como la geometría o el ajedrez. Tal idea de sustantividad cultural de la filosofía requiere mantenerse a distancia de las concepciones reduccionistas (sociologistas, economicistas) de la filosofía. En efecto, de lo que se trataría antes que de reducir la filosofía a la horma de un contexto social determinado es de ver la filosofía en relación con otros sistemas de conexiones; así, por ejemplo, la dialéctica de Hegel con la de Proclo, con la de Plotino o la de Platón{12}. Pero el concepto de implantación de la filosofía tiene varios sentidos entreverados que es necesario deslindar a fin de establecer la symploké existente. Para ello habremos de tener en cuenta dos criterios. En primer lugar, el criterio de la interioridad/exterioridad del sentido de la implantación –interior y exterior relativo a la sustantividad de la filosofía de manera que al primero lo llamaremos sentido transcendental y al segundo sentido categorial–. No perdamos de vista el hecho según el cual la perspectiva categorial acusa o propende a un método reduccionista. Por el contrario, la perspectiva transcendental (filosófica) debe verse, en cierta manera, desde una suerte de «dialelo antropológico»{13} o, dicho de otro modo, desde la dialéctica de la reducción-absorción; esto hace que la perspectiva externa, categorial, se torne superficial a estos efectos. En segundo lugar, el criterio que distingue entre conexiones diaméricas y conexiones metaméricas. En efecto, en la medida en que la conciencia filosófica debe ser entendida en el contexto de otras formas de conciencia (política, científica y técnica, religiosa) la implantación de la filosofía puede ser entendida según estos dos modos de conexión, a saber: estaremos en un plano diamérico cuando la filosofía se piensa en relación con otras formas de conciencia, pero nos situaremos en un plano metamérico cuando la conexión se entiende con otro tipo de realidades (biológicas, metafísicas) que en modo alguno pueden ser entendidas como formas de la conciencia. Si cruzamos estos criterios, obtenemos una matriz de dos filas y dos columnas que nos arroja cuatro acepciones del concepto implantación de la filosofía.
| Criterio I Criterio II | Sentido interno (trascendental) de la implantación | Sentido externo (categorial) de la implantación |
| Plano diamérico | Acepción 1 «Implantación en sentido fuerte» | Acepción 2 Teorías del sociologismo, &c. |
| Plano metamérico | Acepción 3 «Conciencia filosófica como expresión de la Voluntad infinita» | Acepción 4 «Implantación “fisiológica” de la Filosofía» |
Fuente: Gustavo Bueno, Ensayos materialistas, Taurus, Madrid 1972, págs. 235-237.
La primera acepción –según el sentido interno y el plano diamérico– se refiere al concepto de implantación de la filosofía en sentido fuerte; es aquí donde se da la dialéctica entre los conceptos de implantación gnóstica de la filosofía e implantación política de la filosofía. La segunda acepción se refiere al concepto de implantación según el cual el sentido es externo o categorial, pero desde un plano diamérico; ¿cabría interpretar aquí las teorías sociologistas de la filosofía? La tercera acepción se refiere al concepto de implantación según el cual el sentido es interno o transcendente, pero desde un plano metamérico; cabría interpretar en esta acepción la idea de la conciencia filosófica como expresión de la Voluntad infinita de Schopenhauer; también cabría coordinar esta acepción con las teorías psicoanalíticas de Lacan. La cuarta acepción se refiere al concepto de implantación según el cual el sentido es externo o categorial pero desde un plano metamérico como por ejemplo el concepto de «implantación “fisiológica” de la Filosofía». Nos atendremos aquí, pues, al concepto fuerte de implantación de la filosofía:
«entendemos principalmente por implantación de la conciencia filosófica un concepto filosófico (interno a la filosofía) que establece la vinculación de la conciencia filosófica con alguna forma de conciencia (M2) (implantación diamérica).»{14}
A partir de este concepto, resultan dos formas de implantación filosófica en sentido estricto dialécticamente entreveradas: la implantación política de la filosofía (no considerada por sí misma como filosófica) y la implantación gnóstica de la filosofía (conciencia filosófica implantada en sí misma). La forma lógica de la de la dialéctica entre la implantación política y gnóstica de la filosofía no es la forma de una estructura disyuntiva (P ∨ Q), sino ante todo la de una disyunción de conjunciones (P ∧ ¬Q) ∨ (Q ∧ ¬P).
4. Los saberes políticos en el conjunto del saber
El interés o, dicho de otra manera, la reflexión sobre la política por parte del materialismo filosófico supone pues esta noción de implantación política. Reiteramos lo dicho en las líneas precedentes, una obra imprescindible para acometer estos asuntos es el libro titulado ¿Qué es la filosofía?, publicado en 1995 y que el propio Gustavo Bueno ha considerado desde la perspectiva de un «ajuste de cuentas» con relación a una obra señera como El papel de la filosofía en el conjunto del saber{15}. Como señala Bueno aquí, ahora, los saberes políticos se analizan formando parte en el contexto de otros dos tipos de saberes establecidos a partir de los criterios tomados del concepto de espacio antropológico en la medida en que el conjunto del saber se entenderá como un «saber humano»{16}. En efecto, son los ejes del espacio antropológico (eje circular, eje radial, eje angular) los que nos permiten determinar o distinguir de alguna manera qué queremos decir con la expresión «conjunto del saber». Así, el saber político se polariza a partir de un núcleo próximo al eje circular, el saber científico a partir de un núcleo próximo al eje radial y, finalmente, el saber religioso a partir de un núcleo próximo al eje angular. La polarización de estos saberes a partir de núcleos que giran o están próximos a los ejes del espacio antropológico no presupone su desconexión e independencia, es decir, la de los ejes en cuanto núcleos, porque, como el propio Gustavo Bueno señala, estos núcleos de constitución de los distintos saberes están profundamente interrelacionados{17}. Gustavo Bueno advierte con relación al saber político cómo el hecho de la desaparición del Estado Soviético habría supuesto una serie de modificaciones y cambios en el saber político, a la altura de 1995, con relación al mundo en que se había gestado El papel de la filosofía en el conjunto del saber. El mundo en el que se escribe ¿Qué es la filosofía? es el de un saber político que tienen como referencia a la democracia parlamentaria como la forma más elevada («fin de la Historia») del saber político. En efecto, las palabras escritas en este libro son imprescindibles porque en ellas nos revela que el libro titulado Primer ensayo de las categorías de las «ciencias políticas» están siendo consideradas por Gustavo Bueno, entre otras cosas porque en él se redefinen sus posiciones. Lo que, desde nuestro planteamiento, pretende Gustavo Bueno en estas páginas es «dar algunas indicaciones sobre el modo como, a nuestro juicio, habrá que determinar “el papel de la filosofía” en el conjunto del saber constituido por el saber político, por el saber científico y por el saber religioso de nuestra época»{18}. Aunque, como sabemos, Gustavo Bueno también ha ofrecido una versión referida a El papel de la filosofía en el conjunto del saber: se trata, pues, de delimitar la tesis de este libro en virtud de Primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas. Y se trata, desde luego, por su parte y ante todo, de un interés crítico.
Una afirmación, a su juicio, de primera importancia que es necesario tener en cuenta en este marco, es la siguiente: «La consideración de “el papel de la filosofía” no es una cuestión “perifilosófica” sino que nos introduce en el centro mismo de los problemas de la filosofía, los problemas en torno a la naturaleza del saber»{19}. El interés de la filosofía por el saber político, pero también por otros saberes, es un interés según el cual debe entenderse la filosofía como saber de segundo grado. Ello supone conceder a los saberes políticos, científicos y religiosos el papel de saberes de primer grado sobre los que establecer las reflexiones filosóficas. En todo caso, la filosofía no puede ser entendida como un «saber radical», un saber que concibe al «hombre» enfrentándose al Ser o a la Naturaleza. La asunción de la tesis de la filosofía como reflexión de segundo grado irá precisamente en este sentido de reflexión sobre los otros saberes como los saberes políticos. La crítica a estos saberes (la clasificación, la comparación, el análisis regresivo, la contrastación, la coordinación) es constitutiva de la reflexión de segundo grado. Esta tesis supone que la filosofía no es una actividad individual en el sentido de subjetiva por lo que la filosofía hay que entenderla social e históricamente «implantada».
En este punto, que sería interesante realizar un breve excurso sobre las cuestiones que se ha venido denominando perifilosóficas en algunos diccionarios de filosofía. José Ferrater Mora ha bautizado con el nombre de perifilosofía a un tipo de estudios sobre determinados asuntos filosóficos al parecer relacionados con las formas, tipos, clases o especies de filosofía, dados en el curso de la historia de la filosofía{20}. Los asuntos a los que se refiere son aquellos en los que, por decirlo así, la filosofía no se vuelca tanto sobre los distintos aspectos del mundo, cosmológicos o antropológicos, cuanto con relación a aquellos otros que tendrían que ver con la propia actividad filosófica, con su naturaleza, con el género de actividad en que consiste y su distinción con respecto a otros tipos de saberes. Ferrater Mora propone, pues, denominar a tales asuntos con el rótulo «perifilosofía», a la vez que descarta utilizar otros nombres de la tradición, en la medida en que resultarían del todo inadecuados. «Perifilosofía» sería más apropiado que, por ejemplo, «epifilosofía», porque este título ya había sido utilizado por Schopenhauer para rotular la reflexión sobre su propio pensamiento; así mismo, mejor que «metafilosofía», porque este último resultaría más idóneo para designar la reflexión sobre la filosofía en cuanto tal, nombre que no resultaría ser otra cosa que una filosofía de la filosofía. Desde el punto de vista del materialismo filosófico, tanto la «perifilosofía» como la «metafilosofía» son cuestiones que cabría agrupar, en una línea abstracta o lisológica, como disciplinas de «filosofía proemial». No obstante, habría que mantener todas las reservas respecto a rotulaciones de este tipo en la medida en que ellas puedan suponer un ejercicio de sustantificación de determinados trámites filosóficos canalizados desde las instancias de la filosofía administrada. Porque, en efecto, la perifilosofía, o la metafilosofía, no son por sí mismas ninguna disciplina exenta. Las cuestiones proemiales o preambulares, hemos de suponer, están engranadas con otras cuestiones filosóficas supuestamente de mayor calado o al menos no perifilosóficas sino centrales –no está claro qué sea el centro y qué sea la periferia en un sistema filosófico determinado–. La filosofía, como saber de segundo grado, es decir, como reflexión sobre los saberes ya constituidos, sean técnicos, científicos o religiosos, ya presupone una cierta concepción gnoseológica sobre los distintos saberes, sobre su unidad y distinción, &c. La idea de implantación de la filosofía ya supone el ejercicio de un determinado mapa del mundo –que involucra componentes cosmológicos y antropológicos–. Desde esta perspectiva, no cabe en modo alguno, entender las cuestiones perifilosóficas –acaso en virtud de anteponer la partícula «peri», de darle un sentido que carece de sustancia propia– como aquellas que giran alrededor de un núcleo o un centro –un lugar central– más compacto. Las cuestiones perifilosóficas atañen a cada sistema filosófico en particular. Esto se explica porque los sistemas filosóficos –y, consecuentemente, el sistema del materialismo filosófico– son el resultado de un engranaje o entretejimiento de Ideas. Presuponemos, por nuestra parte, estas ideas brotando y coordinando simultáneamente un campo conceptual, en el contexto de determinados fenómenos, organizado en teorías y doctrinas. Las ideas perifilosóficas no están, pues, girando megáricamente con independencia de otras ideas del sistema, aunque no todas tengan por qué estar vinculadas con todas.
En suma, las cuestiones tratadas en esta primera parte en la que hemos intentado exponer la articulación entre la política y la filosofía son cuestiones tan centrales como otras denominadas ontológicas, antropológicas, &c. Aquí opera a toda máquina también la idea de symploké.
B. Filosofía y política
El segundo arco de este recorrido mira a la política antes como objeto de la reflexión filosófica que como marco o contexto de la implantación filosófica, aunque ambos planos estén entretejidos. Estamos ante una filosofía centrada, en el sentido de lo que podríamos denominar formalmente político. La filosofía política materialista se engrana ahora, en su desarrollo dialéctico, con aquellas ideas contra las que piensa a través del campo de la política.
5. Cuestiones preliminares
En su Diccionario filosófico{21}, Pelayo García ofrece como criterio analítico para articular el sistema (materialismo filosófico) de Gustavo Bueno un conjunto de rótulos («sillares o partes significativas del sistema» o también «rúbricas», dice Gustavo Bueno) común a otros muchos diccionarios y obras de filosofía. Así, el diccionario se organiza en siete amplios capítulos que recogerían, diríamos, las cuestiones tradicionales («convencionales») de que trata la filosofía, a saber: I. Cuestiones Preambulares; II. Ontología; III. Gnoseología (Teoría de la ciencia); IV. Antropología y Filosofía de la Historia; V. Ética y Moral; VI. Filosofía Política; y, finalmente, VII. Estética y Filosofía del arte. Este criterio, como se puede entender, da lugar a un sistema genérico («neutral»), acaso con pretensiones universales, en la medida en que serviría para aplicarlo a cualquier sistema filosófico, fuera cual fuera su orientación (materialismo, espiritualismo,…). Sin embargo, este método no ha optado por exponer el mapa del materialismo según sus líneas internas. No por ello, como sabemos, deja de producir buenos resultados a la hora de exponer el sistema del materialismo filosófico. Pero los rótulos que aparecen aquí, como ha señalado el propio Gustavo Bueno, son abstractos y genéricos respecto a las articulaciones de un sistema particular considerado en sí mismo, desde sus propios criterios morfológicos. En aquel momento, Pelayo García Sierra situaba la filosofía política del materialismo filosófico, en un capítulo independiente, en el capítulo VI, que era, a su vez, dividido en tres secciones (Parte ontológica, Estado de derecho y Democracia). Desde el año 2000 al año 2016, la producción filosófico-política de Gustavo Bueno, sin embargo, no sólo no cesó, sino que se acrecentó, con numerosas publicaciones en El Basilisco, El Catoblepas y otros lugares, además de los numerosos libros que fueron saliendo a la luz y que todos conocemos.
Pero este método, aunque destacando sus aspectos positivos, fue recusado por el propio Gustavo Bueno, entre otras razones, porque respondía a una forma de entender la filosofía calcada de las disciplinas científicas que suponía la desaparición de la misma naturaleza sistemática del materialismo filosófico al ser barrido por una suerte de concepción interdisciplinarista de la filosofía que no sería, a la postre, otra cosa que un «eclecticismo» –imposible, por otro lado, en filosofía– propio de la «filosofía administrada». En el prólogo al Diccionario filosófico, a partir de un conjunto de criterios distinto, Gustavo Bueno establece un método según el cual nos ofrece una clasificación sistemática que da cuenta de las disciplinas filosóficas que caracterizarían al materialismo filosófico. Aquí, Bueno nos ofrece unas palabras de suma importancia para entender la concepción del materialismo filosófico en cuanto que sistema filosófico:
«El sistema del materialismo filosófico es un sistema de Ideas entretejidas o codeterminadas (sin necesidad de que todas estén directamente codeterminadas por todas las demás), pero de suerte que sería absurdo fingir la posibilidad de recortar regiones definidas en cuyos contornos pudieran constituirse “disciplinas especiales” comparables a las disciplinas científico-categoriales. Las Ideas, más que poder ser recluidas en círculos autónomos, pueden considerarse polarizadas en torno a otras Ideas, que funcionen como líneas o puntos respecto de los cuales se nos muestren “conglomerados” o “corimbos” de Ideas, susceptibles de ser puestos en correspondencia con unidades disciplinares.»{22}
Y de ahí que procediera, en aquel momento, estableciendo un conjunto de criterios a fin de asentar las líneas internas según las cuales podríamos hablar del materialismo filosófico como un sistema, así como de sus partes constitutivas. Se trazan, pues, dos criterios: en primer lugar la amplitud de los círculos o líneas de las Ideas agrupadas (A. Filosofía especial, centradas en el espacio cosmológico o en el espacio antropológico; B. Filosofía general, desbordantes del espacio cosmológico y antropológico; y C. Filosofía Proemial, reflexivas sobre el sistema mismo) y, en segundo lugar, la «escala» de estas Ideas (disciplinas morfológicas y disciplinas amorfológicas o abstractas –hoy diríamos lisológicas–). Según este sistema propuesto por Gustavo Bueno en el año 2000, la Filosofía política no aparece explícitamente mencionada mediante un sintagma específico. Sin embargo, acaso podría engranarse en el marco del apartado que Gustavo Bueno denomina de la Filosofía especial (A), pero no centrada en torno a las disciplinas filosófico-cosmológicas (A’) sino en las disciplinas filosófico-antropológicas (A’’) de alguna manera circunscrita al espacio antropológico. Más en concreto, la Filosofía política habría que verla, antes que en una línea del eje radial o del eje angular, situada en una línea característica del eje circular del espacio antropológico. De esta manera, en el sistema del materialismo filosófico la filosofía política tendríamos que entenderla, desde luego, como una disciplina especial centrada morfológicamente en el eje circular del espacio antropológico.
Pues bien, partir de este epígrafe vamos a esbozar una introducción a la teoría política del materialismo filosófico. Llevaremos a cabo, por tanto, una labor de reexposición de las líneas principales del materialismo filosófico en materia política, en la escala ontológica, sin que ello signifique que nos podamos mantener al margen de determinados planteamientos gnoseológicos{23}, que el propio materialismo filosófico ha de ejercer para poder llevar adelante una teoría política. De todas formas, en un trabajo como éste, resulta imposible reexponer en toda su integridad y detalle los contenidos teórico-políticos del materialismo filosófico, por lo que consideramos más acertado realizar unos trazos generales que permitan al lector una aproximación global, para adentrarse acaso más adelante en las obras del propio Gustavo Bueno{24}. Nos centraremos principalmente en tres obras que juzgamos cruciales, a saber: Primer ensayo sobre las categorías de las «Ciencias Políticas»{25} (1991), Principios de una teoría filosófico política materialista{26} (1995), España frente a Europa{27}(2000).
5.1. Acerca del materialismo filosófico
Hemos dicho más arriba que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno constituye un sistema filosófico en el mismo sentido en el cual hablamos de sistema filosófico tomista, de sistema filosófico hegeliano o del marxismo como sistema filosófico. Pero, una vez admitido esto, necesitamos precisar algunas cuestiones de cierta importancia. Así, es necesario tener en cuenta que, cuando decimos que el materialismo filosófico es un sistema, no se niega la cualidad sistemática, real o virtual, de otros desarrollos filosóficos. Habrá que reconocer que toda verdadera filosofía se mueve entre un sistematismo mínimo y un sistematismo máximo, formulado explícitamente o no. En tanto que sistema, el materialismo filosófico se desarrolla morfológicamente a través de una serie de presupuestos filosóficos que se van anudando en torno a tesis de índole muy diversa: antropológica, ontológica (general y especial), gnoseológica, política, histórica, cultural, estética, filosófico moral, &c. Sin embargo, la trabazón y engranaje de los distintos nudos y, por ende, la conexión entre unos y otros no hace indistinto o confuso a este sistema filosófico, porque sus partes están vinculadas entre sí en virtud de una symploké muy precisa{28}. El materialismo filosófico no se puede entender como un continuismo absoluto, aunque tampoco como un discontinuismo radical. El materialismo filosófico no es un sistema axiomático sino un sistema estromático.
Las consideraciones que acabamos de hacer nos ponen a salvo, en cierta manera, de vernos en la obligación de empezar nuestra exposición como si comenzásemos por las premisas ontológicas o gnoseológicas primeras para centrarnos después en los asuntos de filosofía política. De esta forma, entraremos sin más en los asuntos políticos, regresando a temas de índole filosófico moral, antropológica o cultural, &c., in medias res, en el curso de nuestra exposición, cuando fuera preciso.
Cuando nos enfrentamos filosóficamente a temas de materia política nos encontramos con un primer grado de roturación de los materiales políticos por las operaciones de los propios agentes y actores políticos (desde los políticos profesionales hasta los ciudadanos que sólo se sienten vinculados a la política cuando se hallan ante la santa urna) y por las llamadas ciencias políticas y otros tipos de saberes no precisamente científicos. Pero este primer grado de roturación (fenoménico, protoconceptual y conceptual) no agota la fertilidad de los materiales políticos, es decir, de los materiales del «campo» de lo político organizándose acaso en determinadas teorías. También las Ideas atraviesan los campos de las disciplinas políticas y de la praxis política constituyendo el punto de arranque de doctrinas alternativas entre sí, muy precisas, que suponen, a su vez, una roturación de segundo grado a la que llamaremos filosofía{29}. A esto nos referíamos más arriba, cuando hablábamos de la implantación política de la conciencia filosófica; vemos así el engranaje entre estos dos planos. No son ciertas las palabras de Michel Foucault según las cuales la filosofía habría desaparecido por disolución en el conjunto de otros saberes: «Me parece que hoy la filosofía ya no existe, no porque haya desaparecido sino porque se ha diseminado en una gran cantidad de actividades diferentes»{30}. Foucault estaría aquí ejerciendo una concepción de la filosofía en cuanto que filosofía adjetiva. Si la filosofía se ha diseminado en actividades como la de los lingüistas, los historiadores, los etnólogos o los juristas, es decir, en actividades propias de los campos de las ciencias categoriales, no tiene sentido seguir hablando de filosofía ¿Por qué hablamos entonces de filosofía como si fuera una actividad sustantiva? El error de Foucault procede de una ideología que no le permite distinguir con claridad y distinción entre lo que son las ciencias y lo que es la reflexión de segundo grado en que consiste la filosofía sustantiva. Porque el hecho según el cual algunos temas tradicionalmente tratados por la filosofía sean abordados por las ciencias particulares no significa que la filosofía haya desaparecido. Podríamos decir, contraargumentando, que son precisamente estos campos (los de la Historia, de la Etnología, los de la Economía, los de las denominadas Ciencias políticas) los que cobran cuerpo cuando empiezan a sistematizarse en torno a determinadas ideas y que, lejos de constituirse como ciencias en virtud de su cierre categorial, están recorriendo determinados trámites filosóficamente, acaso desde el plano de sus capas metodológicas. En este sentido, las ciencias humanas, en algunos puntos, podrían verse como campos en los que brotan o se organizan determinadas teorías intencionalmente científicas. La resistencia de la filosofía a desaparecer disuelta en los diversos campos de las ciencias se manifiesta y revela en el mismo Foucault, al seguir éste llamando filosofía a ese «pensamiento del afuera», por mucho que se insista en su metamorfosis. Cabría, entonces, conceder beligerancia a estas formas precarias de filosofía llevadas adelante desde campos específicos, amparándonos tanto en su estructura de falsas filosofías como en el desacierto de sus teorías. Los presupuestos políticos, antropológicos, ontológicos y gnoseológicos que constituyen la textura del materialismo filosófico se configuran oponiéndose y criticando (analizando, clasificando, sistematizando, disolviendo, absorbiendo) a otros sistemas o a otras teorías: «pensar es pensar contra alguien».
5.2. Materialismo histórico-geográfico
En lo que sigue, nos proponemos llevar adelante –como hemos dicho– la reexposición de la filosofía política del materialismo filosófico, pero enfrentándola –mínimamente– a la teoría política que se desprende desde el materialismo histórico-geográfico de David Harvey{31}. Desde la perspectiva del materialismo histórico-geográfico, David Harvey ha presentado una teoría del imperialismo que, a nuestro juicio, entraña una serie de presupuestos filosóficos sobre el Estado, la Lucha de Clases, la Guerra y el Imperio, cuya estructura se presenta objetivamente enfrentada a la del materialismo filosófico, entendido particularmente en la escala filosófico política. Y, aunque el materialismo histórico-geográfico parece estar presentado como una teoría general de la geografía, tampoco es una aberración concederle beligerancia en un plano filosófico, porque precisamente es el plano filosófico político en el que se mueve David Harvey, en la medida en que su planteamiento desborda el campo de la geografía en cuanto que ciencia particular. A título de contrarrespuesta, podríamos señalar que ni siquiera en un campo que pudiera parecer puramente positivo y neutral como el de la Historia de las relaciones internacionales podríamos mantenernos al margen de presupuestos filosófico políticos, por no decir ya de premisas ontológicas. Refiriéndose al periodo de la Restauración, después del congreso de Viena de 1815, dice Pierre Renouvin en su monumental Historia de las relaciones internacionales: «Las iniciativas o proyectos de los hombres de Estado son las que ocupan la escena ante el telón de fondo formado por las corrientes sentimentales, los intereses económicos, los movimientos de las ideas»{32}. Esta frase, con la que comienza el capítulo segundo del segundo volumen de la Historia de las relaciones internacionales, introduce, sin más, la dicotomía «escena/telón de fondo». Una dicotomía cuya susceptibilidad de coordinación con otras como «coyuntura/estructura», «superficie/profundidad» o «corta duración/larga duración» nos pone ante la pista de su prosapia filosófica. Pero ¿por qué las «iniciativas o proyectos de los hombres» –en la terminología del materialismo filosófico, fines, planes y programas– han de ser considerados como escena y no como telón de fondo? ¿Acaso las «corrientes sentimentales» no pueden ser formuladas en términos de fines, planes o programas? ¿No son los «movimientos de las ideas» planes y programas? Aunque, seguramente, la respuesta a estas cuestiones pasa por poner en juego la distinción, propia del materialismo filosófico, entre fenómenos y esencias no es el momento ni el lugar para contestar estas preguntas, que de ninguna manera deben entenderse como mero oropel retórico. Lo que se quiere demostrar es que en las llamadas ciencias humanas (ciencias sociales, según otra almáciga) nos encontramos, como se ha avanzado ya, con teorías y modelos virtualmente filosóficos y a los que, como tales, hay que dar beligerancia. Es el caso, a nuestro juicio, de las ideas políticas que Harvey ejerce en su concepción del imperio, desde la perspectiva del llamado materialismo histórico-geográfico que enarbola.
Como se sabe, la obra de David Harvey se inscribe en el ámbito de las ciencias geográficas. Si en un primer momento sus trabajos estaban orientados a la fundamentación metodológica de la geografía, ligada a los presupuestos filosóficos del neopositivismo, dentro del llamado paradigma cuantitativista, a partir de los años 70 del siglo pasado, se vuelca en el estudio del marxismo y la teoría de la lucha de clases desde la perspectiva de la geografía urbana. Desde entonces, las investigaciones de Harvey se orientan a la consecución de una teoría geográfica que desde los presupuestos del materialismo histórico pudiera dar cuenta de las relaciones espaciales, tanto a una escala local como a una escala global. No podemos decir que nos encontremos con una teoría del Estado explícitamente formulada en términos filosófico políticos. Con todo, en obras suyas como La condición de la posmodernidad (1989), Espacios del capital (2001), París, capital de la modernidad (2003), Espacios de esperanza (2003) o El nuevo imperialismo (2003) hallamos los elementos constitutivos de una teoría política en ciernes o al menos implícita. No es objeto de nuestro trabajo realizar una exposición exhaustiva de la extensa obra de David Harvey, ni siquiera representar su teoría política, puesto que lo que perseguimos es la exposición de las líneas teórico-políticas del materialismo filosófico. Nos limitaremos, por lo tanto, a esbozar las características de la teoría de David Harvey, centrándonos principalmente en su libro El nuevo imperialismo{33}, pues en él aparecen los rasgos necesarios que permiten entender su teoría y sus presupuestos filosófico políticos.
Durante los últimos treinta años, desde el derrumbe del imperio soviético, que podríamos simbolizar con la caída del muro de Berlín, en 1989{34}, hasta la invasión rusa de Ucrania, también denominada guerra de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, la transformación del teatro geopolítico internacional no ha dejado de traer consigo una serie de conflictos bélicos que a todas luces parecen deberse al movimiento de ficha de los grandes imperios o de los estados que quieren llegar a serlo. Las guerras balcánicas de los años 90, las guerras de Irak, la misma guerra de Ucrania o el más reciente conflicto israelí-palestino de octubre de 2023, pueden ser interpretadas en este marco de antagonismo internacional. El fin de la historia deseado y anunciado por Fukuyama, más que un vaticinio era un programa a la escala de la potencia imperialista de los Estados Unidos que tenía que contar con la democracia de mercado pletórico como modelo a exportar. Pero la efervescencia política de la última década del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI (nuevos bloques geoeconómicos, el quiste de Afganistán, el llamado terrorismo fundamentalista islámico, &c.) ha dado lugar a una serie de publicaciones en el ámbito anglosajón en torno al imperialismo, la globalización y la guerra. El libro de David Harvey, El nuevo imperialismo, sigue la estela de otra serie de publicaciones como Guerras justas e injustas{35} de Michael Walter, reeditado en 1997, El choque de civilizaciones{36} de Samuel P. Huntington, publicado en 1996 o Imperio{37} de Michael Hardt y Antonio Negri, publicado en 2000. En este contexto, no queremos olvidar tampoco la publicación del libro de Gustavo Bueno La vuelta a la caverna. Terrorismo, guerra y globalización{38}, publicado en el ámbito de la hispanosfera en 2004. Los vínculos entre todas estas obras son evidentes en la medida en la que se oponen unas a otras en virtud de las teorías y doctrinas que en ellas se involucran y defienden. Diríamos que se corresponden con concepciones filosófico-políticas alternativas dialécticamente. Nunca mejor que en este contexto podríamos aplicar la máxima: contraria sunt circa eadem. Por otra parte, habría que decir que la dialéctica que mueve estas oposiciones doctrinales está involucrada en la misma dialéctica de los antagonismos imperiales.
David Harvey indaga en las razones que explicarían los acontecimientos relacionados con la guerra de Irak, con la globalización y el imperialismo. Los argumentos ofrecidos por la mayor parte de los analistas –en un polo, los derechos humanos y, en otro, el petróleo– deben ser explicados, para él, en una teoría global. Los criterios empleados por Harvey se insertan, así, en una modulación de marxismo que se enuncia como materialismo histórico-geográfico. Desde ella, se pretende dar cuenta de las concatenaciones esenciales (causas subyacentes) que permitirían desvelar, por ejemplo, los interrogantes de la guerra de Irak, explicación que podría extenderse a conflictos más recientes. En este contexto, su análisis del imperialismo actual se ve obligado a tener en cuenta los lugares de la filosofía política (Imperio, Estado, Lucha de clases, Globalización, &c.) de manera explícita o implícita. De suerte que, al elaborar su teoría del nuevo imperialismo, ofrece, a la vez, los presupuestos subyacentes a su teoría política.
Según Harvey, los planes hegemónicos de los Estados Unidos se desarrollan en el contexto de otras economías pujantes como las de Japón, Australia e India en el marco del gran crecimiento y desarrollo de China. La lucha por el dominio geopolítico estaría orientada al control de los campos petrolíferos de Oriente Próximo. Pero afirmar esto requiere, según Harvey, una explicación más pormenorizada. El imperialismo estadounidense deberá, entonces, ser explicado en términos de dos procesos distintos pero interrelacionados: la lógica territorial y la lógica del capital. Serían estos procesos los que nos permiten entender en qué sentido el imperialismo norteamericano podría ser visto como una lucha por el petróleo. Para Harvey en el imperialismo capitalista domina la lógica del capital, mostrando al poder estadounidense como un poder de dominación y coerción. Se hace necesario, pues, analizar estas dos lógicas para entender la dinámica capitalista del imperio estadounidense.
Desde la perspectiva de la lógica del territorio, asistiríamos al despliegue histórico de las instituciones estatales estadounidenses en cuanto que instituciones imperiales en un plano territorial. Estas deberían ser entendidas como la articulación de una serie de mecanismos de control territorial capaces de movilizar recursos humanos y naturales en un plano político, económico y militar. Aunque Harvey no utiliza aquí la palabra superestructura, se deducen claramente sus funciones superestructurales. La historia de los Estados Unidos, desde la guerra civil hasta la segunda guerra de Irak, se podría explicar en virtud de la lógica territorial. Este proceso es descrito por Harvey según tres fases. Primero, como imperialismo burgués (1870-1945), orientado a la expansión económica y consiguientemente al dominio de la burguesía, movilizando ideales chovinistas, nacionalistas y aun racistas, tal como podría interpretarse, por ejemplo, en la ideología del destino manifiesto. En segundo lugar, como estado hegemónico mundial (1945-1970) enfrentado a la Unión Soviética durante el periodo de la Guerra Fría. En esta etapa, la lógica territorial canaliza las condiciones que permitirían la acumulación capitalista, bloqueando la lucha de clases (keynesianismo), y reafirmando el papel de las elites mundiales.
«[…] Estados Unidos no sólo era dominante sino también hegemónico, en el sentido de que su posición como estado superimperialista se basaba en el liderazgo de las clases propietarias y las elites dominantes de todo el mundo. De hecho, alentó activamente la formación y fortalecimiento de tales elites y clases en todo el mundo.»{39}
Por último, en la actualidad estaríamos en una fase de cambio en la hegemonía mundial en la que aparecen en el horizonte sistemas políticos como China o la Unión Europea, ante los que Estados Unidos tendría que reorientar de estrategia imperialista.
Desde la perspectiva de la lógica del capital, según la teoría del materialismo histórico-geográfico, el capitalismo sobrevive mediante la producción de espacio. Es lo que Harvey llama «la solución espacial», como salida a las contradicciones de la acumulación de capital y sus crisis. Las crisis de sobreacumulación (caída de la tasa de beneficio) encontrarían una solución de equilibrio mediante la solución espacial. La forma rentable de absorber el exceso de capital sería mediante la expansión geográfica y la reorganización espacial dentro de una secuencia temporal (inversiones, proyectos a largo plazo). La lógica capitalista del imperialismo se entenderá en el contexto de búsqueda de «soluciones espacio-temporales» al problema de exceso de capital. Así pues, la circulación de capital crearía su propia geografía histórica a través de la dialéctica entre la política del Estado imperial y los movimientos moleculares de acumulación de capital. El Estado no sería otra cosa que el marco territorial donde operan tales procesos moleculares:
«La acumulación de capital mediante las operaciones de mercado y el mecanismo de los precios se desarrolla mejor en el marco de ciertas estructuras institucionales (leyes, propiedad privada, contratos y seguridad monetaria, esto es, la forma dinero). Un estado fuerte, armado con fuerzas policiales y el monopolio sobre los instrumentos de violencia puede garantizar este marco institucional y proporcionar dispositivos constitucionales bien definidos. La organización del Estado y el surgimiento de la constitucionalidad burguesa han sido, pues, características cruciales de la larga geografía histórica del capitalismo.»{40}
Pero el Estado parece no ser una estructura esencial, porque su papel queda reflejado como un instrumento prescindible: «Los capitalistas no necesitan inexorablemente este marco para funcionar pero sin él corren graves riesgos. Tienen que protegerse a sí mismos en entornos que pueden no reconocer o aceptar sus reglas y sus formas de hacer negocios»{41}.
La solución espacial estaría determinada por los procesos de acumulación de capital que requieren la producción de una economía del espacio. El intercambio de bienes y servicios implica cambios de ubicación; las divisiones del trabajo, espaciales y territoriales, están determinadas por los procesos de intercambio. Así, aparece un desarrollo geográfico desigual, intrínseco a la propia actividad económica del capitalismo. La solución espacial es entonces la utilización del capital excedente en un nuevo espacio potencialmente rentable que muchas veces forzará la «acumulación por desposesión». El capitalista busca el monopolio sobre el espacio amparándose en la institución de la «propiedad privada». En rigor, la solución espacio-temporal consiste en que la sobreacumulación caracterizada por el exceso de fuerza de trabajo (desempleo) y el excedente de capital (exceso de mercancías) podrán ser absorbidos por desplazamientos temporales (inversiones a largo plazo) o desplazamientos espaciales (apertura de nuevos mercados) o, finalmente, por una mezcla de ambas. El capital quedará fijado en el territorio durante un periodo de tiempo relativamente largo; los nuevos territorios generarán un nuevo excedente que será necesario absorber mediante su propia expansión geográfica (imperialismo). Como dice Harvey: «El contenedor que es el Estado territorial se ve, pues, a menudo influido decisivamente por determinados intereses regionales o coalición de intereses en su seno hasta que surge alguna otra región que los contrarresta o sustituye»{42}. Estos intereses regionales son, desde luego, intereses de clase. La acumulación capitalista tiene un carácter dual desplegándose en dos niveles: la acumulación por reproducción ampliada, que había sido caracterizada por Marx como la fase genuina del capitalismo (intercambio de mercancías, fuerza de trabajo como mercancía, mercado, &c.); la acumulación por desposesión consistente en una reaplicación del concepto de acumulación originaria o primitiva al contexto actual del capitalismo. Según el concepto de acumulación por desposesión, el capitalismo requeriría de la existencia de un algo fuera para poder acumular. Este «algo fuera» es necesario para la estabilización del capitalismo (formaciones sociales no capitalistas). Los procesos moleculares de la acumulación capitalista se desarrollan por desposesión mediante la mercantilización y privatización de la tierra, expulsión de poblaciones campesinas, conversión de derechos de propiedad colectiva en propiedad privada, supresión de acceso a bienes comunales, supresión de formas indígenas de producción o monetarización del intercambio.
Para Harvey, el imperialismo se explicaría en el proceso de acumulación que está detrás de la lógica territorial vinculada al Estado. Harvey concibe los nexos entre lógica territorial y lógica capitalista como íntimamente vinculados: «El imperialismo de tipo capitalista surge de una relación dialéctica entre las lógicas de poder territorial y capitalista. Estas dos lógicas son distintas y ninguna de ellas es consecuencia de la otra, pero están estrechamente entrelazadas. Cada una de ellas se puede entender como una relación interna de la otra, pero el resultado varía sustancialmente según el momento y el lugar»{43}. Sin embargo, el ejercicio se inclina hacia una reducción de la lógica territorial a la lógica capitalista a la manera como las superestructuras quedaban subordinadas a las infraestructuras económicas.
5.3. A modo de diagnóstico
La clave para entender la argumentación de David Harvey acaso resida en el hecho según el cual ejerce una concepción de las categorías económicas que desborda el marco del Estado, por un lado, y diluye la Renta Nacional, por otro, en los procesos moleculares de acumulación capitalista. A nuestro juicio, en Harvey, el Estado no es considerado como la unidad última, por así decir, de la Economía Política; y la riqueza nacional, o producto nacional bruto, queda descompuesta en los llamados procesos moleculares de producción de capital y, por lo tanto, disuelta en el plano común de una disciplina económica pero no política. Esta disolución, ejercida, del Estado y de la riqueza nacional tiene que ser sustituida por lo que el mismo Harvey denomina lógica territorial y lógica capitalista (económica). Pero estas lógicas nada tienen que ver con las fronteras ni con la economía de los Estados. En esta perspectiva, el imperialismo es interpretado como la determinación territorial de la lógica capitalista. En la dirección del regressus, el imperio estadounidense puede verse como el mantenimiento de la eutaxia en el plano de la capa cortical reclamada desde la capa basal; pero la capa basal, en Harvey, no dice referencia a un Estado concreto porque no parece contar formalmente con ella. Por otra parte, aun suponiendo la perspectiva del regressus, no queda claro cómo se llevaría a cabo el progressus hacia las fronteras (la definición cortical del Estado) a partir de la multitud de los procesos moleculares de acumulación capitalista. A nuestro juicio, ésta es la contradicción principal.
Juntamente con esta concepción, Harvey ha de presuponer las líneas de una teoría política que tiene las siguientes características. En primer lugar, sitúa a los Estados Unidos en el contexto internacional de las demás naciones dominándolas, pero no ofrece un «marco sistemático» que interprete las relaciones entre las distintas sociedades políticas en términos formalmente políticos. En segundo lugar, su concepción del imperialismo adolece de indistinción, no permitiendo clasificar, en una perspectiva sistemática, las distintas ideas de imperio. En tercer lugar, el Estado es interpretado de modo reduccionista como un instrumento al servicio de la lucha de clases. En cuarto lugar, olvida que la dialéctica de clases debe entenderse conjugada también a través de la dialéctica de Estados. La guerra es consecuencia de la confrontación de los Estados entre sí y con sociedades políticas preestatales de suerte que sólo puede ser entendida en un sentido formalmente político a través del Estado. No se ve cómo la reproducción ampliada de capital puede «producir» per se si ésta no es interpretada a través de la capa basal del Estado, es decir, como riqueza nacional. Pero ya hemos dicho que Harvey con esto no cuenta.
6. Materialismo filosófico político
En lo que sigue, expondremos las líneas de la filosofía política del materialismo filosófico en las que nos hemos basado para pergeñar la crítica a los presupuestos filosófico políticos ejercidos por David Harvey, aunque no exclusivamente, pues en el curso de la argumentación habremos de tener en cuenta otras referencias. El materialismo filosófico aparecerá como un sistema de filosofía política contradistinto{44}, y aun enfrentado, del sistema del materialismo histórico-geográfico.
6.1. La sociedad planetaria del presente{45}.
Los análisis de David Harvey, sin duda, tienen que contar con la estructura de una «humanidad» dividida en unidades políticas (teocracias, monarquías, repúblicas, democracias), pero estas, si no hemos entendido mal, no tienen carácter explicativo a la hora de dar cuenta de la configuración geopolítica del globo. Es cierto que el contexto del antagonismo internacional debe contar con países como Brasil, Rusia, India o China, pero el nexo explicativo está puesto en la lógica del capital{46}. En todo caso, además, parece como si entendiera el orden internacional dominado por los Estados Unidos, olvidando la reciprocidad (diátesis) efectiva de las relaciones internacionales. Por otra parte, concibe la estructura internacional dividida en Estados como una fase transitoria de la historia de la humanidad: el proletariado en sus distintas modulaciones aún sigue siendo en Harvey la clase universal{47}.
Desde la perspectiva del materialismo filosófico, se trataría de impugnar esta concepción del presente, estructurada en torno al dominio absoluto (relación uni-plurívoca) de una sociedad política sobre las demás. Para el materialismo filosófico, el presente se definirá a partir de la idea de la «sociedad universal planetaria». Ahora bien, esta sociedad universal planetaria puede ser vista desde la perspectiva de una totalidad atributiva y/o desde la perspectiva de una totalidad distributiva{48}. En perspectiva histórica, la sociedad universal planetaria se constituye como una totalidad atributiva de partes interrelacionadas asimétricamente; pero, cuando realizamos un corte sincrónico, la sociedad del presente debe ser vista como una totalidad distributiva cuyas partes son las propias naciones políticas. Esta concepción, que parte de la distinción entre totalidades atributivas y distributivas, nos permite introducir una enfoque dialéctico que desborda la pura constatación empírica de las naciones realmente existente (pongamos por caso la concepción del mundo en términos de centro y periferia).
Así pues, considerada atributivamente, la sociedad planetaria del presente comenzaría a desarrollarse tras el descubrimiento de América bajo la forma de capitalismo mercantilista. Son las sociedades políticas del Antiguo Régimen las que deben ser consideradas en términos de biocenosis y cuya estructura supone la interdependencia entre las mismas. La sociedad actual, efectivamente, es una sociedad industrial apoyada internamente en las ciencias, la cual debe entenderse vinculada a los programas de cada Estado según su propio desarrollo. Las sociedades políticas actuales son el producto de la consolidación de los Estados nacionales frente a la Iglesia de Roma y la posterior constitución de «naciones políticas» –proceso en el que desempeñaron un papel importante las sucesivas generaciones de las izquierdas (definidas) que se fueron determinando a partir de la gran Revolución de 1789–, con el consiguiente desmoronamiento de antiguos imperios y su sustitución por otros. El proceso de descolonización de mediados del siglo XX nos pone en la actualidad ante una situación de sociedades políticas soberanas, miembros de la ONU. Sin duda, todas estas naciones se diferencian, desde la perspectiva de su envergadura –de la armaduras básica y reticular), en virtud de criterios territoriales, demográficos o económicos (G-7, G-20, BRIC, N-11) y esta circunstancia está involucrada, como no podía ser de otra manera, en la interdependencia entre los diversos estados y entraña, a la vez, contenidos basales, pero también conjuntivos y corticales de las diferentes sociedades políticas. Sin embargo, estas sociedades no son homogéneas entre sí y debe tenerse en cuenta que sus diferencias económicas, lingüísticas, culturales y sociales nos ponen ante conjuntos de mayor o menor homogeneidad (Primer Mundo, Tercer Mundo, Norte-Sur, Países Desarrollados, Países Subdesarrollados, &c.). Así pues, la sociedad planetaria del presente se nos muestra, aun teniendo en cuenta su carácter atributivo, como una sociedad muy heterogénea tanto por su génesis como por la estructura constituida por las distintas morfologías morales en las que están involucradas. Esta heterogeneidad también está relacionada con el tipo de vínculos económicos y políticos a nivel de los Estados.
Acaso tal interdependencia entre las distintas sociedades políticas, la existencia de organismos transnacionales de tipo internacional o global que anudan lazos económicos, tecnológicos y culturales, inscritos en la capa basal de cada Estado, o la existencia de organizaciones internacionales militares tipo OTAN, en las que se establecen acuerdos a la escala de la capa cortical, haya llevado a Negri a proponer la idea de un Imperio (sociedad política supraestatal) que parece responder más a una resultancia que a un conjunto de planes y programas orientados desde una sociedad política realmente existente. La idea de Imperio de Negri sin duda está fundada en la dimensión atributiva de la sociedad del presente pero a costa de dar la espalda a las sociedades políticas realmente existentes consideradas distributivamente{49}.
En efecto, desde la perspectiva del materialismo filosófico, hay que considerar a la sociedad planetaria como una totalidad distributiva formada por las sociedades políticas cada una de las cuales es una parte distributiva (los 193 estados miembros reconocidos por la ONU). Esta es la perspectiva a la que se resiste Harvey:
«presentar la evolución del capitalismo como una simple expresión de los poderes estatales en el seno del sistema interestatal caracterizado por las luchas competitivas por la posición jerárquica y la hegemonía –como suelen hacer las teorías del sistema mundo–, sería tan insuficiente y, por lo tanto, erróneo como presentar la evolución histórico-geográfica del capitalismo como si fuera totalmente inmune a la lógica territorial del poder.»{50}
Pero no se trata de una cuestión de «jerarquía y hegemonía» como si cada Estado luchase por ocupar un lugar en el rango de las naciones, en una suerte de concurso al mejor y más grande destinado a ocupar un lugar en el libro de los récords. Porque la jerarquía y la hegemonía, pongamos por caso, dadas a través de la capa cortical del poder están relacionados con la eutaxia de la sociedad política y, por tanto, involucran contenidos basales y corticales. Así pues, la sociedad planetaria del presente puede concebirse como una totalidad distributiva en la que cada sociedad política es una parte distributiva de la misma. Esta concepción según la cual cada sociedad política puede ser entendida como parte distributiva se basa en el hecho objetivo de la soberanía jurídica de cada Estado. Actualmente, se habla de neocolonialismo para intentar dibujar una situación de dependencia tecnológica, económica, &c., de unos países (Países Subdesarrollados, Sur, Periferia) respecto de otros (Países Desarrollados, Norte; Centro). A nuestro juicio, esta dependencia tecnológica y económica también sería una dependencia política. Las intervenciones históricas de Estados Unidos en Hispanoamérica (México, Cuba, Panamá, Nicaragua, Chile) suelen ser vistas bajo esta óptica. Ahora bien, estas situaciones, podemos analizarlas a través de los tipos de relaciones entre cada sociedad política con las demás y los tipos de relaciones recíprocas sin invalidar la interpretación en términos de partes distributivas. Y tampoco las invalidan las manifestaciones de tipo humanista como las que postulan una humanidad genérica que tendería a borrar las fronteras. Porque la igualdad entre los seres humanos, desde el materialismo filosófico, en un plano formalmente político, debe ser concebida como la igualdad en nacionalidad. De esta forma, los seres humanos aparecen agrupados en Estados, separados por fronteras que limitan el alcance del radio de soberanía de cada Estado. Y este es un punto de primera importancia, objetivado en el derecho internacional, que choca con los deseos, intencionales, de desaparición de las fronteras estatales{51}.
En la sociedad planetaria del presente nos encontramos, pues, ante un conjunto de sociedades políticas –en la forma de Estado–, en tanto que partes distributivas de la misma. Estos estados mantienen entre sí determinadas relaciones isológicas y sinalógicas{52}. A través de las relaciones isológicas las sociedades políticas aparecen caracterizadas como estableciendo relaciones de igualdad conforme a un parámetro determinado. Son también relaciones de semejanza y de analogía que descartan las relaciones de contigüidad. A su vez, las relaciones sinalógicas suponen a las sociedades políticas involucrando contactos, interacciones, engranajes, influencias o intercambios. Es necesario distinguir entre el tipo de relaciones isológicas y sinalógicas, aunque no se puede establecer una separación absoluta entre ellas. El conjunto de relaciones entre las diferentes sociedades políticas nos permite verlas interesándose y formando bloques de influencia de unas sobre otras y viceversa. Podríamos ilustrar esto, con la situación internacional resultante del congreso de Viena de 1815, pero también con los llamados Sistemas de Bismarck que rigieron las relaciones políticas de las grandes potencias europeas entre 1870 y 1890. Al menos con relación al continente europeo, pero también a Norteamérica e Hispanoamérica, nos encontramos con un conjunto de sociedades políticas que, desde el punto de vista de la historia de las relaciones internacionales, son entendidas como parte distributiva de la textura internacional. Y aún estando sin resolver –desde la perspectiva etic de las fronteras actuales– muchísimos problemas fronterizos, los distintos Estados resultantes de la Restauración de 1815 se configuran a partir del reconocimiento que les dan los demás (la Cuádruple Alianza), erigidos, en el momento, como una virtual «sociedad de naciones». Así podemos entender los congresos de la Restauración y los acuerdos/imposiciones de 1814 y 1815. La independencia de Bélgica, la independencia de Grecia o la «emancipación» de las denominadas «colonias hispanoamericanas», en la primera mitad del siglo XIX, supone el ejercicio de cada sociedad como un todo distributivo organizándose frente a las demás. La declaración del presidente de los Estados Unidos, Monroe, dirigida no contra España sino contra Francia, que ha sido vista como la expresión máxima del imperialismo depredador estadounidense, debe ser entendida en el marco de la interdependencia de los acuerdos políticos constitutivos de los Estados. Otro tanto podemos decir de las relaciones entre los estados europeos durante los veinte años que transcurre entre 1870 y 1890. Los acuerdos, tratados y alianzas denominados Sistemas de Bismarck anudaron el destino de las potencias europeas (Gran Bretaña, Francia Rusia, Alemania, Austria-Hungría, Italia, &c.) durante el periodo referido. Dicho de otro modo, las sociedades políticas del presente son el resultado de la codeterminación mutua, y externa, por tanto. Ahora bien, no hay que perder de vista el hecho según el cual la concepción planetaria del presente en tanto que totalidad distributiva no es el resultado de un proceso inductivo empírico descriptivo, aunque tenga que contar con los materiales empíricos. La sociedad política del presente debe ser entendida como una sociedad desde la fase secundaria (fase estatal) del curso de las sociedades políticas. Pero tal codeterminación de las sociedades políticas del presente nos devuelve a la perspectiva atributiva, de manera que este circuito dialéctico nos permite entender mejor las relaciones de la sociedad del presente como una totalidad mixta isomérica.
6.2. Las «relaciones» entre las sociedades políticas
Desde el materialismo filosófico, se ofrece, así mismo, un modelo de tipos de relaciones fundamentales entre las sociedades políticas. Este tipo de relaciones debe entenderse en un sentido abstracto, pero, a partir de tales relaciones, cabría comprender la arquitectura internacional realmente existente en el presente como una estructura fenoménica –aunque también nos permite analizar situaciones históricas–. A título de ejemplo, podría entenderse la arquitectura internacional del presente como el resultado de profundos mecanismos basales, corticales y conjuntivos a través de los cuales tendrían lugar las relaciones entre las diferentes sociedades políticas. La estructura surgida después de la Segunda Guerra Mundial se habría configurado, según el miembro del International Peace Institute, James Cockaine, como una combinación de las Naciones Unidas y del Sistema Bretton Woods. Los miembros del Consejo de Seguridad habrían estado a cargo de la paz y de la seguridad internacional, mientras que la Asamblea General, el Banco Mundial y el FMI orientarían el desarrollo económico. En la actualidad la estructura arquitectónica global estaría cambiando en virtud del surgimiento de nuevas potencias (G-8, G-20, N-11) en un contexto de instituciones obsoletas (Consejo de Seguridad) o desplazadas (Estado) y de situaciones sociales, demográficas, económicas (incluyendo el denominado cambio climático) que hacen que el Estado tenga que trabajar a través de organizaciones mediadoras que lo desplazarían en sus funciones{53}. Según esto, en el nuevo contexto deberían primar las acciones descentralizadas frente a la ficción (sic) de la soberanía. Ahora bien, ¿se puede decir con rigor que lo que está en riesgo es la soberanía y no la soberanía de unos Estados y no de otros? Incluso, por el hecho de que en unos lugares del planeta aparezcan determinadas instituciones mediadoras como tribus, iglesias, organizaciones criminales, señores de la guerra, corporaciones, &c., no habría que verlo como la negación del Estado sino como la confirmación de su necesidad. Por tanto, se puede seguir pensando en las relaciones entre las sociedades políticas como relaciones fundamentales.
Con la expresión «relaciones fundamentales», nos estamos refiriendo a una estructura de relaciones políticas objetivas según la cual cada sociedad mantiene relaciones con las sociedades de su entorno. Esta estructura de relaciones objetivas (a escala del planeta) nos obliga a considerarlas como no circunstanciales o puramente coyunturales. Cabe distinguir dos perspectivas generales a la hora de considerar las relaciones entre las diferentes sociedades políticas: la perspectiva de las relaciones uni-plurívocas y la perspectiva de las relaciones pluri-plurívocas. En realidad, ambos tipos de relaciones se dan simultáneamente, pero, a efectos de su análisis, es posible disociarlas. Son relaciones uni-plurívocas las que tienen lugar desde una sociedad política determinada con relación al resto de las sociedades políticas de su entorno y en el límite a todas. Son relaciones pluri-plurívocas las relaciones recíprocas (desde todas hacia todas). La estructura resultante de considerar las distintas formas de relaciones fundamentales (uni-plurívocas y pluri-plurívocas) nos remite a la sociedad planetaria como un tablero político, dinámico y muy complejo que no podría ser reducido a conceptos etológicos como los de «dominación» o «voluntad de poder». Acaso la idea que con mayor aproximación recoge la naturaleza compleja y dialéctica de la sociedad planetaria sea la idea de «biocenosis».
A continuación, presentamos mediante una matriz de doble entrada los diferentes tipos de norma fundamental según las relaciones uni-plurívocas de las sociedades políticas.
Grado de cada tipo según la disposición del otro Tipo holótico de relación política | Grados mínimos (límite = 0) | Grados máximos (límite = 1) |
| Isología política | I Isología de X con [Y] con sinalogía política mínima: coexistencia simple; límite: norma del Aislacionismo | II Isología de X con [Y] con relaciones de sinalogía política máxima; límite: norma del Ejemplarismo |
| Sinalogía política | III Sinalogía de X con [Y] con isología política mínima; límite: norma del Imperialismo depredador | IV Sinalogía de X con [Y] con isología política máxima; límite: norma del Imperialismo generador |
Fuente: Gustavo Bueno, «Principios de una teoría filosófico política materialista» (15 de febrero de 1996), en el Diskette transatlántico.
Así pues, ateniéndonos a la «norma política fundamental» en virtud de la cual pueden desplegarse las relaciones uni-plurívocas entre las diferentes sociedades políticas, nos encontramos con cuatro tipos de normas fundamentales, a saber: aislacionismo, ejemplarismo, imperialismo depredador e imperialismo generador{54}. El aislacionismo se daría cuando una sociedad política, manteniéndose en un plano de isología con relación a su entorno político (constituido por otras sociedades políticas), despliega una norma tal que las relaciones sinalógicas con el entorno tenderán a ser mínimas. Éste sería el caso del Japón feudal anterior a la entrada del comodoro Perry en la bahía de Yedo en 1853 que obligaba a Japón a «abrirse al mundo». Generalmente la norma del aislacionismo en la medida que implica la coexistencia –en principio sin antagonismo– podría ser interpretada como la que se ejerce desde la doctrina de la ONU por la que las sociedades políticas tienden a ser vistas como «eternas» con sinalogía política mínima. También es la ficción por la que hoy día se mantienen la existencia de determinados estados europeos como Andorra, Mónaco, San Marino y Liechtenstein. Con el ejemplarismo estaríamos ante una sociedad política que, manteniéndose en un plano de isología con relación a su entorno político, lleva adelante una norma por la que las relaciones sinalógicas respecto a otras sociedades políticas tienden a llevarse a un máximo. Acaso podríamos ilustrar el ejemplarismo como la norma de los países de la UE en ciernes, en el pasado siglo, con relación a su entorno o, para decirlo más crudamente, la norma que la Francia y Alemania de la Guerra Fría llevarían a cabo sobre países como España, Portugal, Grecia… El concepto de «imperio informal» del Dandelet{55} parece recortado según esta tipología ejemplarista, en la medida en que Dandelet no estaría suponiendo la sinalogía política ni militar con Roma sino cierta independencia de la «ciudad de ciudades»; sin embargo, advirtamos que Dandelet mismo supone que esta norma sería una excepción («es importante distinguir desde el principio que la dominación imperial española en Roma era algo muy distinto del imperialismo español en otras partes del imperio»){56} Con el imperialismo depredador estamos ante aquella sociedad política que, manteniéndose en un plano de sinalogía con relación a su entorno político, despliega una intervención sobre el mismo orientada a una isología mínima. Es el colonialismo de las factorías comerciales de Portugal durante los siglos XV y XVI{57}. Así mismo, podríamos interpretar, según Eduardo Galeano, la norma del Imperio español en Hispanoamérica{58}. En la actualidad es el neocolonialismo tolerante multicultural desplegado por la UE. Se trata de poner a las demás sociedades al servicio imperialista (Deutschland über alles). Hablamos de Imperialismo generador cuando una sociedad política, manteniéndose en un plano de sinalogía con respecto a aquellas que constituyen su entorno político formal, ejerce una norma según la cual pretende llevar adelante una isología máxima. Según la norma del imperialismo generador, la sociedad política en cuestión intervendrá en otras sociedades políticas orientándolas hasta generar Estados. La norma del imperialismo generador dialécticamente habría de cesar al cumplirse su objetivo transformándose en una norma de tipo ejemplarista o desembocando en la constitución de un estado universal único. El ejemplo del imperialismo español se corresponde con la norma de máxima isología característica del imperialismo generador. Dice el historiador John H. Elliot:
«el imperio americano español fue mucho más que un simple mecanismo de extracción y exportación de metales preciosos que permitía reponer las arcas reales y sostener el comercio global. También representaba un esfuerzo consciente, coherente y, al menos en teoría, centralmente controlado, de incorporar e integrar las tierras recién descubiertas a los dominios del rey de España. Tal fin requería cristianizar a los pueblos indígenas y seducirlos a adoptar las normas europeas, aprovechar su trabajo y destrezas para satisfacer las necesidades imperiales y establecer al otro y lejano lado del atlántico nuevas sociedades, constituidas por conquistadores y conquistados que fueran una verdadera ampliación de la madre patria y reprodujeran sus valores e ideales. Como era inevitable, este gran plan sólo pudo realizarse en parte.»{59}
Ateniéndonos, ahora, no a las relaciones uni-plurívocas entre las sociedades políticas, dado que este planteamiento abstrae las relaciones de reciprocidad (simétrica o asimétrica), sino a las relaciones pluri-plurívocas podemos construir una matriz que dé cuenta del formato de correspondencia de cada sociedad política, según su norma fundamental, con el resto de sociedades en virtud, así mismo, de su norma fundamental. Obtenemos, pues, como es lógico entender, el efectivo panorama de relación (enfrentamiento, subordinación, conflicto, acuerdo, consenso, insubordinación…) entre las sociedades políticas realmente existentes de la sociedad planetaria del presente. En efecto, se trata de poner en correspondencia cada tipo de norma fundamental de una sociedad política (X) con los tipos de normas de otras sociedades (Y), teniendo en cuenta que estas correspondencias son recíprocas{60}.
Sociedad Y Sociedad X | I Norma de la coexistencia simple | II Norma de la coexistencia ejemplar | III Norma del imperialismo depredador | IV Norma del imperialismo generador |
| I Norma de la coexistencia simple | Situación 1 | Situación 5 | Situación 7 | Situación 9 |
| II Norma de la coexistencia ejemplar | Situación 6 | Situación 2 | Situación 11 | Situación 13 |
| III Norma del imperialismo depredador | Situación 8 | Situación 12 | Situación 3 | Situación 15 |
| IV Norma del imperialismo generador | Situación 10 | Situación 14 | Situación 16 | Situación 4 |
Fuente: Gustavo Bueno, «Principios de una teoría filosófico política materialista» (15 de febrero de 1996), en el Diskette transatlántico.
Aunque las relaciones contempladas en la tabla arrojan 16 situaciones diferentes, se comprende bien que, con excepción de la diagonal principal (de arriba abajo y de izquierda a derecha) que recoge las relaciones simétricas (1, 2, 3, 4) entre las normas fundamentales, las correspondencias entre el resto de las normas de las distintas sociedades políticas es equivalente (5=6, 7=8, 9=10, 11=12, 13=14 y 15=16). En consecuencia, nos encontramos realmente con 10 situaciones fundamentales diferentes a partir de las cuales podemos interpretar las relaciones efectivas, empírico-fenoménicas de las más diversas sociedades políticas en marcha, aunque también históricas. A continuación presentaremos, mediante una tabla, la descripción de cada una de estas situaciones, así como algunos ejemplos empíricos de las mismas.
| Relaciones pluri-plurívocas entre las sociedades políticas de la sociedad planetaria del presente según su norma fundamental | ||
| Situaciones | Descripción | Ejemplos |
| 1 | No necesariamente hay relación de antagonismo. Coexistencia pacífica. | Ideología ONU, Comunidades multinacionales,… |
| 2 | No necesariamente hay relación de antagonismo. Coexistencia pacífica. | Ideología Unión Europea. |
| 3 | Hay relación de antagonismo. Virtual posibilidad de guerra. | Roma/Cartago. |
| 4 | Hay relación de antagonismo. Virtual posibilidad de guerra. | «Guerra fría» tras la Segunda Guerra Mundial. |
| 5/6 | Relación asimétrica «ejemplarizante». | Monarquías parlamentarias en la UE. |
| 7/8 | Una sociedad política depredadora frente a una sociedad política no agresiva con norma de coexistencia simple. | Colonialismo característico tras la conferencia de Berlín de 1885. |
| 9/10 | Una sociedad política generadora frente a una sociedad política no agresiva con norma de coexistencia simple. | Imperialismo francés en Argelia. |
| 11/12 | Una sociedad política depredadora frente a una sociedad política no agresiva con norma de coexistencia ejemplarista (fuerza moral). | Estados Unidos/Cuba. |
| 13/14 | Implica conflicto. Una sociedad política generadora frente a una sociedad política no agresiva con norma de coexistencia ejemplarista (fuerza moral). La sociedad generadora solo tolera sociedades convergentes. | Guerras napoleónicas en Europa (respecto a los estados alemanes). Estados Unidos/Cuba. |
| 15/16 | Rivalidad entre una sociedad política con norma depredadora y otra con norma generadora o viceversa. | Alejandro/Darío. España/Holanda en el siglo XVII. |
Fuente: Gustavo Bueno, «Principios de una teoría filosófico política materialista» (15 de febrero de 1996), en el Diskette transatlántico.
En suma, las relaciones pluri-plurívocas, introducen un nivel de complejidad y dificultad mucho mayor, en la medida en que nos sitúan ante una estructura de relaciones plurales de todas hacia todas. Si partimos del hecho según el cual cada sociedad política puede desplegar su norma fundamental siguiendo un programa aislacionista, ejemplarista, de imperialismo depredador o de imperialismo generador nos encontraríamos con que, en virtud del tipo de sociedad política con el que quepa determinar las distintas relaciones, estas podrán ser simétricas o asimétricas. Sin ánimo de exhaustividad, como ejemplo de relaciones simétricas podríamos citar las relaciones entre dos imperios depredadores: es el antagonismo desplegado entre Roma y Cartago; se podría interpretar también como el antagonismo entre Inglaterra y Alemania a partir de la Welt Politik que condujo a la Primera Guerra Mundial. Así mismo, por considerar sociedades políticas con norma aislacionista, ¿se podría pensar que, tras la fundación de la SDN, la retirada de los Estados Unidos de la misma constituía la puesta en marcha de una norma aislacionista? Sin embargo, Estados Unidos, en el Pacífico, iba a chocar frontalmente con Japón. Las relaciones asimétricas nos ponen ante situaciones de enfrentamiento muy variadas, con sociedades que se relacionan manteniendo normas diferentes. No será lo mismo la situación resultante del enfrentamiento entre una sociedad política con norma aislacionista y un imperio depredador que la que quepa encontrar entre un imperio depredador y un imperio generador. En el primer caso estaríamos ante el colonialismo europeo (Francia, Bélgica, Portugal, Inglaterra, &c.) en África tras la conferencia de Berlín de 1885 como un claro ejemplo de colonialismo depredador sobre sociedades preestatales. Al mismo tiempo, las potencias europeas entre sí reproducirían relaciones simétricas de antagonismo entre imperios depredadores. El segundo caso es del enfrentamiento entre España e Inglaterra u Holanda; en 1805, Inglaterra destruye la flota española en Trafalgar. A partir de entonces y tras la denominada independencia hispanoamericana, lord Salisbury podía ver en España una nación moribunda y enferma a la que podría aplicar el escalpelo atendiendo a su norma depredadora.
Finalmente, cabría interpretar la actual guerra entre Ucrania y Rusia en estos términos. El enfrentamiento entre Rusia y Ucrania podría analizarse desde la perspectiva de un país (Ucrania) que pretende mantener una norma aislacionista frente a un imperio generador (Rusia) enfrentado al imperialismo de China, EE. UU. y la UE. La intervención indirecta o apoyo de la Unión Europea podría verse desde un conjunto de países con norma ejemplarista (UE) respecto a Ucrania pero que se ve obligada a enfrentarse a Rusia. Como vemos esta situación complica las cosas mucho más y hace que el análisis resulte mucho más embrollado, pues intervienen en un contexto de pluri-plurivocidad sociedades políticas que despliegan normas fundamentales completamente antagónicas.
Sin duda, David Harvey tiene en cuenta las relaciones recíprocas entre los diferentes estados y de estos con la potencia imperialista useña pero en modo alguno llega a la estructura de relaciones recíprocas expuesta con el detalle con el que la ha propuesto Gustavo Bueno.
6.3. Imperio e imperialismo
Llegados a este punto, conviene, entonces, aclarar y distinguir mínimamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Imperio (sea depredador, sea generador). Harvey reconoce la existencia de imperios como un hecho histórico positivo:
«Ha habido muchos tipos diferentes de imperio (romano, otomano, chino, ruso, soviético, austro-húngaro, napoleónico, británico, francés, &c.). De esta abigarrada colección de modelos podemos deducir fácilmente que existe un margen de maniobra considerable en cuanto a la forma de interpretar, construir y administrar un imperio.»{61}
Pero David Harvey no llega a ofrecer una teoría del imperio y, a lo sumo, emplea, de pasada, la distinción entre «imperio formal» e «imperio informal» sin aclarar su significado. Sin duda, Harvey nos quiere hablar del imperio capitalista para referirse a los Estados Unidos, pero al situarse en una perspectiva economicista (basal) no alcanza a poder representar cuál es la «norma fundamental» que lo define –o, en todo caso, da por supuesto que todo imperio por el hecho de serlo es un imperio depredador como correspondería a la tesis leninista según la cual el imperialismo sería la fase superior del capitalismo; admitamos que tampoco lo persigue, pero, en todo caso, atengámonos al ejercicio–. El materialismo filosófico político da cuenta de una elaborada teoría del imperio con la potencia necesaria y suficiente como para determinar las coordenadas histórico-políticas en las que se sitúa el propio Harvey. Veamos.
A la hora de ofrecer una idea de imperio, sin duda, Harvey no incurre en reduccionismos de tipo etológico o psicológico, aunque sí ejerce una idea de imperio dibujada desde un plano axiológico maniqueísta. Ahora bien, no se trata de ver en el imperio el teatro en el que ejercer una especie de teodicea, sino de analizar objetivamente la idea de imperio, comprendiendo sus funciones históricas (objetivas), con independencia de filias o fobias. Podemos convenir en que existen muchos tipos de imperio en un sentido histórico descriptivo, empírico, pero de lo que se trata es de poder clasificarlos con fundamento interno. A nuestro juicio, esto exige un análisis del mismo término. Comenzaremos advirtiendo que el término «imperio» no tiene una estructura unívoca sino análoga. Esto significa que no nos acogemos a un concepto genérico (porfiriano) de imperio que luego se pueda aplicar a todos los imperios como parecen hacer tantos estudiosos –a la manera como se aplica el género Quercus a los robles y posteriormente se da cuenta de la especie (robur, faginea, paetrea, ilex, suber, &c.)–. El término imperio es un análogo (de atribución) lo cual significa que hay conceptos de imperio muy distintos pero relacionados entre sí. Pero, además, el término imperio no es un término primitivo de la teoría política ya que él mismo supone la existencia de otros términos primitivos vinculados a la praxis política. Es decir, se necesita un nivel de desarrollo histórico determinado en el cual comienzan a darse relaciones de reciprocidad (conjuntivas, basales, corticales) entre las sociedades políticas; y sólo cuando se dan estas condiciones, aparecen los imperios y, por lo tanto, su concepto. Cristalizada, pues, la institución del Estado, se empezará a hablar de imperio para determinar un tipo de relaciones de poder desde alguna de sus partes hacia otras (regressus) o para determinar las relaciones del mismo respecto a otros Estados (progressus).
De acuerdo con esta perspectiva, para el materialismo filosófico político se pueden diferenciar cinco acepciones de imperio: I. Imperio como facultad del Imperator; II. Imperio como espacio de la acción del Imperator; III. Imperio diamérico (diapolítico); IV. Imperio metapolítico; V. Idea filosófica de Imperio{62}.
6.3.1. Imperio como facultad del Imperator
El primer concepto de imperio queda delimitado a partir de la figura del Imperator. Por tanto, estamos ante un concepto subjetual; esto quiere decir que su referente son los sujetos corpóreos operatorios, relativos a un contexto cultural, institucional. Evidentemente, Imperio, en tanto que concepto subjetual, está relacionado con la capacidad de mandar y, sin duda, con el poder militar. Ahora bien, aunque la capacidad de mandar tiene claras connotaciones etológicas hay que entender que tales «connotaciones» estarán canalizadas –y no al revés– por un conjunto de instituciones históricamente determinadas (prolepsis normativas). Así pues, el poder, como acción de mandar, queda canalizado o normado a través de cadenas de instituciones (de poder). Por tanto, el poder no emana de la subjetividad interior de un sujeto: la auctoritas es ya una institución. Esto significa que Imperio en su sentido subjetual (Imperator) sólo es posible en una sociedad política ya en marcha, recortada frente a las demás, y con un orden preciso internamente: una sociedad que buscará perseverar en su ser a lo largo del tiempo recurriendo a la fuerza si fuera preciso. El imperio, en su sentido subjetual (como Imperator) significa, entonces, mandar, por supuesto, pero este ejercicio del poder tiene que ir siempre referido a la eutaxia del Estado. De esto se deduce que el imperio como facultad del Imperator no se puede reducir a su dimensión etológica. Imperio en tanto que facultad del «Imperator» tiene un sentido político que nos remite a determinado tipo de estructuras institucionales: ejército, estructura económica, instituciones políticas, &c., es decir, estructuras suprapersonales. Serán estas estructuras las que se mantengan en el tiempo y las que sirvan de nexo y anclaje de los contenidos subjetuales. Si el Imperator puede ser el instrumento de representación de la soberanía lo será, entonces, no por su dimensión etológica sino porque, aun partiendo de ésta, es una institución política (cultural) referida a la eutaxia del Estado{63}.
6.3.2. Imperio como espacio de la acción del Imperator
El segundo concepto de imperio nos remite a una concepción objetual en la medida en que queda delimitada como concepto objetivo de imperio. Este ámbito objetivo es un concepto tallado a escala radial (territorio). El imperio en este sentido tiene un significado que se refiere al espacio antropológico en sus distintas dimensiones (circular, radial y angular). También en este concepto se parte del hecho de las sociedades políticas en marcha. De alguna manera, las dimensiones subjetuales siguen presentes en esta segunda acepción, porque se podría decir que el imperio está ordenado según el radio y el alcance del poder (imperio) del Imperator en las distintas dimensiones del espacio antropológico. Pero, entonces, también se podrá decir que el imperio es el mismo radio o alcance del poder. El imperio es ahora imperio objetivo y no subjetual. Durante la Guerra Fría se llegó a pensar que el Imperio soviético podría alcanzar hasta donde llegasen los tanques de Stalin{64}. Con su tesis de la dimensión geográfica del desarrollo del capitalismo, Harvey estaría ejerciendo esta acepción de imperio como espacio de la acción del Imperator si bien no de forma exclusiva, porque el alcance del imperio vendría dado por la «lógica del capital».
6.3.3. Imperio diamérico (diapolítico)
El concepto diapolítico de imperio supone la existencia de una sociedad política (Estado) en el contexto de otras (progressus) en un plano de sociedades distributivas como se ha visto más arriba. Los Estados tenderán a intervenir, «reflexivamente», sobre las otras sociedades de su entorno, manteniendo relaciones con los otros Estados, dando lugar a una totalidad atributiva en tanto que sistema de Estados. Pero esta nueva totalidad ya no podrá ser denominada Estado y ni siquiera «superestado». Hablamos consecuentemente de Imperio. Hay que advertir aquí que el imperio supone la atributividad holística y que precisamente por ello tampoco podemos denominar a la nueva estructura como «sistema distributivo de Estados». Acaso este tipo de concepciones son las que ejerce Negri al hablar de Imperio, pero de cualquier modo la figura del imperio aparece muy desdibujada en este autor. Así pues, según la concepción diapolítica el Imperio es
«un sistema de Estados mediante el cual un Estado se constituye como centro de control hegemónico (en materia política) sobre los restantes Estados del sistema que, por tanto, sin desaparecer enteramente como tales, se comportarán como vasallos, tributarios o en general, subordinados al “Estado imperial” en el sentido diamérico.»{65}
Este es el concepto de Imperio generalmente utilizado por los historiadores –así, por ejemplo, Josep Fontana{66}y Marcelo Gullo{67}– y, sin duda, el que está siendo ejercido también por David Harvey. Según el concepto de imperio diapolítico las relaciones entre estados no son de simple coexistencia y mucho menos de aislacionismo. El imperio supone, pues, relaciones asimétricas que implican la subordinación de otros Estados, ante los cuales el Estado imperial es la sociedad política hegemónica (opresora). La estructura de soberanía imperial entraña el imperio interpretado como el primer eslabón de una cadena por encima del cual no hay ningún otro imperio. Es muy interesante analizar a esta luz el imperio inglés en el siglo XIX, ya no tanto con relación a sus propias colonias, dominios o protectorados, sino con relación a otros Estados susceptibles de ser considerados como imperios frente a los que aplicaría la norma según la cual por encima de Inglaterra no debería existir otro imperio, lo que supone en la práctica –frente a Rusia, Austria-Hungría, Francia y el imperio Otomano, pero también frente a Estados Unidos y Japón– que las rutas comerciales marítimas debían estar siempre abiertas a los barcos ingleses{68}. Un plan más bien intencional, porque la realidad de las relaciones del imperio inglés con el resto de potencias fue mucho más compleja. Por último, habría que considerar las relaciones de coordinación entre los estados subordinados e incluso los procesos que Gullo denomina de insubordinación.
La acepción de imperio diapolítico tiene muchos grados. El grado más bajo es el imperio depredador o colonial, que es el que suele ser considerado por la bibliografía al uso como imperio por antonomasia. Josep Fontana ve claramente el papel global de los Estados Unidos después de la II Guerra Mundial como un imperialismo depredador o en todo caso el interés de un país victorioso de la guerra contra Alemania y sus aliados que «necesitaba» el liderazgo universal y lo buscó, al parecer, a cualquier precio{69}. Con todo, la recurrencia de la norma depredadora implica que el imperio deberá incorporar en sus planes el mantenimiento de la subordinación sin la desaparición de los estados subordinados. En este sentido, cuando se entiende el capitalismo como determinado en los programas basales de los estados imperialistas, estaríamos en el concepto de imperialismo depredador. El análisis de Harvey transita la vía que dibuja el imperio depredador erigiéndolo en género de todo imperio. Los imperios diapolíticos se pueden clasificar en virtud de los estados subordinados. En primer lugar, tendríamos el imperio diamérico mínimo; sería el caso de un estado imperial que tiene como estado subordinado a un solo estado. En segundo lugar, el imperio diamérico intermedio; sería el caso de un estado imperial que tiene varios estados subordinados. En tercer lugar, el imperio diamérico máximo o universal; en este caso, estaríamos ante un Estado que mantuviera su hegemonía respecto al resto de los Estados existentes. Sin embargo, el imperio universal no ha existido nunca. Incluso sería ociosa la palabra «Imperio» para la situación que quiere describir Negri.
Particularmente, la teoría de la «insubordinación fundante» de Marcelo Gullo involucra implícitamente la concepción del imperio como imperio diapolítico y más en concreto como imperio depredador; tal como la expone Gullo parece que estamos ante el dibujo de un imperio diamérico mínimo. La insubordinación de determinadas naciones (Gran Bretaña, Alemania, Japón China, &c.) se pensará desde esta perspectiva como un programa genérico que habrán de llevar a efecto determinadas naciones que quieran salir del estado de subordinación con relación a aquellas otras naciones más poderosas{70} (España, Francia, Estados Unidos, &c.). La astucia y potencia de esas poderosas naciones se tendrán que ver entonces, desde la perspectiva que elabora aquí Marcelo Gullo, en términos de imperio diapolítico. Sin embargo, Gullo no utiliza esta terminología, ni tienen por qué hacerlo, aunque no pueda desvincularse de su ejercicio. La teoría –si pudiéramos emplear este rótulo– de la insubordinación fundante parte de una serie de principios:
«1) Los Estados que se encuentran en la periferia de la estructura del poder mundial solo pueden trocar su condición de “objetos”, convirtiéndose en “sujetos” de la política internacional a partir de un proceso de insubordinación fundante.
2) En el origen del poder de los Estados, generalmente, está presente el impulso estatal que es el que provoca la reacción en cadena de todos los elementos que componen, en potencia, el poder de un Estado.
3) Todos los procesos emancipatorios exitosos fueron el resultado de una adecuada conjugación de una actitud de insubordinación ideológica para con el pensamiento hegemónico, y de un eficaz impulso estatal.»{71}
Como se ve, aunque estos principios parecen describir el comportamiento efectivo de los estados desde una perspectiva gnoseológica (Historia), en el regressus, deben entenderse también desde el punto de vista del ordo essendi (Praxis política), en el progressus. Se tratará, pues, del «qué hacer»:
«Pasando entonces del campo de la teoría al campo de la doctrina, nuestro objetivo se centrará en el qué hacer. En el qué deberían hacer Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, Chile, Perú, y el resto de los países que integran Suramérica, en las nuevas condiciones del escenario internacional, para superar sus respectivas condiciones periféricas.»{72}
Se trata de una teoría política relativa a la constitución de las naciones y a la adquisición de un papel hegemónico en el concierto internacional. El Estado-nación aparecerá, en un principio, como un estado subordinado a otros estados imperialistas hasta que, dado un umbral de poder determinado, se convierte en un estado subordinante o, lo que a nuestro juicio sería lo mismo, en un imperio. Finalmente, lo que Marcelo Gullo llama «imaginación creativa» podríamos interpretarlo por referencia a los diferentes planes y programas en el contexto del enfrentamiento a otros planes y programas (anamnesis-prolepsis). «Imaginación creativa» sigue siendo, con todo, un concepto muy genérico. Sin embargo, a nuestro juicio, Marcelo Gullo no acierta con el análisis. Piensa que toda forma de imperialismo es la misma y no distingue con acierto las distintas estructuras lógicas que están al fondo del imperialismo.
Las relaciones de subordinación/insubordinación –relaciones sin duda consideradas en un marco de simetría/asimetría– entre los diferentes estados aquí se piensan aisladamente –y se presentan como relaciones duales entre la potencia subordinante y la potencia subordinada–, pero lo que en realidad ocurre, tanto en un plano tecnológico como en un plano nematológico, es que las relaciones entre estados, es decir, las «relaciones fundamentales» de cada potencia con los estados de su entorno, son mucho más complejas y desde luego no son coyunturales –hasta que desaparezca la subordinación– como parece presentarnos Gullo. Esto, por de pronto, significa que la estructura objetiva de las relaciones entre las sociedades políticas no es temporal o coyuntural. La relación de subordinación/insubordinación es una constante histórica. El análisis de Marcelo Gullo parece olvidar este aspecto. Desde nuestro punto de vista, hay que tener en cuenta la perspectiva de las relaciones uni-plurívocas y la perspectiva de las relaciones pluri-plurívocas, que, por otro lado, se dan simultáneamente, como ya hemos indicado. Las relaciones de subordinación e insubordinación podrían entenderse en el contexto de las relaciones uni-plurívocas pero solamente acaso como parte de las relaciones que pudieran darse entre un estado subordinante y aquel otro subordinado (imperio diamérico mínimo), entre numerosos estados con el que tienen la relación de subordinación/insubordinación según la norma fundamental que en cada caso se siga. Pero la perspectiva de Gullo reiteramos sólo es capaz de ver la insubordinación fundante en la perspectiva de las relaciones uni-plurívocas siguiendo la norma fundamental del imperialismo depredador.
6.3.4. Imperio metapolítico
También con el concepto de imperio metapolítico tenemos que suponer dadas las sociedades políticas en tanto que estados coexistiendo frente a otros estados. Ahora bien, este concepto de imperio al que denominamos imperio metapolítico no se labra a partir de la relación interna relativa al sistema de estados sino desde el exterior (de ahí que hablemos de concepto metapolítico o transpolítico de imperio). Se trata no de conceptuar al imperio a través o por medio de las relaciones políticas (imperio diamérico) sino que conceptuamos el imperio partiendo de ideas, en principio, extrapolíticas, pero que revertirán de nuevo sobre la sociedad política. Los dos lugares principales que cumplen esta función de lugares extrapolíticos son la idea de Dios y la idea de Conciencia. Ahora bien, el ejercicio historiográfico y teórico político tiende a identificar los conceptos metapolíticos de Imperio como versiones ideológicas (opio del pueblo) del imperio diamérico. De ahí que la concepción metapolítica se tenga en cuenta en tanto que ideología superestructural o ni siquiera se le preste atención. En este sentido desde la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo la concepción metapolítica del imperio será interpretada en todo momento como pura ideología al servicio de la opresión imperialista; también en esta línea cabría ver la concepción de la ideología en interés del bien de algún imperio –entendido ahora como imperio depredador–, como, por ejemplo, en el gremio de los historiadores: Hobsbawm, pero igualmente Fontana. Sencillamente ocurre que, en este contexto, no se están deslindando los puntos de vista etic y emic. Pero, además, son muchas más cosas las que se están presuponiendo al operar con un concepto sociologista. Pero el concepto de imperio, cuando se desarrolla metapolítica o transpolíticamente puede incorporar planes y programas (normas) distintos a los del imperio diapolítico. Y estos planes y programas podrán ser puestos en conexión (sin reduccionismo a los intereses particulares de clase –fines operantis–) con intereses que incorporan un espectro sociopolítico más amplio –fines operis–.
Dios o la (Conciencia) son las ideas más importantes involucradas en el concepto de imperio metapolítico. En este sentido, cabría decir que los manantiales de las ideas de imperio son de índole teológica y de índole cósmica (Dios y/o la Conciencia). Evidentemente, ambas ideas no tienen raigambre política formal, como hemos dicho sino extrapolítica; sin embargo, aunque cupiera pensar que tales ideas son más intencionales que efectivas, deberíamos objetar ipso facto señalando que el concepto metapolítico de imperio canaliza los planes y programas de una sociedad política convirtiéndose por tanto ésta en una fuerza centrípeta con relación a otras sociedades a pesar de su formulación aparentemente metafísica. La aparente irracionalidad de tales ideas metafísicas queda convertida así en una racionalidad política efectiva, porque habría actuado a través de causas políticas (prolepsis políticas) que incorporarán no sólo los intereses de un grupo restringido sino también de los grupos «marginales» (interiores o exteriores). Estos grupos interiores o exteriores (esclavos o bárbaros) del imperio se irán incorporando, ahora, al mismo.
6.3.5. Imperio filosófico
Con relación a los conceptos de imperio diamérico y metapolítico, la quinta acepción de imperio se puede formular como la idea filosófica de imperio. En tanto que idea filosófica, según las coordenadas del materialismo filosófico, tiene su origen en la oposición entre los conceptos diapolítico y metapolítico de imperio. Es decir, la dialéctica entre ambos conceptos da como resultado una situación de desbordamiento de la que brotaría la idea de imperio filosófico. El imperio diapolítico se determina, como hemos señalado, a través de las sociedades políticas realmente existentes que suponen la acción de un Estado sobre los Estados y sociedades de su entorno, y en el límite a todos ellos, en tanto que imperio universal. El concepto metapolítico de imperio (cósmico o teológico), así mismo, es esencialmente metafísico. El concepto cósmico postula la idea de «género humano», pero el género humano sólo puede ser un límite que se irá determinando en el proceso histórico del imperio, en cada momento, y no en ningún origen de la Humanidad Universal. El concepto teológico se articula a través de la idea de Dios pero su determinación no puede ser otra cosa que una institución particular, un colegio sacerdotal o la Iglesia Católica, y, en todo caso una institución compleja particular. Así pues, sólo a través de la dialéctica de estos dos conceptos, un género humano canalizado real e históricamente en virtud del programa universal de una iglesia, tendría lugar la constitución de una idea tal que permitiera la determinación histórica, en cada momento, del género humano como horizonte global. En este sentido, la idea de humanidad no puede ser considerada como un género anterior a sus especies o como un todo anterior a sus partes, porque la humanidad es algo que se está haciendo en el mismo proceso histórico de su constitución. El género humano no es una totalidad anterior a sus partes ya que sólo desde sus fragmentos se puede entender como totalidad de suerte que, diremos consiguientemente, el género humano es un género posterior a sus especificaciones (franceses, españoles, rusos, chinos). Es la dialéctica relativa al antagonismo entre las determinaciones históricas a través de las que se va haciendo la humanidad la que da lugar a la cristalización en cada nivel histórico de la idea de género humano atinente a cada uno de los imperios realmente existentes. Consecuentemente, no es lo mismo la idea de género humano que defendía la Unión Soviética que la que defendía Estados Unidos, como no había sido lo mismo la idea de género humano que defendió España que la que defendió Holanda en los siglos XVI y XVII; ni tampoco la que defendió el griego Alejandro en oposición al del persa Darío. Por lo tanto, cuando atendemos a la idea filosófica de imperio en conjugación con la idea de género humano se nos plantea el hecho según el cual la misma idea filosófica de imperio es una idea límite, resultado de una dialéctica muy precisa entre, por una parte, el imperio diapolítico y las sociedades y Estados a las que trata de reducir (oponiéndose en el proceso al pluralismo) y, por otro, el imperio universal cuyo límite será una situación en la que el imperio aparecerá como la co-ordenación de un orden tal en la que el Estado imperial particular aparece también coordenado en un orden que ya no sea relativo a sí mismo sino al conjunto global. De suerte, que el papel hegemónico ejercido por una sociedad política particular quedaría eliminado en el proceso.
Ahora bien, en este punto, se objetará que esta idea es contradictoria por su imposibilidad. Sin embargo, hay que decir que ésta es precisamente la dialéctica de la idea filosófica de imperio y que tal idea ha venido siendo ejercida en los proyectos imperiales históricos realmente existentes. Porque solamente a través de tales proyectos imperiales, cuyo desenvolvimiento histórico supone el desarrollo de la historia universal, es posible ir disociando esa función hegemónica de los estados imperiales de la función coordenadora, sin duda abstracta, pero, también sin duda, históricamente efectiva. Consiguientemente, habría que decir que sólo a través de las determinaciones históricas (particulares) de los distintos imperios (y de su confrontación) se irá constituyendo la Historia Universal como Historia de los Imperios universales con sus planes y programas.
Cuando David Harvey afirma, a la vez que denuncia, que «todo tiene que ver con el petróleo», se presenta como una suerte de juez que desde lo alto del estrado celeste contempla la historia universal –una historia universal ficción– y acusa al imperio estadounidense –y, si se quiere, al capitalismo–, pero sólo porque él mismo lleva adelante el ejercicio de una idea sustancializada de género humano en la forma de las clases desposeídas, de clases de «múltiples identidades». Pero este tipo de instituciones que parecen representar al género humano en la escala de un orden intemporal no pueden ser conceptuadas según la «razón del imperio», porque son indistintas y porque sólo están definidas negativamente.
Resumiendo, diremos que la idea de imperio filosófico es un imposible (es decir, esencialmente contradictorio), pero disociable en las determinaciones históricas efectivas. Tal idea sólo podrá ser interpretada desde los sistemas imperiales realmente existentes, desde sus planes y programas orientados al «género humano». Es en este momento en el que se ve el sentido de la conjugación entre la razón imperial diapolítica y la razón metapolítica. Esta conjugación supone que al concepto de imperio diapolítico se incorpore algún principio metapolítico que desborde sus fines depredadores a través de un programa universal. Desde esta perspectiva podremos interpretar los imperios históricos realmente existentes tales como el Imperio de Alejandro, el Imperio romano, el Imperio español y aun el Imperio napoleónico y el Imperio soviético. ¿Cabría interpretar el orden mundial buscado por los Estados Unidos como una determinación histórica ya no en el límite inferior que supone el imperio depredador sino en el límite superior del imperio universal? Desde la perspectiva de Harvey, por supuesto, no; la política global estadounidense sería una política de depredación: «El imperialismo, en este terreno equivale a imponer condiciones y dispositivos institucionales a los demás normalmente en nombre del bienestar universal […] la perversa alianza entre los poderes del Estado y los comportamientos depredadores de capital financiero constituyen el pico y las garras de un “capitalismo buitresco” que ejercita prácticas caníbales y devaluaciones forzadas cuando habla de conseguir un desarrollo global armonioso.»{73}
6.3.6. Corolario: imperio depredador e imperio generador
Como corolario a las diferentes acepciones de imperio que acabamos de exponer –y, por supuesto, teniendo presente las diferentes clases de relación uni-plurívoca–, se puede decir que aportan una línea de criterios muy potente para clasificar los imperios realmente existentes, ateniéndonos a la estructura de los mismos, es decir, a su norma fundamental. No se trata, desde luego, de ninguna perspectiva axiológica maniqueísta –secretamente, ética o moral–. Tal clasificación es la que da lugar a la discriminación entre imperios depredadores e imperios generadores.
Un imperio depredador es aquel que despliega una estructura política tal que ella misma supone el mantenimiento de las sociedades coordenadas en un sistema de relaciones sin «transformación» de las mismas. Por el contrario, un imperio generador se definirá como aquel que en el proceso histórico despliega una estructura imperial –que incluye sin duda la explotación y la coerción– que acaba incorporando a la sociedad coordenada, «transformándola» y convirtiéndola en una sociedad política a su propia escala, en el nivel histórico correspondiente.
Cuando John H. Elliot, en su libro Imperios del mundo atlántico, realiza la comparación entre el imperio hispanoamericano y el imperio británico, entre 1492 y 1830, introduce la distinción entre los términos «inclusivo» y «exclusivo»: «mientras que los franciscanos hacían de la conversión de los indios la acción central del drama, la versión puritana era exclusiva en vez de inclusiva y estaba planteada en función de la salvación de los elegidos»{74}. En otra ocasión, dice Elliot: «Su concepción orgánica de una sociedad divinamente ordenada y consagrada a alcanzar el bien común ofrecía un planteamiento inclusivo en vez de exclusivo»{75}; pues bien, esta distinción de Elliot entre inclusivismo y exclusivismo supone la constatación empírica de lo que desde la perspectiva del materialismo filosófico entendemos por imperio generador e imperio depredador, respectivamente. Pero la distinción de John H. Elliot no establece los criterios de inclusividad o exclusividad (aunque parece recorrerlos implícitamente en sus líneas); por el contrario, desde el materialismo filosófico político, se alcanza a dar cuenta de esta inclusión en términos de imperialismo generador desde una perspectiva política no ética o moral.
María Elvira Roca Barea analiza la idea de imperio en términos muy aproximados a los de John H. Elliot. En Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español{76}, el imperio se concibe como una sociedad política integradora frente a las no integradoras. El punto de vista ético parece alentar al fondo de la argumentación. Roca Barea acierta con las líneas que caracterizan al imperio; en efecto la integración, la convivencia de naciones y el mestizaje podrían considerarse como las notas del planteamiento inclusivo (ético) del que habla Elliot. Otras formas de expansión de los pueblos no podrían llamarse imperio o al menos no en el sentido integrador e inclusivo. Habría que hablar de imperio espurio (falso, ilegítimo o bastardo); ¿pero por qué?, es algo que queda siempre sin aclarar. En todo caso, estas formas de caracterizar o clasificar a los imperios se mueven a ras de suelo a través de conceptos fenoménicos, descriptivos, pero les falta nervio filosófico.
«El imperio es por definición multinacional. Cuando el argumento de Imperio Inconsciente busca su justificación, la encuentra efectivamente en el hecho de que el pueblo imperial nunca trabaja aisladamente. Es muy cierto porque el imperio cuenta –tiene que contar– con los pueblos con los que tropieza en su expansión. Los integra y se mezcla con ellos y es imperio en la medida en que consigue hacer estas dos cosas. Hay otras formas de expansión territorial, sin integración y sin mezcla de sangres, a las que se llama imperio espuriamente y sería muy conveniente encontrar un nombre distinto, porque son en esencia un fenómeno histórico distinto del imperio.»{77}
El Imperio español se clasificará entre las especies de «sociedad política integradora» o de «planteamiento inclusivo»; y en esto Roca Barea acierta. Sin embargo, se encuentra presa de una concepción univocista de «Imperio». Su «leyenda negra» se entenderá no como el discurso de una verdad sobre las tropelías y tragedias humanas derivadas de su propagación, de su condición espuria, acaso heril, sino como el discurso torcido de sus enemigos. Pero el libro de Roca Barea, aunque en parte las ejercite, no acaba de dar con las coordenadas esenciales a partir de las cuales definir la naturaleza del imperio –parece que Roca Barea defiende cualquier dominio por el hecho de ser «Imperio»–. Podría haber distinguido entre una perspectiva etic y una perspectiva emic al menos para romper con la dicotomía entre lo subjetivo y lo objetivo, pero no lo ha hecho. En todo caso, el libro no es un libro de «Historia» aunque trate de «historia», el libro supone una cierta implantación filosófica. Una teoría del imperio no se consigue solamente recusando las definiciones de diccionario.
Otra manera de abordarlo es distinguiendo entre Imperio e Imperialismo como dos conceptos que nos remiten a connotaciones diferentes. Sin embargo, volvemos a encontrarnos con lo mismo, es decir, una definición dada en perspectiva unívoca. Pero este proceder enseguida encalla, porque precisamente estos términos se remiten recíprocamente en virtud de la naturaleza análoga de la idea de Imperio. Roca Barea tiene razón cuando afirma:
«La confusión de “imperialismo” e “imperio” en todas las lenguas de nuestro entorno nos lleva a dos reflexiones en principio. Primeramente, que la comprensión de esos fenómenos humanos enormes que son los imperios hace más de medio siglo que está lastrada por la contaminación ideológica, y que la condena moral que subyace, a veces hasta en los más asépticos trabajos académicos, impide un estudio honrado y libre de prejuicios.»{78}
En el capítulo segundo, realiza un gran esfuerzo por definir qué es un imperio tanto desde la perspectiva de su origen como desde la perspectiva de sus tipologías. Sin embargo, no encontramos un criterio objetivo –una propuesta de coordenadas– del que partir. Este sigue siendo ético o moral –y adolece, como hemos dicho, de su perspectiva unívoca–, no obstante, insuficiente porque se desliza hacia el relativismo. Por otro lado, en consecuencia, se echa de menos una distinción que articule las diferencias entre el imperio diapolítico e imperio metapolítico –conceptos que ni parecen ser percibidos, lo que significa no percibir a qué escala se mueve la «leyenda negra»–, como consecuencia dificulta la explicación y la hace recaer en una suerte de círculo vicioso. Parece que, en tanto que la autora quiere prevención sobre toda ideología, pasa por encima del tema sin comprometerse filosóficamente desde una perspectiva lógico material. No hay, por lo tanto, una idea crítica de imperio. Y esta, a nuestro juicio, es la característica más notoria del libro.
La alegría spinoziana con la que Luis Carlos Jiménez acoge el libro de Roca Barea no le impide, sin embargo, articular una crítica en toda regla, acaso precisamente por ello, aunque solo sea al desvelar sus dificultades definicionales{79}. Así, insinúa cómo determinadas nociones coordinadas con el materialismo filosófico y su idea de imperio podrán ejercerse por esta autora, por su fuerza objetiva, pero sin que ello signifique su representación, es decir, su explicitación –paradoja que se revela tras comprobar las lecturas que pudieron llevar a la autora a un tratamiento con el materialismo filosófico–. Martín Jiménez cartografía la dificultad de Roca Barea para procurarnos una noción objetiva (dialéctica) de imperio, al moverse entre tipos de definiciones diversas que en todo caso imposibilitan el anudamiento de criterios firmes.
Santiago Muñoz Machado, en su libro Civilizar o exterminar a los bárbaros{80}, ejerce una interpretación del Imperio español enfrentado al Imperio británico coordinable claramente con la distinción entre imperio generador (España) e imperio depredador (Inglaterra), aunque no utiliza estas categorías conceptuales, sino la distinción integración (mestizaje) y segregación. El imperio español se caracterizaría por desplegar una política de integración y mestizaje, sin perjuicio de la resistencia indígena y las acciones depredadoras de los propios conquistadores. Esta política integracionista habría posibilitado la aculturación de la población en un sistema que supuso la implantación de las técnicas y modos de producción europeos, es decir, españoles. El ortograma generador hispánico –dicho en nuestros términos– nada tendría que ver con el despliegue de los fines y planes segregacionistas llevados a cabo por los imperios del norte de Europa en América del Norte: «El método segregacionista de los colonos ingleses y sus sucesores americanos conducía, necesariamente, a que los indios fueran compelidos a abandonar sus tierras o, en caso de resistencia, a sufrir guerras de exterminio. Todo ello, además, sin participar en ninguna ventaja de la civilización más avanzada de que procedían los colonizadores»{81}. Pero, en todo caso, el carácter integrador y de mestizaje del Imperio español deriva de su norma fundamental generadora antes que al revés.
Muñoz Machado realiza una comparación entre la reflexión filosófica sobre la conquista y las consecuencias jurídicas generadas en España y la articulada en Inglaterra, preocupada, ante todo, por cuestiones relativas a la propiedad de la tierra y a su explotación. Queda claramente demostrada la divergencia entre uno y otro imperio: la divergencia entre la norma depredadora anglosajona y la norma generadora de la Monarquía hispánica. El libro de Muñoz Machado se articula desde parámetros empírico-jurídicos, pero recorre en el ejercicio de su argumentación la distinción entre un imperio heril y un imperio civil. Es decir, por acogernos al mismo título del libro, mientras que el Imperio español desplegaba un ortograma según el cual se contemplaba civilizar a los bárbaros el Imperio inglés desplegaba un programa en el que se contemplaba su exterminio sin perjuicio de su explotación.
6.4. Imperio y Globalización
Vamos a incorporar en este epígrafe el tratamiento de la idea de globalización realizado por Gustavo Bueno en La vuelta a la caverna. Terrorismo, Guerra y Globalización{82}, porque, a nuestro juicio, permite involucrar, a su vez, las ideas de imperio y sociedad política, otorgando un juego analítico interesante para los asuntos que estamos tratando en este trabajo. Esta interpretación, además, toma su relevancia del hecho según el cual Gustavo Bueno está operando sin duda también con la idea de sociedad planetaria del presente según hemos presentado en epígrafes anteriores. La idea de la que partimos es la siguiente, a saber: que si podemos hablar de la idea de globalización, esta globalización ha de verse de alguna manera realizada a través de las relaciones que se suponen entre las sociedades políticas realmente existentes, globalmente o a partir de algunas de sus partes, lo que significa presuponer el ejercicio de sus respectivas normas fundamentales. Es decir, que quienes suponen la globalización, a través de alguna de estas modulaciones, la piensan también involucrando la idea de Imperio, así como la de sociedad política.
Comenzaremos ante todo señalando cómo los términos «globalización» y «mundialización» están ideológicamente embrollados, aunque desde las premisas del materialismo filosófico no son ideas homólogas. Desde nuestro punto de vista, el término globalización tiene un sentido genérico{83}, aunque es posible diferenciar diversas modulaciones. Es decir, tal sentido genérico no debe ser pensado como si se tratase de un concepto porfiriano, común, sino que debe ser interpretado como un término análogo{84}. Según esto, hablaremos, pues, de la globalización como una idea análoga, es decir, en cuanto que idea funcional (sincategoremática). Consecuentemente, las determinaciones de esta idea de globalización en cuanto idea funcional dependerán de los valores y parámetros que se establezcan, sin que ello signifique que estos parámetros tengan que ser representados, pues basta con que sean ejercidos. Desde la perspectiva de la idea de globalización en su formato funcional, entenderemos que la globalización tiene una escala similar a la idea de totalización{85} sin llegar a identificarse con ella. Por otro lado, debe observarse que la globalización es una idea de segundo grado, lo que supone que ya tiene que estar dada una materia definida de la totalización, es decir, una totalización previa. De suerte que la globalización respecto a esa materia definida o fondo de la globalización sería una «retotalización». En otro sentido, cuando se habla de globalización se está haciendo referencia tanto a un proceso como a la operación o sistema de operaciones que nos conducen a la misma «globalización»; en palabras del propio Gustavo Bueno: «la globalización es un proceso o una operación que se pone en marcha por la interacción de las partes del campo que va a ser globalizado, y cuyas regiones pueden ya haber sido “globalizadas” parcialmente»{86}.
Consecuentemente, si pensamos la globalización como un proceso u operación de partes a partes, entenderemos este proceso, entonces, como una coordinación diamérica de tales partes. Desde esta perspectiva diamérica, es decir, de codeterminación o diátesis de las partes, entenderemos que la influencia entre las partes puede ser recíproca o no recíproca, sin perjuicio de que esta reciprocidad suponga simetría o no. Atendiendo, pues, a este criterio de reciprocidad o no reciprocidad entre las partes enfrentadas hablaremos de dos tipos formales de la idea de globalización: con diátesis recíproca o con diátesis no recíproca. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las partes globalizadas pueden tener una estructura de totalidad atributiva (T) o una estructura de totalidad distributiva (𝔗). Cruzando ambos criterios de reciprocidad o no reciprocidad y de estructura holótica atributiva o distributiva obtendremos cuatro modulaciones de la idea de globalización que representamos a continuación en la siguiente tabla.
Estructura del todo globalizado Influencia diamérica de las partes | Atributiva | Distributiva |
| A Diátesis recíproca (simétrica o asimétrica) | a Globalización integrativa | b Globalización redistributiva |
| B Diátesis no recíproca | c Globalización de incorporación | d Globalización dispersiva |
Modulaciones de la idea funcional de globalización
(Tabla elaborada a partir de Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna. Terrorismo, Guerra y Globalización. Ediciones B, Barcelona, 2004.)
Las modulaciones que aparecen en la tabla involucrarían así mismo, según los casos, las ideas de sociedad política e Imperio dando lugar a complejos juegos ideológicos entre tales ideas. Así pues, describiremos las diferentes modulaciones de la idea de globalización a la par que destacaremos algunos ejemplos con el Imperio o la Sociedad Política.
En primer lugar, la modulación de globalización integrativa (a). Esta modulación supone una diátesis recíproca según la cual las partes conformadas se codeterminan dando lugar a un todo atributivo. Esta modulación integrativa puede, a su vez, darse según un modo conflictivo o un modo pacífico. Como ejemplo de modulación integrativa según el modo conflictivo, podemos ofrecer la estructura geopolítica de la Guerra Fría en virtud de la cual las partes se componen conflictivamente, la resultante sería una globalización que se mantiene en estado de inestabilidad en el sentido de una biocenosis. Samuel P. Huntington, en El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial vendría a ejercer esta modalidad de globalización según la diátesis recíproca en un todo atributivo globalizado por las culturas o civilizaciones que se oponen entre sí. Este nuevo mundo es, pues, un mundo conformado por un escaso conjunto de civilizaciones –que se cuentan con los dedos de la mano– con intereses encontrados{87}: «En este nuevo mundo, la política local es la política de la etnicidad; la política global es la política de las civilizaciones. La rivalidad de las superpotencias queda sustituida por el choque de las civilizaciones»{88}. Huntington opera desde un punto de vista según el cual la globalización supone el conflicto o la guerra. El armonismo es un puro espejismo: «El espejismo de armonía producido al final de dicha guerra fría pronto se disipó con la multiplicación de los conflictos étnicos y la “limpieza étnica”, el quebrantamiento de la ley y el orden, la aparición de nuevos modelos de alianza y conflicto entre Estados, el resurgimiento de movimientos neocomunistas y neofascistas, la intensificación del fundamentalismo religioso, el final de la “diplomacia de sonrisas” y la “política de síes” en las relaciones de Rusia con Occidente, la incapacidad de las Naciones Unidas y los estados Unidos para acabar con sangrientos conflictos locales y el carácter cada vez más reafirmativo de una China en alza. […] Resulta claro que el paradigma de un solo mundo armonioso está demasiado alejado de la realidad para ser una guía útil en el mundo de la posguerra fría.»{89}
En segundo lugar (b), la modulación de globalización redistributiva. Esta modulación entraña una diátesis de reciprocidad, pero de suerte que la totalización de las partes codeterminadas daría lugar a una totalidad distributiva. Para estas concepciones, las partes globalizadas, en todo caso, permanecerían separadas e independientes en cuanto tales. Como ejemplo, tendríamos el espíritu de la Conferencia de Bandung de 1955, en la medida en que entre sus principios regía el respeto a la autonomía e independencia de los países firmantes. Sin duda, esta perspectiva de autonomía e independencia también es la posición de la ideología ONU y de la declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en la medida en que estos derechos estarían distribuidos por pueblos y naciones que se darían a sí mismos constituciones democráticas que asumiesen estos derechos. Así mismo, la ideología confederalista española –y aun la de quienes hablan de federalismo– según la cual se ve la nación política española como una «nación de naciones» ejerce una idea de globalización en el sentido de la globalización redistributiva. Desde esta perspectiva, España sería susceptible de ser organizada en varios Estados soberanos que podrían mantener relaciones recíprocas como Estados libremente asociados.
La globalización de incorporación (c) constituye la tercera modulación. Esta modulación supone una diátesis no recíproca y, a la vez, un tipo de globalización conformada en el proceso atributivamente. El resultado de la globalización de incorporación sería una totalidad atributiva llevada a cabo desde una parte del todo. Así mismo, esta modulación podría darse según un modelo expansivo o según un modelo contractivo. Las globalizaciones debidas a los imperios responden a la modulación de incorporación. La globalización en Harvey se piensa a través del imperialismo depredador useño como potencia hegemónica en el contexto de posguerra fría en su acepción conflictiva. También resulta interesante observar dentro de esta modalidad el hecho según el cual en Michael Hardt y Antonio Negri se piensa la Globalización prácticamente en términos del Imperio, hasta el punto que se podría decir que Imperio y Globalización son lo mismo{90}: «Junto con el mercado global y los circuitos globales de producción surgieron un nuevo orden global, una lógica y una estructura de dominio nuevas: en suma, una nueva forma de soberanía. El imperio es el sujeto político que efectivamente regula estos intercambios globales, el poder soberano que gobierna el mundo»{91}. Finalmente, podríamos citar a Julio César, cuando, en su Comentarios sobre la guerra de las Galias, comienza con una descripción de la Galia que se puede entender como una retotalización globalizadora que se lleva adelante desde la perspectiva de la ciudad imperial, Roma: «Toda la Galia está dividida en tres partes, de las cuales los belgas habitan una, los aquitanos otra, los que se llaman celtas en la lengua de ellos mismos y galos en la nuestra, la tercera. Todos estos difieren entre sí por el lenguaje, las instituciones y las leyes»{92}. La globalización consiste en aplicar la idea de todo a una totalidad de partes que ya constituye el fondo de esta totalización, «Toda la Galia». Sin embargo, César opera aquí desde Roma que ya está totalizando en cuanto que ciudad imperial una gran pluralidad y diversidad de partes.
En cuarto lugar, la modulación de globalización dispersiva (d). Se trata de una globalización por diátesis no recíproca en la que la acción de una parte se propaga dando lugar a una totalidad distributiva. El concepto etnológico de difusión se aproxima a la modulación dispersiva. Como ejemplo de globalización dispersiva podríamos citar la globalización del idioma inglés o la globalización democrática. La globalización del Sars-CoV-2, que dio lugar a la denominada enfermedad del coronavirus (COVID-19), se podrá entender desde el punto de vista de la globalización no recíproca distributiva; en numerosas ocasiones se habla de los impactos del coronavirus en la globalización. El concepto de difusión de innovaciones del geógrafo sueco Torsten Hägerstrand podría analizarse en determinados contextos desde la perspectiva de la globalización dispersiva. Finalmente, las nociones de «Paniberismo» e «Iberofonía» parece que están pensadas desde esta perspectiva dispersiva.
6.5. La sociedad política y el Estado
En la exposición que acabamos de hacer sobre la Idea de Imperio, hemos partido de la referencia a la sociedad política, y en concreto al Estado, para construir la idea de imperio con sentido político formal. La idea de sociedad política y la idea de Estado son componentes fundamentales de la filosofía política del materialismo filosófico. Hemos visto cómo para Harvey el Estado desempeña el papel de instrumento al servicio de la lógica del capital. En el fondo, es el argumento clásico del materialismo histórico –es decir, del materialismo histórico-geográfico–. Sin embargo, desde la perspectiva del materialismo filosófico político la concepción y el papel del Estado en la teoría política cambia completamente. Debemos regresar, pues, a la idea de sociedad política tal como se concibe desde el materialismo filosófico. El materialismo filosófico no soslaya la pregunta por la esencia de la sociedad política. Y, al enfrentarse a ella, remueve una gran cantidad de fenómenos, doctrinas y teorías de suerte que puede ofrecer una concepción dialéctica de la sociedad política según la cual, una vez establecido su núcleo, asistiremos a su transformación evolutiva o curso y al desarrollo de su cuerpo.
6.5.1. Planteamientos metodológicos
Se impone, por lo tanto, en primer lugar, determinar los criterios metodológicos{93} a los cuales vamos a acogernos para analizar la esencia de la sociedad política. Pero estos criterios metodológicos no deben entenderse en un sentido instrumental, cuyo significado respecto a la teoría de la esencia de la sociedad política fuese el mismo que el de unas tijeras que se dejan sobre la mesa una vez recortada la figura de papel. De alguna manera, son las características de los materiales tratados las que imponen la metodología e incorporan el rechazo de otras posibles alternativas metodológicas.
A la hora de responder a la pregunta por la esencia de la sociedad política, podemos hacerlo bien según el método de las esencias porfirianas o bien según el método de las esencias plotinianas. Desde la perspectiva del materialismo filosófico, nos inclinamos por definir la sociedad política a partir de la teoría de la esencia genérica (plotiniana) en contraposición a la teoría de la esencia porfiriana. Según la teoría de la esencia porfiriana se supone la composición de un género próximo y una diferencia específica. Esto implica que el género se concibe como una estructura esencial fija, ya dada –desde la eternidad–, a la que se van añadiendo especies según las diferencias (diferencia específica) que vayamos introduciendo. Pero con este método (especies porfirianas) encontraríamos serias dificultades para introducir tratamientos evolutivos (históricos) en la multiplicidad de los materiales antropológicos involucrados en la sociedad política. Así, por ejemplo, podríamos intentar la caracterización de las sociedades políticas como una especificación de las sociedades animales, pero dejamos una enorme cantidad de materiales antropológicos sin tratamiento ni explicación y, en todo caso, tenderíamos a verlos de manera reductiva (subgenérica, cogenérica). Aparte, abandonaríamos los aspectos transformacionales que tan importantes son para entender la evolución de las sociedades políticas.
No queda, pues, otra opción que la de inclinarnos por la metodología de las definiciones nucleares o esencias plotinianas. Por este camino, quedamos a salvo de las adherencias metafísicas del fijismo y de las desviaciones reduccionistas de una posible interpretación etologista. Así, al concebir la sociedad política desde la perspectiva de la esencia genérica, estamos suponiendo que éstas entrañan un curso procesual a partir de un núcleo que, en sucesivas transformaciones, va dando lugar a un cuerpo; todo ello entendido como un desarrollo evolutivo interno de las mismas. Reconoceremos, pues, tres momentos en el despliegue de la esencia de las sociedades políticas.
En primer lugar, el momento del núcleo. El núcleo es el género generador que debe ser interpretado como manantial del que fluye la esencia. En este sentido, no puede interpretarse como una estructura fija e invariable. El núcleo es una transformación anamórfica de un género radical previo{94}. En segundo lugar, hay que aludir al cuerpo de las sociedades políticas. El cuerpo de las sociedades políticas debe entenderse como resultado de la variación interna del núcleo en virtud de los contenidos del medio exterior. De esta manera se corrige «críticamente» cualquier sesgo que pudiera sugerir una invariancia del núcleo. El núcleo se transforma por la influencia con los materiales del entorno en el que se halla inmerso dando lugar a la acumulación de una serie de capas constitutivas de la esencia. En tercer lugar, el momento al que designamos como curso de la esencia. La transformación interna del núcleo envuelta por el cuerpo político va dando lugar sucesivamente a fases. Estas fases pueden ser entendidas como especies evolutivas cuyo punto final tendría lugar con la disolución y eliminación absoluta del núcleo. Esto supondría también la eliminación del propio cuerpo de la esencia.
Recapitulando, y en contraposición con el método de las esencias porfirianas, nos encontramos con un concepto de sociedad política que puede dar cuenta con toda solvencia de los fenómenos relacionados con la sociedad política, de sus transformaciones dialécticas a través de sus fases y de los componentes de su cuerpo. La caracterización de las sociedades políticas desde la perspectiva del materialismo filosófico político habrá de presentarse, entonces, a través de la teoría de la esencia genérica.
6.5.2. El núcleo de la sociedad política
Las sociedades políticas humanas son el resultado de la evolución de las sociedades zoológicas. Pero las sociedades animales no pueden entenderse como soportes genéricos de aquellas, pues deben ser vistas en tanto que sufriendo una descomposición y dando lugar a determinadas partes que al recomponerse lo hacen a una escala distinta (dialelo). Se trata de la transformación del género radical en el núcleo de la sociedad política (humana). El género radical de las sociedades políticas son las sociedades humanas naturales. Estas sin ser aún sociedades políticas pueden considerarse supragenéricas (como resultado de una transformación anamórfica respecto de las sociedades animales). Es importante advertir en este punto que la línea que separa las sociedades naturales y las sociedades políticas no debe establecerse siguiendo el criterio entre lo animal y lo humano, porque estaríamos otra vez en la misma situación de inmovilidad. Cuando los componentes (partes) relativos a estas sociedades naturales se desarrollen, reorganizándose y reestructurándose de forma tal que den lugar a una estructura dada a una escala distinta, estaríamos ante la constitución de una sociedad política.
El concepto de sociedad natural supone ya, consecuentemente, una corrección crítica respecto a las concepciones que postula el surgimiento de las sociedades políticas a partir del pacto (supuesto) entre los individuos. Tales individuos no preexisten a las sociedades naturales y ni siquiera pueden concebirse como partes formales suyas. El ser humano, como parte átoma, es un animal social y, por lo tanto, debe concebirse engranado en instituciones culturales suprapersonales. Son las legiones romanas las que hacen las batallas sin perjuicio de que los individuos empuñen las lanzas y se parapeten tras los escudos. No hay pues un estado natural del hombre al margen de la sociedad natural. Pero la sociedad natural se corresponde a un estadio prepolítico de la sociedad humana. Por esta razón, también resulta del todo artificial por impropio caracterizar a las sociedades naturales a través de conceptos tales como los de libertad, igualdad y fraternidad. Las sociedades naturales humanas son sociedades insertas en un proceso racional institucional que nos remite a la propia corporeidad operatoria (lenguaje y signos) de los sujetos humanos. Los seres humanos en tanto que formando parte de las sociedades naturales deben concebirse insertos en una multiplicidad cultural institucional normada. Normas e instituciones, como las caras de una misma moneda, son la característica constitutiva de las sociedades naturales. Son las normas del agere y del facere{95} entretejidas, constituyendo una urdimbre relativa al mundo práctico de los hombres (subjetual y objetual). Desde estas premisas, concebiremos entonces a las sociedades naturales humanas como totalidades racionales ya sean bandas, hordas o tribus, distribuidas por el espacio antropológico en tanto que círculos culturales (en un sentido morfodinámico{96} de cultura), pero organizadas en virtud de los diferentes ejes del espacio antropológico (circular, radial, angular) las sociedades naturales estarán organizadas según la disposición y concatenación de los contenidos propios de los distintos ejes. Cada sociedad, consiguientemente, podrá ser distinta de las otras de su entorno en virtud del espesor y densidad de cada eje antropológico en la estructura global.
El engranaje de los distintos contenidos circulares, radiales y angulares, interpretado en un sentido morfodinámico –y variacional– atinente a cada sociedad natural da lugar a lo que denominamos intraestructura de la sociedad –por contraposición a la idea de infraestructura que exigiría una superestructura sustancializada–. En el momento en el que, en una sociedad natural, comiencen a objetivarse, en virtud de unas condiciones determinadas muy precisas, divergencias internas (no subjetivas) tal sociedad se pondrá en el camino de transformarse anamórficamente en una sociedad política. Para ello, la convergencia constitutiva de la intraestructura de la sociedad natural ha de quedar rota de algún modo por las divergencias formales, dado un determinado nivel de desarrollo tecnológico y social. Surgirán así diferentes corrientes portadoras de «planes y programas» distintos y aun enfrentados, aunque todavía estén oscuramente concebidos. Hablaremos entonces de divergencias objetivas. Tales divergencias objetivadas en la sociedad natural, involucrando, según distinto espesor y densidad, contenidos circulares, radiales y angulares, supondrán la desestructuración de su intraestructura, dando, así, paso a las sociedades políticas (dialelo).
Desde esta perspectiva, ahora, la sociedad natural aparece como el género generador de la sociedad política. Consiguientemente, la sociedad natural se descompondrá, a la vez que, simultáneamente, sus partes formales se reestructurarán en una unidad social más compleja y diferenciada. Las divergencias sociales objetivas, a través de corrientes colectivas, presionarán sobre la intraestructura incorporando planes y programas particulares pero que necesariamente han de estar orientados al conjunto. El enfrentamiento de las partes múltiples podrá dar lugar a programas que logren integrar al todo en una nueva estructura en equilibrio inestable cuya forma será en consecuencia la de la sociedad política. La desestructuración de la sociedad natural podría tener lugar a través de mecanismos diferentes (internos, externos o mixtos). En todo caso, los procesos de desestructuración de la intraestructura, según los mecanismos que siga, pueden suponer procesos abruptos, coercitivos o violentos. La lucha de clases deberá ser interpretada a partir de estos mecanismos, y no sólo en términos de los intereses de una clase que instrumentalizaba al Estado en su propio beneficio.
A partir de este proceso, se constituye anamórficamente el núcleo de la sociedad política, descartada su disolución o recomposición como sociedad natural de nuevo. Con la expresión «reestructuración anamórfica» se quiere decir que los componentes formales resultantes de la desestructuración (circulares, radiales, angulares) nos han conducido a una sociedad organizada a una escala nueva. Por esto, ahora, decimos que estamos en el núcleo mismo de la sociedad política, donde el ajuste de los ejes del espacio antropológico nos permite hablar con toda propiedad de las distintas capas del cuerpo político (conjuntiva, basal y cortical). La diferencia que resulta de la reestructuración no debe entenderse como algo sobreimpuesto sino como la misma realidad transformada dialécticamente. El núcleo de la sociedad política tendrá la potencia suficiente como para incorporar a la inercia resultante de su constitución, materiales exteriores que pasan, así, a conformar el cuerpo de la sociedad política. Desde este punto de vista, el poder político será entonces interpretado como la capacidad de determinadas partes de influir objetivamente en las demás a través de planes y programas orientados al todo de la sociedad. El núcleo de la sociedad política es así el proceso por el que una parte mantiene la inercia del conjunto global haciendo gravitar en torno suyo a las otras partes del cuerpo político: «el núcleo de la sociedad política es el ejercicio del poder que se orienta objetivamente a la eutaxia de una sociedad divergente según la diversidad de sus capas»{97}. La eutaxia debe ser interpretada como una relación circular entre los planes y programas orientados al conjunto de la sociedad política y el proceso efectivo de desenvolvimiento de la misma. El poder se entenderá desde la eutaxia en la medida en que esté vinculado a los planes y programas de la sociedad política; desde esta perspectiva, el poder político no puede ser reducido a una especificación cogenérica del poder etológico, aunque lo suponga. El poder político, así visto, no es arbitrario y, por tanto, su medida se obtendrá a partir del ajuste entre los fines operantis y los fines operis{98}. Los fines operantis son los relativos a una parte de la sociedad política y sólo cuando ellos puedan ser coordinados con los fines operis se podrá decir que la sociedad política atiende a la eutaxia. El grado de eutaxia de una sociedad política sólo puede medirse a partir de la duración de la misma, de manera que cuando más eutáxica sea, más durará, y no al revés. Por supuesto, aunque la duración debe medirse según la escala histórica, resulta imposible fijar los límites de una sociedad política, porque ello depende de factores extrapolíticos que la propia sociedad no puede controlar.
6.5.3. El curso de la sociedad política
Mediante la exposición de las sociedades políticas según su curso se trata de mostrar el desarrollo de la esencia de la misma. El desarrollo del curso de una sociedad política se centra principalmente en contenidos circulares, constitutivos del núcleo, aunque esto no significa que los contenidos radiales y angulares no intervengan, porque los otros componentes sociales, económicos, culturales, &c., son componentes de las sociedades políticas tan determinantes como los conjuntivos. A medida que el núcleo se codetermina con los componentes del contexto envolvente o entorno se irá desplegando el cuerpo de la sociedad política.
Desde la perspectiva del materialismo filosófico político, el criterio para establecer una fasificación del curso de las sociedades políticas se centra en el Estado, sin que ello signifique que toda sociedad política se reduzca al Estado (dialelo). El Estado se convierte así en la piedra de toque de una teoría filosófico política en la medida en que es una figura recortada a escala estrictamente política exigida por el materialismo filosófico y permite acoger la gran multiplicidad de materiales determinados empíricamente, ordenándolos a lo largo de la historia.
Sin embargo, el Estado no se identifica con la sociedad política. Dicho de otra manera, el Estado tiene un carácter derivado respecto de la sociedad política, lo que significa que cabe la posibilidad de entender sociedades políticas constituidas al margen de la identificación con el Estado. En todo caso, la multiplicidad de materiales empíricos históricos nos lleva a interpretar al Estado como la forma más acabada de sociedad política. A partir de estos criterios, cabe, entonces, establecer una fasificación de las sociedades políticas desenvolviéndose en tres fases constitutivas de su curso: primaria, secundaria y terciaria. La fase primaria se corresponde con las sociedades políticas anteriores a la cristalización del Estado. La fase secundaria constituye la fase madura de las sociedades políticas estatales. Por último, la fase terciaria supondrá el despliegue de una multiplicidad de relaciones que desbordan el ámbito estatal.
En este punto, conviene, comentar una cuestión inexcusable, a propósito de la relación entre la sociedad política y el Estado, suscitada por Fernández Leost en su memoria de tesis doctoral, La teoría política materialista de Gustavo Bueno: gnoseología, Estado y moral{99}. Se refiere este autor a la relación de identidad entre sociedad política y Estado en Gustavo Bueno. Para Leost, existiría en Gustavo Bueno una identidad de fondo –ante todo, ejercida por Bueno– entre la sociedad política y el Estado, de suerte que tanto daría hablar de sociedad política como de Estado, pues, a la postre, serían términos sinónimos. Y esto se afirma y se defiende aun reconociendo que el propio Gustavo Bueno, en su libro titulado Primer ensayo de las categorías de las «ciencias políticas», discrimina claramente entre Estado y sociedad política. Observamos ya el planteamiento de tal identidad –por parte de Leost– en algunos de los títulos de los epígrafes de la citada memoria de tesis doctoral, en los que verificamos cómo «Estado» toma prioridad con relación al rótulo de «sociedad política», que es en el que se centran las tesis de Gustavo Bueno. Para Gustavo Bueno, así consta en Primer ensayo de las categorías de las «ciencias políticas», como acabamos de exponer, sociedad política no es lo mismo que Estado, no cabría confundir entre uno y otra. Esta parece ser una concepción determinante en el materialismo filosófico político. Sin embargo, Leost procede como si estas tesis no hubieran sido formuladas y defendidas explícitamente por Gustavo Bueno, de manera que en algunos pasajes opera como si Bueno estuviera afirmando cosas completamente diferentes: por ejemplo, «la noción de sociedad humana natural como raíz genérica del Estado, se procede al animado análisis de la misma, de forma que arribemos al concepto en sí, el propio de Estado»{100}; también, en la nota 325 de la página 176, para referirse a la sociedad política y al Estado, señala: «conceptos que estamos usando indistintamente como perfectamente sinónimos, estimamos que de acuerdo –he aquí el sesgo hermenéutico– al uso realizado por Bueno»{101}. Para realizar esta afirmación, Leost se apoya en la tesis de Bueno relativa a la dialéctica entre la génesis y la estructura entre la sociedad política y el Estado. En la nota 326 de la página 177, Fernández Leost reconoce que está no es la tesis defendida por Gustavo Bueno: «Por su parte el autor no deja de señalar las diferencias –que las hay– entre los análisis genéticos y los estructurales»{102}, pero insiste en su idea de identidad entre sociedad política y Estado, hasta el punto de que más adelante Leost ya no hablará del curso de la sociedad política sino del curso del Estado, como si cayese sin más del lado de la historia{103}. A nuestro juicio, al suponer que, ya en el propio Gustavo Bueno –sobre todo, teniendo en cuenta que explícitamente esto no es considerado así por Bueno–, se estaría identificando Estado y sociedad política estaríamos atribuyendo a Gustavo Bueno una suerte de inconsistencia, cuando en realidad lo que está haciendo Bueno es tener en cuenta el dialelo político exigido por los propios materiales empíricos, de manera que a su través da cabida, en sus tesis, a los estudios empíricos de la antropología política. Desde estos presupuestos, las distintas fases del curso de la sociedad política propuestas por Gustavo Bueno (fase primaria o protoestatal, fase secundaria o estatal y fase secundaria o postestatal) serán transformadas y sustituidas, respectivamente, por otras fases alternativas o «más precisas», según Fernández Leost, a saber: estadio prepolítico, también involucrando a los llamados estados prístinos; estadio estatal; y estado postnacional{104}. Como vemos esta propuesta de Fernández Leost modifica completamente las tesis de partida de Gustavo Bueno toda vez que, según el propio Leost, exige interpretar lo que Bueno denomina criterio del Estado por el de «Estado histórico». A partir de esta tesis, la investigación de Fernández Leost transita confortablemente por un paisaje que ya ha sido preparado por el embalsamamiento del torrente dialéctico atingente a los presupuestos de Gustavo Bueno, acaso, por decirlo así, con el fin de hacer más «politológicas» las tesis «filosóficas» de Bueno. Pero, si no nos equivocamos, esto significa no haber atendido consecuentemente al preludio gnoseológico de esta obra y a la idea de dialelo político.
En primer lugar, hay que advertir que, cuando Gustavo Bueno habla del curso de una institución determinada (política, religión) no creemos que tal curso se deba identificar sin más con una descripción histórica en sentido empírico descriptivo. Se trata más bien de una tesis filosófico-histórica relativa a la institución en cuestión. Hablar del curso de la sociedad política supone desde luego contar con los contenidos que nos ofrecen las ciencias históricas –contenidos empíricos, fenoménicos–, pero no se reduce a esto. Entre otras cosas, porque involucra otro tipo de tesis de carácter lógico-material, antropológico y filosófico-político, &c. Esto ya sería suficiente para ver cómo hasta qué punto no se puede operar ninguna reducción del curso a los contenidos de las ciencias positivas. En segundo lugar –y no estamos ante una razón menor–, es Gustavo Bueno, precisamente, quien postula la disociación entre sociedad política y Estado y quien insiste en su discriminación:
«El esquema que, inspirado en el criterio del Estado, vamos a desarrollar a fin de establecer un curso global (hablando históricamente) del desarrollo de las sociedades políticas, se basa, desde luego, en la tesis sobre el carácter derivado (no primitivo) del Estado, en relación con la idea de sociedad política en general. Esta tesis, en la medida en que implica la disociación de la tesis alternativa de la identidad de la sociedad política y el Estado nos permite también contemplar la posibilidad intrínseca del concepto de una sociedad política que, no ya en la prehistoria del Estado, sino en su protohistoria, se constituya al margen de su identidad con esta forma del Estado (lo que tampoco equivale necesariamente a la posibilidad de prescindir enteramente de esta forma).»{105}
Esto, sin embargo, no impide a Gustavo Bueno ver dos formas contradistintas, «la forma Estado» y «la forma sociedad política». Acaso cupiera decir que en los intervalos históricos se identifican sustancialmente, aunque sean esencialmente distintas{106}. A nuestro juicio, es obligado, pues, mantener la disociación entre sociedad política y Estado. En tercer lugar, pero también derivado de lo anterior, está la cuestión de la Teoría General de la Ciudad. Para la teoría de la ciudad del materialismo filosófico es imprescindible defender la ecuación que desvincula la ciudad de la aparición del Estado en el sentido de las tesis de Gordon Childe. La ciudad a nuestro juicio cristaliza sin que ello suponga la aparición del Estado como si este fuera el contexto determinante de la ciudad. El materialismo filosófico supone que la ciudad podría cristalizar según un determinado modelo que involucra la tesis del núcleo-vórtice sin depender del Estado, y ello, aunque más adelante Ciudad y Estado vayan de la mano como se ve a partir de tantos contenidos empíricos ofrecidos por las ciencias sociales. A este respecto, necesitamos introducir aquí una tesis a nuestro juicio imprescindible para la teoría del Estado, pero también para la teoría de la ciudad. Se trata de una tesis proporcionada a los estudios de la antropología política (Service) sobre el origen del Estado y de la Ciudad. En este sentido creemos que se podría decir sin riesgo de equivocación que, así como la formación de la sociedad política no tienen por qué implicar o involucrar necesariamente la génesis de la ciudad, la ciudad sí implicaría la aparición y cristalización de la sociedad política. Según esto cabría mantener la disociación relativa entre ciudad y sociedad política. Hablar de ciudad ya supondría en cierta manera hablar de sociedad política –sin que ello involucre la aparición del Estado–. Así mismo, la sociedad política tampoco tendría por qué implicar la aparición de la ciudad. Finalmente, parece evidente que la disociación entre la sociedad política y el Estado implica también una serie de decisiones en la toma de partido del materialismo filosófico con relación a la idea de totalitarismo. En efecto el «Estado totalitario» es una apariencia falaz porque no existe ni puede existir. Según esto, la crítica efectiva al Estado totalitario sería ante todo una crítica a determinadas fórmulas sobre el Estado. Pues bien, lo que queremos decir es que la idea de un Estado disociable de la sociedad política involucra de alguna manera la concepción del Estado totalitario como apariencia falaz.
6.5.3.1. Las sociedades políticas en su fase primaria
La fase primaria o protoestatal de las sociedades políticas se constituye a partir de las sociedades naturales humanas, las cuales nada tienen que ver con el comunismo primitivo de corte marxista ni con el irenismo prístino antropológico. Las sociedades políticas primarias suponen ya una reestructuración de las sociedades naturales humanas. Acaso la primera determinación de las nuevas sociedades sea la conformación del cuerpo político a través de la capa basal y conjuntiva de tal manera que la capa conjuntiva no puede ser considerada como una superestructura sino como los nexos que sistematizan y ponen en crecimiento la capa basal. Sin embargo, en la fase primaria aún no ha cristalizado la capa cortical. En tanto que sociedades políticas primarias, los nuevos protoestados desarrollan ya divergencias objetivas entre estratos sociales, grupos de generaciones, estructuras de parentesco, &c. En estas sociedades, se va formando poco a poco la centralización a la vez que el poder desplegado por un sector se va convirtiendo en autoridad. En este nivel, las sociedades naturales han quedado reestructuradas a otra escala en virtud de la eutaxia de la sociedad política que ha cristalizado.
La fase protoestatal implica ya estructuras de poder institucionalizadas, funcionarios cortesanos, soldados, &c., englobados aún desde la capa conjuntiva. Desde luego, no se trata de que la capa conjuntiva, formada por funcionarios sacerdotes y soldados, surja a partir de la producción del excedente (crítica a la teoría del excedente), reproduciendo de nuevo el mecanismo dualista propio de la dicotomía entre infraestructura y superestructura{107}, porque es precisamente (interpretada diaméricamente) la capa conjuntiva la que posibilita este excedente. Durante esta fase podríamos señalar dos ejemplos de sociedades políticas primarias: las uniarquías y los protoestados.
Tanto uniarquías como protoestados deben considerarse, teniendo en cuenta que no se ha desarrollado aún la capa cortical, como establecidas sobre las sociedades naturales. Como ejemplo histórico de uniarquía podríamos citar las jefaturas teocráticas del periodo formativo de la «época Chavin» (año 800, en el actual Perú){108}. Los protoestados podrían constituirse a partir de varias líneas: fusión de uniarquías, expansión militar o comercial, incorporación de sociedades al campo gravitatorio de un protoestado, confederaciones, procesos imperialistas, &c. (civilizaciones mesopotámicas, Egipto). Ahora bien, las sociedades políticas en su fase primaria se encuentran en el ámbito de las sociedades naturales. Consecuentemente no podemos hablar de relaciones interestatales porque aún no habría tenido lugar la forma plena del Estado. En este sentido tampoco cabría hablar de la institución de la guerra en sentido propio. A lo sumo en esta fase tendríamos que hablar de guerras de tipo cero{109}.
6.5.3.2. Las sociedades políticas en su fase secundaria
La transición desde las sociedades políticas primarias a la fase de sociedades políticas secundarias supone un cambio de nivel que viene dado por la nueva situación, la cual implica la existencia de procesos de codeterminación entre las sociedades primarias; situación con la que no podían contar las sociedades primarias. La codeterminación de la que hablamos da lugar a que las sociedades políticas se delimiten unas frente a otras, cristalizando, a partir de esta situación, instituciones como la guerra{110}, intrínsecamente ligadas al Estado. Así pues, las sociedades políticas primarias en el proceso de mutua codeterminación han de organizarse en un nuevo nivel que conduce al surgimiento del Estado. Con el Estado aparece, por tanto, una complejidad mayor. Pero no debemos interpretar este nuevo nivel en términos de artificiosidad o de instrumentalismo sino en el sentido de asegurar el derecho a la propiedad de los explotadores. Porque el Estado no surge por la apropiación llevada a cabo por la clase explotadora, dado que él mismo supone la apropiación de unos «recursos» con relación a otros Estados con los que está codeterminado (la lucha de clases debiera interpretarse a la escala de la codeterminación entre los Estados).
La novedad de la fase secundaria (estatal) de las sociedades políticas es la cristalización de una capa cortical que se añade a las capas conjuntiva y basal. Por lo tanto, el cuerpo de las sociedades políticas estatales queda constituido a partir de estas tres capas. La capa cortical desempeñará ahora funciones que venían realizándose desde las otras capas, pero que la codeterminación entre los Estados acabará convirtiendo en una textura diferenciada. La guerra en el sentido político estricto debe entenderse desde la constitución de la capa cortical. Las sociedades políticas estatales se comprenden mejor, así, en el contexto de otras sociedades conformadas y diferenciadas entre sí con una «esfericidad» propia, sin perjuicio de su codeterminación. Es la situación relativa a la mayor parte de los Estados históricos «soberanos» (España, Francia, Inglaterra, México, Brasil, China), dados a un nivel tecnológico y cultural determinado que supone, entre otras cosas, la escritura, las leyes, la burocracia, el ejército, y cuya proyección hacia el «futuro» requerirá de planes y programas que tengan en cuenta la eutaxia de los mismos.
No son lo mismo los procesos de codeterminación con sociedades políticas protoestatales (primarias) o sociedades naturales que los que se mantienen con sociedades políticas estatales. Con relación a las sociedades en las que aún no ha cristalizado la forma del Estado la codeterminación habrá de ser parcial y por ello hablaríamos de sociedades mixtas ya que por un lado se enfrentarían a sociedades de su mismo nivel, pero por otro a sociedades primarias; sería el caso de los imperios universales (por ejemplo, el Imperio español en América). Sin embargo, entre sociedades políticas plenas la codeterminación ha de entenderse como total. La codeterminación total se da según distintos grados, según áreas geopolíticas, pero siempre dentro de la fase secundaria. La fase secundaria de las sociedades políticas es la fase histórica del presente, caracterizada por una multiplicidad de Estados «distribuidos» en el globo, que mantienen relaciones entre sí a través de sus capas mediadas por la capa cortical. Aquí, unos estados se hacen presentes frente a otros desplegando su propia norma fundamental como hemos visto más arriba
6.5.3.3. Las sociedades políticas en su fase terciaria
La fase terciaria de las sociedades políticas es una fase «postestatal». Ahora bien, si reconocemos que las sociedades del presente se caracterizan, según los parámetros de la fase secundaria, como sociedades estatales, la fase postestatal sólo puede entenderse bien como fase postestatal absoluta, bien como fase postestatal correlativa. La fase postestatal absoluta supondrá un fin del Estado no solo en su sentido estructural sino cronológico, hablaremos de fin terminativo de la fase estatal, mientras que la fase postestatal –en sentido «correlativo»–, aunque nos remite a un fin estructural no tiene porqué significar un fin cronológico, porque el «post», aquí, significará ante todo «después de dada» la fase secundaria de las sociedades políticas. Desde la perspectiva de la fase secundaria, que involucra las sociedades empíricas del presente, entonces, debemos atender a la virtualidad de los planteamientos ideológicos que postulan el fin terminativo (absoluto) del Estado. En este sentido, cabe reconocer dos alternativas según las cuales podría darse el fin de la fase secundaria de la sociedad política y su paso a la sociedad postestatal (absoluta): por un lado, una descomposición o disolución de los Estados del presente hasta su extinción; por otro, en la composición de los estados a través de alianzas, confederaciones o federaciones hasta alcanzar la forma de un Estado universal.
Teniendo en cuenta estas distinciones, desde el materialismo filosófico, se identifican tres modelos según los cuales tendría lugar la desestructuración y el fin del Estado: ya como fin aestatal, ya como fin supraestatal o como fin transestatal del Estado.
La sociedad política terciaria según la teoría aestatal supone el acabamiento del Estado. Su disolución podría tener lugar de varias formas. Según la teoría marxista-leninista se llevaría a cabo mediante la dictadura del proletariado que daría paso a la extinción del Estado capitalista. Pero la revolución comunista sólo se entendería en su aplicación universal. Según el anarquismo no marxista se postula una evolución hacia la disolución del Estado y el «reverdecimiento» de la sociedad civil. En este sentido, el anarquismo coincide con determinadas doctrinas del anarquismo liberal. También cabría considerar la alternativa que defiende la desaparición del Estado al descomponerse en sus partes, desapareciendo las unidades estatales en beneficio de las regiones, las provincias (como el célebre Cantón de Cartagena o Cantón Murciano, instaurado en el marco de la I República Española 1873-1874), las comarcas y los municipios organizados e interconectados en un orden apolítico. En suma, la perspectiva aestatal se puede considerar como un planteamiento ideológico con el que habrá que mantener ciertas reservas y del que cabe dudar (de su buena fe) en la medida en que supondría una vuelta a las sociedades naturales donde las divergencias objetivas (lucha de clases) habrían desaparecido. La propuesta utópica de Harvey, denominada Edilia, podría incluirse en esta fase aestatal, aunque no exclusivamente{111}. La sociedad política terciaria entendida desde la perspectiva supraestatal supondría la cristalización de una institución que tras la disolución de los Estados secundarios se erigiese en un Estado único, terminando así con la segunda fase de codeterminación dialéctica entre los estados efectivos del presente. Juan Antonio Fernandez Manzano, en su ensayo Un Estado global para un mundo plural{112}, ve pertinente la tesis de la constitución de un Estado global planetario, por lo que a nuestro juicio su teoría encaja perfectamente en esta alternativa postestatal. Planteada desde una perspectiva doctrinal que entrelaza a Rawls con Habermas, pero que regresa a través de Mill y Kant hasta el propio Diógenes de Sinope, su propuesta de un Estado global supondría una situación política donde las diferencias ideológicas («doctrinales») entre las partes quedarían neutralizadas a partir de una suerte de consenso político de mínimos. Lo que sin embargo no parece tener en cuenta Fernández Manzano –y esto es tanto como cerrar los ojos ante la evidencia de las sociedades políticas realmente existentes– es que en una propuesta de este tipo sería el propio Estado el que habría desaparecido, aunque, evidentemente, no la sociedad política. Como el mismo autor viene a reconocer finalmente, su planteamiento no pasa de un desiderátum por no decir de una pura utopía: «El Estado constitucional democrático global no es imposible teóricamente, de ser imposible lo sería por motivos políticos y no lógicos»{113}. Claro que esta dicotomía entre «lo lógico» y «lo político» ni se entiende ni se puede aceptar. Finalmente, las sociedades políticas terciarias vistas en la perspectiva transestatal suponen la desaparición del Estado en virtud de la cristalización de un tejido institucional que, poco a poco, dada su creciente densidad, iría envolviendo o recubriendo la estructura del Estado, desapareciendo éste como especie política distributiva. Acaso esta situación podría conducir a una estructura de tipo supraestatal como la vista en la alternativa anterior.
Para Pablo Monteagudo Notario, con la irrupción de determinadas nuevas tecnologías habríamos alcanzado ya la fase terciaria de la sociedad política, es decir, la fase postestatal, lo que supondría transformaciones que pedirían de alguna manera una reflexión filosófica sobre la naturaleza de la sociedad política. En este sentido, la teoría de Gustavo Bueno sobre el curso de la sociedad política, así como también la idea de cuerpo, deberían ser revisadas o actualizadas{114}. En efecto, las nuevas tecnologías exigirían, al parecer, una reconfiguración del propio concepto de espacio antropológico, por un lado, así como, por otro, una reconsideración de los presupuestos materialistas sobre la sociedad política. Para Pablo Monteagudo los cambios inducidos, por decirlo así, en el campo político, por tales tecnologías exigirían un nuevo modelo canónico de sociedad política que permitiera interpretar con más tino la fase terciaria de su curso. Las nuevas tecnologías deberían interpretarse como los «elementos desequilibrantes» que nos pondrían ya ante la fase terciaria del curso político: las sociedades políticas en su fase estatal habrían comenzado su disolución. Nuestro autor viene a decir que las tecnologías SDN/NFV –que entrañan la separación de los planos de datos, gestión y control–, el llamado Cloud Computing –infraestructura globalizada de computación–, las nuevas constituciones de satélites de órbita baja por Internet y la Inteligencia Artificial (IA) exigirían un nuevo planteamiento antropológico y político al materialismo filosófico. Monteagudo Notario supone que las tres primeras tecnologías citadas no precisarían de infraestructuras físicas para proporcionar sus servicios lo que las haría independientes de la capa basal de la sociedad política{115}. Por su parte, la IA, en sus variadas formas supondría, el inicio de una tendencia según la cual estaríamos asistiendo al surgimiento de determinadas formas de conducta propositiva, diferentes de las que ordinariamente solíamos atribuir a los ejes circular y angular del espacio antropológico, por lo que ello tendría un serio impacto en el concepto y estructura del espacio antropológico que nos obligaría a reconsiderar la asignación de determinado material antropológico a sus ejes. Exigiría, por lo tanto, una ampliación del eje circular, así como una «numenización» de la IA. Finalmente, debería tenerse en cuenta una distorsión del eje circular inducida por las tecnologías de traducción simultánea y realidad virtual.
Pues bien, es necesario comentar que, aunque las nuevas tecnologías supusieran –que tampoco es así– que el territorio perdiera su condición de necesidad, la naturaleza de las relaciones circulares quedaría completamente intacta. Porque las relaciones circulares no se definen solo positivamente como relaciones entre los hombres sino también negativamente en el sentido de que se entienden como circulares las que hacen referencia no a la naturaleza ni tampoco a los animales. Dicho de otro modo, lo que caracteriza y constituye a los ejes del espacio antropológico no es el material antropológico empírico, de manera que ante la aparición de nuevos materiales hubiera que modificar la estructura del espacio antropológico. Por otro lado, los anclajes geográficos (radiales) siguen siendo necesarios. Es más, podríamos decir que también con el servicio postal estos anclajes se aflojan, pero se necesitan igualmente un anclaje para las relaciones a través de las cartas como, por ejemplo, en papel, &c. Parece que, en este punto, Pablo Monteagudo se ha dejado llevar por el oropel ilusorio de las nuevas tecnologías. En segundo lugar, respecto a la traducción simultánea, Monteagudo está suponiendo la existencia de una suerte de lugar que se da en acto en la traducción. Muy al contrario, cuando entramos en la arena política no hay posibilidad de una lengua universal, matemática, como si estuviéramos en la biblioteca (Babel) de Borges. Hay, en este aspecto, el ejercicio de cierto optimismo político afín a las tesis del anarco-liberalismo, así como una suerte de armonismo lingüístico. Por lo que respecta a las tesis de la «numenización» de la IA no nos parece acertado interpretar a determinadas máquinas en el eje angular, porque ello supone el ejercicio de una suerte de espiritualismo. La cuestión es que la IA o bien se debe atribuir al eje circular, cuando detrás de la programación que la pone en marcha hay otros hombres, o bien en el eje radial cuando suponemos relaciones entre los hombres y las máquinas. En este sentido no se puede suponer que Gustavo Bueno está pensando en la IA cuando dice «otras entidades que no son hombres pero que tampoco son cosas naturales», porque aquí Bueno parece referirse ante todo a los animales{116}. Por lo demás, en este asunto, remitimos al libro de Carlos Madrid Casado{117}, ¿Qué es la inteligencia artificial? Respecto a lo que Monteagudo Notario denomina «relaciones metacirculares», hay que decir que esta terminología a nuestro juicio constituye un abuso, porque en todo caso tales relaciones no dejarían de estar dadas en el eje circular por lo que su nombre sería una redundancia. Parece que aquí ocurre lo mismo que cuando determinados especialistas hablan de «metapintura» para referirse a ciertas obras pictóricas, pues siguen precisando de la relación del lienzo con el pincel. Por lo que respecta a la sociedad política, nuestro autor dice: «La tesis que defendemos es que se está produciendo la transición hacia la tercera fase señalada y que los nuevos desarrollos tecnológicos proporcionan los mecanismos necesarios para ello»{118}. Así, las nuevas tecnologías serán interpretadas como las plataformas que estarían disolviendo las sociedades políticas estatales, a la vez que se orientan hacia las nuevas organizaciones en cuanto que instituciones transestatales. Se trata de lo que denomina como instituciones de tipo I (empresas, entidades comerciales, como la farmacéutica Pfizer) y organizaciones del tipo P (instituciones de carácter político o administrativo de ámbito internacional, como la OMS). Para nuestro autor, serían las organizaciones de tipo I las que se habrían desprendido total o parcialmente de los estados, desarrollando internamente una estructura homóloga al cuerpo de las sociedades políticas. Estas instituciones habrían de ser vistas acaso como una suerte de estados –en la medida en que contienen una capa conjuntiva, una capa basal, y una capa cortical–. Sin embargo, en este punto, a lo que asistimos es a una caracterización de las empresas a partir del modelo del cuerpo de la sociedad política, pero no porque tales instituciones sean formalmente políticas –y esto es clave porque nos da la escala en la que nos situamos–. Instituciones como Pfizer pueden ser vistas como políticas en tanto estén dadas en el circuito de las operaciones de las ramas del poder y, entonces, habría que verlas desde algunas de las capas, pero no todas. Lo que Pablo Monteagudo llama poder legislativo, ejecutivo y judicial de las instituciones I en realidad no son poderes políticos, pues siguen siendo formas genéricas de organizarse determinadas instituciones empresariales. Aquí el autor se estaría moviendo en un plano genérico lisológico y por ello funcionaría la metáfora. Pero, cuando introducimos componentes o criterios formalmente políticos, estas metáforas se disuelven y piden reorganizar dentro de las capas de la sociedad política a la organización I en virtud de las ramas del poder. De otra manera, tendríamos que admitir la absurda fórmula «Estado dentro del Estado». La cuestión, a nuestro juicio, es que, hoy por hoy, todavía tenemos que hablar de la fase estatal de la sociedad política. En realidad, la tesis según la cual los estados estarían desbordados y envueltos por las organizaciones I, es decir, las empresas, no sería otra cosa que la tesis intencional del neoliberalismo. Estas organizaciones no tienen capa cortical en sentido formalmente político. Ni siquiera podríamos hablar de una armadura reticular y una armadura básica. Tampoco se podría decir que los territorios han quedado vaciados, porque estas organizaciones lo que despliegan es una relación de tipo sinecoidal con el Estado con lo que la referencia al Estado y, por ende, a su territorio siempre está presente. En el fondo, tiene razón Carlos Madrid Casado cuando dice que detrás de las máquinas está un Estado enfrentado a otro{119}. El hecho de que una empresa posea trabajadores en más de un país no dice nada nuevo sobre eje circular. Los trabajadores también se engranan en la capa basal de cada sociedad política y en este sentido las organizaciones tipo I de la que nos habla Monteagudo tienen un pie siempre en la capa basal de una sociedad política determinada. En todo caso, los elementos químicos o biológicos a partir de los que se fabrican los componentes para un producto determinado necesitan siempre de una plataforma territorial, porque no pueden salir de la nada. En las factorías de producción, sean estas naves industriales, complejos laboratorios o límpidas oficinas y despachos del CBD urbano, no solo se hacen reuniones para tratar «temas de fábrica». ¿Por qué, entonces, hablar de ausencia de capa basal? ¿No estaríamos reafirmando al final la necesidad de una capa basal? Pero esta capa basal si no es formalmente política ¿qué relación tiene con el Estado? Otro tanto diríamos de la noción de «capa virtual», que, a nuestro juicio, parece una capa innecesaria. En todo caso, todas estas empresas siempre tienen que remitir en sus relaciones recíprocas a algún sistema judicial, es decir, al poder judicial, «anclado», con lo que estaríamos de nuevo en la sociedad política de la fase estatal.
6.5.4. El cuerpo de las sociedades políticas
La utilización del término «cuerpo» para caracterizar la estructura de las sociedades políticas está ampliamente respaldada por la tradición filosófica (Menenio Agripa, Hobbes, Feijoo, Rousseau). A la hora de exponer sus características, si nos mantuviésemos en las líneas circulares en las que consistía el núcleo de las mismas, la teoría política del materialismo filosófico no pasaría de ser una teoría formalista. Pero el «materialismo filosófico político» se ejerce en el mismo momento en el que consideramos al núcleo variando en virtud de los contenidos externos, como hemos dicho. De ahí que debamos tener en cuenta el cuerpo de las sociedades políticas en tanto que constituido por un entretejimiento de las capas basal y cortical amén de la conjuntiva. En este sentido, el materialismo político que se ejerce desde la perspectiva del materialismo filosófico debe ser entendido, por un lado, como la negación del formalismo político y, por otro, como el ejercicio según el cual tenemos en cuenta otros contenidos del espacio antropológico (radiales y angulares). Aquí, conviene recordar cómo en Harvey los contenidos angulares, aunque inevitablemente tienen que ser ejercidos, no acaban siendo representados como tales. Su materialismo histórico-geográfico se dibuja, pues, a una escala bidimensional (circular y radial) en el que la infraestructura y la superestructura siguen desempeñando las mismas funciones que en el marxismo clásico, a nuestro juicio, muy dependientes de la teoría de la lucha de clases en un sentido sociologista (idealista).
Para determinar las líneas constitutivas del cuerpo de la sociedad política, Gustavo Bueno realiza una doble operación. Una operación que consiste en descartar, por un lado, aquellos modelos analógicos que considera inservibles o invalidados en la medida en que adolecen de una connotación metafórica que no tienen potencia para analizar el dintorno del cuerpo político; por otro lado, en mantenerse en la tradición de los modelos analógicos pero buscando un modelo que vaya más allá de la simple metáfora (mitológica) a partir de la que puedan ser analizados los componentes del dintorno desde una perspectiva lógico-material. Se trata de buscar, en efecto, como el propio Bueno defiende, «la morfología específica, la tectónica formal del sistema político global y, en particular, la diferencia del núcleo y el cuerpo»{120}. Así pues, Gustavo Bueno descarta por completo las analogías que pretenden hallar el núcleo de la comparación en los sistemas mecánicos, como el de la nave o el de la computadora, así, como los sistemas orgánicos, como el enjambre o el águila monocéfala. De ahí que, entonces, acuda a un modelo institucional gnoseológico, es decir, al modelo de las ciencias, toda vez que este modelo parece estar pensado desde una perspectiva diamérica. El mismo Bueno es consciente de que esta decisión, esta alternativa analógica, puede resultar extraña, pero también da una respuesta a las posibles objeciones:
«La vida política en su núcleo es una actividad –una praxis– que busca la supervivencia del sistema social mediante operaciones con términos que organizan la recurrencia de la sociedad de referencia; esta praxis es análoga a la del científico que busca la construcción cerrada de los términos dados en su campo categorial. Según esto podría verse en la praxis política algo así como una construcción con términos nuevos, procedentes de un campo social dado, de suerte que los resultados de tal construcción aseguren la permanencia, coherencia y eutaxia social, a la manera como la praxis (o ποίησις) científica tiende a la construcción de términos nuevos para asegurar la permanencia, coherencia y verdad (identidad sintética) gnoseológica.»{121}
Pero advirtiendo, desde luego, que no se trata solo de encontrar analogías, porque también las diferencias permiten establecer la especificidad de las ciencias (o de la política) frente a la política (o a las ciencias). Podríamos decir que, así como la eutaxia puede ser considerada la verdad de la política, de igual manera la categoricidad de una ciencia, se correspondería con la soberanía de una sociedad política. Y con ello llegamos al punto sobre el que queremos llamar la atención. La analogía entre las ciencias y la sociedad política que Bueno establece no es, a nuestro juicio, nada arbitraría. Es más, diríamos, resulta coherente con la conjugación diamérica entre gnoseología y ontología que cabe esperar de la definición de sociedad política que se persigue en el libro Primer ensayo sobre las categorías de las “Ciencias Políticas”. Ahora, la parte gnoseológica que había antecedido a la parte ontológica se resuelve aquí infiltrada a través de las líneas constitutivas del cuerpo político, pero sin que quepa confundir ciencia y sociedad política. El eje sintáctico de las ciencias políticas debe verse intercalado con los propios términos, operaciones y relaciones del cuerpo de la sociedad política; el eje semántico es el mismo campo semántico de la praxis política. Así, se realiza conjugadamente la tesis de la implantación política de la filosofía.
Consecuentemente, la teoría política del materialismo filosófico concibe el cuerpo de las sociedades políticas como resultado del entretejimiento de lo que denomina ramas del poder y capas del poder. Las ramas del poder pueden entenderse como la determinación del núcleo al actuar sobre el exterior. Por analogía con las instituciones científicas, cuyo eje sintáctico está formado por términos, operaciones y relaciones, las distintas ramas del poder podrán verse, según el momento de la formación de términos, como poder determinativo, en virtud de la ejecución de operaciones, como poder operativo y según el momento de establecimiento de relaciones como poder estructurativo. Las capas del cuerpo de la sociedad política son los componentes semánticos del campo de la praxis política; y, aun siendo externos al núcleo, en la medida en que giran en torno suyo, quedan orientados políticamente en virtud de su fuerza gravitatoria. En tanto que capas del poder, son constitutivas de la propia intraestructura (no superestructural) política. Dado que el núcleo debe entenderse inserto en el espacio antropológico (formado por los ejes circular, radial y angular) las capas de la sociedad política serán también tres, como consecuencia de las interacciones recíprocas entre los ejes del espacio antropológico y el núcleo. Consiguientemente, hablaremos de una capa conjuntiva, de una capa basal y de una capa cortical. Por lo que respecta a los componentes pragmáticos (autologismos, dialogismos y normas), los haremos coincidir con los vectores ascendentes y descendentes desde los cuales podemos interpretar, sin ningún tipo de forzamiento del esquema, los procesos que tienen que ver con las actividades de los sujetos involucrados en la sociedad política{122}. Las relaciones de poder en las distintas sociedades políticas deben entenderse dinámicamente, tanto en sentido descendente como ascendente.
En la tabla que se presenta a continuación, queda reflejada la estructura canónica del cuerpo político según las ramas y capas del poder así como el sentido de la relación que se da en cada una.
| RAMAS DEL PODER (eje sintáctico) | CAPAS DEL PODER (eje semántico) | Sentido (vectorial) de la relación (eje pragmático) | ||
| Conjuntiva | Basal | Cortical | ||
| Operativa | Poder ejecutivo | Poder gestor | Poder militar | ↓ Descendente |
| obediencia/ desobediencia civil | contribución/ sabotaje | servicio/ deserción | ↑ Ascendente | |
| Estructurativa | Poder legislativo | Poder planificador | Poder federativo | ↓ Descendente |
| sufragio/ abstención | producción/ huelga, desempleo | comercio/ contrabando | ↑ Ascendente | |
| Determinativa | Poder judicial | Poder redistributivo | Poder diplomático | ↓ Descendente |
| cumplimiento/ desacato | tributación/ fraude | alianzas/ inmigración privada | ↑ Ascendente | |
Fuente: Gustavo Bueno, El mito de la derecha. Temas de hoy. Madrid, 2008, página 140.
Aunque Gustavo Bueno no lo ha introducido explícitamente en el modelo canónico genérico de la sociedad política, a nuestro juicio cabría sugerir la composición de los poderes políticos con los momentos tecnológicos y nematológicos de las instituciones políticas. De hecho, Gustavo Bueno en El fundamentalismo democrático. Democracia y corrupción{123} señala como criterio imprescindible analizar las instituciones democráticas en términos de un momento ideológico (nematológico) y un momento tecnológico{124}. Desde este punto de vista, las distintas instituciones correspondientes a cada uno de los diferentes poderes políticos, según las respectivas capas y ramas, serían susceptibles de ser analizadas según la dialéctica de los momentos tecnológico y nematológico. Seguramente esta perspectiva podría ser coordinada con la distinción anverso/reverso que Luis Carlos Martín Jiménez introdujo en su artículo de El Catoblepas titulado «¿De qué hablamos cuando hablamos de política? En torno al Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, de Gustavo Bueno»{125}. Por ejemplo, los análisis del poder judicial en términos de anverso y reverso podrían coordinarse respectivamente con los momentos nematológico y tecnológico. Cuando Martín Jiménez dice «El anverso del poder judicial se llama “Estado de derecho”, un formalismo jurídico proveniente de la filosofía alemana» está recorriendo claramente el momento nematológico de las instituciones del poder judicial; así mismo cuando observa que «Desde el reverso del poder judicial, la idea de Estado de derecho es un formalismo vacío. Las decisiones de los jueces (sean de primera instancia o sean del supremo) son papel mojado, ficciones o informes jurídicos, sin la fuerza de obligar que obliga a acatar las sentencias»{126}, a nuestro parecer, está presuponiendo una realidad tecnológica efectiva.
6.5.4.1. Determinación de las capas y ramas del poder político
La capa conjuntiva de una sociedad política es aquella en la que se van determinando estructuras sociales tales como las instituciones familiares, las asociaciones, los grupos generacionales o las instituciones profesionales. Cuando las distintas ramas sintácticas del poder se conectan con la capa conjuntiva se determinan como los tres poderes políticos: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo puede concebirse desde esta perspectiva como la determinación conjuntiva del poder operativo, en tanto que tiene la capacidad de operar con sujetos, cosas o bienes; en la órbita de este poder están las instituciones circulares como ciudadanos, asambleas, partidos, manifestaciones, policía, panfletos, urnas, &c. El poder ejecutivo en tanto que determinación operativa del poder político «permite», «aprueba», «ordena», «disuelve», &c., siempre con relación a los sujetos. El poder estructurativo en la capa conjuntiva es el poder legislativo. Las leyes constitucionales son la objetivación más relevante de este poder y están orientadas siempre a la eutaxia. El poder determinativo, en cuanto a poder conjuntivo, se denomina poder judicial. El poder judicial es un poder clasificador de términos; las funciones judiciales serían imposibles sin la praxis intrínseca clasificadora. En el contexto de los poderes de la capa conjuntiva los sujetos políticos se van determinando en tanto que clase política. También el concepto de Estado de derecho junto con la teoría de la separación de los poderes se recorta en el ámbito de la capa conjuntiva. Sin entrar ahora en el análisis de detalle de los conceptos de clase política, Estado de derecho y división de poderes, se puede decir que tales conceptos se presentan como muy problemáticos por su naturaleza nematológica.
La capa basal entraña contenidos impersonales tales como campos, fábricas, centros energéticos, infraestructuras viarias y de comunicación, edificios, &c. Estos contenidos forman parte del mundo natural y cultural, y, en tanto que son considerados políticamente, remiten al cuerpo de las sociedades políticas. Los contenidos basales son siempre interpretados por la sociedad política en un nivel histórico determinado, pero este nivel histórico no es independiente respecto a la «interpretación» misma. Así, por ejemplo, el petróleo forma hoy parte de la capa basal de las sociedades políticas, pero no podía formar parte de las mismas en la época del Imperio romano. Consiguientemente, la capa basal tiene que ver con la economía (Economía Política) de una sociedad. Y en la medida en que en los planes y programas de una sociedad política han de ser contemplados los contenidos basales, se hace muy problemático interpretar la economía funcionando al margen de las sociedades políticas, aunque cada capa del cuerpo político tenga su propio ritmo. A esta luz, las relaciones económicas entre las sociedades políticas suponen la intervención de los poderes de la capa basal, aunque también intervengan contenidos corticales. Así, por ejemplo, las relaciones diplomáticas entre China y algunos países hispanoamericanos –pensemos en el reconocimiento político de Taiwan– aun determinándose desde la capa cortical cubren importantes contenidos basales. La presencia de China en Hispanoamérica a través de las relaciones comerciales es muy importante. En 2008, por ejemplo, llegó a alcanzar 141.900 millones de dólares. Brasil domina el comercio regional con China y constituye el mayor mercado de exportación China. China adquiere materias primas de Brasil como mineral de hierro y soja que constituye un 70% de las exportaciones. Pero, en el conjunto de los países hispanoamericanos, China obtiene grandes cantidades de hierro, cobre, petróleo, aluminio, níquel, minerales de plomo, zinc, manganeso y molibdeno. Venezuela llegó a prometer la exportación de hasta un millón de barriles diarios. Estos datos nos permiten ver la importancia de los contenidos basales para una sociedad política como la china que está pisando cada vez más fuerte en el teatro internacional. Los países hispanoamericanos compran a China productos electrónicos y artículos manufacturados. Ocurre que estos intercambios han llegado a afectar a algunos países como México y Argentina. La política económica actual de los EE. UU. No puede entenderse sin el papel que China está jugando en la geopolítica global. Según esto, la determinación económica en «última instancia» que se postula desde el materialismo mecanicista no puede ser entendida sin el concurso de la capa basal y, por lo tanto, a través de la sociedad política en tanto que intraestructura. La determinación de las ramas del poder en la capa basal hará que se vayan objetivando tres poderes que no cabe confundir con los poderes conjuntivos ni con los corticales. Los poderes determinados en la capa basal son el poder gestor, el poder planificador y el poder redistribuidor. El poder gestor es la determinación del poder operativo en la capa basal al actuar sobre sujetos considerados desde la perspectiva radial como trabajadores o productores. A través del poder gestor se canaliza y moviliza la fuerza de trabajo. El poder planificador puede entenderse como la determinación del poder estructurativo en la capa basal. Desde el poder planificador se atiende a la proyección y programación de la producción mediante la aprobación o no de planes (autopista panamericana). El poder redistribuidor sería la objetivación del poder determinativo en la capa basal; es el poder fiscal que debe considerarse como un poder político (impuestos, exacciones, redistribución). Sus funciones son análogas a las del poder judicial en la capa conjuntiva.
Respecto a la capa cortical, cuando sobre ella se proyectan las ramas del poder, se van determinando los poderes corticales. Los diferentes poderes corticales suponen que una sociedad política existe entre otras, es decir, la coexistencia. Pero coexistencia no tiene por qué significar armonía porque también la coexistencia supone el conflicto. Por lo tanto, la capa cortical se considera desde la perspectiva de las llamadas relaciones internacionales (diplomáticas, militares, &c.). La capa cortical es una determinación del poder sobre contenidos angulares (sin agotarlos) del espacio antropológico. A través de la capa cortical se va definiendo cada sociedad política frente a las demás. La independencia de las trece colonias británicas, primero, y, luego, la secesión de los virreinatos hispanoamericanos trajo consigo importantes problemas internacionales que se recortaron a través de la capa cortical, como problemas de fronteras recomponiendo sucesiva y recurrentemente la política territorial (geopolítica). El destino manifiesto y la expansión estadounidense se han llevado adelante con un gran desarrollo de la capa cortical. Los poderes de la capa cortical son el poder militar, el poder federativo y el poder diplomático. El poder militar es la determinación del poder operativo en el eje angular; es el poder de declarar la guerra y firmar la paz. El ejército es un componente axial de la sociedad política en la capa cortical y su función no es sólo defensiva. El poder estructurativo aplicado a la capa cortical se desarrolla como poder federativo. Mediante el poder federativo se establecen relaciones con otras sociedades políticas (pactos, acuerdos, alianzas, &c.). Cuando el poder determinativo se aplica a la capa cortical, el poder se constituye como poder diplomático y desde él se dibuja el llamado «derecho internacional».
6.5.4.2. Armadura reticular y armadura básica de la sociedad política
En las líneas que anteceden, hemos presentado la estructura general del cuerpo de la sociedad política. Sin embargo, conviene reiterar en este punto de la exposición que estamos ante un modelo canónico genérico de la sociedad política{127}; un modelo que se construye por analogía con la estructura de las ciencias según la teoría gnoseológica del cierre categorial. En este sentido, hemos de observar que esta perspectiva (gnoseológica), utilizada en la construcción del modelo canónico genérico de la sociedad política, es completamente coherente con la idea de holización en tanto que proceso racional llevado adelante en la Gran Revolución de 1789 según el cual los revolucionarios seguirían un modelo de racionalización política inspirado por la racionalización gnoseológica de los propios científicos, tal como ha sido propuesta por Gustavo Bueno en El mito de la Izquierda{128}.
El carácter de este modelo entraña la consideración de los distintos poderes resultantes del cruce de las ramas y capas del poder según el sentido vectorial descendente o ascendente de las mismas como vinculados recíprocamente de una forma dinámica. Consecuentemente, hemos de pensar en la constitución dialéctica de los distintos poderes, que, desde luego, pueden ser disociados sin que ello signifique que sean totalmente independientes unos de otros, lo que supone la interacción constante no solo en un sentido horizontal o vertical sino también diagonalmente. No obstante, las capas y ramas del poder pueden ser reagrupadas en dos unidades de acción tomando como criterio de totalización el sentido de los vectores descendentes y ascendentes.
Así, hablaremos de la armadura reticular y de la armadura básica de una sociedad política. La armadura reticular hará referencia al conjunto de todos los vectores de sentido descendente a través de los cuales se canaliza el poder político; para referirnos al conjunto de todos los vectores de sentido ascendente utilizaremos el nombre de armadura básica{129}:
«Ensayaremos la posibilidad de poner en correspondencia la armadura reticular con la “sociedad política” (o aun con el concepto de “administración” en el caso de las sociedades democráticas), y la armadura básica con la “sociedad civil”.»{130}
Sin embargo, esta reagrupación no ha de entenderse como si la naturaleza de ambas armaduras fuera estática. La imagen más plausible es la del entretejimiento diamérico entre ellas. Lo que caracteriza a la armadura reticular es, ante todo, el sentido descendente es decir el hecho según el cual está organizada, como señala Gustavo Bueno, «de arriba abajo»{131}, a la vez que ella misma canaliza «las fuerzas que recibe actuando “de abajo arriba”»{132}. Es de entender que, consecuentemente, podamos ver algunas partes de la armadura básica –de la sociedad civil– en términos de la sociedad política, como ocurre en las acciones de votar, tributar o servir en el ejército, en la medida en que en ellas el ciudadano, en cuanto perteneciente a la sociedad civil, pasa a formar parte de la sociedad política.
6.5.4.3. El cuerpo de la sociedad política y la desintegración del Imperio
Una de las cuestiones más interesantes con relación al cuerpo de la sociedad política es la que involucra la clasificación de las sociedades políticas (Naciones políticas, Estados, Imperios) en virtud de la conjugación de las capas y ramas del poder político. En efecto, al establecer la tesis según la cual el cuerpo de la sociedad política se estructura según el cruce de las capas y ramas –y sentidos pragmáticos de los diferentes poderes–, obtenemos también un criterio para establecer una taxonomía, formalmente interna a la teoría del cuerpo, que permita distinguir, en su virtud, las distintas clases de sociedades políticas. El materialismo filosófico político se convierte así en una plataforma metodológica muy fértil para analizar los campos de la Historia, de la Sociología y, en general, de las Ciencias políticas. Así, según el grado de potencia relativa de cada capa, en el contexto de los demás poderes, podremos establecer una clasificación de las diferentes sociedades políticas, no solo históricas sino de la actualidad. Conviene advertir que Gustavo Bueno, con este planteamiento, nos está dotando de una serie de criterios para la clasificación de orden interno, formalmente político: «dado que la intraestructura de la sociedad política resulta de estas capas, cuando la potencia de las diversas capas se toma en un sentido relativo, las proporciones en las cuales contribuye cada capa al total del cuerpo político no puede ser otra cosa sino expresión del tipo de unidad que ese cuerpo político alcanza»{133}. Evidentemente, esa unidad tiene un significado político formal. Esto no significa que este criterio no tome en consideración las variaciones del entorno en el que se inscribe una sociedad política determinada, pero tendríamos que admitir que estas variaciones del entorno tendrían que ser filtradas y reinterpretadas por la sociedad política si sus ortogramas van orientados a la eutaxia de la misma. Sin duda, aquí, Bueno se está moviendo –aunque no lo diga explícitamente– en una perspectiva diamérica para interpretar la dialéctica de cada sociedad política relativa a los factores internos y los factores externos. Pues bien, teniendo en cuenta los criterios apuntados, Bueno establece una teoría de teorías para dar cuenta de las clases de sociedad política. Hemos de suponer que existen tres situaciones a partir de las cuales definiríamos las sociedades políticas: situaciones de Género 1º, caracterizadas por el dominio de una capa sobre el resto; situaciones de Género 2º, donde lo que domina ahora serían dos capas sobre la tercera; y, finalmente, situaciones de Género 3º, según las cuales no habría un dominio relevante de alguna capa sobre las demás. Partiendo, pues, de estas premisas, obtenemos una clasificación que arroja tres géneros y un total de siete tipos de sociedades políticas. Exponemos esta clasificación en la siguiente tabla.
| Tipos genéricos y subgenéricos de sociedades políticas | ||
| GÉNEROS | TIPOS | Sociedades políticas en virtud del peso relativo de las capas del cuerpo |
| Género 1 (Predominio de una capa) | I | Predominio significativo de la capa basal |
| II | Predominio significativo de la capa cortical | |
| III | Predominio significativo de la capa conjuntiva | |
| Género 2 (Predominio de dos capas) | IV | Las capas conjuntiva y basal predominan sobre la cortical |
| V | Las capas conjuntiva y cortical predominan sobre la basal | |
| VI | Las capas basal y cortical predominan sobre la conjuntiva | |
| Género 3 (Sin predominio de alguna capa sobre las demás) | VII | Equidominio entre las tres capas del cuerpo de la sociedad política |
Fuente: Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las “ciencias políticas”, Biblioteca riojana, Logroño 1991, página 385.
Ahora bien, esta teoría de teorías no solo tiene virtuales características metodológicas para ofrecer una taxonomía de las diferentes sociedades políticas, pues también nos permite entrar en el debate sobre la desaparición o fragmentación de las mismas –derrumbe, aniquilación, decadencia, degeneración, corrupción–. Y en este sentido, Gustavo Bueno la aplica a la desaparición del Imperio Romano, es decir, al denominado Imperio Romano Occidental: «Tiene un interés teórico principal el analizar los motivos por los cuales puede afirmarse que esta sociedad es “privilegiada” como banco de pruebas para toda teoría política. Estos motivos tienen que ver con el origen y también con el desarrollo y con el fin del imperio»{134}. En efecto, el Imperio Romano se recorta como un individuo histórico entre el 27 a. C. y el 476 d. C., es decir, desde el Principado, con Octavio Augusto, hasta el derrocamiento de Rómulo Augustulo por Odoacro rey de los hérulos, ya durante la fase del Dominado, en el siglo V d. C. Y como individuo histórico posibilita el análisis de su origen, de su desarrollo y de su fin, es decir, de la caída del Imperio Romano. Refiriéndose a esta última cuestión, Bueno señala cómo el fin del Imperio Romano no parece poder asociarse a causas «extrínsecas» como puedan ser un colapso ecológico, sino que –nos dice– su fin fue continuo «interno»; y ello teniendo en cuenta que los pueblos bárbaros ya no son exteriores al imperio sino claramente internos. En todo caso, lo que, sobre todo, interesa dejar claro es cómo la cuestión de la caída del Imperio Romano nos remite a una dialéctica filosófica más abstracta como es la dialéctica entre la génesis y la estructura. Se entiende perfectamente que Bueno reivindique su teoría de teorías basada en la interrelación entre las capas y las ramas del poder porque constituye una manera ya de plantear la dialéctica entre la génesis y la estructura en la medida en que permite «disponer de una escala determinada de análisis»{135}. A nuestro juicio, esta escala es posible porque nos remite a otro tipo de criterios que los ordenados en términos de interno y externo. Reiteramos, Gustavo Bueno ejercería aquí una perspectiva, si no interpretamos mal, diamérica, bien que desde un punto de vista filosófico –el punto de vista del materialismo filosófico–. En modo alguno se trata de deducir de estas premisas una teoría general sobre el fin o fragmentación de una sociedad política particular, porque esto, como dice Bueno, corresponde a los propios historiadores. Su alcance estaría dirigido, por un lado, a distinguir aquellas teorías (extrapolíticas) –del Imperio Romano de Occidente, por ejemplo– de las que no lo son y, por otro, establecer una teoría de teorías sobre la sociedad política –sobre el Imperio Romano, u otras sociedades políticas– que permita reexponer aquellas teorías que fueran formalmente políticas. No se trata entonces, de adscribirnos a teorías externas al campo político, es decir, teorías extrapolíticas, sean estas circulares, radiales o angulares sino más bien de atender a la consideración de las tres capas del cuerpo de la sociedad política, lo que nos remite a la dialéctica eutaxia/distaxia. Así pues, la caída del Imperio Romano tendría que verse como una suerte de «desarrollo» desde la perspectiva de alguna de las capas en su entretejimiento o en todas ellas{136}. Pero lo que estamos viendo es que la caída del Imperio romano se analiza a partir del cuerpo político, de manera que causas internas y externas no parecen ser las líneas de análisis más adecuadas, tanto como la perspectiva diamérica que posibilita la consideración de las mismas capas del cuerpo reinterpretando el entorno. Gustavo Bueno establece pues una teoría de teorías que tiene como esquema la clasificación de los tipos de sociedades políticas, distinguiendo, consecuentemente, siete grupos de teorías sobre el final del imperio y, en general, y por extensión cabría decir de toda sociedad política. En la siguiente tabla, presentamos esta teoría de teorías que, como hemos dicho, bien puede extenderse a otras sociedades políticas como el Imperio napoleónico, el Imperio bizantino o el Imperio ruso.
| Teoría de teorías con relación a la caída de la sociedad política | ||
| GÉNEROS | TEORÍAS | Características en virtud de la importancia relativa de las capas del cuerpo político |
| Primer Género (unifactoriales) | Conjuntivas | Teorías que remiten el fin de la sociedad política a la capa conjuntiva. Ejemplo: Ferdinand Lot, El fin del mundo antiguo y el comienzo de la Edad Media. |
| Basales | Teorías que remiten el fin de la sociedad política a la capa basal. Ejemplo: F. W, Wallbank, La pavorosa revolución. | |
| Corticales | Teorías que remiten el fin de la sociedad política a la capa cortical. Ejemplo: M. Rostovtzeff, Historia social y económica del imperio romano. | |
| Segundo Género (bifactoriales) | Conjuntivas y basales | Teorías que remiten el fin de la sociedad política a las capas conjuntiva y basal. |
| Conjuntivas y corticales | Teorías que remiten el fin de la sociedad política a las capas conjuntiva y cortical. | |
| Basales y corticales. | Teorías que remiten el fin de la sociedad política a las capas basal y cortical. | |
| Tercer Genero (globales o trifactoriales) | Conjuntivas, basales y corticales | Teorías que no privilegian ninguna de las capas a la hora de explicar el fin de la sociedad política. Ejemplo: A. Aymard & J. Auboyer, Roma y su imperio; Peter Heather & John Rapley, ¿Porqué caen los imperios? |
Fuente: Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las “ciencias políticas”, Biblioteca riojana, Logroño 1991, página 385.
Encontramos aquí el contexto en el que inscribir las tesis defendidas por José Ramón Bravo García en su libro Filosofía del Imperio y de la Nación del siglo XXI, a propósito de la dialéctica entre las causas internas y externas en el fin del imperio y en concreto de los imperios español y ruso. El libro de José Ramón Bravo es una obra de obligado estudio y, aunque solo fuera por la ingente remoción de materiales, fuentes y puntos de vista puestos en juego, ya sería recomendable su lectura. Pero, además, esta obra se mueve en parámetros de análisis si no del todo coincidentes con los del materialismo filosófico sí muy próximos. El interés que suscita para nuestra perspectiva se deriva de su opinión respecto a la causa del final de una sociedad política. José Ramón Bravo se refiere al Imperio español de los siglos XVI al XIX y al Imperio ruso de los siglos XIX y XX –en sus propios términos, las Españas y las Rusias, respectivamente–. En su libro, tomando en parte presupuestos del materialismo filosófico y en parte de los tratados políticos de Benito Espinosa, defiende la teoría de las causas externas de la caída del Imperio español frente a quienes, a su parecer, ejercen o defienden las tesis de las causas internas del fin del mismo, como, por ejemplo, la teoría de «Hermes católico» de Pedro Insua; aunque también sugiere que el propio Gustavo Bueno estaría en esta línea. Por nuestra parte, no trataremos de inclinarnos hacia la perspectiva de las causas externas más que a la de las causas internas, porque suponemos que por analogía con los análisis gnoseológicos de las categorías científicas, frente a la dicotomía interno/externo de la sociología, la perspectiva de Bueno aquí es una perspectiva diamérica, es decir, no se trataría de establecer como hacen los historiadores si las causas son externas o internas sino si estas se enmarcan en las capa basal, la conjuntiva o la cortical. A partir de los presupuestos que hemos expuesto más arriba, tenemos que incorporar los criterios que involucran a los poderes del cuerpo político resultantes de la proyección sobre los ejes del espacio antropológico de las ramas del poder, es decir, los criterios que ponen en juego las capas del poder político. Desde luego, cada sociedad política está inserta en un entorno formado, entre otros componentes, por el resto de sociedades políticas (Naciones políticas, Estados, Imperios) sin las cuales no sería explicable, ya no su origen, pero ni siquiera su desarrollo o su fin. Pero el desarrollo de cada sociedad política no puede entenderse ni exclusivamente desde parámetros de causas internas ni exclusivamente desde criterios externos, porque lo interno y lo externo ya están conjugados en la constitución del cuerpo político. La conformación del cuerpo político desarrollándose ya significa que los ortogramas están funcionando según la eutaxia. Si su funcionamiento, es decir, la concatenación y el engranaje de sus partes fuera distáxico la sociedad política se descompondría. En su estudio, José Ramón Bravo analiza numerosas líneas explicativas acometidas desde distintos ámbitos disciplinares, relativas a la desintegración del Imperio español (la que estudia la estructura político-institucional, la relativa a la crisis de la soberanía y representatividad, la regionalización, el protonacionalismo, colonialismo e independentismo, relaciones y conflictos con el exterior, la crisis imperial y jurídico-política, la crisis ideológica, la lucha de clases y la ruptura contractual, el divisionismo interno y errores políticos, la causa externa y lucha de imperio, la tesis del “Hermes católico”). Estos análisis le llevan a concluir que el final –la desintegración del imperio– siempre se debe a la causa externa y se insiste tanto en esta argumentación que se llega hasta el punto de afirmar que cualquier otra causa que se reconociera en el cuerpo de la sociedad política habría que verla siempre como causas externas. Hay que notar que José Ramón Bravo, no obstante su detallado y minucioso estudio, no está aplicando la teoría de teorías de Gustavo Bueno sobre la desintegración de la sociedad política por lo que, a nuestro juicio, el estudio que realiza pierde perspectiva y homogeneidad de criterios. Simultáneamente adolece de una ausencia de perspectiva diamérica en la consideración de las relaciones entre varias sociedades políticas.
Concluimos con esto la exposición de la estructura de la sociedad política tal y como es entendida desde los presupuestos del materialismo filosófico, es decir, del sistema filosófico de Gustavo Bueno. En lo que sigue, realizaremos un breve análisis de la idea de lucha de clases. A nuestro juicio, las tesis de David Harvey sobre el nuevo imperialismo son deudoras también del concepto de lucha de clases con todo lo que este arrastra.
7. La lucha de clases
En la teoría de la historia del materialismo histórico, la lucha de clases ocupa un lugar muy importante: es el motor de la historia. Por su parte, Pierre Renouvin{137}, en su Historia de las relaciones internacionales, presenta a los diferentes estados enfrentándose como términos del campo de las relaciones internacionales, pero introduce lo que él denomina «corrientes profundas» del teatro de las relaciones entre los estados. No está claro si estas corrientes profundas tienen o no la misma virtualidad causal de la lucha de clases, porque, en el ejercicio, Renouvin confiere a los Estados el papel de protagonistas. Pero entre estas corrientes profundas señala a los sentimientos y a las mentalidades. Sin embargo, los sentimientos de los pueblos y las ideologías o mentalidades parecen actuar antes como fines o como planes (enfrentados o no) y programas más o menos explícitos. Así mismo, Foucault analiza genealógicamente el concepto de lucha de clases y lo pone en correspondencia con el discurso aristocrático sobre la guerra de galos y francos, pero parece que Foucault con el desvelamiento arqueológico del discurso de la guerra civil, de la guerra de razas, lo que persigue es desactivar precisamente el concepto de lucha de clases (subsumiéndolo en la lucha de razas){138}. En todo caso, de lo que se trata es de comprender ontológicamente la lucha de clases desde una perspectiva estrictamente política.
Marx utiliza profusamente el concepto de lucha de clases. El manifiesto comunista supone un programa de filosofía de la historia en el que se presenta a la lucha de clases como motor de la misma: «Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de lucha de clases»{139}. La historia no sería otra cosa, una vez disuelta la fase del comunismo primitivo, que una sucesión dialéctica, de antagonismo entre las distintas clases sociales: «Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes»{140}. Se trata de la lucha por la redención histórica en una etapa final –«Ha sonado la hora final de la propiedad privada capitalista», nos dice Marx{141}– que cancelaría toda contradicción, haciendo surgir de nuevo, pero en un estadio histórico más elevado, al comunismo primitivo: la sociedad comunista. Ahora bien, en el materialismo histórico se hace una interpretación de la lucha de clases en términos de lo que hemos denominado la capa basal de la sociedad política, convirtiendo la lucha de clases en la dialéctica entre explotadores y explotados o también entre poseedores y desposeídos. Este sesgo basal de la lucha de clases es el aspecto característico del materialismo histórico que condena el concepto de lucha de clases en virtud de su servidumbre a la propiedad privada.
A nuestro juicio, reside aquí la desviación hermenéutica más importante del materialismo histórico-geográfico de Harvey, quien no ha sabido ver y, por lo tanto, ha obviado los componentes corticales de la lucha de clases. El materialismo filosófico no deja de lado la lucha de clases, pero la interpreta en virtud de la inversión o vuelta del revés del marxismo. Esta inversión tiene que ver con la concepción de la dialéctica entre la infraestructura y la superestructura y con el concepto de apropiación. Una forma de entender la lucha de clases es a partir del concepto de divergencias objetivas del que hemos hablado más arriba. Debe advertirse que el concepto de divergencias objetivas desactivaría el lastre que supone para el materialismo histórico la noción de comunismo primitivo. Porque, en la medida en que partimos de la desestructuración de la intraestructura de las sociedades naturales, ya no cabe hablar de la ruptura de un armonismo prístino, como si aún estuviéramos con la mente capturada por la idea de pecado original. La lucha de clases entendida desde la perspectiva basal (explotadores/explotados) puede verse como una modulación de las divergencias objetivas que conducen a la desestructuración de la sociedad natural y a su reestructuración en una nueva intraestructura (concepto con el que desaparece la dicotomía entre infraestructura y superestructura). Así pues, el concepto de divergencias objetivas da cuenta de la lucha de clases y no al revés. Por tanto, la propiedad privada (poseedores/desposeídos) y la dominación de los medios de producción (explotadores/explotados) pueden incorporarse al concepto de divergencias objetivas, pero de otra manera. La desestructuración de la intraestructura de la sociedad natural que tiene lugar en virtud de estas divergencias objetivas conduce a la cristalización, a otra escala, de la sociedad política. Pero la nueva intraestructura conformada no podrá verse, mediante un reduccionismo sociológico, como un instrumento de los poseedores y explotadores orientado a su propio servicio en el curso de la lucha de clases, puesto que es la sociedad política (Estado), entendida globalmente, la que en virtud de su eutaxia produce y reproduce las diferencias de clase en un nivel histórico determinado. La sociedad política puede entenderse consecuentemente como un complejo institucional mediante el cual se habría resuelto la lucha de clases en la forma de un equilibrio inestable.
Ahora bien, al plantear las cosas así, desde el materialismo filosófico político, estamos presuponiendo que la apropiación no puede entenderse sin el Estado (sociedad política) dado en el contexto de otros Estados. Esto significa que hay que tener en cuenta los componentes corticales. Si no fuera así caeríamos de nuevo en la sustantivación de los contenidos basales. La apropiación es la apropiación por parte de unas clases, pero en la medida en que la sociedad política en su conjunto se ha apropiado de un territorio frente a la apropiación virtual de otros estados. Cuando desde el materialismo histórico se dice a los proletarios del mundo que se unan, se está obviando esto y a la vez ejerciéndolo por vía negativa. David Harvey, a pesar de querer llevar adelante una crítica al concepto de lucha de clases, en la medida en que sostiene que el proletariado no es la clase revolucionaria con exclusión de las demás, se mantiene en el esquema explotadores/explotados. De nada sirve que haga intervenir a la pluralidad de grupos sociales –acaso las multitudes, para ponerse al día con los nuevos grupos antisistema– en la lucha anticapitalista porque el mecanismo lógico de fondo sigue siendo el mismo.
Las divergencias objetivas dadas en la sociedad natural pueden modularse también como divergencias resultantes de la confrontación de dos o más sociedades por apropiarse del espacio geográfico (territorio). En este sentido, la lucha de clases incorpora importantes contenidos corticales. Esto se debe al hecho según el cual en la medida en que una sociedad natural se halla inmersa en un medio en el que tenga lugar el enfrentamiento con otras sociedades, aun suponiendo que tal sociedad sea convergente, la fuerza de la divergencia cortical puede llegar a desestructurar también a tal sociedad natural. En el plano de las sociedades políticas, esto implica que la lucha de clases debe entenderse, así mismo, como una relación diamérica de la lucha entre Estados mutuamente codeterminados{142}. El Estado, por lo tanto, no es una superestructura o como dice Harvey «el organismo político más capacitado para orquestar los dispositivos institucionales y manipular las fuerzas moleculares de la acumulación de capital a fin de preservar las asimetrías en el intercambio más provechosas para los intereses capitalistas dominantes»{143}. El Estado no es una creación de los propietarios sino que son los propietarios una creación del Estado, resultado de la desestructuración de la intraestructura de las sociedades naturales. Los procesos de reproducción ampliada del capital que tienen lugar a la escala de la economía política, consecuentemente, no son los términos de una ciencia exenta sino los componentes basales de cada sociedad que involucran a otros que pueden formar parte virtual de su capa basal. Es el Estado el que se apropia, privatizándolo para sí, de un territorio determinado, usurpándole esta posibilidad a otro Estado.
Por lo tanto, el Estado crea la propiedad privada y no la propiedad privada al Estado. Pero si partimos de la divergencia objetiva dentro de la sociedad natural para interpretar la lucha de clases, entonces tenemos que cancelar la idea de comunismo primitivo. Ahora bien, tal cancelación nos conduce necesariamente a rechazar la idea de una «lucha final» que va a desembocar en la sociedad comunista como si fuera una suerte de anagnórisis de los hombres con el estadio (final) de plenitud primitiva. Y si el «paraíso anunciado» no puede ser ninguna Edilia, ¿en qué puede consistir la sociedad comunista del futuro como no sea en la idea de un Imperio Universal, por otra parte, imposible?
8. Final
La filosofía política en el sistema de Gustavo Bueno se gesta en un curso dialéctico de doble recorrido. Por un lado, reconociendo la filosofía como un saber de segundo grado implantado políticamente: su referencia son, principalmente, los foros y los teatros de la ciudad. Por otro lado, y teniendo en cuenta el primer recorrido, ofreciendo todo un sistema hermenéutico con el que abordar la naturaleza de la sociedad política. Según se van conjugando las diferentes líneas constitutivas de este doble recorrido, el materialismo filosófico ha de tener presente en cada momento las ideologías y las nematologías que batallan en este campo donde los fenómenos, los conceptos, las Ideas, las teorías y las doctrinas se presentan a través de múltiples concepciones. Del enfrentamiento y crítica respecto de aquellas, resulta el anudamiento del sistema estromático materialista. No cabe, por lo tanto, hacer filosofía partiendo del «conjunto cero de premisas». Pensar siempre es pensar contra alguien.
Este escrito, por supuesto, no agota la vasta producción filosófico-política de Gustavo Bueno. En él, hemos tratado de ofrecer lo que –creemos– constituye las líneas filosóficas esenciales de su teoría de la sociedad política, considerada tanto desde una perspectiva a la que pudiéramos denominar ad intra como desde otra a la que consideraríamos ad extra. El sistema de Gustavo Bueno puede entenderse, entonces, como el entreveramiento, en un abigarrado tamiz, de un conjunto de líneas que no se tejen en el vacío como hemos dicho.
Para finalizar este trabajo, ofrecemos algunas de las líneas que constituyen la filosofía política de Gustavo Bueno en el contexto que hemos expuesto aquí, determinado en parte por la crítica al materialismo histórico-geográfico. El entreveramiento de estas líneas con corimbos de otros ámbitos (ontológico, gnoseológico, filosófico moral, &c.) puede pensarse como constituyendo la trama y urdimbre del sistema estromático del materialismo filosófico.
En la tabla que presentamos a continuación, ofrecemos, en una relación de doble columna, este sistema de líneas; por un lado, las líneas que constituyen el sistema del materialismo filosófico político y, por otro, aquellas contra las que este sistema se enfrenta a la vez que se articula. Desde luego, hay líneas que pueden aparecer en otros ámbitos abordados por el sistema, dado su carácter más genérico o lisológico. En todo caso, hemos creído necesario tenerlas en cuenta para no perder de vista que, en el ejercicio de las reflexiones propiamente morfológicas, están operando determinados supuestos más genéricos pero igualmente característicos del materialismo filosófico y en este caso del materialismo filosófico-político.
| Materialismo filosófico político | |
| Líneas constitutivas de la urdimbre o sistema estromático materialista con relación a la filosofía política | Líneas de ideas y concepciones frente las que se entreteje dialécticamente el materialismo filosófico político |
| «Pensar es pensar contra alguien». | Frente a la idea de filosofía entendida como filosofía perenne. |
| Filosofía sustantiva, filosofía implantada. | Contra la idea de desaparición de la filosofía en cuanto que disuelta en otros saberes o disciplinas (Historia, Etnología, Economía); tesis de Foucault; tesis de Sacristán. |
| Sistema filosófico, desde la idea de symploké. | Frente y contra la idea de una filosofía política entendida como una disciplina autónoma, a la manera como se entienden las disciplinas académicas propuestas desde la «filosofía administrada»; contra la idea de la filosofía política vista desde el concepto de «interdisciplinariedad». |
| Materialismo filosófico, entendido particularmente en la escala filosófica política. | Confrontación con la teoría del «Imperio» del materialismo histórico-geográfico de David Harvey; consecuentemente, crítica a las ciencias geográficas. |
| Espacio antropológico triaxial. | Frente las concepciones antropológicas dualistas metafísicas de Hombre/Dios y Hombre/Mundo; necesidad de su disolución y propuesta de una antropología axial ternaria. |
| Humanidad como idea «anómala» (in fieri, conflicto). | Contra la idea metafísica de Humanidad o Género humano por cuanto esta idea supone la humanidad existiendo sustancialmente, «desde un principio». |
| Estado como idea esencial, estructural, de la filosofía política. | Frente y contra el materialismo histórico-geográfico desde el que se presenta el Estado como un instrumento en manos de las clases poseedoras. |
| Visión de la sociedad política desde un marco conceptual plotiniano; definiciones nucleares: distinción entre género radical y género generador. | En contraposición con las concepciones porfirianas de la sociedad política basadas en las definiciones por género y diferencia específica. |
| El Estado como criterio para explicar el desenvolvimiento histórico de la sociedad política. | Frente a las tesis que ven el Estado como una perversión de la sociedad humana (no hay identificación entre sociedad política y Estado). |
| Cuerpo de la sociedad política; metáfora institucional gnoseológica. | En contraposición a las metáforas mecánicas (nave) u orgánicas (Leviatán). |
| Concepción polémica y conflictiva de la coordinación de los diferentes poderes del Estado: visión pluralista y dialéctica. | Contra la concepción armonista y totalitaria de los poderes del Estado. |
| Hispanidad como bloque continental abierto al futuro. | Frente al europeísmo (Europa sublime, Europa atlantista –UE–). |
| Tesis de la soberanía de cada Estado | «Derecho internacional» como una construcción metafísica, al margen de los poderes corticales (por ejemplo, el poder militar) de la sociedad política realmente existente. Contra la textura metafísica de las ideas de «Estado de derecho», «clase política» y «división de poderes». |
| «Divergencias objetivas» como rasgo definitorio de la sociedad política | Se define contra el concepto de lucha de clases, pero también contra las concepciones armonistas e irenistas de la sociedad política. |
| Dialéctica de clases/dialéctica de estados en perspectiva diamérica. | En contraposición crítica con las perspectivas que o bien sustancializan la lucha de clases o bien sustancializan la lucha de estados |
| Tipología de las sociedades políticas a partir de criterios formalmente políticos. | Contra la tipología senaria de Aristóteles y otros autores (Montesquieu, Kant, Hegel, Marx, &c.) que recibieron su influencia; así mismo contra las tipologías procedentes de la comparación de meras listas de lavandería. |
Pola de Laviana, 15 de julio de 2024
——
{1} Francisco José Martínez, «Once tesis acerca de ontología y ética en la obra de Gustavo Bueno», en Peñalver, Patricio, Giménez, Francisco & Enrique Ujaldón, Filosofía y cuerpo. Debates en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 2005, pág. 128.
{2} Gustavo Bueno, Ensayos materialistas, Taurus, Madrid 1972, págs. 254-255.
{3} Platón, Teeteto, 173d.
{4} Gustavo Bueno, ¿Qué es la filosofía?, Pentalfa, Oviedo 1995, pág. 88.
{5} Ibidem, pág. 89.
{6} Gustavo Bueno, Ensayos materialistas, Taurus, Madrid 1972, págs. 235-263.
{7} Ibidem, págs. 235-237.
{8} Ibidem, pag. 238.
{9} Gustavo Bueno, «Prologo», en V. de Magalhanes-Vilhena, Desarrollo científico y técnico y obstáculos sociales al final de la antigüedad, Editorial Ayuso, Madrid 1971, págs. 9-28.
{10} Gustavo Bueno, «La dialéctica de la reducción-absorción en la historia del pensamiento», en Javier de Lorenzo, El racionalismo y los problemas del método, Cincel, Madrid 1985, págs. 9-14.
{11} Gustavo Bueno, Ensayos materialistas, Taurus, Madrid 1972, pág. 237.
{12} Ibidem.
{13} Ibidem, pág. 238.
{14} Ibidem, pág. 240.
{15} Gustavo Bueno, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, Ciencia Nueva, Madrid 1970, 319 págs.
{16} Gustavo Bueno, ¿Qué es la filosofía?, Pentalfa, Oviedo 1995, pág. 80.
{17} Ibidem, pág. 82.
{18} Ibidem.
{19} Ibidem.
{20} José Ferrater Mora, «Perifilosofía», en José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía 3, Círculo de Lectores, Barcelona 1991, págs. 2544-2548.
{21} Pelayo García Sierra, Diccionario filosófico, Pentalfa, Oviedo 2000, 739 págs.
{22} Gustavo Bueno, «Prólogo», en Pelayo García Sierra, Diccionario filosófico, Pentalfa, Oviedo 2000, págs. 16-17.
{23} Los planos ontológico y gnoseológico deben ser considerados desde la perspectiva de su entretejimiento. Véase, Pelayo García Sierra: Diccionario filosófico, Pentalfa, Oviedo, 2002.
{24} Conviene señalar desde el primer momento que este trabajo se apoya completamente en la obra del filósofo Gustavo Bueno y que el número de notas y llamadas a pie de página acaso no refleje suficientemente la deuda con relación a sus escritos. No obstante, como obras imprescindibles para profundizar en la filosofía política de Gustavo Bueno deben estudiarse las siguientes: Primer ensayo sobre las categorías de las “ciencias políticas”, Biblioteca Riojana, Logroño, 1991; El mito de la cultura, Prensa Ibérica, Barcelona, 2004; España frente a Europa, Alba editorial, Barcelona, 1999; Panfleto contra la democracia realmente existente, La esfera de los libros, Madrid 2004.
{25} Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las “Ciencias Políticas”, presentación y apéndices de Pedro Santana, Cultural Rioja (Biblioteca Riojana 1), Logroño 1991 (junio), 460 págs.
{26} Gustavo Bueno, «Principios de una teoría filosófico política materialista» (15 febrero 1995), en el Diskette transatlántico [PFE], (en línea https://www.filosofia.org/filomat/df580.htm).
{27} Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba Editorial, Barcelona 1999 (octubre), 474 páginas. 2ª edición: marzo de 2000, 475 páginas. 3ª edición: mayo de 2000.
{28} Gustavo Bueno, «Prólogo» en Pelayo García Sierra: Opus cit., págs. 9-25.
{29} Gustavo Bueno, ¿Qué es la filosofía?, Pentalfa, Oviedo 1995; ¿Qué es la ciencia?, Pentalfa, Oviedo 1995.
{30} Guillaume Le Blanc, El pensamiento de Foucault, Amorrortu, Buenos Aires 2008, pág. 11.
{31} No se trata de realizar una crítica en forma del materialismo histórico-geográfico de David Harvey. Intentamos mostrar las líneas de la teoría política del materialismo filosófico enfrentándolo a una teoría que gira en torno a las mismas ideas político-filosóficas.
{32} Pierre Renouvin, Historia de las relaciones internacionales (siglos XIX-XX), Akal, Madrid 1998, pág.26.
{33} David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid 2003.
{34} Aunque autores como Niall Ferguson proponen el año 1979.
{35} Michael Walter, Guerras justas e injustas, Paidós, Barcelona 2001.
{36} Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones, Paidós, Barcelona 2001.
{37} Michael Hardt & Antonio Negri, Imperio, Paidós, Barcelona 2002.
{38} Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna, Ediciones B, Barcelona 2004.
{39} David Harvey, Opus cit., pág. 57.
{40} David Harvey, Opus cit., pág. 81.
{41} Ibidem.
{42} David Harvey, Opus cit., pág. 91.
{43} David Harvey, Opus cit., pág. 141
{44} Véase Gustavo Bueno, El fundamentalismo democrático, Temas de Hoy, Madrid 2010, pág. 398.
{45} Este epígrafe y el siguiente están organizados fundamentalmente a partir de Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las “ciencias políticas”, Biblioteca riojana. Logroño, 1991 y de Gustavo Bueno, Principios de una teoría filosófico política materialista (en línea en http://www.filosofia.org/mon/cub/dt001.htm).
{46} La lógica del capital parece proyectarse en el plano de las esencias, mientras que la lógica del territorio queda proyectada en el plano de los fenómenos.
{47} A este respecto es muy ilustrativo el apéndice final de su obra Espacios de esperanza (David Harvey, Espacios de esperanza, Akal, Madrid 2003, págs. 293-318).
{48} Para la distinción entre las totalidades atributivas y las totalidades distributivas véase Pelayo García Sierra, Opus cit., pág.51.
{49} «Nuestra hipótesis básica consiste en que la soberanía ha adquirido una forma nueva, compuesta por una serie de organismos nacionales y supranacionales unidos por una única lógica de dominio. Esta nueva forma global de soberanía es lo que llamamos “imperio”», en Michael Hardt & Antonio Negri, Imperio, Paidós, Barcelona 2002, pág.14.
{50} David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid 2003.
{51} Pierre Veltz acaba reconociendo la importancia del Estado en la geopolítica mundial. Véase, Pierre Veltz, Mundialización, ciudades y territorios, Ariel, Barcelona 1999.
{52} Para la distinción entre relaciones isológicas y sinalógicas véase Pelayo García Sierra, Opus cit., págs. 59 y 235.
{53} James Cockaine, «¿Puede Estados Unidos construir un nuevo orden mundial?» en Vanguardia (Dossier), Número 34, enero/marzo 2010, págs. 7-5.
{54} Para una profundización sobre estos conceptos en términos lógicos véase, y Gustavo Bueno, Principios de una teoría filosófico política materialista (en línea en http://www.filosofia.org/mon/cub/dt001.htm).
{55} Thomas J. Dandelet, La Roma española (1500-1700), Crítica, Barcelona 2002, pág. 29.
{56} Thomas J. Dandelet, Opus cit., pág. 28
{57} Véase José Manuel Rodríguez Pardo, El alma de los brutos en el entorno del Padre Feijoo, Pentalfa, Oviedo 2008.
{58} Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, Madrid 2009.
{59} John H. Elliot, Imperios del mundo atlántico, Taurus, Madrid 2006, pág. 594.
{60} Gustavo Bueno, «Principios de una teoría filosófico política materialista» (15 de febrero de 1996), en el Diskette transatlántico (https://www.filosofia.org/filomat/df580.htm).
{61} David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid 2003, pág. 29.
{62} Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba Editorial, Barcelona 1999, págs. 171-238.
{63} Un concepto de poder (imperio) muy cercano a esta interpretación subjetual es la de Artola: «El poder es la capacidad de un sujeto para imponer su voluntad a otros» (Miguel Artola, La monarquía de España, Alianza, Madrid 1999, pág. 19). Repárese en el sesgo etológico.
{64} También en Artola, encontramos ejercitado este concepto de poder: «Para conseguir el mismo efecto más allá del horizonte es necesario usar ciertos artificios […] El poder a distancia es el poder político», Ibidem.
{65} Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba Editorial, Barcelona 1999, pág. 189.
{66} Josep Fontana, Por el bien del imperio: Historia del mundo desde 1945, Círculo de Lectores, Barcelona 2011, pág. 12.
{67} Marcelo Gullo, Insubordinación fundante. Breve historia de la construcción del poder de las naciones, El perro y la rana, Caracas 2016, 254 págs.
{68} Pierre Renouvin, Opus cit.
{69} Josep Fontana, Por el bien del imperio: Historia del mundo desde 1945, Círculo de Lectores, Barcelona 2011, pág. 12.
{70} De hecho el libro de Gullo incorpora la siguiente nota editorial: «La presente obra es considerada uno de los ejes de la política exterior contemporánea de la República Bolivariana de Venezuela, según la publicación del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores en 2012, titulada Emancipación de la Política Exterior de Venezuela». Véase Marcelo Gullo, Insubordinación fundante. Breve historia de la construcción del poder de las naciones, El perro y la rana, Caracas 2016, pág. 9.
{71} Marcelo Gullo, Insubordinación fundante. Breve historia de la construcción del poder de las naciones, El perro y la rana, Caracas 2016, pág. 22.
{72} Ibidem, pág. 23
{73} David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid 2003, págs. 109-110.
{74} John H. Elliot, Opus cit., pág. 287.
{75} John H. Elliot, Opus cit., pág. 594.
{76} María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español, Siruela, Madrid 2016, 479 págs.
{77} Ibidem, pág. 117.
{78} Ibidem, Pág. 44.
{79} Luis Carlos Martín Jiménez, «Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español. María Elvira Roca Barea, Siruela, 2016», El Basilisco, número 182, págs. 89-97.
{80} Santiago Muñoz Machado, Civilizar o exterminar a los bárbaros, Crítica, Barcelona 20219, 216 págs.
{81} Ibidem, pág. 11.
{82} Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna. Terrorismo, Guerra y Globalización, Ediciones B, Barcelona 2004, 402 págs.
{83} Ibidem, pág. 162.
{84} Ibidem.
{85} Ibidem, pág. 163.
{86} Ibidem, pág. 164.
{87} Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Paidós, Barcelona 1997 pág. 30.
{88} Ibidem, pág. 22.
{89} Ibidem, págs. 34-35.
{90} José Sánchez Tortosa, «Trágica multitud (del Imperialismo al Imperio)», El Catoblepas, número 8, 2002, pág. 9.
{91} Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio, Paidós, Barcelona 2002, pág. 13.
{92} Julio César, Guerra de las Galias, Gredos, Madrid 1980, pág. 11
{93} Véase, Gustavo Bueno, El animal divino, Pentalfa, Oviedo 1996; así mismo, Primer ensayo sobre las categorías de las “ciencias políticas”, Biblioteca riojana, Logroño 1991.
{94} Véase la voz “Anamórfosis” en Pelayo García Sierra, Opus cit., págs. 126-128.
{95} Gustavo Bueno, «Ensayo de una teoría antropológica de las ceremonias», en El Basilisco, número 16, septiembre, 1983 –agosto 1984, págs. 8-37.
{96} Gustavo Bueno, El mito de la cultura, Prensa Ibérica, Barcelona, 2004
{97} Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las “ciencias políticas”, Biblioteca riojana, Logroño 1991, pág. 181.
{98} Pelayo García Sierra, Opus cit., págs. 145-152.
{99} José Andrés Fernández Leost, La teoría política materialista de Gustavo Bueno: gnoseología, Estado y moral, Tesis doctoral (inédita), Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento de Ciencia Política II (Director de tesis Juan Maldonado Gago), otoño 2005, 443 págs.
{100} Ibidem, pág. 173.
{101} Ibidem, pág. 176.
{102} Ibidem, pág. 177.
{103} Ibidem, pág. 181.
{104} Ibidem, pág. 183.
{105} Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las “ciencias políticas”, Biblioteca riojana, Logroño 1991, pág. 236.
{106} Podemos ver en el siguiente texto el cuidado con el que Gustavo Bueno se encarga de discriminar la sociedad política del Estado: «Hay que puntualizar también que Aristóteles, por los ejemplos que emplea, no solamente utiliza su tipología aplicada a las sociedades estatales, sino también a las sociedades primarias; en este sentido decimos que la clasificación de Aristóteles es una taxonomía de sociedades políticas» (Ibidem, pág. 358). Obsérvese cómo distingue claramente entre sociedad política y Estado al describir el tratamiento de Aristóteles para con las sociedades protoestatales y las sociedades estatales.
{107} Como, por ejemplo, se desprende de las tesis de Gordon Childe (Gordon Childe, Los orígenes de las civilizaciones, FCE, Madrid 1977.
{108} Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las “ciencias políticas”, Biblioteca riojana, Logroño 1991, pág. 244.
{109} Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna. Terrorismo, Guerra y Globalización, Ediciones B, Barcelona 2004, pág. 107.
{110} No podemos entrar en el tratamiento de la guerra desde la perspectiva del materialismo filosófico por lo que remitimos al lector a Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna, Ediciones B, Barcelona 2004.
{111} David Harvey, Espacios de esperanza, Akal, Madrid 2003, págs. 293-318.
{112} Juan Antonio Fernández, Un Estado global para un mundo plural, Biblioteca Nueva, Madrid 2014, 164 págs.
{113} Ibidem, pág. 153.
{114} Pablo Monteagudo Notario, «Las nuevas tecnologías como movilizadoras de la tercera fase de las sociedades políticas», El Basilisco, número 59, págs. 71-85.
{115} Ibidem, pág. 73.
{116} Ibidem, pág. 76.
{117} Carlos Madrid Casado, Filosofía de la Inteligencia Artificial, Pentalfa, Oviedo 2024, 216 págs.
{118} Pablo Monteagudo Notario, Opus cit., pág. 78.
{119} Carlos Madrid Casado, Opus cit.
{120} Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las “Ciencias Políticas”, Biblioteca Riojana, Logroño 1991, pág. 286.
{121} Ibidem, pág. 289.
{122} Gustavo Bueno, Panfleto contra la democracia realmente existente, Pentalfa, Oviedo 2020, pág. 150.
{123} Gustavo Bueno, El fundamentalismo democrático. Democracia y corrupción, Pentalfa, Oviedo 2022, 469 págs.
{124} Ibidem, pág. 99.
{125} Luis Carlos Martín Jiménez, «¿De qué hablamos cuando hablamos de política? En torno al Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, de Gustavo Bueno», El Catoblepas, número 182, pág. 2.
{126} Ibidem.
{127} Ibidem, pág. 149.
{128} Gustavo Bueno, El mito de la Izquierda, Ediciones B, Barcelona 2003 (marzo), 324 págs.
{129} Gustavo Bueno, Panfleto contra la democracia realmente existente, Pentalfa, Oviedo 2020, pág. 152.
{130} Ibidem.
{131} Ibidem, pág. 153.
{132} Ibidem.
{133} Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las “ciencias políticas”, Biblioteca riojana, Logroño 1991, pág. 383.
{134} Ibidem, pág. 385.
{135} Ibidem, pág. 389.
{136} Ibidem, pág. 392.
{137} Pierre Renouvin, Opus cit.
{138} Michel Foucault, Hay que defender la sociedad, Akal, Madrid 2003.
{139} Carlos Marx & Friedrich Engels, El manifiesto comunista, Ayuso, Madrid 1977, pág. 21.
{140} Ibidem, pág. 23.
{141} Carlos Marx & Friedrich Engels, El Capital (Vol. 1), FCE, México 1984.
{142} Gustavo Bueno, «Dialéctica de clases y dialéctica de estados» en El Basilisco, Segunda Época, número 30, abril-junio, 2001, págs. 83-90.
{143} David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid 2003, pág. 109.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974