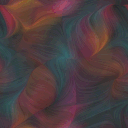El Catoblepas · número 211 · abril-junio 2025 · página 4

Ideas sobre las armas, la guerra y la paz
La dimensión moral de las armas y la milicia (5)
José Antonio López Calle
La filosofía política del Quijote (XIX). Las interpretaciones filosóficas del Quijote (82)

Las armas y la milicia, escuela de moral
Las armas, de acuerdo con don Quijote y Cervantes, tienen, cuando se usan legítimamente, una dimensión moral positiva. Puede decirse, por resumirlo, en una sola frase gráfica que, según ellos, el arte y ejercicio de las armas es una escuela de moral o de virtudes. No es de extrañar que así sea, ya que las armas, legítimamente usadas, constituyen una faceta esencial de la vida humana, en la medida en que su función es preservar y proteger la sociedad política, garantizar su pervivencia, todo lo cual incluye servir de sostén de las leyes. Y, en principio, el desempeño de estas funciones no tiene por qué ser más ajeno al desarrollo moral de los individuos y al cultivo de las virtudes que cualquier otro campo de la actividad humana.
Así es como piensan don Quijote y Cervantes. En el mismísimo discurso de las armas y las letras don Quijote se encarga de resaltar la significación moral de las armas como ámbito de ejercicio y desarrollo de las virtudes. Precisamente en su argumentación en pro del carácter racional y espiritual de las armas, como obra del entendimiento inmaterial, don Quijote alega como prueba de ello, como ya vimos, el hecho de que el arte y ejercicio de aquéllas requiere la práctica de las virtudes y se refiere expresamente a dos de ellas, la fortaleza y el ánimo, que están especialmente involucradas en la profesión de las armas. En primer lugar, argumenta don Quijote que el desempeño de las armas entraña actos de fortaleza, pero éstos no se pueden ejecutar sin mucho entendimiento y en las acciones del entendimiento no interviene el cuerpo, esto es, son espirituales. En segundo lugar, el que profesa las armas, razona don Quijote, requiere tener ánimo o ser animoso, pero no se puede tenerlo o serlo sin involucrar en su práctica tanto al cuerpo como al espíritu, como bien se ve en el ejercicio del mando sobre un ejército o en la defensa de una ciudad sitiada (I, 37, 392).
Como se ve, en el pasaje que estamos comentando don Quijote no aborda la cuestión de las armas o de la milicia como terreno propicio para el cultivo de la virtud por sí mismo, sino como medio para probar la condición racional y espiritual del arte y ejercicio de las armas y, con ello, el igual rango de éstas que las letras. Pero lo que importa, para nuestros fines en esta sección, es que, aunque no aborda el asunto de forma directa, semejante forma de proceder no empaña o debilita, y menos aún invalida, el reconocimiento de la dimensión moral positiva de las armas y su profesión en la guerra, sino que lo da por sentado como presupuesto para su argumentación.
El discurso de don Quijote en que destaca las virtudes que han de adornar a un caballero andante, y recuérdese que se supone que este caballero es un caballero cristiano, entre las que pone en primer lugar las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) y las cardinales (prudencia, fortaleza o valor, templanza y justicia), de las cuales luego exalta la segunda cardinal al exigir que el caballero andante sea valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo y mantenedor de la verdad, que son, en efecto, variantes de la fortaleza, y la tercera cardinal, al insistir en su castidad y honestidad (II, 18, 683), se puede interpretar también como una apología de la tesis que ve en la profesión de las armas, especialmente en su proyección militar y bélica, un campo abonado para la virtud. En efecto, a la postre, las mentadas virtudes que exige don Quijote de un caballero andante no son menos exigibles, según su punto de vista, a cualquier soldado o profesional de las armas cristiano, pues entre las tareas de un caballero andante priman las que asemejan al caballero andante con un soldado, a saber, las de índole militar y bélico. De hecho, el propio don Quijote, consciente de estas analogías y de la faceta militar del caballero andante, a veces habla indistintamente del caballero andante o del soldado, como, por ejemplo, en el pasaje en que dice que los caballeros y los soldados ponen en ejecución el bien de la tierra que los religiosos piden, defendiéndolo con sus armas y su valor (I, 13, 112).
La caballería andante es, no obstante sus particularidades, una fuerza militar y así lo cree don Quijote cuando habla de que un cometido esencial del cabalero andante es combatir en la guerra, vencer al enemigo y triunfar de muchas batallas (I, 21, 195) o cuando habla de él como un defensor de reinos (II, 1, 556), se entiende que con la fuerza de las armas. No basta, pues, con que el caballero andante muestre sus virtudes, especialmente su valor, en desafíos, justas y torneos; es menester además que dé pruebas de sus virtudes en la guerra, pues participar en ésta como combatiente o soldado en defensa de un reino o imperio es una fase crucial en la carrera de un caballero andante, sin la cual no puede culminarla ni alcanzar el rango de héroe{1}. En resumidas cuentas, por todo esto puede decirse que, siendo el oficio de las armas en la guerra algo consustancial al caballero andante, es lógico pensar que el conjunto de virtudes que don Quijote considera exigibles del buen caballero han de serlo, por las mismas razones, del soldado o militar. Esas virtudes son las normas a que ha de someterse la acción del que profesa las armas, caballero o soldado, y trazan los límites dentro de los cuales cabe realizar obras que hagan de uno un buen caballero o soldado cristiano y fuera de los cuales no han de salir sus obras.
Naturalmente, entre las virtudes la más insistentemente enaltecida como virtud que especialmente ha de adornar a un soldado está la del valor. Ya hemos visto que en el discurso de las armas y las letras don Quijote resalta, entre las virtudes característicamente distintivas de los que tienen como oficio las armas, la fortaleza y el ánimo; pero la fortaleza es lo mismo que el valor o la valentía o ésta es una variante de la fortaleza; recuérdese que esta cualidad moral, como parte de la doctrina de las virtudes cardinales, de origen platónico, como ya señalamos en otro lugar{2}, es la versión cristiana de la valentía, valor o coraje platónicos (andreía); y el ánimo de que habla don Quijote no es otra cosa precisamente que valor, esfuerzo o energía. También hemos visto que en el pasaje en que don Quijote habla indistintamente del caballero o del soldado como combatientes en pro de la instauración del bien en la tierra, don Quijote destaca el valeroso brazo con que éstos han de luchar por conseguirlo. Particularmente interesante es la exaltación de la valentía y el brío en un contexto militar de guerra moderna. Nos referimos al pasaje del discurso de las armas y las letras en que don Quijote se lamenta de que las modernas armas de fuego, como las de la artillería, dificultan el que los combatientes se distingan por su valor y brío, como si estas virtudes fueran incompatibles con ellas.
Tal como don Quijote y Cervantes lo conciben, de los que se consagran al arte y ejercicio de las armas se espera no sólo que sean virtuosos, sino que procuren serlo en grado heroico, especialmente en cuanto a fortaleza o valor. Y con la virtud y, no digamos el heroísmo, del soldado, viene inmediatamente la honra, reputación o gloria como recompensa. Y ya se sabe que, según don Quijote, no hay otra profesión secular que pueda proporcionar tanta honra al que la practica como la de las armas, como don Quijote le enseña al mozo que va a la guerra (II, 24, 739-740).
Pero la mayor exaltación de las armas y la milicia en el Quijote como escuela de moral, de virtud y de heroísmo no la pone Cervantes en boca de don Quijote, sino del canónigo, portavoz habitual de las ideas del propio Cervantes. Se trata del pasaje del final de la primera parte en que el canónigo recomienda a don Quijote la lectura de las biografías de grandes figuras históricas que han sobresalido como militares o guerreros, entre las cuales enumera figuras de todas las épocas, desde los grandes generales de la Antigüedad, como Alejandro Magno, Aníbal, Viriato y Julio César, a los grandes hombres de armas de la España medieval, como Fernán González y el Cid, e incluso de la España casi contemporánea del tiempo del Quijote, como el Gran Capitán, Diego García de Paredes, Garcilaso (un antepasado del poeta) y Manuel de León. El canónigo recomienda la lectura de las biografías de estos egregios hombres de armas que han dejado su huella en la historia como autores de proezas en el campo de batalla, porque el ejemplo de sus grandes hechos nos transmite una gran lección de moral y virtud. Y también de genuino heroísmo, pues precisamente lo que pretende el canónigo es que don Quijote y el lector sepan distinguir el verdadero heroísmo de los más ilustres militares y guerreros de los libros de historia, que además sirvan de modelo de conducta, de esa caricatura de heroísmo que representan los caballeros inverosímiles de los libros de caballerías, que don Quijote está dispuesto a tener por genuino heroísmo, incluso superior al de los personajes históricos. He aquí el pasaje en cuestión, que ya lo citamos en otro lugar{3}, pero que vale la pena citar de nuevo para refrescar la memoria del lector y así compruebe por sí mismo hasta qué punto constituye toda una apología del oficio de las armas como escuela moral de perfeccionamiento humano, y de los hombres de armas que, en su calidad de héroes de veras, han dejado su impronta en la historia, como espejo de virtud en que mirarse para la posteridad o un modelo moral para emular:
“¡Ea, señor don Quijote, duélase de sí mismo y redúzcase al gremio de la discreción y sepa usar de la mucha que el cielo fue servido de darle, empleando el felicísimo talento de su ingenio en otra lectura que redunde en aprovechamiento de su conciencia y en aumento de su honra! Y si todavía, llevado de su natural inclinación, quisiese leer libros de hazañas y de caballerías, lea en la Sacra Escritura el de los Jueces, que allí hallará verdades grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes. Un Viriato tuvo Lusitania; un César, Roma; un Aníbal, Cartago; un Alejandro, Grecia; un conde Fernán González, Castilla; un Cid, Valencia; un Gonzalo Fernández, Andalucía; un Diego García de Paredes, Extremadura; un Garci Pérez de Vargas, Jerez; un Garcilaso, Toledo; un don Manuel de León, Sevilla, cuya lección de sus valerosos hechos puede entretener, enseñar, deleitar y admirar a los más altos ingenios que los leyeren. Esta sí será lectura digna del buen entendimiento de vuestra merced, señor don Quijote mío, de la cual saldrá erudito en la historia, enamorado de la virtud, enseñado en la bondad, mejorado en las costumbres, valiente sin temeridad, osado sin cobardía, y todo esto, para honra de Dios, provecho suyo y fama de la Mancha”. I, 49, 504
Así, pues, las armas y la milicia son, según el canónigo, una escuela de virtud, de bondad, de valentía y de mejora de costumbres y, por tanto, está orientada a un fin moral de mejora del hombre. Don Quijote y Cervantes nos proponen, pues, una concepción moral de las armas y la milicia en que éstas se nos presentan como factores o instrumentos de reforma o mejora moral del hombre, esto es, de su elevación y perfeccionamiento morales.
La idea moral de las armas como una forma de humanismo interiorista
Pero hay quienes se empeñan en ver algo más en esta concepción moral de la profesión de las armas. Tal es el caso de Maravall quien, según su interpretación, la idea moral de las armas propuesta por don Quijote es, en realidad, una forma de lo que él bautiza como humanismo de las armas. Pero este humanismo de las armas de que habla Maravall, aunque parte correctamente de la idea de éstas como dotadas de una finalidad moral y como escuela moral, termina desviándose y alejándose de la concepción real de don Quijote y Cervantes. Mientras Maravall insiste en la idea de las armas como factor de reforma y perfeccionamiento moral del hombre que se consagra a las armas, se mantiene fiel al pensamiento de Cervantes, pero la definición de ese humanismo de las armas como un humanismo interiorista o intimista conforme al que lo fundamental es lo que sucede en el interior del hombre de armas o del combatiente, la lucha por dentro, y el resultado exterior cuenta poco o nada, lo aleja totalmente de aquél.
Pero no a otra cosa conduce su interpretación de la concepción moral de las armas de don Quijote, pues Maravall entiende precisamente por humanismo de las armas la depuración interior del ser humano a que, según él, aspira don Quijote, su proyecto de renovación interna con el fin de mejorar moralmente{4}, en virtud de la cual las armas pasan a ser “instrumento de una virtud interiorizada, espiritualizada, en sentido moderno”{5} y ese sentido moderno es el del humanismo renacentista, porque don Quijote, según él, es un “producto (conviene no olvidarlo) de la experiencia humanista”, de la que habría heredado “la moral humanista”, cuyos dos pilares son, de un lado, “el impulso individualista de ser más” y, de otro, “el camino interior de la virtud” como vía para ello.{6} Por lo que respecta, a su fin moral, Maravall llega a igualar el rango del humanismo de las armas de don Quijote con el humanismo de las letras, pues el fin de las armas, tanto como el de las letras, es también la virtud.{7} Así que la empresa y meta de don Quijote como hombre de armas es servir a la virtud y este servicio a la virtud, al que él se consagra, consiste, nos dice Maravall, en esforzarse, en una lucha continua, por adquirirla, por hacerla propia: “Hay que luchar por ella y para ella, y nada mejor, por consiguiente, que hacer de la vida entera un combate para de este modo conseguirla.”{8}
En correspondencia con la doctrina de la virtud como camino interior del alma, se halla la doctrina de las armas como algo también interior, una doctrina que Maravall también considera como una doctrina humanista que arranca desde los orígenes del humanismo, lo que él documenta con la oportuna cita de un pasaje de De los remedios contra la próspera y adversa doctrina, de Petrarca, acentuada cada vez más hasta devenir en una característica de la época moderna, como bien se muestra en la obra tanto de autores extranjeros, así el Enquiridión de Erasmo, como españoles, así El caballero puntual, de 1620, de Salas Barbadillo, en las que lo importante en el caballero no son sus trazos externos, sino sus armas interiores, su energía interior, en la guerra que se libra dentro del alma contras los vicios y malos deseos.{9} Si la virtud es algo básicamente interior, no es de extrañar, en efecto, que las armas, de acuerdo con un don Quijote convertido en adepto de la mentada doctrina humanista, ya no sean las armas reales, sino las armas interiores, la energía o voluntad interna, de combate en una guerra que ya no es otra cosa que la lucha interna, dentro del alma, contra los vicios y malas inclinaciones.
Todo esto parece tan extraño al verdadero pensamiento de don Quijote que cabe preguntarse en qué se basa Maravall para atribuir a don Quijote semejante doctrina humanista que despoja a las armas de su genuina realidad para someterlas a un proceso simbólico de interiorización. A tal efecto echa mano de dos pasajes que supuestamente apuntan en esa dirección hermenéutica. En el primero de ellos se nos presenta, según la exégesis de Maravall,{10} al mismísimo don Quijote no ya como un predicador del humanismo de las armas, sino como un producto él mismo de su propia doctrina del humanismo de las armas, como la encarnación de una interna renovación y de la perfección moral alcanzadas desde que es caballero y se ha entregado al ejercicio de las armas:
“De mí sé decir que después que soy caballero andante soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando [que aquí no significa débil o pusilánime, sino benigno, apacible], paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos”. I, 50, 6
Así, pues, don Quijote se ve a sí mismo como un hombre renovado, un hombre nuevo porque se ha transformado interiormente según el cuadro de virtudes que enumera y sin duda podría enumerar otras más, unas virtudes que antes no poseía y que cree haber adquirido a través de sus acciones y su esfuerzo como hombre de armas.
En el segundo pasaje, en el que, para poner de relieve el fin e ideal moral al que sirven las armas y cómo a través de ellas el caballero se puede hacer virtuoso, enumera las virtudes que el caballero pone en juego en sus empresas para mantener a raya ciertos vicios, como los señalados por la doctrina cristiana de los pecados capitales, ve Maravall lo esencial de la doctrina del humanismo de las armas: la consideración de éstas como algo simbólico, esto es, como unas armas interiores que libran un combate dentro del alma del caballero o del hombre de armas:
“Así, ¡oh Sancho!, que nuestras obras no han de salir del límite que nos tiene puesto la religión cristiana que profesamos. Hemos de matar en los gigantes a la soberbia; a la envidia, en la generosidad y buen pecho; a la ira, en el reposado continente y quietud del ánimo; a la gula y al sueño, en el poco comer que comemos y en el mucho velar que velamos; a la lujuria y lascivia, en la lealtad que guardamos a las que hemos hecho señoras de nuestros pensamientos; a la pereza, con andar por todas las partes del mundo, buscando las ocasiones que nos puedan hacer y hagan, sobre cristianos, famosos caballeros”. II, 8, 606
Con esta lectura en clave simbólica de este pasaje, en virtud de la cual las armas de don Quijote y la empresa a que se aplican son algo interior que responden a un ideal moral igualmente interior y que el resultado de esas armas y de la enérgica acción combativa emprendida con ellas es el logro de un fin moral igualmente interior, no es sorpresa alguna que Maravall asocie el humanismo de las armas de don Quijote como proyecto de renovación interior que tiene como meta el logro de la virtud, con el humanismo de Erasmo, en cuyo Enquiridión las armas, meramente interiores, son las virtudes, igualmente entendidas como una realidad esencialmente interna, con las que el caballero vence a su enemigo interior; la guerra y la lucha son un proceso dentro del alma y los enemigos son los vicios y malas pasiones. De hecho, su glosa en términos simbólicos del pasaje citado, concluye con la expresa equiparación del supuesto simbolismo de las armas presente en el citado pasaje con el del Enquiridión de Erasmo:
“De ahí ese simbolismo de las armas del caballero […] que se recoge, incluso, en una obra como el Enquiridión de Erasmo -lo cual es bien significativo de lo que venimos diciendo- y que tan vivo se conserva en el Quijote.”{11}
De hecho, Maravall nos venía preparando desde muy atrás para esta conclusión. Poco antes de pasar a exponer el humanismo de las armas de don Quijote, se había referido a “la incuestionable herencia erasmista estudiada por Bataillon” presente en el humanismo del Quijote{12}. Ya en el capítulo introductorio del libro, Maravall había declarado su adhesión a la tesis del erasmismo de Cervantes según la versión de Bataillon, cuyo principio hermenéutico fundamental, que el propio Maravall se encarga de resumir en la fórmula del propio Bataillon de que el humanismo esparcido en las obras de Cervantes se hace inteligible a la luz del humanismo cristiano erasmista, acepta de buen grado, sin más reproche que la tendencia del exegeta francés a reducir a erasmismo todo cuanto de inconformismo hay en Cervantes y a ignorar las variadas líneas de pensamiento reformista presentes en la época de Carlos V que podrían explicarlo, al menos en parte{13}. Teniendo en cuenta todo esto, puede entenderse la asociación establecida por Maravall entre el humanismo de las armas de don Quijote y el humanismo de Erasmo, entre los cuales no observa ninguna diferencia, como su personal contribución a la tarea de esclarecer “la incuestionable herencia erasmista” esparcida en el Quijote, de la que sin duda la pieza principal sería precisamente el humanismo de las armas de don Quijote. Admite cierta diferencia entre el humanismo del Quijote y el de Erasmo, pero no, como hemos dicho, en cuanto a las armas, sino en su posición con respecto a las letras y las humanidades, acerca de las cuales Cervantes adopta una actitud más crítica (“Tan bien se puede decir una necedad en latín como en romance, y yo he visto letrados tontos y gramáticos pesados”, se dice en el Coloquio de los perros) y no comparte la esperanza optimista, con humanistas como Erasmo, de que aquéllas puedan hacer del hombre un ser virtuoso.{14}
Otra pieza esencial del humanismo de las armas de don Quijote concierne a la naturaleza del fin ético perseguido, Si las armas y las virtudes son interiores, también lo es el fin para el que se emplean las armas y se busca la renovación moral. Y ese fin, según el humanismo de las armas tal como lo entiende Maravall, es la victoria sobre uno mismo, una doctrina de impronta estoica, muy difundida e influyente en el tiempo de Cervantes{15}. Pues bien, también en el Quijote se recoge este elemento doctrinal del humanismo de las armas, que, al postular que la guerra se juega dentro del alma, no puede asignar a las armas, como armas interiores, otro fin que el de lograr la victoria sobre sí mismo, la cual es para Maravall la clave esencial de la biografía moral de don Quijote:
“Y ésa [la victoria de sí mismo] es la batalla principal en que se empeña don Quijote. No sin una fundamental razón nos lo presenta Sancho como triunfador en ella al final de su carrera, cuando regresa derrotado a su patria: ‘Abre los brazos y recibe también a tu hijo don Quijote, que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que, según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede’”. II, 62, 1093
De todas estas doctrinas, la de la victoria sobre sí mismo como fin principal del caballero o buen soldado y la del primado de la interiorización de las armas-virtudes, recluidas dentro del alma, todo ello en sintonía con el humanismo erasmista, Maravall extrae dos conclusiones o corolarios, en los que se encierran dos rasgos del humanismo de las armas en los que éste se exacerba y se lleva casi al límite como doctrina del primado de lo interior en detrimento de lo exterior, en tanto, si bien no se niega el valor de las obras, no obstante relegadas a un segundo plano, se niega que éste se mida por el resultado exterior.
El primero de ellos es la primacía del éxito interior sobre el éxito exterior, esto es, lo importante y decisivo es el resultado interior, lo que haya acontecido en el interior del combatiente, y no el éxito externo de la empresa bélica que se relega a un segundo plano. En palabras de Maravall, que refuerza con citas del propio don Quijote y el énfasis en la semejanza del cuadro de valores de don Quijote con el del emperador Carlos V, según el historiador y militar Luis de Ávila:
“En definitiva, el éxito externo de la empresa bélica pasa a segundo plano en su apreciación [la de don Quijote]. Lo importante, cualquiera que sea el resultado visible obtenido, es lo que haya acontecido en el interior del combatiente. Por tanto, que con las armas en la mano haya logrado esforzarse hasta derrotar las internas inclinaciones viciosas. Al final de la pelea, encantadores o cualesquiera fuerzas enemigas bien podrán ‘quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible’. Lo que a don Quijote importa […] no es que queden sin ser derrotados unos u otros enemigos, sino que se mantenga sin mancha su virtud y la honra, que es su pública manifestación: su victoria moral. Con las mismas palabras que emplea don Quijote, había exaltado a Carlos V, triunfador de la Liga de Smalkalda, el historiador y capitán Luis de Ávila: todo había sido ejecutado en aquella ocasión por el César ‘con aquel ánimo y esfuerzo que es menester para que su fama merezca quedar tan superior a la de los capitanes pasados, cuanto en la virtud y bondad él lo es a todos ellos’ (Comentario del Ilustre Señor Don Luis de Ávila y Zúñiga, Comandante Mayor de Alcántara, de la guerra de Alemania hecha por Carlos V, 1548, folio 99. La cita de Luis de Ávila reproduce las últimas palabras de la obra). Es interesante observar que en estas líneas se expone un cuadro de valores paralelo al que sirve de trama a Cervantes para su invención”.{16}
El segundo rasgo del humanismo de las armas de don Quijote, al que Maravall se refiere a renglón seguido, concierne al heroísmo del hombre de armas, que, en consonancia con todo lo anterior y de acuerdo con el humanismo renacentista, especialmente el de signo erasmista, se relega también a algo interior. Así lo expone Maravall:
“Y esto no es otra cosa que heroísmo tradicional renovado tras la experiencia humanista, pero conservando su fondo precedente. Un valiente comportamiento con las armas no es, por sí solo, heroico. Lo heroico es una condición interna y total de la persona […] Por eso el héroe es el hombre reformado por dentro en su más alta expresión. Cuando el petrarquista don Pedro de Portugal habla del ‘heroico grado’ de la virtud añade a esas palabras la siguiente glosa: ‘Cuatro grados o escalones se pueden atribuir a toda virtud, por los cuales subiendo, se alcanza la bienandanza e gloria eterna… El postrimero e más alto se nombra heroico, el cual más participa con la divinidat que con la humanidat; no siente las pasiones, no le daña cosa, no le mece la adversa fortuna, la próspera no le atera, no le minan los vicios, ni las temptaciones le combaten’. ¿No parecen describirnos estas palabras la figura moral a que aspira don Quijote?”.{17}
Crítica del humanismo de las armas como concepción moral interiorista de éstas
Nada tenemos que alegar contra el humanismo de las armas como una concepción en que éstas, como armas reales del soldado o caballero, tienen un fin moral y está al servicio de la virtud. Pero el humanismo de las armas como doctrina en que éstas pasan a ser armas interiores, las virtudes un camino interior, el heroísmo igualmente algo interno y en que, en definitiva, lo que importa es el éxito o victoria dentro del alma y no el resultado de las acciones externas es totalmente insostenible e incompatible, como vamos a ver, con la idea que el propio don Quijote tiene del caballero como soldado u hombre de armas.
En efecto, ninguna de esas piezas del humanismo de las armas tal como lo entiende Maravall se sostiene en pie a la luz de lo que el propio don Quijote piensa y expone sobre el papel de éstas. La esencia del hombre de armas, ya sea un caballero andante o un soldado, consiste en su realización práctica a través de sus hechos de armas, que han de ser exitosos, para que, a través de ellos, pueda decirse que se hace virtuoso e incluso llegar al heroísmo y con ello adquiera y aumente, como recompensa, su honra. Todo esto es lo que se desprende de la disertación de don Quijote sobre las etapas de la carrera militar del caballero andante como soldado u hombre de armas (I, 21, 193-6). Su carrera ha de comenzar realizando grandes hazañas, esto es, grandes obras coronadas por el éxito para ser reconocido como héroe y ser recibido como tal en una corte real o imperial, pues no se puede saber nada de la virtud y heroísmo de alguien sino por sus obras:
“Es menester andar por el mundo, […], buscando las aventuras, para que acabando algunas se cobre nombre y fama tal, que cuando se fuere a la corte de algún gran monarca ya sea caballero conocido por sus obras”. I, 21, 193.
Acabar una aventura es terminarla con éxito, el cual es, pues, esencial a la acción del caballero andante como hombre de armas. Sobre ello insiste de nuevo don Quijote, al hablar de las aventuras que un caballero, luego de haber sido recibido con honores en una corte real, en competencia con otros, que fracasan, logra acabar, esto es, llevarlas a buen término:
“Y entrará a deshora por la puerta de la sala un feo y pequeño enano, […], con cierta aventura hecha [proyectada] por un antiquísimo sabio, que el que la acabare será tenido por el mejor caballero del mundo. Mandará luego el rey que todos los que están presentes la prueben, y ninguno le dará fin y cima sino el caballero huésped, en mucho pro de su fama”. I, 21, 194
Pero la carrera del caballero andante como hombre de armas culmina como combatiente en la guerra, en el uso bélico de las armas al servicio del rey que le ha acogido y honrado como huésped, por quien ha de combatir en la guerra y ayudarle a vencer al enemigo que amenaza su reino y, lograda la victoria, merecerá ser recompensado:
“Y lo bueno es que este rey o príncipe o lo que es tiene una muy reñida guerra con otro tan poderoso como él, y el caballero huésped le pide, al cabo de algunos días que ha estado en su corte, licencia para ir a servirle en aquella guerra dicha. Darásela el rey de muy buen talante […]. Ya se ha ido el caballero; pelea en la guerra, vence al enemigo del rey, gana muchas ciudades, triunfa de muchas batallas, vuelve a la corte, […] la infanta viene a ser su esposa, […]. Muérese el padre, hereda la infanta, queda rey el caballero, en dos palabras”. I, 21, 194-6
Sólo dando pruebas de valor y heroísmo en la guerra y dando la victoria al rey al que sirve puede alcanzar la gloria y hacerse merecedor de casarse con su hija y heredar su reino, tras su muerte. El prototipo de todo esto es Amadís y don Quijote aspira a ser un nuevo Amadís y para ello ha de mostrar su virtud y heroísmo con obras cuyo valor se mide por su éxito. No valen las derrotas, que sólo traen consigo descrédito y el olvido. Por eso don Quijote, en coherencia con todo esto, cuando es derrotado por el Caballero de la Blanca Luna en la playa de Barcelona cree haber perdido la honra y que, habiéndola perdido, ya no le importa morir, pues no vale la pena vivir con el baldón de semejante deshonra: “Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra” (II, 64, 1047).
Bastaría todo esto para que se deshaga hecha añicos toda la construcción de Maravall sobre el humanismo de las armas. Pues acabamos de ver, muy contrariamente a lo que él entiende por éste, que de acuerdo con las propias ideas de don Quijote, la virtud, el valor y el heroísmo tienen una dimensión externa esencial y que se demuestran con obras cuyo valor se mide por su resultado exterior. A la luz de esto y de la exposición precedente de la visión de don Quijote de la carrera de un caballero como hombre de armas, los pasajes que Maravall utiliza en defensa de su tesis del humanismo de las armas adquieren un sentido muy diferente del que él les atribuye, perfectamente en consonancia con la concepción expuesta de don Quijote. Cuando habla de las virtudes que cree haber conseguido tras hacerse caballero andante (“De mí sé decir que después que soy caballero andante soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos”, I, 50, 6) no está trazando un cuadro del humanismo de las armas como renovación interna cifrada en el logro de unas virtudes interiores.
Dejemos aparte la errónea creencia de don Quijote de haber conseguido esa lista de virtudes, algunas de las cuales pertenecen al terreno de su fantasía, como el ser valiente, sufridor de prisiones y de encantamientos. Lo importante es que cree que las ha adquirido como resultado de sus acciones. Puede decirse que el logro de esas virtudes entraña una transformación interior, pero el error de Maravall es insistir sólo en ella, sin tener en cuenta que esa transformación interior es indisociable de las acciones y obras externas sin las cuales no se puede operar esa transformación; por ello, es preferible hablar de una transformación o renovación que afecta al hombre en su conjunto, tanto en su faceta interior como exterior. Por lo mismo no tiene sentido hablar de las virtudes como un camino o algo meramente interior; las virtudes tienen indudablemente un componente interno, la voluntad o determinación interna de conformarse según su molde, pero también forma parte de ellas un componente externo, el de los actos externos, originados ciertamente en la voluntad interior de ser virtuoso, pero sin los cuales no cabe adquirir virtud alguna, pues las virtudes, por seguir la definición clásica aristotélica, son hábitos de obrar bien y, por tanto, el índice de que se poseen no puede ser sino las obras externas. Sería absurdo pensar que cuando el canónigo dice que de la lectura de las biografías de los más grandes militares u hombres de armas de la historia uno sale “enamorado de la virtud, enseñado en la bondad, mejorado en las costumbres, valiente sin temeridad, osado sin cobardía”, está diciendo que el lector influido por tales lecturas mejora sólo interiormente y no la persona en su totalidad, interna y exteriormente, y más aún si sigue en su vida semejantes modelos.
Igualmente, la lectura simbólica del pasaje en que don Quijote habla del caballero andante como un combatiente por la virtud contra los vicios no resiste el análisis. El caballero andante como hombre de armas es un servidor de la virtud reparando agravios, deshaciendo entuertos y luchando por hacer que la justicia reine en el mundo; pero su lucha es algo real en el mundo con armas reales, no la de un combatiente con armas interiores en el interior de su alma, sin perjuicio de que su lucha en el mundo real como servidor de la virtud y de la justicia le mejore y perfeccione moralmente. Y así es como debe interpretarse el pasaje mentado. El contexto mismo en que se encuadra el pasaje invita a leerlo literalmente y no simbólicamente. En efecto, don Quijote previamente ha enaltecido las grandes hazañas realizadas por personajes históricos, como Hernán Cortés y sus hombres, por la gloria de la fama (“Todas estas y otras grandes hazañas son, fueron y serán obras de la fama”) y, a continuación, tras una apología de la búsqueda, por parte de un caballero, de la fama multisecular frente a la fama pasajera del presente, aunque sin olvidar, como caballero cristiano y católico, que incluso tal fama tiene su fin señalado, don Quijote exhorta a realizar obras, evidentemente obras externas, conformes con la religión cristiana. Por tanto, con un preámbulo de esta suerte, sólo caber esperar que lo que viene a continuación se refiera a obras en el mundo real como servidor de la virtud y no a “obras” en el interior de su alma. Y así es.
Cuando don Quijote habla de matar en los gigantes la soberbia, esos gigantes no son grandes vicios en el interior de su alma, sino los gigantes reales del mundo real (el fingido mundo real del escenario literario de los libros de caballerías) con los que habitualmente había de combatir un caballero andante y que, en los libros de caballerías, normalmente solían ser retratados como soberbios. Y lo mismo se puede decir del resto del pasaje, aunque en algunos casos, como la lucha contra la envidia y la ira no se mencione expresamente la traducción de esa lucha en obras, pues tales casos se hallan encajonados entre la mención de las obras para combatir la soberbia y las ejecutadas para luchar contra la gula, la lujuria y la pereza, con lo cual no re requiere que se haga una mención expresa a su traducción en obras, pues el propio contexto basta para sugerirlo. Además, carece de sentido interpretarlo de otro modo, porque todo ese combate por la virtud contra los vicios, se encuadra, como señala tanto el preámbulo ya comentado como el inicio del pasaje con la guerra contra los gigantes y la lucha contra la gula, la lujuria y la pereza, dentro de la activa vida característica de un caballero que actúa en el mundo y deja en él la huella de sus hechos.
Por tanto, debe entenderse que combate contra la envidia realizando obras de generosidad, lo que, por cierto, afirma don Quijote en su discurso sobre las virtudes que han de adornar al caballero andante al declarar que ha de ser liberal en las obras (II, 18, 683); contra la ira se supone que realizando obras de mansedumbre (recuérdese que don Quijote con su comportamiento como caballero andante se ha vuelto blando o más blando, esto es, pacífico), sin lo cual difícilmente cabe mantener un reposado continente, lo que hace referencia a un aspecto exterior del cuerpo, al aire del semblante y a la actitud y compostura del cuerpo, y la quietud de ánimo; contra la gula y el sueño, llevando una vida austera de poco comer y de vigilia; lucha contra la lujuria, siendo leal a su dama y señora; y contra la pereza, con la práctica de la diligencia recorriendo el mundo realizando obras propias de caballeros cristianos. En suma, la práctica de las virtudes se traduce en obras ejecutadas en el mundo real y, como resultado de ello, se mejora y autoperfecciona en todo su ser, tanto interna como externamente. No hay simbolismo alguno de las armas y, por tanto, es disparatado relacionar el supuesto simbolismo del pasaje comentado con el simbolismo de las armas del Enquiridión, de Erasmo.
No menos disparatada es la tesis de que, según el humanismo de las armas de don Quijote, el valor de las obras no se mide por su resultado exterior y que lo que importa, pues, no es el éxito externo de la empresa bélica, que se relega a un segundo plano, sino lo acontecido y obtenido en el interior del combatiente. Bastaría para refutarla con recordar las palabas ya citadas de don Quijote de que el caballero pelea en la guerra, vence al enemigo del rey y triunfa de muchas batallas y justo el ser un vencedor le convierte en merecedor de una serie de recompensas. Pero conviene desactivar también el argumento que alega en pro de la mentada tesis basado en la célebre declaración de don Quijote en la aventura de los leones de que “bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible” (II, 17, 677), lo que parece, a primera vista, querer decir que lo que realmente importa es ser esforzado y animoso, esto es, valeroso, aun cuando no se tenga éxito en la empresa.
Pero no es eso lo que realmente quiere decir. No está haciendo una declaración general sobre la irrelevancia del éxito en las empresas, lo que es incompatible con la idea de un caballero como hombre de guerra o un soldado, sino hablando sólo de sí mismo, que se consuela pensando que, ya que no ha cosechado un éxito en su empresa de la aventura de los leones, al menos no le ha faltado valor. Piénsese que, en la aventura de los leones, a pesar de todo su empeño en combatir contra un león, la batalla no tiene lugar, simplemente porque el león, aun cuando se le ha abierto la puerta de la jaula, no sale de ella e ignora el desafío de don Quijote que lo espera armado frente a la jaula. Don Quijote que, como bien es sabido, todo lo que le sale mal se lo atribuye a los encantadores malévolos que se empecinan en arruinar sus empresas, se pregunta, dirigiéndose a Sancho: “¿Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía”? y es a esta pregunta a la que él mismo se responde con la declaración que estamos comentando. Con su respuesta de que los encantadores podrán quitarle la ventura, pero no el esfuerzo y el ánimo, está admitiendo que los malignos encantadores pueden quitarle el buen resultado de sus obras de valentía, aunque no el hecho mismo de ser valiente, pero eso no equivale a afirmar, como regla general, que no importa el resultado de las obras y, menos aún, que lo que importa es el resultado en el interior del alma.
Un caballero o soldado puede ser valeroso y fracasar, pero si así le sucede normalmente, no será tan valiente como el que habitualmente vence frente a las fuerzas enemigas en la contienda ni merecerá ser honrado como éste. Y así es como piensa don Quijote, quien, precisamente porque piensa así, cuando le entra la duda de que él esté consiguiendo algo con sus esfuerzos, de que esté realizando empresas bélicas exitosas, como se espera que haga un caballero como hombre de guerra, revela cierta desesperanza, como sucede en el famoso pasaje en que, comparándose con los santos caballeros que profesaron el ejercicio de las armas y que realzaron grandes obras a lo divino, duda, en cambio, de que él esté consiguiendo algo a lo humano o secular: “Y yo hasta ahora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos” (II, 58, 987), lo que entraña el tácito reconocimiento de que un caballero, verdaderamente virtuoso, debe expresar su virtud en obras exitosas, de lo contrario podría ser hasta cierto punto virtuoso, pero no tanto como el caballero vencedor en sus empresas bélicas.
Finalmente, la comparación de Maravall de la frase de don Quijote en que encarece o pondera el esfuerzo y el ánimo con la exaltación por parte de Luis de Ávila de Carlos V, triunfador de la Liga de Smalkalda, es inapropiada tal como él la presenta. Es cierto que en su exaltación Luis de Ávila habla, invirtiendo tan sólo el orden, del ánimo y esfuerzo demostrados por el emperador, amén de su superior virtud y bondad, y que, por tanto, el cuadro de valores y virtudes de uno y otro son muy parecidos. Pero la diferencia esencial es que, a diferencia de don Quijote que se ve forzado a contentarse con ser esforzado y animoso, pero sin un resultado exitoso relevante, el emperador tradujo ese cuadro de virtudes en obras exitosas a lo largo de su vida, por lo que ha pasado a la historia como un gran rey y emperador, sin lo cual Luis de Ávila no se habría molestado en encomiarlo. Precisamente lo encomia de la manera en que lo hace en su calidad de gran militar o capitán tras haber demostrado su ánimo y esfuerzo con la victoria obtenida frente a la liga de los luteranos en la batalla de Mühlberg en 1547.
Si las armas de fuego son incompatibles con la concepción moral de las armas
Para terminar esta sección nos ocuparemos de una última cuestión, sin la cual quedaría incompleto el tratamiento de la idea de don Quijote y Cervantes de la guerra y la milicia como escuela de virtud y de moral heroica, a saber, la cuestión de si la guerra moderna, cada vez más dependiente de las armas de fuego, perjudica o favorece esa idea moral de la guerra y la milicia. Se trata de un asunto que el propio don Quijote se encarga de sacar a colación cuando en la parte final del discurso sobre las armas y las letras lo aborda desde el punto de vista negativo de quien declara su aversión a toda suerte de armas de fuego, precisamente porque tienen un mal efecto moral sobre quien las ejercita y sobre los heridos y muertos a causa de ellas sin haberles dado la oportunidad de demostrar su valor.
El planteamiento de esta cuestión por don Quijote no es una mera ocurrencia suya, ni tampoco su postura negativa al respecto es una de sus chifladuras. En realidad, el asunto planteado por don Quijote es un reflejo, aunque visto sólo desde una de las partes en litigio, de un debate real, que afecta de lleno a la consideración de la guerra como escuela moral de virtud y heroísmo, suscitado por el hecho de la progresiva implantación de las armas de fuego y su predominio frente a las armas blancas en la guerra. Este hecho dio lugar al debate, mantenido a lo largo de todo el siglo XVI, sobre si el arte militar y la guerra modernos, centrados en el uso de las nuevas armas, las armas de fuego, como la artillería y la arcabucería, serían un obstáculo, incluso el fin, como parece sostener don Quijote, del valor y el heroísmo en la guerra o, por el contrario, no sería ni un obstáculo ni fin, sino que podrían suponer un nuevo acicate para el desarrollo de estos valores.{18}
Don Quijote expone su posición condenatoria en unos términos y con un lenguaje muy similares a los de los detractores de la época de las armas de fuego, como el militar Marcos de Isaba o Palacios Rubios{19}. Al igual que éstos, lanza su condena tachándolas de invenciones diabólicas, una denominación que se convirtió en un tópico literario entre sus detractores; don Quijote lanza contra ellas la acusación de ser la causa del absurdo caso de que a un caballero valeroso le siegue la vida una bala disparada por un cobarde:
“Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo o por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, llega una desmandada bala (disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina) y corta y acaba en un instante los pensamientos y la vida de quien la merecía gozar luengos siglos”. I, 38, 397
Siendo así que las endemoniadas máquinas o invenciones diabólicas impiden conocer la virtud, valor y esfuerzo de un caballero en la batalla, no es de extrañar que don Quijote bendiga los tiempos en que se desconocían tales infernales artefactos, los tiempos en que imperaban las armas blancas, las cuales permitían que el caballero diera rienda suelta a sus virtudes, y que se apesadumbre de haber abrazado la profesión de las armas en una edad dominada por las diabólicas armas de fuego, porque éstas podrían impedirle dar a conocer su valor:
“Y así, considerando esto, estoy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como es esta en que ahora vivimos; porque aunque a mí ningún peligro me pone miedo, todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño [uno de los metales empleados en las balas] me han de quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y filos de mi espada, por todo lo descubierto de la tierra”. I, 37, 397
Que don Quijote defienda las armas blancas frente a las armas de fuego como más acordes con la moral del valor y el heroísmo es lo esperable y lo contrario sería lo sorprendente. Pues forma parte de su construcción como personaje el que adopte tal postura de aversión a las nuevas armas bélicas. Sería inconcebible un caballero andante sin espada y lanza{20} como principales armas ofensivas. Y puesto que él pretende resucitar aquella bendita edad en que todavía no habían irrumpido las armas de fuego es natural que piense que las antiguas armas favorecen más las expresiones de valor y heroísmo por parte de los combatientes.
Pero, aun así, el argumento de don Quijote en contra de los nuevos artificios de guerra resulta bastante ingenuo. Lo esencial de éste es que las armas de fuego, al matar o herir a distancia, impiden que un caballero, por más valeroso que pueda ser, pueda dar muestras de su esfuerzo y valor; sin embargo, esto, en la bendita edad que don Quijote ensalza así por carecer de armas de fuego, también sucedía; olvida o parece ignorar don Quijote que en esos benditos tiempos también había armas, que no siendo de fuego, también podían matar o herir a distancia a un caballero o soldado y ponerlo fuera de combate antes de que tuviese la oportunidad de mostrar sus virtudes. Piénsese en armas tales como los trabuquetes y catapultas o las lanzas arrojadizas y, sobre todo, los arcos y las ballestas.
De hecho, en la guerra medieval el papel de arqueros y ballesteros fue de importancia crucial en algunas de las batallas más renombradas. En las célebres batallas de Crézy (1356), Poitiers (1356) y Azincourt (1415), acontecidas en el curso de la Guerra de los Cien Años, la lluvia de flechas disparadas por los arqueros ingleses fueron las que masacraron a la caballería francesa, y no las armas de fuego, sin que los caballeros franceses tuvieran tiempo para dar a conocer su valor, bien porque caían muertos, bien porque caían heridos o desequilibrados a tierra, donde los ingleses les aguardaban para rematarlos sistemáticamente con cuchillos o hachas antes de que tuvieran tiempo de incorporarse para poder combatir.{21} Otro tanto podría decirse de la guerra practicada por los mongoles de Gengis Kan, en cuyo ejército la pieza esencial eran los arqueros montados a caballo, provistos de la mortífera arma del arco compuesto, es decir, una especie de ejército de caballeros armados de arco, que matan y hieren a distancia, completamente opuesto al ejército de caballeros armados de espada del imaginario mundo caballeresco de don Quijote, que matan y hieren entrando en contacto físico con el enemigo.
Pero don Quijote, que sigue al pie de la letra las escrituras caballerescas como si fuesen la Biblia, no podía pensar en esa forma de hacer la guerra con unas armas blancas, como las mentadas, a las que se les puede aplicar igualmente, como acabamos de ver, su argumento en contra de las armas de fuego. No podía ocurrírsele esto, salvo que se guiase por la historia en vez de por los libros de caballerías, porque en éstos nunca aparecen los arqueros y ballesteros como parte esencial de un ejército. En los libros de caballerías, como el Amadís, las guerras y batallas se hallan protagonizadas por la caballería, como si no existiesen otras fuerzas militares; en ellos no parecen existir la infantería ni los arqueros ni la caballería con jinetes armados de arcos, como en el caso del ejército mongol. La guerra es siempre allí una batalla entre caballerías y caballeros de espada. Recuérdese que la larga enumeración de los nombres de muchos caballeros en la aventura de los rebaños de ovejas, transformados por la mente o fantasía de don Quijote en dos ejércitos a punto de embestirse o combatirse, nos ofrece una extensa enumeración de los nombres de muchos caballeros diferentes y de los rangos nobiliarios de uno y otro ejército, sin excluir a algunos gigantes, como si ambos no fuesen otra cosa que ejércitos de caballeros. Así se explica también que don Quijote plantee la cuestión del valor, el esfuerzo y el heroísmo en la guerra desde la perspectiva del caballero y no del soldado en general, como si los caballeros fuesen los únicos combatientes en el campo de batalla o, cuando menos, la fuerza dominante.
Sin embargo, al final de su intervención don Quijote imprime un curioso giro a su pensamiento, que lo acerca a la posición de los defensores de las armas de fuego, sin convertirse por ello en uno de ellos. Habida cuenta de que le ha tocado vivir en una edad en que las armas de fuego son ya indispensables en la guerra y que él, no obstante su pesar por haber tomado la profesión de las armas en tan detestable edad, no piensa renunciar a su profesión de caballero andante, es consciente de que, como tal caballero, no tiene más remedio que combatir en unas condiciones bélicas que él no puede alterar, en un género de guerra en el que mandan los nuevos artilugios bélicos y del que él recela precisamente porque la pólvora o una bala podrían quitarle la ocasión de mostrar su valor y hacerse famoso; y siendo así como se plantea la situación para él, decide hacer de la necesidad virtud, esto es, su objetivo es, supuesto que si participa en una guerra tendrá que combatir contra enemigos que usarán armas de fuego, mostrar su valor en situaciones de peligro generadas por la intervención de estas nuevas máquinas bélicas, un peligro mayor que el de las antiguas armas y al que los caballeros andantes del pasado no tuvieron que hacer frente, por lo que él tiene la oportunidad, gracias a las no obstante infernales armas de fuego, de superar en valor a los caballeros andantes antiguos al exponerse a peligros mayores que ellos. He aquí las palabras de don Quijote donde manifiesta su determinación de obrar así, con las que además concluye su discurso sobre las armas y las letras:
“Pero haga el cielo lo que fuere servido, que tanto seré más servido, si salgo con lo que pretendo, cuanto a mayores peligros me he puesto que se pusieron los caballeros andantes de los pasados siglos”. I, 38, 397.
No deja de ser sorprendente que precisamente quien se distingue por su oposición a las armas de fuego por considerarlas incompatibles con la moral del coraje y el heroísmo, sea a la vez quien, aunque sin buscarlo, formule, en estas últimas palabras, uno de los argumentos que los defensores de las armas de fuego en la guerra moderna solían alegar en favor de éstas. Pues éstos sostenían que las nuevas armas no sólo no eran incompatibles o perjudiciales para el valor, sino que podían estimularlo y elevarlo, ya que cuanto mayor sea el peligro, argumentaban a la manera de don Quijote, mayores serán el arrojo, el valor y el mérito de quienes a éste se enfrenten, y puesto que las armas de fuego entrañan precisamente un sustancial incremento de los peligros, en la medida en que son mucho mayores las posibilidades mortíferas de tales armas, la exigencia de valor al soldado que el arte de la guerra requiere es también mucho mayor. Así que las nuevas armas no sólo no son nocivas para la virtud y el valor, sino más aptas para promoverlos y aun elevarlos.{22}
Obsérvese que, con estas palabras finales que acabamos de comentar, don Quijote incurre en contradicción. No incurriría en ella si simplemente afirmase que él preferiría combatir en las mismas condiciones que las existentes en la bendita edad sin armas de fuego porque tendría más posibilidades de mostrar su valor, pero que, dado que le ha tocado vivir la detestable edad presente, está dispuesto a pasar por el aro, siendo como es un hombre de armas, y combatir en un tipo de guerra que le permite mostrar menos su valor. Pero si reniega de las armas de fuego porque impiden dar a conocer su valor, no puede afirmar sin contradicción que puede mostrarse más valeroso al tener que afrontar el mayor peligro representado por las armas de fuego en la guerra moderna. Ahora resulta que las nuevas armas no sólo no son un impedimento para el brillo del valor, sino que promueven en mayor grado aún su manifestación.
Cuestión peliaguda es determinar si Cervantes compartía la aversión de don Quijote a las nuevas máquinas de hacer la guerra por considerarlas nocivas para el valor y la moral heroica. Maravall da por supuesto que Cervantes compartía el rechazo de don Quijote de aquéllas, un rechazo compartido con otros grandes escritores: “Con Cervantes, otros como Ariosto, Shakespeare, Milton, están contra la artillería y las armas de fuego”{23}, y las razones esgrimidas por su criatura:
“Lo interesante es señalar que para Cervantes dentro de la cerrada esfera utópica que presenta en el Quijote, uno de los más graves motivos de decadencia de la moral heroica y en general de las virtudes nobles que en aquélla querían algunos apoyarlas, está en otra cosa: sencillamente en las nuevas armas”.{24}
Por nuestra parte, creemos que la cosa no está tan clara. Cuando termina don Quijote su discurso, el cura, que, como ya sabemos, con frecuencia es portavoz de las ideas del autor, comenta que don Quijote “tenía mucha razón en todo cuanto había dicho en favor de las armas” (I, 38, 398). Y dado que el tema y objetivo central del discurso sobre las armas y las letras es el de determinar la preeminencia de las primeras sobre las segundas, parece que lo que el cura está diciendo es que es en este punto capital en el que le da la razón y sobre el que dice estar de su mismo parecer, parecer que cabe pensar razonablemente que es también el de Cervantes. Ahora bien, la cuestión que ya no parece tan clara es si el darle la razón a don Quijote en el asunto capital de la preeminencia de las armas incluye también su postura de condena de las armas de fuego, una cuestión en la que don Quijote habla como caballero andante y es connatural a un caballero andante la aversión a ese género de armas. Bien es cierto que el posterior silencio sobre esto, es decir, que nadie salga en defensa de las armas de fuego parece inducir a pensar que Cervantes era de la misma opinión que su criatura don Quijote. Pero contra esto se puede replicar que, dado que el tema fundamental del discurso no era ése, sino, como hemos dicho, el de la preeminencia de las armas, el cura parece limitarse a mostrar su concordancia de parecer con don Quijote sólo en lo que concierne a ese asunto, pero no sobre otros, como el de si las armas de fuego favorecen o no el valor, que, comparados con aquél, son más secundarios, aunque, desde otro punto de vista, como el del presente análisis de la faceta moral de las armas y la guerra, puede ser de la mayor relevancia.
Además, obsérvese que lo que el cura admite es que don Quijote tiene razón “en todo cuanto había dicho en favor de las armas”, es decir, que sólo se pronuncia a favor de lo que el sedicente caballero había dicho en defensa de las armas, particularmente su preeminencia sobre las letras, y, por tanto, queda excluido que apruebe lo que dice en contra de las armas, en este caso las de fuego.
Pero otros textos de Cervantes, especialmente los relativos a algunos episodios importantes de su biografía parecen abonar la conjetura de que lo más probable es que Cervantes suscribiese la opinión favorable a las armas de fuego. No tiene mucho sentido su enaltecimiento de la victoria en la batalla de Lepanto, en la que él mismo combatió valientemente, como “la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros” (II, prólogo), esto es, como la más grande gesta bélica de la historia, sin admitir que las armas de fuego habían de promover el valor y el heroísmo tanto o más que las armas blancas, pues precisamente en esa batalla se hizo amplio uso de las nuevas armas y la superioridad de España y de sus aliados en ese campo fue decisiva para la obtención de su victoria; el propio Cervantes también las usó, pues su puesto en su compañía era el de arcabucero.{25} Tampoco lo tiene que mostrase tanto orgullo, como lo muestra en ese mismo prólogo de la segunda parte del Quijote, por haber quedado manco, precisamente como efecto, no de un arma blanca, sino de una de fuego, de un arcabuzazo, que le dejó inhábil la mano izquierda. No se trata de pruebas concluyentes, pero sí muy verosímiles de que, para Cervantes, armas de fuego y moral heroica no son cosas incompatibles y de que por tanto no cabe, en este punto, atribuirle la posición adversa de don Quijote.
——
{1} Sobre la función militar de la caballería andante y en particular de don Quijote, véase la sección sobre la faceta militar de don Quijote en nuestro trabajo “El heroísmo de don Quijote”, El Catoblepas, nº 75, 2008.
{2} Véase nuestro estudio sobre “La filosofía moral del Quijote”, El Catoblepas, nº 183, 2018.
{3} Véase la sección final de “El Quijote, sátira de la caballería, nº 81, 2008.
{4} Cf. Utopía y contrautopía en el Quijote, pág. 139.
{5} Op. cit., pág. 142.
{6} Op. cit., pág. 144.
{7} Op. cit., pág. 148.
{8} Op. cit., pág. 149.
{9} Cf. op. cit., págs. 150-1.
{10} Cf. op. cit., pág. 117 y sobre todo pág. 149.
{11} Op. cit., pág. 150.
{12} Cf. op. cit., pág. 138.
{13} Op. cit., pág. 38, n. 24.
{14} Cf. op. cit., pág. 138.
{15} Cf. op. cit., pág. 152, donde Maravall, para mostrar que el tema de la “victoria de sí mismo” era típico de la época, trae a colación el testimonio de Jerónimo de Urrea, un militar de profesión, que advertía que la primera victoria que ha de conseguir el buen soldado era la de uno mismo, aunque desgraciadamente no cita texto alguno suyo ni informa sobre la procedencia de su referencia; también alega que Melchor Cano le dedicó un extenso tratado y el hecho de que es recogido por la misma literatura militar de aquel entonces.
{16} Op. cit., pág. 153.
{17} Op. cit., págs. 153-4.
{18} Sobre esta disputa es útil la consulta de Maravall, op. cit., págs. 158-166.
{19} Véase un resumen de sus posiciones en Maragall, op. cit., pág. 161-2 y 166 respectivamente.
{20} La lanza de un caballero andante no es un arma arrojadiza y que, por tanto, pueda matar o herir o desarbolar al enemigo a distancia, sino un arma de choque con éste.
{21} Véase Frédéric Encel, El arte de la guerra. Estrategas y batallas, Alianza Editorial, 2004, págs. 62 y 173-4.
{22} Ésa era la línea de argumentación del poeta Fernando de Herrera, por ejemplo, de la que ofrece una buena exposición Maravall, op. cit., págs. 159-160. Mucho antes ya Maquiavelo en Discursos sobre la primera década de Tito Livio, II, 42, se había pronunciado en favor de los nuevos modos de guerra, alegando que la artillería no impedía que el valor brillara como sucedía con los antiguos modos de guerrear.
{23} Véase Maravall, op. cit., pág. 163.
{24} Op. cit., pág. 158.
{25} Véase Martín de Riquer, Para leer a Cervantes, pág. 43.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974