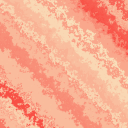El Catoblepas · número 212 · julio-septiembre 2025 · página 3

La Inmaculada Concepción como emblema político del Imperio español: un análisis materialista
Emmanuel Martínez Alcocer
En este artículo analizamos cómo la Inmaculada Concepción no fue sólo un dogma religioso, tomando como eje el cuadro de Murillo La Inmaculada Concepción de los Venerables, su función nematológica y política para el imperio desde la filosofía política materialista

La pintura La Inmaculada Concepción de los Venerables (1678), de Bartolomé Esteban Murillo, es mucho más que una de las cumbres de la pintura barroca española y es más que una escena devocional paradigmática del Siglo de Oro. Sin dejar de ser esto, nos interesa resaltar al respecto su dimensión histórica, simbólica y política. Por lo que no vamos a realizar un análisis del cuadro tratando de encontrar sus momentos sustantivos en tanto obra de arte, sino que trataremos de mostrar cómo, en tanto institución, su representación pictórica está engranada en el conjunto de la maquinaria imperial española. Porque este lienzo encarna –como muchos otros– la convergencia de catolicismo, arte y poder político; algo que también caracterizó al Imperio español. La obra de Murillo es la representación plástica, en superficie plana, de una estructura ideológica sólida que sirvió de fundamento nematológico imperial. En la imagen se sintetiza la forma en que el dogma de la Inmaculada Concepción de María fue asumido, defendido y promovido por la Corona española como principio de legitimación de su «misión histórica». O dicho en términos materialistas: de su ortograma imperial.
Y es que desde una perspectiva materialista, esta función del arte no se reduce a un fenómeno subjetivo o cultural, sino que forma parte de una realidad operatoria en la que se articula la política como instancia práctica, objetiva y estructuradora de los procesos históricos. Por eso analizar esta obra únicamente desde la perspectiva estética, o incluso desde su contexto artístico sevillano, aun siendo necesario, supone mutilar su función principal: ser la representación pictórica de un programa nematológico y político de alcance imperial, articulado en torno al dogma –entonces aún no proclamado oficialmente– de la Inmaculada Concepción de María. Con esto queremos incidir en que Murillo no pinta sólo para el culto ni para el deleite visual, que también, sino que lo hace además como un agente más en una larga batalla teológica, filosófica, diplomática y religiosa que implicó a toda la estructura de la Monarquía, de Sevilla a Méjico y de Madrid a Manila.
La Inmaculada, como núcleo doctrinal, fue una creencia arraigada en el ámbito hispánico desde el siglo XIV, pero se convirtió desde finales del siglo XVI y, sobre todo, a lo largo del XVII, en el eje de una de las mayores campañas diplomáticas y teológicas del Imperio español. El Imperio español la asumió como símbolo de pureza y limpieza, una imagen que serviría para ser proyectada sobre el conjunto de su aparato político. Esta asociación entre la virginidad mariana y la integridad del cuerpo político de la Monarquía no es meramente metafórica: cumple, en términos materialistas, una función de integración de las múltiples capas políticas, sociales e institucionales en una figura simbólica que actúa como idea fuerza, como vertebradora de una totalidad política efectiva como es el imperio.
Y es que el trasfondo de la cuestión no era sólo teológico, sino también eminentemente político, porque que la defensa de la concepción sin mancha de María era presentada y asumida como característica del poder hispánico, y por tanto como estandarte frente a sus rivales europeos, principalmente Francia e Inglaterra. Y también, obviamente, frente al turco. El hito de 1617 –cuando el papa Paulo V permitió el culto litúrgico a la Inmaculada, aunque sin proclamar aún el dogma– fue celebrado en todo el orbe hispánico como un triunfo imperial, y cada paso hacia la definición dogmática era vivido y representado como una victoria de España y sus dominios. Como por ejemplo cuando Carlos II logró, en 1693, la declaración del rezo inmaculista por parte de Inocencio XII. Logro que consiguió por el empeño del embajador español, el IX duque de Medinaceli, que logró que el papa incluyera en su bula la palabra inmaculada para referirse a la Virgen. Un triunfo –a pesar de la tan cacareada decadencia española en el XVII– que se produciría no sólo sobre sus adversarios externos, sino también sobre las reticencias romanas. Porque, como decimos, lo que se luchaba aquí no era sólo una definición teológica, sino la capacidad del Imperio español para imponer su hegemonía en el orden católico universal.
El fervor inmaculista español, lejos de ser una simple cuestión de piedad popular, aunque también, articulaba una auténtica política de Estado. El Imperio español se definiría como defensor de la fe católica –por Dios hacia el imperio– en sus dos frentes fundamentales: la lucha contra la herejía protestante y la defensa frente al turco. La Inmaculada funcionó así como bandera nematológica que unificaba las provincias de todo el imperio bajo un mismo signo, estableciendo una continuidad –junto con otras– entre los virreinatos americanos, los reinos de la Península y los territorios de la monarquía en Europa y Asia. En ese sentido, el culto y la iconografía de la Inmaculada –y el encargo y circulación de obras como la de Murillo– constituyeron un auténtico programa político-nematológico.
El arte español, pues, desempeñó a menudo un papel muy importante en la difusión y arraigo del ideal inmaculista. La propia imagen de la Virgen, tal y como la configuró Murillo, se consolidó como modelo iconográfico panhispánico (pudiendo considerarse este como uno de sus rasgos sustantivos). De modo que esa imagen no era un mero reflejo de la doctrina, sino un instrumento activo de propaganda y de cohesión. En la Sevilla del XVII, ciudad de grandes corporaciones religiosas y uno de los ejes principales del comercio imperial, la producción de imágenes inmaculistas –en pintura, escultura y festividades públicas– formaba parte de una política de justificación y visibilización del poder imperial y de la Corona, actuando asimismo como refuerzo de la unidad imperial. Los desfiles, autos y celebraciones vinculados a la Inmaculada se multiplicaron desde Cádiz a Lima, integrando a la población en unas instituciones y ceremonias compartidas.
La universalidad del fervor inmaculista en el Imperio español encuentra su confirmación tanto en la documentación eclesiástica como en las fuentes civiles y literarias. No es casual que en ciudades americanas como Puebla, Méjico o Lima, entre otras muchas, la proclamación de la Inmaculada fuera celebrada con procesiones, juegos de pólvora y encargos de grandes retablos, ni que las universidades de los virreinatos compitiesen en la elaboración de votos, poemas y alegatos en defensa del misterio mariano. Los virreyes, los cabildos y los gremios participaban también en este movimiento mariano, de modo que la devoción a la Inmaculada se integraba en la arquitectura misma de la Monarquía, articulando un conjunto institucional que se extendía a lo largo y ancho del imperio. Así pues, la defensa del inmaculismo sería algo de escala imperial. No en vano las universidades de Salamanca, Alcalá, Méjico o Lima establecieron votos formales de defensa del dogma. Las Cortes, los cabildos municipales y eclesiásticos, las órdenes religiosas y los monarcas desplegaron una red diplomática e institucional que buscaba presionar a Roma para el reconocimiento de una verdad dogmática que, para el orbe hispánico, ya era evidente.
Y aquí tenemos otra muestra de la importancia para el Impero español de la Inmaculada. Ya que la defensa diplomática del dogma fue sostenida durante siglos, ejerciendo presión sobre la Santa Sede mediante embajadores, teólogos y juristas, e implicando incluso a las Cortes y a la Universidad de Salamanca, entre otras instituciones imperiales. La lucha diplomática por el dogma se prolongó hasta el siglo XVIII, cuando Carlos III retomó con fuerza la presión sobre Roma, obteniendo en 1760 el privilegio de celebrar la fiesta de la Inmaculada como solemnidad nacional. El empeño español se plasmó en los famosos votos inmaculistas y en la concesión de privilegios a ciudades y órdenes religiosas que apoyaban la causa. Frente a los recelos de la curia romana, que temía fracturas en la Iglesia católica, esto es, universal, los representantes españoles argumentaban que la definición dogmática sería garantía de la unidad y pureza de la cristiandad, y por tanto, prolongación de la misión universal de la Monarquía. Pues esta no gobernaba sólo mediante la fuerza y el derecho, sino también mediante la producción y reproducción de una imagen de sí misma como defensora privilegiada de la fe católica y de sus misterios.
En este sentido, volvemos a insistir, el dogma funcionaba como un factor nematológico clave de la política imperial. Una eficacia nematológica que se basaba también en la ambivalencia que permitía el futuro dogma, pues suponía al mismo tiempo un modo de asumir humildad desde la perspectiva teológica y una exaltación de la justificación del ortograma imperial adoptado. Es decir, asumir a la Inmaculada como emblema imperial permitía a España presentarse como «esclava» de la Virgen, pero al mismo tiempo como «capitana» y gonfaloniera de su causa. Una ambivalencia que, lejos de ser una contradicción, constituye un fenómeno dialéctico perfectamente comprensible dentro de la filosofía política materialista, que entiende las ideas políticas no como entidades puras, sino como configuraciones políticamente implantadas, y por tanto complejas, conflictivas y operatorias. La Inmaculada servía, pues, como idea fuerza en torno a la cual se organizaban tanto la praxis propagandística como la geopolítica del Imperio.
Murillo, en el lienzo, no hace sino plasmar pictóricamente, en su proyección plana, este proyecto. La imagen de la Virgen suspendida sobre la luna, coronada de estrellas y rodeada de ángeles, no sólo nos habla de los cánones pictóricos o de las exigencias teológicas, sino que al mismo tiempo condensa una concepción política del mundo. El Imperio español aparece así como la espada de la Virgen, como su brazo armado y purificador. El cuadro no es una simple alegoría decorativa: es un nódulo simbólico, nematológico, que busca movilizar la adhesión de los súbditos y representar, ante otros poderes europeos y no europeos, la singularidad y limpieza de la misión hispánica en el mundo. Así pues, tanto esta obra de Murillo, como la iconografía barroca sobre la Inmaculada en general, puede entenderse como una representación nematológica –sin negar, obviamente, sus rasgos sustantivos cuando los tuviera– de la unidad política del Imperio español y de su ortograma imperial. Puede entenderse como un mecanismo de articulación de las estructuras imperiales y de adhesión social. De tal modo que obras artísticas como estas deben verse, también, como instrumentos operadores de escala política. El arte inmaculista no tratará sólo de transmitir una idea teológica, tratará de articularla, construirla y fijarla en la realidad de la maquinaria política imperial. Este arte es tanto producto como productor de una estructura política como el Imperio español, que tenía en la religión católica una institución clave para la integración, diferenciación y legitimación de su ortograma imperial, que operaba engranado con ideas-fuerza como el dogma de la Inmaculada.
Así pues, desde la perspectiva materialista, la función del dogma de la Inmaculada en la Monarquía Hispánica puede entenderse como un «principio medio» que permite organizar, articular y justificar la estructura política y social del Imperio. Lejos de ser una creencia meramente subjetiva, la fe en la Inmaculada cumple una función objetiva, como elemento de cohesión y legitimación del poder del monarca y del imperio. El dogma, entendido así, trasciende el ámbito estrictamente teológico y funciona como un dispositivo institucional eutáxico, en torno al cual se articulan tanto la nematología de la Monarquía Hispánica como las partes integrantes de la misma; alcanzando, en consecuencia, las prácticas sociales y culturales de sus pueblos.
En definitiva, el caso de la Inmaculada permite constatar cómo las ideas religiosas pueden desempeñar un papel constitutivo en la génesis y desarrollo de grandes proyectos políticos. Pues, en definitiva, no existen Estados «laicos» en el sentido absoluto, sino que toda sociedad política opera con mitos, símbolos y mecanismos de legitimación –esto es, nematologías–, que pueden adoptar la forma de dogmas religiosos, derechos humanos o cualquier otro principio. En el Imperio español, la Inmaculada cumplió ese papel eutáxico y nematológico, permitiendo vehicular la idea de una Monarquía «pura», elegida y destinada a la defensa y propagación de la fe católica frente a sus rivales.
La persistencia y universalidad del culto inmaculista, tanto en los territorios europeos como en los virreinatos ultramarinos, es muestra además de la profunda asimilación de este ideal tanto en las instituciones políticas y civiles como en los súbditos del Imperio. No se trataba sólo de una imposición desde arriba –de los poderes descendentes de la sociedad política–, sino de un proceso dialéctico en el que las elites y los súbditos, el clero y las corporaciones civiles, interactuaban en la elaboración y mantenimiento de la institución del misterio inmaculista. La Inmaculada era defendida por teólogos y juristas, pero también por cofradías de indígenas, esclavos y criollos, que veían en la Virgen sin pecado el emblema de unos planes y programas propios.
El triunfo definitivo de la causa hispánica se daría ya en 1854, cuando Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Aunque para entonces el Imperio español ya no era lo que había sido, y su poder había quedado muy disminuido, tampoco se puede negar que buena parte de la estructura institucional tejida durante siglos sobrevivió a la fragmentación política, manteniéndose como patrimonio compartido por las naciones hispanas. La proclamación de la Inmaculada como patrona de España y de sus antiguas provincias es un ejemplo claro de la pervivencia de esa identidad hispana.
Así, como comenzamos diciendo, La Inmaculada Concepción de los Venerables de Murillo no es sólo una obra maestra de la pintura barroca, ni un simple icono devocional, sino la representación pictórica de una estructura nematológica que sostuvo y dio sentido al ortograma imperial español. Por eso el análisis materialista del dogma de la Inmaculada nos obliga a ir más allá de la estética o la teología, sin despreciarlas. Pues es necesario ir más allá para comprender cómo las ideas, las imágenes y las creencias operan como principios medios en la articulación de los cuerpos políticos, cómo el arte puede ser a la vez instrumento de fe, de poder y de cohesión social, y cómo el estudio de la cultura material es imprescindible para entender el proceso histórico de las sociedades políticas complejas, como es el caso del Imperio español.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974