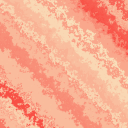El Catoblepas · número 212 · julio-septiembre 2025 · página 7

La hispanofobia desatada y virulenta de un historiador ecuatoriano
Jorge Polo Blanco
Los desatinos negrolegendarios de Aquiles Pérez Tamayo (1903-1988)
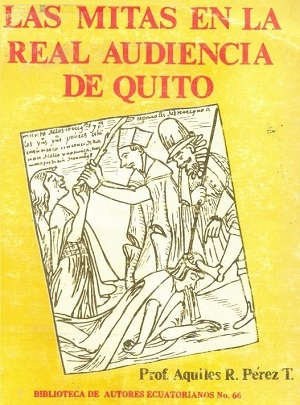
Aquiles Rodolfo Pérez Tamayo
Cubierta de la edición de 1987 (Biblioteca de Autores Ecuatorianos, número 66). La primera se publicó con fecha 1947 (Imprenta del Ministerio del Tesoro, Quito, Ecuador, 536 páginas), con una presentación del historiador Pío Jaramillo Alvarado (1884-1968). En la contraportada figuran las publicaciones del autor, de la que esta obra hace la número 12 y lleva fecha 1948. Disponible facsímil digital de la primera edición ofrecido libremente por la Universidad Central del Ecuador: Aquiles Pérez Tamayo, Las mitas en la Real Audiencia de Quito, Quito 1947.
De casualidad vino a mis manos un libro tremendo. Lleva por título Las mitas en la Real Audiencia de Quito, y su autor es el ecuatoriano Aquiles Pérez Tamayo (1903-1988). La primera edición de esta obra, muy leída en los ambientes cultos ecuatorianos, apareció en 1947. Todas las páginas del libro rezuman un rencor hispanófobo extremadamente virulento, casi histérico. Dice el autor que todos aquellos españoles, los del periodo que él denomina “colonial” (emplea con negligencia este término), fueron “engendros de la iniquidad”; sus abominables crímenes “los colocan en la picota del odio de los siglos y de las generaciones de esta insensatamente llamada América Hispana”{1}. ¿Cómo debería llamarse? No lo especifica, el bilioso historiador. Sólo dice que le parece insensato llamar “hispana” a esta América de la que forma parte la República del Ecuador. ¿Cuál será, a su juicio, la manera correcta de referirse a esta región del mundo? Afirma, en otro pasaje, que los españoles invadieron “nuestras tierras”. Aquellos “invasores”, y sus “descendientes”, se apropiaron ilegítimamente de todos los recursos del país{2}. ¿Ya existía “Ecuador” en el siglo XVI? ¿Fueron “ecuatorianos” los que padecieron aquella supuesta “invasión”? No se entiende bien eso de “nuestras tierras”, cuando el que escribe la palabra “nuestras” es un historiador del siglo XX que está refiriéndose a hechos del siglo XVI. ¿Quiénes son los ancestros de este historiador? Recuérdese que sus apellidos son “Pérez” y “Tamayo”. Pero, entonces, ¿el colérico historiador ecuatoriano desciende de aquellos terribles “invasores”? ¿Cuál será la proporción de repugnante sangre española que corre por sus venas? Tiene cierto mérito eso de convertirse en un hispanófobo iracundo, cuando unos apellidos tan eminentemente hispánicos figuran en tu documento o cédula de identidad. No debió ser tarea sencilla, la de escupir sobre los apellidos del propio padre y de la propia madre. En el siglo XVIII, sigue diciendo Aquiles Pérez Tamayo, “los extranjeros colonizadores continuaban en la orgía de sus depredaciones”{3}. Es decir, todas las personas de origen español seguían siendo odiosamente “extranjeras” en esa provincia que, desde hacía mucho tiempo, se denominaban Real Audiencia de Quito. En el siglo XVIII, todas las gentes de origen español que allí vivían eran extranjeras, aunque hubiesen nacido en América. ¿Y en el siglo XX? Porque, siendo consistentes con las premisas de dicho argumento, debería concluirse que un señor apellidado Pérez Tamayo es sospechosamente heredero, en alguna proporción, de aquellos furiosos extranjeros que sólo vinieron a depredar.
Dice, con grandilocuente verbo, que todos los indígenas del país, los que vivían en la selva amazónica, en las sierras andinas o en la costa del Pacífico, todos ellos, padecieron por igual “las mortales heridas asestadas por los colmillos de aquella fiera hispana”{4}. Y el historiador ecuatoriano examina con espanto el fenómeno del mestizaje. Sólo puede concebirlo como algo violento, como si la mayoría de los mestizos fuesen bisnietos de indias violadas (hipótesis absolutamente disparatada). Insinúa a cada paso que los españoles eran seres lascivos hasta la náusea, inherentemente pederastas e inconteniblemente violadores; y de tal depravación procedería el mestizaje{5}. ¿Puede un historiador respetable sostener que los millones de mestizos que ahora viven en el Ecuador son, todos ellos, el fruto de la violación y de la pederastia? Sea como fuere, para Aquiles Pérez debe entenderse como una calamidad el hecho de que las indias tuviesen relaciones sexuales con aquellos criminales advenedizos; fue un horror que se unieran con hombres ajenos a los de su raza. En realidad, está lamentándose de que los indios no lograsen conservar su pureza étnica{6}. Aunque, dejándose llevar por ciertos delirios raciales, concluye Aquiles Pérez que los indios que habitaban los parajes de lo que hoy es Ecuador eran de “raza pura” (utiliza este término), mientras que los depravados españoles traían consigo una sangre demasiado mezclada, motivo por el cual las generaciones mestizas del presente están conformadas predominantemente por los caracteres hereditarios de la raza india, toda vez que lo puro se impone a lo mezclado. Es decir, los actuales mestizos tienen más de indio que de español. ¡Y eso es motivo de alegría! Que la sangre española y las costumbres españolas tengan una incidencia menor es algo maravilloso{7}. También afirma, en cierto momento de su destemplada obra, que los españoles pudieron salir victoriosos únicamente porque contaron con la servil ayuda de muchos indios traidores{8}. Y es verdad que esa decisiva ayuda se produjo. Pero resulta extraño, por poner un ejemplo que atañe a lo que hoy es Ecuador, resulta muy extraño, decíamos, que alguien tilde de “traidores” a aquellos cañaris que colaboraron con los españoles en el derrocamiento del poder incaico. ¿Traidores? ¿Qué lealtad le debían los cañaris a los incas? Ninguna. De hecho, miles de cañaris habían sido masacrados por los incas. Es absurdo tildar de “colaboracionistas” a todos los indígenas que se aliaron con los españoles. ¿A qué patria se supone que estaban traicionado? ¿A la “patria indígena”? No existía semejante cosa.
Arremete el señor Pérez contra todos los defensores de lo hispánico. Eso sí, lo hace con un buen manejo del español. ¿Por qué no escribió el libro en lengua quechua? ¿Por qué ha utilizado la lengua de aquellos deleznables “invasores” que sólo vinieron a violar y a saquear? Bien es verdad que la primera gramática del quechua también la hicieron los “invasores”, toda vez que aquellos indios de “raza pura” no sabían escribir. Habla Aquiles Pérez Tamayo de “la obra inhumana y destructora de España en América”{9}. ¿Sólo trajeron destrucción, aquellos desalmados? El centro histórico de Quito y el centro histórico de Cuenca (es decir, las zonas de ambas ciudades ecuatorianas que fueron construidas en la época española) fueron declaradas Patrimonio Mundial, o Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la Unesco. Es cautivadora la belleza arquitectónica de ambos centros históricos; una belleza esencialmente hispánica. Casas hermosas, maravillosos templos barrocos, obras de arte. Colegios y hospitales. ¿Todo esto quedaría englobado en eso que el señor Pérez denomina “la obra inhumana y destructora de España”? Pero el asunto tiene más carga de profundidad, en el sentido de que la propia nacionalidad ecuatoriana proviene directamente de aquel pasado hispánico. ¿Acaso la República del Ecuador no emergió a partir de la Real Audiencia de Quito? Esta república en la que hoy viven los ecuatorianos es un retoño del tronco hispánico (también la España del presente es un retoño de aquel mismo tronco). Si los españoles no hubiesen llegado a esas latitudes, la república ecuatoriana que hoy conocemos no existiría. Si existe una nación llamada Ecuador es porque los españoles sí llegaron. Nada de lo que Ecuador es puede entenderse sin aquellos tres siglos hispánicos: su lengua, su arte, su religiosidad, sus costumbres, sus ciudades. ¡Pero el historiador Pérez se empeña en decir que España sólo vino a América a destruir! Cuando lo cierto es que los elementos civilizatorios más importantes de ese bellísimo país llamado Ecuador se establecieron y se desarrollaron en esos tres siglos hispánicos (lo mismo podría decirse de México, de Colombia o de cualquier otra república hispanoamericana). Es demencial que alguien pueda decir que lo hispánico es extranjero o postizo en el Ecuador, o en cualquier país hispanoamericano. Es absurdo y demencial, porque si eliminas la dimensión hispánica de tales países lo que ocurre es que dejan de existir.
Sigue diciendo Aquiles Pérez que aquellos españoles, compatriotas de Torquemada, eran hijos de un fanatismo homicida, y en América dieron rienda suelta a toda su brutalidad y a toda su crueldad{10}. Espoleados por una sed inextinguible de metales preciosos, cayeron sobre estas inocentes tierras como un “aluvión devastador”{11}. Aquellos degenerados no se detuvieron ante nada; y no dudaron, esos “exterminadores de pueblos”, en torturar implacablemente a las criaturas más humildes y apacibles{12}. Muy pocos fueron los españoles que no tiranizaron a los indios. Muchos de ellos se comportaron como verdaderos sádicos; debían adolecer de alguna enfermedad psíquica, pues tanta depravación no podía darse en hombres normales{13}. He ahí el cuadro horripilante que pinta el historiador Pérez. El periodo “colonial” fue, según se desprende de su relato, una continuada y sistemática carnicería; torturas, violaciones, saqueos, esclavitud. Es por eso que, cuando comenta el levantamiento indígena de Riobamba, acontecido en 1764, comprende e incluso celebra que los indígenas, en cuyo pecho se agitaba un rencor acumulado durante siglos, se desquitaran y resarcieran violando mujeres españolas{14}. No obstante, reconoce que de la Corona y de la Audiencia emanaban disposiciones favorables a los indios; es decir, admite que la legislación hispánica estaba diseñada para protegerlos de los abusos{15}. Pero claro, los avariciosos españoles, explotadores sin escrúpulos, se burlaban de tales leyes y de tales disposiciones. Y es cierto que, en muchas ocasiones, los españoles incumplieron lo que ordenaban esas leyes. Nadie podrá negar esto. Pero también es cierto que tales leyes existían, como así lo reconoce el historiador ecuatoriano. Pero Aquiles Pérez no valora algo, y es que los que pensaban y redactaban tales leyes eran tan españoles como los que, en muchas ocasiones, las incumplían. Por lo tanto, no cabe atribuirles a los españoles una intencionalidad exterminadora, pues él mismo debe reconocer que las leyes emanadas de la Corona iban en la dirección de proteger a los indios. ¡La Monarquía Hispánica jamás programó o planificó exterminio alguno! De hecho, todo su esfuerzo político y jurídico se fundamentó en la idea de incorporar a los “naturales” de las Indias, considerándolos dignos vasallos de la Corona. Y se legisló, como el propio Aquiles Pérez admite, para protegerlos de los abusos y de los maltratos. También podría traerse a colación el Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, fundado con el auspicio y el patrocinio de la Corona en 1565 (más tarde, ya en el siglo XVIII, empezaría a llamarse Hospital San Juan de Dios). El antiguo hospital, hoy convertido en museo, está ubicado en el centro histórico de la ciudad. En aquellas instalaciones se daba atención sanitaria a los indígenas.
Por lo tanto, es un completo desatino que este historiador utilice en varias ocasiones la expresión “campos de concentración” para referirse a la situación de explotación y esclavitud que, según él, padecieron los pobres indios bajo el espeluznante yugo de la tiranía española{16}. Campos de concentración, nada más y nada menos. Recuérdese que esta obra se publicó en 1947. Aún estaban calientes los hornos crematorios en el corazón de Europa. Y este historiador tuvo el atrevimiento de comparar lo que acababa de suceder en el destruido continente europeo con lo acaecido en la América española. Semejante desvarío es un insulto a la inteligencia. Pero se atreve a más, cuando escribe, sin inmutarse, que los españoles fueron “los primeros europeos que, en esta nuestra América, inventaron el totalitarismo, antes que los nazis, según se ha demostrado en todas las páginas anteriores”{17}. Evidentemente, en tales páginas no ha demostrado tal cosa. Y una majadería de semejante calibre producirá sonrojo en cualquier lector ecuánime que esté mínimamente formado. Es verdaderamente increíble que se hayan podido publicar dislates de tal envergadura (el ejemplar que aquí se está manejando fue editado por la Universidad de Guayaquil). Pero cuando alguien está ahíto de hispanofobia, puede llegar a decir cualquier estupidez.
Y, pese a todo, Aquiles Pérez debe reconocer ciertas cosas. Señala que, en el quiteño Colegio de San Andrés, en el siglo XVI, los hijos de los indios –y los mestizos– aprendían a leer, a escribir, a calcular y a tocar instrumentos musicales. También aprendían oficios y artes{18}. ¿Pero no se nos había dicho, en este mismo libro, que los españoles sólo llegaron a América para violar niñas indias y para exterminar a las poblaciones nativas? Admite que fueron muchos los indios y mestizos que –formados como pintores, escultores o doradores– participaron significativamente (y amorosamente) en la construcción y en la ornamentación de muchos templos. Cabría recordar a Miguel de Santiago, gran pintor quiteño, maestro barroco, que desplegó su talento en la segunda mitad del siglo XVII (murió en 1706), y por cuyas venas corría sangre india. Pero nuestro egregio historiador incurre en una flagrante contradicción, al reconocer todo esto, pues había dicho una veintena de páginas más atrás que los indios se mostraron “impermeables” a los elementos civilizadores traídos por los despreciables extranjeros. Había declarado, en efecto, que “la civilización europea introducida por los españoles fracasó totalmente ante la sagrada personalidad de nuestra raza aborigen”{19}. Semejante declaración es bochornosamente ridícula. Los cientos de miles de indígenas que viven en el Ecuador, ¿no son mayoritariamente católicos, aunque en algunas ocasiones practiquen una religiosidad sincrética, mezclando elementos cristianos con elementos vernáculos? ¿No manejan casi todos ellos la lengua española, además de la lengua indígena que puedan hablar? De hecho, un elevado porcentaje de indígenas ecuatorianos sólo utiliza el español. ¿No comen los indígenas del Ecuador fritada de chancho (cerdo) y arroz? Estos alimentos no existían, en la América prehispánica. La lista de componentes civilizatorios que absorvieron los indígenas es interminable. Pero Aquiles Pérez insiste en negar lo evidente, añadiendo que esa presunta impermeabilidad es un “escupitajo imperecedero” en el rostro de España{20}. El odio produce ceguera. Hasta el presente, se pregunta este buen hombre, “¿qué han ganado los nativos indios con la introducción de la civilización europea?”{21}. Produce hastío y pereza tener que responder a semejante cuestión. ¿Qué han ganado? ¿Es necesario responder? La escritura alfabética, la rueda, una infinidad de técnicas y saberes, las vacunas, la penicilina o la idea de dignidad personal. Podrían llenarse cientos y cientos de páginas con la simple enumeración de todas las cosas generadas por la “civilización europea” que han resultado ser una valiosa ganancia para los indígenas americanos. Y, en fin, es lamentable tener que recordar lo obvio, señalando que casi todos los indígenas del presente utilizan “perversas” invenciones generadas por la malvada tecnociencia “occidental”. Por ejemplo, la electricidad, los teléfonos móviles y los ordenadores (celulares y computadoras, se dice en Hispanoamérica). De hecho, los indígenas viajan en avión, ese terrible artefacto que apesta a “colonialidad”.
——
{1} Aquiles Pérez Tamayo. Las mitas en la Real Audiencia de Quito, Guayaquil, Biblioteca de Autores Ecuatorianos, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Guayaquil, 1987, p. 82.
{2} Ibíd., p. 96.
{3} Ibíd., p. 126.
{4} Ibíd., p. 293.
{5} Ibíd., p. 80 y p. 84.
{6} Ibíd., pp. 338-341, pp. 377-379 y p. 436.
{7} Ibíd., pp. 485-487.
{8} Ibíd., p. 279.
{9} Ibíd., p. 327.
{10} Ibíd., p. 197.
{11} Ibíd., p. 207.
{12} Ibíd., p. 210.
{13} Ibíd., pp. 412-415.
{14} Ibíd., p. 444.
{15} Ibíd., p. 194.
{16} Ibíd., pp. 197, p. 211 y p. 229.
{17} Ibíd., p. 272.
{18} Ibíd., pp. 390-392.
{19} Ibíd., p. 369.
{20} Ibíd., p. 372.
{21} Ídem.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974