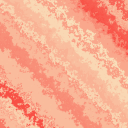El Catoblepas · número 212 · julio-septiembre 2025 · página 8

Teresa: una santa para tiempos difíciles
Francisco Martínez Hoyos
Análisis de la figura de Santa Teresa de Jesús

Fotografía del rostro de Santa Teresa de Jesús tal como se conserva en el Monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen (Alba de Tormes, Salamanca)
El general Franco la honró como “santa de la raza”, pero Teresa de Ávila no tiene la culpa de que la derecha más rancia quisiera apropiarse de su legado. Antes de 1936, no era extraño que gentes de izquierda, comunistas incluidos, la admirasen. Lo insólito hubiera sido lo contrario, que se respondiera con el silencio a una figura de tanta potencia intelectual y capacidad de liderazgo. Como reformadora de la orden del Carmelo, despertó las suspicacias de un mundo de hombres. No en vano, el nuncio papal la llamó “mujer inquieta y andariega”. Lejos de la imagen fosilizada que trasmitió el españolismo ultraconservador, la historiografía feminista la ha reivindicado por asegurar un espacio donde podía desarrollarse la creatividad de las mujeres. Aunque fuera, dentro de espacios cerrados como un convento de clausura.{1}
En su momento, la literatura hagiográfica especuló sobre su origen noble. En su proceso de beatificación, en 1610, un testigo afirmó bajo juramento que sus padres fueron hidalgos y cristianos viejos, con una sangre libre de cualquier mezcla judía o mora. Con dice Teófanes Egido, en aquellos momentos no podía concebirse a una santa que no fuera limpísima de sangre.{2}
Sin embargo, a partir de documentos publicados en 1948, se demostró que procedía de una familia de judíos conversos. La noticia, sin embargo, pasó desapercibida. En una España franquista que se obsesionaba con la “conspiración judeomasónica”, aquello era más de lo que el oficialismo podía asimilar. ¡Un icono nacional que no venía de cristianos viejos! Hubo que esperar a los años ochenta para que se volviera a publicar la documentación acreditativa y el dato se normalizara entre los especialistas.
Tal vez porque era consciente de sus orígenes, el respeto de Teresa hacia las normas de limpieza de sangre siempre brilló por su ausencia. En cierta ocasión en que alguien investigaba su posible sangre hebrea, ella afirmó, indignada, que más le pesaba un pecado venial que descender de los villanos más viles. Para la obsesión por el linaje, tan extendida entre muchos de sus contemporáneos, tenía una expresión profundamente despectiva: “negra honra”. En la España de la época, resulta algo más que peligrosa la acusación de prácticas judaizantes. El padre de Juan Luis Vives, el célebre pensador, fue condenado por la Inquisición por este cargo. También su madre, sin que importara que la pobre mujer ya hubiera muerto.
No obstante, hay que tener en cuenta que Teresa, en su crítica a la limpieza de sangre, no es una excepción. Los jesuitas, por ejemplo, también se distinguieron por su rechazo a este tipo de ideas discriminatorias. No se limitaron a teorizar sino que apoyaron activamente a los conversos. A su vez, un dominico, Agustín Salucio, trató el tema en términos muy críticos con el establecimiento de cristianos de primera y segunda categoría.
En este origen hebreo, algunos autores han querido buscar la explicación de algunas conductas de la santa. Este determinismo es excesivo. Ella, en la práctica, tuvo tantos amigos conversos como enemigos recalcitrantes del judaísmo. Lo que hizo o pensó no hunde sus raíces en la genética. Es simplista pensar que los conversos fueron siempre innovadores y los cristianos viejos, por definición, defensores del status quo.
Por lo que sabemos de su infancia, Teresa fue una niña aficionada a las prácticas piadosas y la lectura, que gustaba en especial de las vidas de santos y los libros de caballerías, un género, este último, que despertaba recelos. Porque se suponía que un exceso de relatos fantásticos podía perturbar el sentido común y ser contrario a las verdades del catolicismo. En 1555, a partir de esta inquietud, las Cortes de Valladolid solicitaron al Rey que se prohibieran unas obras llenas de “mentiras y vanidades”.{3}
Debió ser su madre quién la enseñó a leer. No pudo ir a la escuela, ni contar con los servicios de un preceptor privado. Al no llegar a la formación secundaria desconoció el latín, una herramienta imprescindible para acceder a los conocimientos especializados. Consciente de lo insuficiente de su preparación académica, buscará una y otra vez acrecentar su cultura y tomará en consideración el consejo de los sabios. También se escribirá que las mujeres no tienen “letras”, en lo que parece ser una queja por la inexistencia de una educación femenina que solo se toma en consideración si hay princesas o hijas de la nobleza de por medio.
Es esta mentalidad estrecha la que hace que Juan Luis Vives se sienta obligado a explicar que “la instrucción que mejora las almas es del todo punto necesaria a los dos sexos”. Se equivocaban, a su juicio, los que temía a las mujeres con “letras”. El camino correcto era el contrario: había que animar a las que estuvieran capacitadas a que siguieran estudios y se beneficiaran de la lectura de los buenos libros. La cultura, para Vives, constituía una garantía de moralidad: “si volvemos un poco la vista por las pisadas de las edades pasadas no hallaremos casi ninguna mujer docta caída ni que haya sido mala de su persona”. No obstante, el pensador valenciano distinguía entre saber y exhibir el conocimiento. Las mujeres deben aprender pero no hacer gala de lo que saben. En ellas, callar es virtud. En consecuencia, no debe dedicarse a enseñar a no ser que sea con sus propios hijos. La perfecta casada, como diría Fray Luis de León, ha de ser así: silenciosa, tanto si carece de conocimientos como si los posee.{4}
La joven Teresa poseía la fantasía propia de la edad, pero también la decisión necesaria para llevar sus ideas a la práctica. Por eso en cierta ocasión, se fugó de casa con uno de sus hermanos. Estaban resueltos a marcharse a tierras de moros para ver si alcanzaban el honor de morir por Cristo. En la Castilla del siglo XVI, ser mártir debía ser, para una criatura, el equivalente a lo que hoy sería soñar con ser futbolista o estrella del rock. Suerte que un tío suyo los encontró, cuando todo el mundo temía que hubieran caído en un pozo. El hermano, más timorato, intentó librarse de culpa. Había hecho lo que había hecho incitado por Teresa.
Pasó un tiempo dedicado a los pasatiempos frívolos. En su autobiografía describió esta etapa de una manera tremendista, como si hubiera estado al borde un abismo moral. Por eso sentía tanta afinidad con Agustín de Hipona, un hombre que había sido un gran pecador antes de ser santo. Si Dios lo había perdonado, también podía hacer lo mismo por ella. Fue Él quien la libró de las malas costumbres, porque ella, por sus propias fuerzas, nunca lo hubiera conseguido.
La futura santa ingresó en la orden carmelita contra la voluntad de su padre, que hubiera preferido que ella esperara a su muerte para tomar la decisión, aunque finalmente dio su brazo a torcer.{5} Por su atractivo físico no hubiera tenido problemas para encontrar un marido, pero el matrimonio le inspira una repugnancia invencible. “Temía el casarme”, escribirá en su autobiografía. Razones no le faltan, porque la vida conyugal implica la total dependencia del esposo. Un moralista de la época, Juan Luis Vives, había escrito que las mujeres debían seguir y obedecer a los esposos.{6}
A nuestra protagonista solo le queda, por tanto, el camino de la vida monástica. Permanecer soltera y laica, en la España de la época, no es una opción que confiera respetabilidad.
La separación del entorno familiar resultó, en principio, traumática, al verse lejos de sus seres queridos: “no había amor de Dios que quitase el amor del padre y parientes”{7}. Llegaría a escribir que no pensaba que el momento de la muerte pudiera ser más doloroso. Sin embargo, no se arrepintió del camino que había tomado. A través de la oración iba a conseguir unos bienes muy preciados, la paz espiritual y la energía interior.
Poco más de veinte años después, en 1557, experimentó su primer éxtasis. La Iglesia la miró entonces con sospecha. ¿No sería su experiencia, más que una bendición divina, una obra del demonio? Se propuso, como solución, un exorcismo. ¿Acaso el Maligno no se presentaba, en ocasiones, como ángel de luz? Teresa se defendió con habilidad. Conmocionada por las noticias de Francia, acerca de la violencia de los herejes hugonotes contra los católicos, concibe el proyecto de crear un convento en el que las monjas pudieran rezar por una Iglesia que atravesaba tiempos turbulentos.
La idea suscitó reparos, sobre todo por el temor de que el nuevo monasterio recibiera, en detrimento de los más antiguos, las donaciones que necesitaba para su sustento. Teresa, sin embargo, logró reunir apoyos. El general de la orden carmelita, Juan Bautista Rubeo, acabó por encargarle la expansión de su reforma religiosa en 1567. Ese año sería también clave por un aspecto personal: conoció a un religioso con el que hizo una estrecha amistad. Se llamaba Juan de la Cruz y, como ella, demostraba un talento más que notable para la poesía. El futuro santo desempeñaría su misma tarea, solo que en monasterios masculinos.
El Concilio de Trento había llegado a su fin hacia poco tiempo. Era el momento de la contrarreforma y Teresa, lejos de veleidades heréticas, asumía la ortodoxia católica en toda su plenitud. En Camino de perfección expresa su horror ante el protestantismo. Los luteranos, para ella, son los culpables de un estrago terrible. Indignada en lo más hondo, entiende que aquellos que se colocan fuera de la obediencia romana constituyen una “desventurada secta”. Ella quisiera hacer algo para contra este mal que aflige a la cristiandad, dispuesta incluso a dar mil vidas, si las tuviera, para evitar que una sola alma pudiera perderse. Sin embargo, dentro de su pequeñez, encuentra que tiene algo que aportar, aunque sea poco: seguirá los consejos evangélicos con toda perfección y hará que las monjas a su cargo hagan lo mismo.{8}
Numerosos conventos, empezando por el de San José, serán los que funde Teresa. En todos ellos establecerá normas estrictas. No podía se que la clausura siguiera sin respetarse. Aunque, paradójicamente, ella distó de cumplirla a rajatabla porque iba a pasar muchos años viajando de un rincón a otro de Castilla para establecer nuevas comunidades. Las ubicaba en zonas urbanas, no en lugares apartados, porque en las ciudades era más fácil encontrar directores espirituales preparados. También era más sencillo encontrar protectores dispuestos a hacer cargo de la manutención de las monjas, bien a través de limosnas o de la adquisición de sus productos. No es casual, por tanto, que las nuevas fundaciones carmelitas se establezcan en los territorios con las economías más dinámicas de la Castilla de la época.
En los nuevos conventos, Teresa implantó cambios que reconocerían los derechos de las religiosas. No introdujo un sistema democrático, pero sí defendió que las monjas pudieran cambiar de confesor cuando quisieran, a la vez que incidía en la necesidad de que escogieran a sus prioras. Por otra parte, eliminó las distinciones basadas en el origen social de las hermanas. Las constituciones de su orden prohibieron el empleo de títulos de nobleza. Esta sensibilidad igualitaria se refleja también en su aceptación de novicias aunque no dispusieran de la preceptiva dote.
La espiritualidad que abandera es exigente. Hay que aspirar a lo más alto, sin permitir que obstaculice el camino un falso concepto de la humildad. Porque la falta de autoestima, en ocasiones, tiene mucho más de tentación peligrosa que de virtud. El menosprecio gratuito de uno mismo no conduce a nada.
No acepta que sus monjas, al incurrir en un defecto, se autojustifiquen con la excusa de que no son ángeles. De lo que se trata es justo de lo contrario, de serlo con la ayuda de Dios, con plena confianza en que Él tenderá su mano a los fuertes. Teresa no desea almas pusilánimes sino mujeres decididas y valientes. A eso se refiere cuando elogia la “santa osadía”, una cualidad imprescindible para un viaje espiritual en el que ninguna religiosa debe quedarse a medio camino. Porque a la vida no se viene a otra cosa sino a pelear mientras queden fuerzas. Como si fuera un Winston Churchill carmelita, no promete un futuro fácil. El futuro estará lleno de peligros, pero hay que ignorar a quienes tratan de infundir miedo. No sin humor, viene a decir a sus monjas que no sean tan infantiles como para imaginar que sea posible conseguir nada que merezca la pena sin asumir riesgos: “¡Donosa cosa es que quiera ir yo por un camino adonde hay tantos ladrones, sin peligros y a ganar un gran tesoro!”{9}
Lo del “camino adonde hay tantos ladrones” fue muchas veces, no una metáfora, sino una realidad estrictamente literal. Para crear sus conventos, Teresa tuvo que ir de aquí para allá y soportar durante el trayecto tanto el sol abrasador como la nieve. Sin embargo, ella misma confiesa que nunca dejó de hacer lo que deseaba hacer por miedo al trabajo.
Su amplia labor fundacional no se hizo sin suscitar reticencias ni enemistades. Es fácil imaginar uno de los motivos, la prosaica cuestión de los fondos. La aparición de nuevas comunidades religiosas implicaba que las que ya existían iban a recibir menos donaciones. Todos sabían que la viabilidad de un convento dependía de la posesión de recursos suficientes para garantizar la subsistencia de sus miembros. A no ser que se hiciera la arriesgada apuesta de optar por la pobreza absoluta. En cualquier caso, lo habitual es que en las monjas vivan en medio de una continua estrechez. Las excepciones son pocas. Es por eso que las aspirantes a carmelitas han de poseer una salud capaz de soportar las privaciones. No obstante, la fortaleza ha de ser espiritual antes que física para evitar estados depresivos.
Entre tanto, Teresa utilizaba sus dotes de seducción para ganar apoyos. La imagen tópica de la mística arrebatada ha hecho perder de vista la mujer inteligente que supo hacer que los hombres más capaces de su tiempo se pusieran de su parte: Juan de la Cruz, Juan de Ávila, Francisco de Borja. Lo mismo hizo con los personajes más poderosos, como el rey Felipe II o el inquisidor Quiroga. Tenía tanta mano izquierda que conseguía que aquellos a los que debía obediencia le ordenaran lo que ella ya tenía decidido hacer.{10}
La simpatía de algunas damas resultó en ocasiones decisiva. El convento de Valladolid, por ejemplo, se fundó gracias a la marquesa de Camarasa, María de Mendoza. El de Malagón, por los buenos oficios de la hija del duque de Medinaceli, Luisa de la Cerda. Otras familias aristocráticas quisieron entonces imitarlas. Sin embargo, los favores que estas damas de alta alcurnia otorgan a Teresa pueden resultar contraproducentes. Menoscaban su imagen de autenticidad religiosa al hacerla cómplice de una vida de lujos. Un clérigo le reprochará precisamente eso, que se las de santa mientras viaja en coche. Nuestra protagonista, como señala Joseph Pérez, tal vez debió pensar que aquel crítico estaba, por desgracia, en lo cierto.{11} Pero lo cierto es que se siente incómoda entre la nobleza, harta de una vida que le parece falsa y en la que el esplendor social se paga con unas servidumbres intolerables.
Para crear una nueva comunidad, la princesa de Éboli invitó a Teresa a Pastrana pero la relación entre las dos mujeres iba a terminar el desastre. La aristócrata ejercer una influencia determinante que la religiosa no está dispuesta a consentir. Los desacuerdos entre ambas se multiplicaron. La de Éboli creía estar frente a una más de sus criadas, por lo que no aceptaba que pudiera disentir de sus planes o, más bien, de sus caprichos. Cuando su marido, el influyente Ruy Gómez da Silva, muere, decide tomar los hábitos carmelitas. Teresa, que la conoce bien, recibe la noticia con exasperación: “¡La princesa monja” Ya doy la casa por desecha”. No le falta razón. Por su aportación económica, la benefactora del convento se cree con derecho a un trato especial. No cree que la disciplina monástica vaya con ella. Informado, Felipe II le ordena que se marche a su palacio y se ocupe de los asuntos. Despechada, pone fin a la provisión de fondos. La situación se vuelve tan insostenible que las monjas se ven obligadas a marcharse a otra comunidad, la de Segovia.{12}
Como escritora, la reformadora carmelita explicó su experiencia religiosa en el Libro de la vida, a partir del clásico esquema de pecado-arrepentimiento-salvación. Debía, en principio, seguir un mandato de sus superiores religiosos. El suyo, sin embargo, no fue un estricto acto de disciplina porque aprovechó para hacer apología de sus experiencias místicas. Desde la mentalidad del siglo XXI resulta fácil caricaturizar sus visiones y atribuirlas, con simpleza, a la manifestación de una sexualidad reprimida. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, Jacques Lacan al identificar sus éxtasis con un orgasmo. Antes, Freud ya la había definido como la “santa patrona de la histeria”.{13}
El hipotético vínculo entre mística y sexualidad es un terreno controvertido, por no decir pantanoso. Rosa María Alabrús y Ricardo García Cárcel tienen razón al apuntar que, este campo, resulta complicado distinguir lo que es puramente científico de la publicidad mediática.{14}
En realidad, estamos frente a una mujer que intenta expresar lo que por naturaleza es inexpresable. Por eso necesita metáforas, única forma de dar una idea aproximada de lo que siente. Dar cuenta de la experiencia mística le exige utilizar un lenguaje que el lector poco avisado puede confundir con simple erotismo.
Teresa, lejos de los estereotipos, no era ninguna fanática exaltada. Ni una ingenua que tomara por realidad cualquier visión, aunque tampoco estuviera de acuerdo con el rechazo sistemático. A su juicio, lo mejor era comunicar la posible gracia sobrenatural al confesor y aprender a distinguir lo verdadero de lo falso. Porque un arrebato místico, podía ser, en realidad, una alucinación provocada por una penitencia desmedida. Por eso, cuando se entera de un caso así, lo primero que aconseja es que la protagonista deje los excesos y regrese a la vida normal: “Yo le dije lo que entendía y cómo era perder tiempo e imposible ser arrobamiento, sino flaqueza; que la quitase los ayunos y disciplinas y la hiciese divertir”.{15}
La monja, que no pertenecía al Carmelo sino a la orden de las Bernardas, siguió estos consejos. Se recuperó enseguida y las visiones no volvieron a aparecer: “Desde a poco que fue tomando fuerza, no había memoria de arrobamiento”.{16}
Las confusiones, por tanto, podían evitarse si las religiosas disfrutaban de buena salud, sin entregarse a excesos a la hora de ayunar o privarse de sueño. Teresa, como otros cristianos de su tiempo, intentó seguir una vía media en cuestiones de ascetismo. Ni poco ni demasiado. Le gustaba la santidad, no la santurronería. No era cuestión de caer en la ingenuidad de tomar cualquier cosa, a las primeras de cambio, por un contacto sobrenatural: “Así es menester que a cada cosita que se nos antoje, no pensemos luego en cosa de visión”. Por tanto, para vivir una espiritualidad seria y profunda, las monjas necesitaban evitar ciertos peligros. Solo así evitarían ver lo que solo estaba en su imaginación. En el caso de que la religiosa pasara por una etapa de depresión, las precauciones debían ser todavía más estrictas. La tristeza, en este tipo de cuestiones, nunca era una buena consejera: “A donde hay algo de melancolía, es menester mucho más aviso”.{17} La buena monja, por el contrario, debía mantenerse alegre y afrontar la vida con valor, sin miedo a ninguno de los acontecimientos de la vida y tampoco a la muerte.
Había que mortificar el cuerpo pero sin caer en la arbitrariedad ni la estupidez: el sufrimiento no debía ser gratuito sino estar orientado a un fin espiritual, el acercamiento a Dios. Por eso, nuestra protagonista se indignó cuando supo que la priora de Malagón daba bofetadas a monjas. Porque esta y otras prácticas no conducían a nada, como no fuera a una complacencia insana con el dolor. Sin duda era más sensible a este tipo de desviaciones porque ella misma, cuando era novicia, había sufrido penitencias que habían quebrantado su salud. La búsqueda de Dios, en su caso, no está reñida con la alegría. Quiere que sus monjas rían, canten, que participen en concursos poéticos.
En Camino de perfección, la líder carmelita ofrece una guía para la vida religiosa. Por otra parte, documenta sus andanzas como iniciadora de conventos en el Libro de las fundaciones, una obra que ha cautivado a los críticos por su amenidad y su fino humor. En Las Moradas, su obra maestra, habla del camino del alma hacia la unión con Dios. Tampoco hay que olvidar, obviamente, su poesía mística, con versos tan memorables como el de Vivo sin vivir en mí.
Frente a sus obras mayores, su correspondencia, las cerca de quinientas cartas que se han conservado, ha recibido menos atención. Pero es ellas donde se expresa con mayor libertad y nos trasmite su día a día: si estaba alegre o triste, qué le complacía y qué le decepcionaba, a quién admiraba, a quién no podía tragar. De esta forma, llega hasta nosotros un caudal de sentimientos que configuran una psicología transgresora. Porque, en contraste con los estereotipos imperantes, que prescribían la seriedad como el estado propio de los buenos religiosos, con exclusión del humor por frívolo, ella no duda en reírse ni en hacer reír, método particularmente sabio para desdramatizar situaciones adversas como la amenaza del Santo Oficio. Tenemos, pues, a una mujer que no teme sacar a la luz sus emociones. Por eso, sabe mostrarse tierna cuando lo habitual, en la época, era todo lo contrario por entenderse el cariño como una muestra de debilidad.{18}
El tópico la ha presentado, a menudo, como una literata rústica por su inclinación a lo coloquial. La crítica ha desbaratado esta imagen al descubrir en sus textos una amplia variedad de recursos estilísticos. Su sencillez y espontaneidad obedecen a las preferencias estéticas propias del humanismo renacentista. Un Juan de Valdés, en su Diálogo de la Lengua, tenía a gala utilizar la pluma con los recursos propios de la oralidad: “El estilo que tengo me es natural, y sin afectación ninguna escribo como hablo”. No obstante, sería caer en una exageración creer, con Ramón Menéndez Pidal, que Teresa no escribe sino que habla por escrito. Más acertado estuvo Fray Luis de León cuando elogió la “elegancia desafeitada que deleita en extremo”.{19}
Pero, por encima de todo, asombra la inagotable pasión de nuestra heroína por las letras en medio de sus interminables obligaciones. Cualquier momento libre le sirve para tomar la pluma, muchas veces con una contención que nos deja con la miel en los labios. Porque sólo nos dice una pequeña parte de lo que podría. A fin de cuentas, nunca pudo ver cumplido su deseo de tener muchas manos para escribir más.{20}
En vida de la autora, sus libros se acostumbraban a difundir en versión manuscrita, a través de copias que circulaban por los conventos castellanos. En algún caso, las reproducciones se hicieron incluso antes de que la obra estuviera terminada, como sucedió con el Libro de las fundaciones.
Poco después del Concilio Vaticano II, en 1970, fue la primera mujer en recibir el título de Doctora de la Iglesia. En su época, sin embargo, se dudó de su ortodoxia. En parte, por prejuicios misóginos. Molestaba que ejerciera un liderazgo tan acusado, que la hacía aparecer como una especie de maestra religiosa. Suerte que Teresa, como señala una historiadora, sorteara este obstáculo “disfrazando sus enseñanzas espirituales como confesiones autobiográficas, cartas administrativas, consejos prácticos para monjas, o como escritura por obediencia”.{21}
Hay que situar bien su pensamiento dentro de su época y no sacar las palabras fuera de contexto. Es cierto que aboga, por un lado, por lo que denomina “santa obediencia”. Los religiosos y las religiosas, si desean ir por buen camino, deben colocarse bajo la dirección experta de sus superiores y acatar sus órdenes, estén o no de acuerdo con ellas. El obispo, lo mismo que el confesor, está en el lugar de Dios. Para que el alma esté segura, mejor seguir de buena gana sus dictados.{22}
Sin embargo, la propia Teresa distingue entre la santa obediencia, que es buena, y la sujeción de espíritu, que es mala porque no deja libre el entendimiento y no nos conduce a la libertad. Este es un camino dañino, nocivo tanto para el cuerpo como para el alma. Si queremos que esta última se adentre en un proceso de crecimiento, hay que procurar que nada la encadene. La santa de Ávila, en su Libro de las Fundaciones, lo expresa poéticamente en términos de auténtica intensidad: “el alma, la cual, para ir adelante, no sólo ha menester andar, sino volar”.{23} Por tanto, todo lo que contribuya a nuestra esclavitud espiritual, deber ser visto con profunda desconfianza. De ahí que Teresa se queje de las limitaciones que la Iglesia oficial, en tanto que mujer, le impone a diario: “Oh, pobre mariposilla, atada a tantas cadenas que no te dejan volar como querrías”.{24}
La obediencia las autoridades eclesiásticas no significa, en su caso, ciega sumisión. Existe lo que denominaríamos, en la actualidad, objeción de conciencia. Si un superior ordena algo contra la Ley de Dios, el inferior está en su desecho de desobedecer: “Y también estén avisadas las súbditas, que cosa que sería pecado mortal hacerla sin mandársela, que no la puedan hacer mandándosela”.{25} La santa obediencia se podía ejercitar en multitud de aspectos como para que tener que extenderla a lo que no se ajustaba a los más rectos principios, por más que se tratara de una imposición masculina.
Para ella, resultaban difíciles de comprender las actitudes machistas, como la de ese profesor de la Universidad de Salamanca que arremete contra las “mujercillas” que viajan de una ciudad a otra, en lugar de quedarse en sus casas hilando y entregándose a la oración. Por su parte, el nuncio Felipe Sega ofrece un retrato fuertemente despectivo de nuestra heroína, en la que no es capaz de ver más que a una figura incómoda: “Fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz que, a título de devoción, inventaba muchas malas doctrinas, andando fuera de la clausura”.{26}
En palabras de Joseph Pérez, “varios aspectos de la vida y de la obra de Teresa de Ávila se asemejan a una protesta contra la situación impuesta a las mujeres en la sociedad del siglo XVI”.{27} Un párrafo de Camino de perfección, finalmente censurado, nos la muestra como una precursora de la teología feminista: “No aborrecisteis, Señor, de mi alma, cuando andabais en el mundo las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres”.{28} Es cierto que, en más de una ocasión, habla de lo poca cosa que son las mujeres, pero este tipo de afirmaciones de debe tomarse a la letra sino como un recurso retórico, la “captatio benevolentiae”. A la hora de la verdad, lo que hace es afirmar con fuerza indiscutible el derecho de las mujeres no quedar “tan fuera de gozar las riquezas del Señor”.{29} Sabe perfectamente que los misóginos se apoyaran en afirmaciones bíblicas, como las de San Pablo, pero aplica el sentido común y responde que el Nuevo Testamento no se puede interpretar a partir de citas aisladas. Hay que mirar, por el contrario, el conjunto. Si se procede a este tipo de exégesis, está segura de que nadie podrá taparle la boca: “Diles que no se sigan por una sola parte de la Escritura; que miren otras, y que si podrán por ventura atarme las manos”.{30}
La igualdad se fundamenta, pues, sobre una base religiosa. Algo que no entienden los que gobiernan el mundo, que por ser todos hombres “no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa”.{31} Fijémonos en el “por ser todos hombres”. Teresa denuncia con energía que el sesgo masculino de aquellos que detentan el poder.
Así, en contra de lo que hubiera deseado Jesucristo, las mujeres se ven obligadas a no proclamar en público las verdades cristianas, aquello que lloran en secreto. Como podemos comprobar, son palabras duras y contundentes las de esta escritora que clama porque se siente impotente y acorralada cuando tantas ganas tiene de hacer cosas que merezcan la pena por su fe. El arquetipo femenino que propone no es el de la mujer sumisa, recluida en el hogar, sino el de la religiosa con espíritu fuerte y virtuoso. Tanto es así que está convencida de que el Señor pueden hacer que sus monjas sean tan varoniles “que espanten a los hombres”.{32}
“Varonil”. Ese es el adjetivo con el que la elogian sus admiradores, incapaces de tener en cuenta cualquier punto de comparación que no sea masculino. Las mujeres como Teresa no ponen en cuestión los paradigmas de género porque, para la mentalidad de la época, son simples excepciones. No se piensa, por tanto, que su ejemplo cuestione las ideas comúnmente aceptadas acerca de lo que es una mujer y lo que es un hombre.
Su margen de actuación no era tan amplio como le hubiera gustado. No gustaba que se convirtiera en un punto de referencia como autora, tampoco que gustaba que viajara de aquí para allá, dedicada a la fundación de conventos, porque eso implicaba no vivir en la clausura que prescribía el Concilio de Trento. Se suponía que las mujeres, por el hecho de serlo, necesitaban de una protección especial contra las tentaciones del mundo. No obstante, lo cierto es que Teresa, en sus planes de reforma, trazados antes de la promulgación en España de los decretos tridentinos, optó por la clausura rigurosa. Las religiosas no debían mezclarse con el mundo exterior a no ser que fuera para arreglar problemas, ofrecer consuelo o fortalecer en la fe a los cristianos tibios.
La Iglesia necesitaba a una líder como Teresa, por su empuje apostólico, a la vez que la temía, sobre todo por un carisma que parecía amenazar el monopolio de los sacerdotes como mediadores religiosos. Ella, pese a todo, siempre se mantuvo fiel a la doctrina oficial aunque esta lealtad no le evitó problemas con el Santo Oficio. En uno de sus escritos hizo referencia al primero de estos encontronazos: “Iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisidores”. Los rumores, por lo que parece, no debieron inquietarla mucho. Se sentía más que segura de su adhesión a la menor regla católica. O, tal vez, hacía protestas de ortodoxia para evitarse problemas.
Sabemos que, en la práctica, discrepaba profundamente de las censuras impuestas por los inquisidores. No vio con buenos ojos, sin ir más lejos, que en 1559 se prohibiera la lectura de la Biblia en lengua romance. Intentó consolarse pensando que Dios, en medio de tanta cerrazón, iba a proporcionarle un “libro vivo” con lecciones que nunca iba a olvidar. Así, al dirigirse a sus religiosas, les advirtió que nadie iba a quitarles el padrenuestro y el avemaría. Un censor perspicaz anotó que parecía estar reprendiendo a los censores que prohibían libros de oración”.{33}
Más tarde, en 1574, su Libro de la vida fue denunciado. Se vio entonces sometida a una estricta investigación de la salió airosa: los censores del Santo Oficio examinaron con lupa el escrito pero no encontraron el menor indicio de herejía que pudiera perjudicarla. El inquisidor general, Gaspar de Quiroga, reconocería en una carta a la autora que el contenido de la obra, que él había leído al completo, era doctrina muy segura y provechosa.
Aunque el asunto no acabó mal, existió el peligro real de que los adversarios de Teresa la hicieran pasar por heterodoxa, en concreto por alumbrada, al presentar sus éxtasis sobrenaturales como una patraña. La reformadora carmelita era, desde su óptica, una de tantas mujercillas que aseguraban experimentar algo extraordinario, bien fuera porque estaban sinceramente convencidas o porque hacían comedia. Y, ciertamente, no faltaban motivos para la desconfianza. Se dieron y se darían casos sonados de estafadoras como Magdalena de la Cruz, una religiosa clarisa que fingía estasis, exhibía llagas falsas y aseguraba que su único alimento era el pan de la Eucaristía. Por su parte, Sor María de la Visitación consiguió engañar a personalidades como Fray Luis de Granada con sus visiones y levitaciones. La Inquisición también intervino en este caso y descubrió que los estigmas de la “Religiosa santa” eran heridas que se provocaba ella misma.
Para un teólogo tan importante como Melchor Cano, había que huir de las explosiones emocionales porque a Dios solo se le podía conocer desde una fe iluminada por la razón. Si había mujeres obsesionadas con la Biblia, debía impedirse que accedieran a ella. No todo el mundo estaba capacitado para leer los textos sagrados sin caer en peligrosas desviaciones doctrinales. La interpretación de la palabra de Dios debía dejarse en manos de los profesionales, es decir, en manos del clero. Teresa estaba de acuerdo: a lo largo de su vida siempre contó con el criterio de los que denominaba “letrados”. La fe y la inteligencia no debían ser antagónicas, aunque la razón, por si sola, no baste para comprender la experiencia mística.
En un clima marcado por el miedo a la herejía, donde era fácil ver luteranos por todas partes, Teresa corría peligro. El temor a que se quemara su importante autobiografía impulsó a sus admiradores a realizar copias, no fuera que se produjera lo irremediable. El clérigo Julián de Ávila participó en esta operación de salvamento, como sabemos por sus propias palabras: “Y yo fui uno de los que junté tantos escribientes cuantos eran menester, para que en un día lo trasladasen, porque se tuvo por cierto habían de quemar los originales”.{34}
Con la Inquisición, la fundadora carmelita evitó el choque frontal. Consciente del peligro de que la denunciaran por alumbrada, dio todas las facilidades a los censores y fue la primera en reclamar su intervención, de forma que su aval la protegiera contra cualquier sospecha. Ellos podían eliminar o corregir cualquier párrafo en el que, por error, “por ignorancia y no por malicia”, se hubiera deslizado la menor cosa contra la Fe. De esta forma, la religiosa abulense se hacía con un “seguro doctrinal” indispensable en una época que exigía una ortodoxia sin mácula.{35} Ella, sin embargo, estaba muy lejos de aceptar con sumisión completa las correcciones que le imponían. En cierta ocasión se quejó de que sus confesores la quisieran forzar a escribir palabras que no suscribía y que, por eso mismo, borraba del manuscrito para restituir las suyas.
No faltó quien tomara la pluma para defenderla. Lo hizo, en 1589, Fray Luis de León en su Apología, a la vez que arremetía con dureza contra la estrechez de miras de sus críticos. No se debía, por ejemplo, cargar contra los escasos pasajes oscuros de sus escritos, porque ni siquiera los grandes especialistas podían decir que entendían todo en autores de la talla de San Agustín. Respecto a las revelaciones místicas de Teresa, Fray Luis propuso una defensa contundente sobre la libertad de expresión. A su juicio, las dudas de algunos sobre la veracidad de ciertas experiencias no podía justificar los obstáculos a su difusión: “pues porque ellos no las creen, que por eso se han de vedar a los otros. Presunción intolerable es hacerse señores de los juicios de todos”.{36}
El gran poeta admiraba a Teresa, sobre todo, porque le parecía un enorme mérito que una mujer, y además sola, llevara a la perfección a toda una orden religiosa. Una orden que, además, había experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Sus fundaciones, lo mismo que sus escritos, resultaban tan sorprendentes porque, en palabras de Fray Luis, lo propio de las mujeres no era enseñar sino ser enseñadas. San Pablo así lo afirmaba en el Nuevo Testamento. El caso de Teresa no cuestionaba estaba verdad establecida sino que volvía más increíble la obra de “una flaca mujer, tan animosa, que emprendiese una cosa tan grande, y tan sabia y eficaz”.{37}
El interés de Fray Luis de León es una muestra, entre tantas, de la popularidad de Teresa tras su muerte. La emperatriz María, hermana de Felipe II, ha leído con gran interés sus obras. Los libros biográficos se suceden. El pueblo y las élites están de acuerdo acerca de su santidad. El obispo de Salamanca inicia las gestiones para su beatificación en 1591, apenas nueve años después de su muerte. Cuenta con el apoyo de la monarquía. Se inicia así un proceso que se culminará en 1614, en medio del fervor popular, grandes festejos y hasta un soneto de Cervantes y un romance de Góngora. Finalmente, la canonización llegará en 1622. Entre tanto, Felipe III la proclamará patrona de los reinos de España, con lo que se desencadena una ardua polémica entre sus partidarios y los del apóstol Santiago. Entre los primeros encontremos a figuras tan prominentes como el rey Felipe IV y el conde-duque de Olivares, muy devoto de la santa de Ávila{38}. Francisco de Quevedo, en cambio, publica un panfleto en el que defiende al “Matamoros” como único patrón de “las Españas”. El país necesita que sea un guerrero el que interceda por su bienestar ante Dios, no una simple monja. Como señala Joseph Pérez, la encendida polémica es similar a una repetida controversia de la época, la que versaba sobre si eran superiores las letras o las armas.{39}
En Francia, la figura de Teresa se introdujo con prontitud y el Carmelo disfrutó de un rápido éxito: en 1644 contaba con cincuenta y cinco monasterios en el país. Port-Royal era un convento cisterciense, pero allí se profesaba una extraordinaria admiración por la santa hispana. Blaise Pascal, el célebre pensador, también es un lector entusiasta de su obra, atraído por su espiritualidad exigente. Cree que ella había contribuido a salvar a la Iglesia por más que durante su vida hubiera quien sospechara de su ortodoxia.
Nuestra protagonista fue, en muchos sentidos, una suma de contrarios. Era rebelde a la hora de cuestionar muchos tópicos, con los que colocaban a la mujer en una situación subordinada. Sin embargo, no desafío frontalmente al sistema. Lo hizo con astucia, jugando la carta de la persuasión antes que la del del enfrentamiento. Protagonizó, sí, experiencias místicas, pero fue también muy exigente a la hora de convalidar cualquier cosa con pretensiones sobrenaturales. Los arrobamientos no tenían nada que ver con los abobamientos. De esta forma, lideró un movimiento de renovación espiritual que ponía en cuestión los tabúes de género. Porque… ¿Quién dijo que las grandes empresas no eran para manos femeninas?
——
{1} WEBER, ALISON. “Teresa de Ávila. La mística femenina”, dentro de MORANT, ISABEL (Dir.). Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. II. Madrid. Cátedra, 2005, p. 107.
{2} EGIDO, TEÓFANES. “Santa Teresa y sus cartas. Historia de los sentimientos”. Hispania Sacra 136, julio-diciembre de 2015, p. 411.
{3} GONZÁLEZ SÁNCHEZ, CARLOS ALBERTO. El espíritu de la imagen. Arte y religión en el mundo hispánico de la Contrarreforma. Madrid. Cátedra, 2017, p. 311.
{4} VIVES, JUAN LUIS. Instrucción de la mujer cristiana. Madrid. Fundación Universitaria Española/Universidad Pontificia de Salamanca, 1995, pp. 17, 49-50, 57.
{5} GOODWIN, ROBERT. España, centro del mundo 1519-1682. Madrid. La Esfera, 2016, p. 182.
{6} VIVES, Instrucción de la mujer cristiana, p. 29.
{7} JESÚS, TERESA DE. Libro de la vida. Barcelona. Círculo de Lectores, 1999, p. 77.
{8} JESÚS, TERESA. Camino de perfección. Madrid. Espasa, 2017, p. 68-69.
{9} JESÚS, Camino de perfección, pp. 140, 161, 167.
{10} PÉREZ, JOSEPH. Teresa de Ávila y la España de su tiempo. Madrid. Algaba, 2007, p. 292.
{11} PÉREZ, Teresa de Ávila y la España de su tiempo, p. 176.
{12} PÉREZ, Teresa de Ávila y la España de su tiempo, pp. 94-100. Sobre las estancias de Teresa en la ciudad del acueducto, véase MARTÍNEZ CABALLERO, SANTIAGO (Coord.). Santa Teresa en Segovia. Junta de Castilla y León, 2015.
{13} GOODWIN, España, p. 186.
{14} ALABRÚS, ROSA M.ª; GARCÍA CÁRCEL, RICARDO. Teresa de Jesús. La construcción de la santidad femenina. Madrid. Cátedra, 2015, p. 15.
{15} JESÚS, TERESA DE. Libro de las Fundaciones. Barcelona. Espasa, 2015, p. 82.
{16} JESÚS, Libro de las Fundaciones, p. 82.
{17} JESÚS, Libro de las Fundaciones, pp. 95-96.
{18} EGIDO, “Santa Teresa y sus cartas”, p. 410.
{19} Introducción de María Jesús Mancho a JESÚS, Camino de perfección, pp. 22-23.
{20} Prólogo de Rosa Navarro a ROSSI, ROSA. Teresa de Ávila. Biografía de una escritora. Barcelona. Círculo de Lectores, 1993, p. 7.
{21} WEBER, “Teresa de Ávila…”, p. 115.
{22} JESÚS, Libro de las Fundaciones, pp. 41, 46, 51.
{23} JESÚS, Libro de las Fundaciones, p. 82.
{24} ÉGIDO LÓPEZ, TEOFANES. “Lecturas y escrituras bíblicas de Teresa de Ávila”, dentro de GIORDANO, MARÍA LAURA; VALERIO, ADRIANA (eds.). Reformas y Contrarreformas en la Europa católica (siglos XV-XVII). Estella. Verbo Divino, 2016, p. 335.
{25} JESÚS, Libro de las Fundaciones, pp. 154-155.
{26} ALABRÚS; GARCÍA CÁRCEL, Teresa de Jesús, p. 149.
{27} PÉREZ, Teresa de Ávila y la España de su tiempo, p. 185.
{28} ALABRÚS; GARCÍA CÁRCEL, Teresa de Jesús, p. 152.
{29} ALABRÚS; GARCÍA CÁRCEL, Teresa de Jesús, p. 150.
{30} ALABRÚS; GARCÍA CÁRCEL, Teresa de Jesús, p. 200.
{31} ALABRÚS; GARCÍA CÁRCEL, Teresa de Jesús, p. 146.
{32} MORERA DE GUIJARRO, JUAN IGNACIO. “Márgenes de la mirada en la mística española”, dentro de GONZÁLEZ GARCÍA, MOISÉS; SÁNCHEZ, ANTONIO (Coords.). Renacimiento y modernidad. Madrid. Tecnos, 2017, p. 456.
{33} ÉGIDO LÓPEZ, “Lecturas y escrituras bíblicas de Teresa de Ávila”, p. 331.
{34} PEÑA DÍAZ, MANUEL. Escribir y prohibir. Inquisición y censura en los Siglos de Oro. Madrid. Cátedra, 2016, pp. 2015, p. 120.
{35} PEÑA DÍAZ, Escribir y prohibir, pp. 109-110.
{36} PEÑA DÍAZ, Escribir y prohibir, p. 131.
{37} MORERA DE GUIJARRO, “Márgenes de la mirada en la mística española”, p. 453.
{38} Véase, por ejemplo, la carta de Felipe IV a la ciudad de Segovia, en la que manda que se reciba a Teresa de Jesús por patrona y se la invoque en momentos de necesidad. MARTÍNEZ CABALLERO, Santa Teresa en Segovia, pp. 54-55.
{39} PÉREZ, JOSEPH. Teresa de Ávila y la España de su tiempo, pp. 269-275.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974