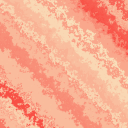El Catoblepas · número 212 · julio-septiembre 2025 · página 12

Figuras del simulacro
Jesús Pérez Caballero
La idea de simulacro enmarca organigramas confusionarios, tan institucionales como los oficiales, así como otras paradojas o «monstruos de la verdad» cotidianos en México

1
En este ensayo estudio la idea de simulacro en México; creo que ese es el runrún común a lo planteado aquí. Me centro, en una primera parte, en hechos de hace décadas y utilizo, como hilo conductor, la figura de la «madrina» (con este nombre de opereta, pero de uso popular en el país, se alude, a grandes rasgos, a individuos que realizan funciones policiales sin ser ellos mismos policías). Eso permite plantear la hipótesis de «organigramas confusionarios», principalmente en instituciones de seguridad. Posteriormente, reflexiono más ampliamente sobre la idea de simulacro, que desborda, cotidianamente, la de estos organigramas.
2
No sé si en todo lugar, pero muchas organizaciones mexicanas (sus atribuciones oficiales, los individuos adscritos, el espacio donde se los ubica, las funciones que realizan) tienen sombra –o cola; «hasta el rabo, todo es toro»… Aunque por las fusiones que voy a describir, en México habría que matizar: «hasta el rabo, todo es minotauro». En el campo policial, no hace falta remitirse a personajes icónicos –que tras su mercadotecnica pop cumplen cadena perpetua en EEUU, y hasta el mismo castigo heredan a sus hijos–, ni tampoco escarbar mucho en inglés –«triangular información», estudiar lo que la Medusa de turno procese con sus gorgonas en dron–, para toparnos con estos organigramas. Se perciben en el día a día, y basta saber español y distinguir, con algo de sutileza, entre «ser» y «estar».
Puede pensarse que el organigrama confusionario es como una rueca que da más y más hilo a la institución oficial. Ciertamente, lo que yo haya visto es limitado, aunque caminar y platicar lo amplíe, y sea mejor que ir en carro y buscar al informante clave; lo escuchado debe ponchar los rumores, los malentendidos y las mentiras interesadas, aunque el tiempo en un lugar alista buenos abrojos; y lo leído exige no dejarse llevar por la coherencia de la reflexión, sino por lo que sea comprensible de los mosaicos, grietas y agujeros de estos temas intrincados y tan faltos de teorías.
La figura de las «madrinas» plasma la habitualidad del organigrama confusionario en México. Su cronicidad en las décadas pasadas –¿cuál es su evolución hoy?– se debe, entre otras razones –algunas persisten–, a la falta de servicio de carrera, especialización y capacitación en la policía (con las precarias condiciones económicas y laborales), así como a la dicrecionalidad en el ingreso a la institución (se priorizaban los contactos y las redes clientelares), la carencia de normativa interna y doctrinal, o la falta de rendición de cuentas (interna y externa){1}.
La función de las madrinas se observa en tantas situaciones de hace décadas… Es sólo un ejemplo, pero en el desaparecido diario El Popular, en una noticia sobre el municipio de Río Bravo (a unos setenta km, una hora en bus aproximadamente, de Matamoros), es habitual leer sobre «algún elemento de la policía judicial del estado que funge como madrina», o «[...] elementos de la Policía Judicial que en realidad son madrinas pueden estar involucrados en permitir [...] las ilícitas actividades de conocidos corredores de mariguana»{2}. Madrinas, ex madrinas, operativos conjuntos con madrinas o, como señalaba otro titular de la prensa de la época: «ex madrinas de la Dirección Federal de Seguridad [el servicio nacional de seguridad interior, operativo de 1947-1985] y narcotraficantes»{3}.
Reflexionar filosóficamente sobre la figura de las madrinas permite entroncar este ensayo con los análisis de Gustavo Fondevila. Que yo sepa, son tres los que sobre este tema publicó el autor entre 2009-2010, donde detalla redes de madrinas en México, desde los setenta del siglo XX. Metafóricamente, podemos considerar a la madrina como las tuercas de un organigrama confusionario, que se dilata y profundiza en otro tipo de arreglos ilegales desde la informalidad, no sólo en contextos de seguridad.
Aunque prefiero la palabra madrinazgo, que ya utilicé previamente{4}, he leído «madrinaje», por ejemplo, en prensa noresteña de los ochenta{5}. En general, el lenguaje popular mexicano abunda en juegos de palabras eufemísticos, a partir de una fonética compartida. Tal es la explicación del origen de «madrina», si es que proviniera de «madrazo», en tanto esta es una «[…] palabra con que se denomina a un golpe fuerte», y que surgiría como sinécdoque de algunos de los trabajos expeditos que realizan esta mesnada parapolicial democratizada{6}. No obstante, la palabra termina sonando como un giro amable y bufo de «patronazgo», una remisión a la popularidad –aún hoy– de «tener un padrino».
En España se ha perdido ese matiz, pero en México la condición de padrino o madrina todavía es la de alguien que provee de recursos. Incluso es habitual la expresión «padrino mágico», para alguien que protege económicamente con sus regalos. En política, por ejemplo, también se utiliza el término. Si el padrino de alguien no es un líder partidista histórico, o un nuevo puntal, voraz y alfabetizado en las mañas y retórica del movimiento hegemónico actual, o un cacique que prefiere las bambalinas, pero sabe ser, cuando convenga, un topo vidente… Entonces, el patronazgo vendrá de un empresario de la ilegalidad, tal vez con negocios en la frontera norte, que se sentirá calumniado cuando en prensa le endiñen el prefijo –narco. De hecho, el padre de una madrina de la policía judicial –puesto que, en ese ejemplo, padre e hijo se abrogaban, con permiso de un agente, las funciones policiales, sin ser parte oficial de la corporación– afirma: «No sigas con lo de la demanda que tienes contra mi hijo y contra mí porque no te van a hacer caso, yo estoy bien apadrinado»{7}. El madrina apadrinado, poco más a añadir al totum revolutum del orden mexicano.
En síntesis, las madrinas son individuos con quienes la parte legal del organigrama oficial –no es tautológico–, acuerda realizar actos de la policía, incluido ilegales. Para Fondevila, la institución de la madrina es única en Iberoamérica{8}. ¿Lo es? Quizás, en la medida en que los entresijos del Estado mexicano son únicos, y única fue su manera de afrontar, a mediados del siglo pasado, la dialéctica insurgencia/contrainsurgencia.
A veces, las madrinas operan en núcleos decisionales de la organización policial; pero, en otras ocasiones, son parte de operativos a ras de calle, analogables a patrullajes, vigilancia informal o espionaje en la cotidianidad (el «halconeo» de hoy en día: vigilar a personas, para que otros hagan las cosas), sin que se descarten banalidades, como ser recaderos o lavar un carro –de lavacarros empezaron los hermanos Cárdenas, fundadores de una de las facciones más influyentes en el narcotráfico tamaulipeco y durante mucho tiempo, monopolizadores de la marca «Cártel del Golfo» en la frontera noresteña.
Otras veces, las madrinas cumplen un rol periférico, como el de un informante, con movilidad entre distintos niveles del organigrama departamental. Pero, a su vez, la flexibilidad de esta figura, les permite interactuar con otros organigramas oficiales, con papeles de vigilancia, contravigilancia y coordinación, que otros individuos, adscritos rígidamente a una cadena de mando oficial, no pueden tener (pues la gran barrera coralina burocrática, resumida en el «flujo de firmas», dificulta esa arbitrariedad).
Para que esto se comprenda, y como idea límite, el lector puede imaginar un ir y venir, en movimientos horizontales (entre policías de distintos organigramas), verticales (dentro de una jerarquía), diagonales (entre individuos de dentro y fuera de la organización policial) e, incluso, de ruptura de la cuarta pared (al no presentarse ni poderse demostrar que es tal madrina). Si se piensa bien, ese orden supone el acomodo a entrar y salir por niveles (legal, administrativo, informal, ilegal), y las instituciones que aseguren esos movimientos serán las que hoy por hoy hagan las funciones de madrinazgo. En fin, una solución ingeniosa, pero de caja de Pandora, a las inercias de organizaciones, a la rigidez de las obligaciones en una institución pública y a la falta de medios, frente a una realidad que se las ingenia para presentar siempre interrogantes, antes mayormente politizados (activistas, insurgentes, terroristas guevaristas o foquistas), ahora propios del vanguardista, picassiano ámbito delincuencial mexicano.
Fondevila destaca las funciones de algunas madrinas en la gestión de la información, transmiténdola, conservándola o diseminándola, lo que revaloriza su estatus en contextos de pugnas e infiltraciones entre instituciones{9}, como sucedía en el Estado mexicano de las últimas décadas del siglo XX, con luchas de poder, camarillas dentro y fuera del despacho oficial, &c. (¿y en la actualidad?). Como señala, las madrinas «sirven para infiltrar el sistema de informantes de otros comandantes del mismo organismo»{10}. A su vez, el marco se complejiza cuando compiten grupos de policías y delincuentes (madrinas), con otras redes similares{11}. O cuando ser madrina es un mérito para entrar, ya oficialmente, como policía. La percepción, real o exagerada, entre la ciudadanía (que Fondevila deduce de una serie de películas que tratan el tema; aunque completa estas fuentes con otras), evidencia un rol de intermediación entre clases sociales, capaces de gestionar favores desproporcionados, y hacer labor policial semioculta, con un halo de misterio –percepción que, en todo caso, será entre quienes pasen de los cuarenta años o que, por su oficio, traten estos temas, pues entre los jóvenes a quienes pregunté al escribir esto, ninguno conocía esa figura.
Si, como he apuntado, esto se relaciona con la dialéctica de insurgencia/contrainsurgencia (pues en ese humus de los años sesenta y setenta en Iberoamérica nacen y se consolidan grupos clandestinos pro y antigubernamentales), las madrinas organizadas a modo de células en instituciones policiales presentan analogías con las formas de organizarse las insurgencias políticas (grupos guerrilleros, células terroristas), y eran un instrumento idóneo para enfrentar a estas. Pero, igualmente, cuando a finales del siglo XX amaina la persecución política –al menos a nivel federal–, principalmente por la desbandada o destrucción de los grupos contra los que se dirigía, las madrinas pasaron a utilizarse en la gestión de la delincuencia organizada{12}. Es previsible, a su vez, que los conglomerados delincuenciales hoy vigentes hayan incorporado esa figura, de algún modo que recoja lo descrito en estas páginas y las aportaciones del siglo XXI. En esencia, se mantienen estas, puesto que las macroestructuras criminales mexicanas muestran, a un nivel, Leviatanes propios y portafolios panameños, pero a pie de calle utilizan las fórmulas tan efectivas de la célula organizativa y la facción armada iberoamericana.
3
Un abogado, ex policía ministerial tamaulipeco (activo a finales del siglo pasado y principios de este por Tamaulipas: Nuevo Laredo, Matamoros y, a unos treinta km de esta, en dirección a Reynosa, el poblado de El Control), me contaba que las pruebas de confianza (una serie de controles sobre consumo de sustancias prohibidas, patrimoniales y antecedentes penales), así como estándares mayores de formación (por ejemplo, pedir título de profesionista), ayudaron a la disminución de las madrinas.
A la vez, la flexibilidad con la que operaron acabó volviéndose una arbitrariedad, que demolió cualquier otro matiz en las relaciones entre fuerzas oficiales y no oficiales. Así, hoy por hoy, el informante me comentaba que, en Matamoros, una madrina ha terminado en trabajos como la venta particular de flores, mientras que un ex ministerial chambea en un supermercado de guardia de seguridad, por no hablar de otras situaciones decrépitas{13}. Como sucede con los veladores o guardias de seguridad en edificios o en calles, como antiguos serenos (muchos ex policías preventivos, esto es, municipales), o las continuas negociaciones de ex policías preventivos matamorenses retirados en el ayuntamiento de esta ciudad, exigiendo lo que consideran sus derechos laborales, la arbitrariedad contra quienes quedan afuera del organigrama oficial es tan persistente, como la que ellos, potencialmente, podían ejercer contra la población. Se trabaja sin respaldo oficial y cuando se deja de laborar, el Estado se lava las manos (el organigrama confusionario es un sótano que absorbe las peticiones de «derechos», manteniendo en la órbita de bumerán de los hechos consumados: al igual que «Roma no paga a traidores», podría decirse que «el gobierno mexicano no paga oficialmente a madrinas»).
Vistas estas formas de operar, la hipótesis del organigrama confusionario deberá descartar las ideas asociadas a un organigrama paralelo. La razón es que sujetos oficiales y no oficiales, por así llamarlos, se relacionan de un modo continuo, hasta con indistinciones u otras maneras de conservar la identidad respectiva, pero como parte de un todo. No son líneas paralelas, no se trata de que unos sean la cara verdadera y los otros la falsa, ni tampoco pensarse en términos de ventriloquía –aunque esa metáfora esté tantito más cerca de su naturaleza. Si acaso, el organigrama confusionario será una sombra, aunque es una sombra paradójica, puesto que, en ocasiones, tiene más cuerpo que quien la proyecta. El organigrama confusionario es un fondo del organigrama, parte de este, no una prolongación, ni un reflejo, ni una ocultación. Acaso sea su expansión, el que permite al oficial operar según prioridades que pueden o no coincidir con las legales, y a partir de jerarquías que atraviesan las paredes formales. En el sentido que, por ejemplo, da Carlos Flores a los «negocios de sombras»{14}. Esto es, las instituciones públicas se hacen con ese tipo de individuos, no frente a ellos. O, dicho de otro modo, las madrinas son tan institución como las oficiales{15}. El músculo no es el rostro, ni el esqueleto es un cuerpo, pero el retrato sería alucinante sin ninguna de tales partes. Lo mismo con el organigrama oficial y el confusionario.
4
Todo ello es parte de un equilibrio mayor. El mismo ex policía platicaba de cuando estuvo destinado en Nuevo Laredo –el principal puerto terrestre de entrada y salida de mercancías de Iberoamérica–, durante, aproximadamente, un año (a finales de los noventa y principios de los dosmiles). Mencionaba de ese periodo:
–En Nuevo Laredo todo está arreglado.
El significado de arreglado no es el de un control jerárquico, piramidal. Más bien se puede comprender como un acuerdo doble. Por un lado, alude a la tolerancia mutua de una pluralidad de sujetos con la capacidad operativa de responsabilizarse o resolver algo, en oposición a lo que un ciudadano medio esperaría de su función oficial –en este caso, policía del ámbito estatal. Crudamente, imaginemos que un policía es básico para algo tan supuestamente ajeno, como cerrar un contrato empresarial, o un sindicalista decide sobre la vida o la muerte de los no sindicalizados.
A su vez, ese «arreglo» tiene como segundo pilar el considerar que evita males mayores. ¿Por qué? El ex policía se remitía a arreglos de otro tipo, que se dan por sobreentendidos –sea por habituales, porque preguntar por ellos es peligroso, por el lucro que generan y reparten entre quienes callan con «lealtad y discreción», &c. Pero también por ofrecer una respuesta rápida, que aplaque a quienes necesitan una previsibilidad, aunque sea el castillo de arena de conjuntar hechos falsos.
El informante cuenta que, una vez, andaba patrullando con otro ministerial, cuando notaron que «olía a mota» (marihuana). El olor era tan fuerte que se percibía en la calle y hasta podía averiguarse su origen. Armados, llamaron a una casa. Les abrió un tipo, que vigilaba el cargamento. Les hizo pasar sin ningún problema. Los policías le preguntan de quién es la droga, qué hace allí... Preguntas típicas, sobre todo, de sondeo. Le piden que marque a su jefe y, ya al teléfono, ellos le cuentan los hechos: Estaban patrullando y han encontrado esa casa de seguridad con fardos de marihuana, pero no saben si está arreglado y con quién. Le piden algún nombre y que les entregue una cantidad de dinero, y así puede seguir con el negocio, y ellos no reportarán nada.
Aquí es interesante el modo en que los oficiales de la ley se valen de esta para mantener su rol ambiguo: Utilizan la ley que los inviste de policías estatales, pero para mediar entre las consecuencias imprevistas de la aplicación de esa norma a un sujeto que, potencialmente, puede concitar a fuerzas que entorpezcan, igualen o superen a esa ley. Parecerían decir estos dos policías que el modo en que se mantiene vigente la ley (reducida a la sinédcoque de ser la única manera en que dos patrulleros uniformados pueden caminar por un lugar así), a esa escala de esa colonia neolaredense, es con el equilibrio del don de gentes y el aval de maniobrar en un contexto tan indeterminado. Dicho de otro modo, quienes se presentan con la placa o charola oficial («huevo», como se denominaba hace años, desconozco si aún) van tan a tientas como nosotros; a la vez, quienes maniobran desde lo oscurito, por esa misma condición no tendrían por qué conocer mejor las cosas o decidir con prudencia –como si llevasen en los bolsillos páginas de un Saavedra Fajardo.
Al otro lado de la línea, el jefe responde:
–Yo no estoy arreglado, soy chapulín.
Por tal se refiere, en ese caso, a un individuo que va por libre, que no tiene a alguien que lo patrocine o que no es él mismo capaz de protegerse; de ahí la alusión al insecto saltarín (chapulín o saltamontes), con la que el interlocutor se reconoce en una posición de indefensión y asume el estigma de oportunista. Ser tachado de chapulín es denigrante en el panorama delincuencial y abre la posibilidad, incluso, del asesinato, si uno no se alinea con alguien. Los negocios temen el desorden, y mucho más a los desordenados… El término alude también a quienes se cambian de bando. De hecho, el Diccionario histórico de la lengua española identifica un uso político del término desde 2017, con el significado de «[a]bandono de un puesto por otro antes de la finalización del periodo establecido inicialmente»{16}.
Mi informante, ante esa respuesta, marcó a su jefe en la policía. Este le dijo que se retirase y que luego le daría más instrucciones. Después, su jefe marcó a otras personas. Se refiere a pláticas con los «viejos feos», alusión grotesca a delincuentes, que podrían hacerse cargo para comprar la droga. Pasaron semanas y, un día, sin que mi informante supiera quién, ni cómo, vio que la casa estaba vacía; se habían llevado la droga («se cayó», como se dice en jerga), sepa si a EEUU o a otro lugar{17}. Quién sabe si podría estar, incluso, sólo a una cuadra, como si fuera el juego de las sillas.
5
El simulacro que mencionaba ese ex policía sugiere un mayor análisis. Como punto de partida, puede ponerse el ejemplo del wéstern Río Lobo (Howard Hawks, 1970), donde vemos desdoblamientos que ilustran este rubro. El dentista del pueblo ficticio donde termina la trama –por su movilidad y, por coacción o ánimo de lucro, susceptibilidad de trabajar vigilando informalmente o «halconeando», como se dice en México –ya sabe las dinámicas de los habitantes, y se las cuenta al forastero recién llegado (el coronel Cord McNally, John Wayne). Pero, a la vez, todo ese conocimiento presupone que nadie va hacer nada. Se trata de información sobre un estado de cosas que, quienes viven en el pueblo, conocen y utilizan. Saben por qué caminos ir y a dónde no acercarse, pero están limitados al tablero, y, de hecho, lo apuntalan, al ceñirse a comprender y glosar únicamente lo que es previsible. Así, utilizan el silencio positivamente, para que no les afecten en su día a día, para protegerse o coexistir con los enemigos, que pueden no presentarse nunca como tales. En ese orden, entonces, hay una socialización que no puede verse como un juego de suma cero (del tipo corruptos que callan contra los puros que prefieren decir la verdad, alto y claro, aunque eso suponga su muerte){18}. Al contrario, en el marco de la película mencionada, supone situaciones tan extrañas a ojos de muchos occidentales contemporáneos, como tener que hacerse el enfermo para obtener información, entrar en casas a partir de contraseñas, o que un hogar sea un lugar no sólo doméstico, sino salvador (como quien llega a su casilla inicial, definitoria).
A veces, se sube la apuesta a la borrosidad. Lo comprenderemos con el siguiente ejemplo que me contaba el ex policía ministerial tamaulipeco, también para Nuevo Laredo.
Quien se encargaba de una de las barandillas, esto es, el lugar adonde se detiene temporalmente, «agarraba un chingo de lana» de quienes terminaban allá. La razón era que, en esas situaciones, todavía era posible la negociación en un ámbito local y conocido, para evitar el salto al vacío de otros foros, donde la influencia personal podía descarrilar. En esta lógica, al cancerberito lo cortejaban abogados y policías, que acordaban pasarse información. Por ejemplo, sobre las detenciones de individuos que podían ser consignados (enviados a un juez estatal o, si se consideraba que el delito es más grave, a la jurisdicción federal), y a quienes ofrecían sus servicios, transmitían información o sopesaban para ofrecerlos a los interesados. El ex policía remarcaba que, en esos momentos, era cuando un abogado podía liberar al cliente, ya que si el detenido entraba en el circuito procesal penal superior el asunto se complicaba.
Una manera de que todo quedase ahí –y que el policía ganase su extorsión, el abogado sus honorarios y el cliente quedase libre a cambio de un pago– podía ser, simplemente, pagar al cancerberito. Pero si el caso era más grave y aun así se quería liberar al alma en pena, los pagos se extendían, como en una ruleta, a cada falso testigo sacado de la manga. El oxímoron se explica por pagos a personas (en ese momento, actores) que fingiesen un decorado que respaldase una coartada. Así, se llegaban a montar escenificaciones y el ex policía me daba el ejemplo del pago a alguien que fingiese ser vendedor callejero, a quien también se le pagase para que montase su puestecito de venta (falso), y que, con ese simulacro respaldando los hechos, testificase que las cosas no pasaron como sucedieron, porque él –mentira– había visto desde su falso puesto de trabajo –que en el momento de los hechos, ni siquiera existía –que todo había sucedido al revés{19}.
6
Lo explicado por este informate me recordaba a la sorpresa de leer por primera vez (en algún tianguis o mercadillo tapatío) un anuncio de «kilos completos», cuando en lo definitorio de un kilo está su completitud. Las preguntas, en esta línea, son de mayor calado… Y, aun así, es útil plantear estas paradojas, sea para llamar la atención sobre cómo pesar exactamente o las mañas de comerciar.
Puede que sean paradojas aparentes, una antesala para observarlas institucionalmente. O, por el contrario, puede que, al analizarlas, nos topemos con que prefieren lo gelatinoso de las contradicciones insalvables, haciendo nuestros razonamientos adictos al vaivén. Podría ser, también, que la penumbra de un oxímoron acote realidades que, si se trasplantasen a otros entornos, sembrarían incomodidad y miedo. «Son las paradojas monstruos de la verdad», viene a la mente, con Gracián…
Por ejemplo, pensemos en la «arquitectura efímera» mexicana. Por un lado, asociamos la arquitectura a firmeza y continuidad. De un modo distinto, el adjetivo efímero, aplicado a esta rama, alude a la decoración conmemorativa, coyuntural. Por ejemplo, ante eventos como la visita o muerte de un rey, se despliegan paseos artificiales, se decoran ventanas y puertas, se erigen esculturas. Un desarrollo de esto, cuasi ucrónico y, a la vez, precedente de tantos delirios de afrancesados, fueron, durante la Revolución francesa, los cultos cívico religiosos a la Razón y al Ser Supremo. En fin, la ciudad se disfraza, temporalmente, para conmemorar ciclos o festividades.
Sin embargo, en el México de hoy, grupos de ciudadanos modifican el paisaje para vigilar a sus compatriotas. Se erigen construcciones fugaces, precarias, fungibles, en una, a veces, continuidad tosca con la gran vigilancia del Gran Hermano mexicano. Por ejemplo, en una avenida tamaulipeca por la que se sabe que pasarán vehículos militares, unos individuos –vigilantes informales, «halcones», radieros– ponen unos tambos, un cartón que indica precios para lavar carros y unas sillas de oficina. El lugar se usará ad hoc para avisar qué sucede alrededor, y esa vigilancia informal durará hasta que a ellos les sea útil, o las autoridades les envíen un aviso sutil o sostenidamente violento.
Aunque su objetivo es aparentar una cosa, para lograr otra, esta arquitectura efímera no es camuflaje; apenas se oculta nada. Tampoco es la trama del cuento La carta robada de Edgar Allan Poe (1844), en la que el protagonista esconde la carta donde menos se la espera: poniéndola sobre la mesa, a la vista de los buscadores, que jamás imaginan que la carta no esté escondida bajo siete llaves. Más bien, la paradoja de la arquitectura efímera delincuencial es la de un secreto a voces. Un, por así decirlo, «acuerdo de mínimos», donde ante la imposibilidad de inhibir la conducta socialmente, se la tolera penalmente, mientras no sobrepase unos límites.
Desde esta luz pueden verse los saqueos y robos –y no sólo de bienes necesarios– permitidos tras el huracán Otis en Acapulco (Guerrero, 24 de octubre de 2023), como también se habían tolerado cuando el huracán previo en ese puerto del Pacífico. Además de su efecto de válvula de escape de las iras y frustraciones, ¿acaso tales actos no se permiten para que, a la incompetencia y, quizás, negligencia criminal de las autoridades al no avisar pedagógica y diligentemente sobre la gravedad del fenómeno, estas mismas autoridades pudieran alegar que la ciudadanía también cometió delitos? Es decir, los gobernantes susurran: Ustedes delincan, a cambio de no pedirnos explicaciones… Pues todos somos iguales (pueblo somos todos). En realidad, el paradigma de este «pacto diabólico» es el Exemplo XXXIIº. De lo que contesció a un rey con los burladores que fizieron el paño (en El conde Lucanor de Don Juan Manuel, siglo XIV), donde decir la verdad supondría, para el rey desnudo, reconocer su codicia e ingenuidad, y para cualquiera, dudar de la propia filiación biológica –pero nada de eso invalidaría lo que ciudadanos y gobernantes deben exigirse, esto es, los pactos sinalagmáticos de la tradición hispánica.
En esta línea paradójica, podría escribirse que todos los ciudadanos en México vivimos en una «notoriedad mentirosa». ¿Qué significa esto? Que, como muestra el organigrama confusionario, lo que se presenta como evidente, no lo es, y mucho de ello tiene que ver que un policía o un pistolero hagan lo contrario de lo que se espera de ellos (que el primero robe y el segundo ponga orden), o que los organismos oficiales manufacturen mentiras y distribuyan paquetes desinformativos, tirando la piedra y escondiendo la mano (y a la piedra, y a la madrina).
En esta línea de comprender que las raíces son también el bosque, una paradoja agreste es la «brecha ilimitada». Una brecha es un camino no pavimentado que, en ocasiones, permitiría transitar secretamente, sobre todo por su lejanía o ajenidad de los caminos oficiales. Caminos de herradura o vecinales, breñales (la breña es «tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza», según el DRAE) ... Aunque se las cartografíe y georreferencie –y el modo en que conocen las brechas algunos ejidatarios del noreste mexicano se antoja un calendario–, son espacios geográficos donde, al menos oficialmente, no se sabe muy bien qué está sucediendo, lo que maximiza miedos o malentendidos sobre sus límites espaciales y morales. Por muchas de ellas se puede transitar y contrabandear con bienes prohibidos, como si fuesen subterráneas; esa misma condición aumenta su peligro{20}.
Una variante extrema de las distorsiones del espacio, que podemos asociar a la arquitectura efímera y las brechas ilimitadas es la paradoja de la «simultaneidad forzada». Entiendo por tal el acompasamiento de los ritmos usuales de la ciudad al de fuerzas violentas. Bloqueos carreteros y de calles por gatilleros, operativos de seguridad tajantes y opacos, rumores que extienden la psicosis, como los que he vivido en el área metropolitana de Guadalajara (Jalisco), Matamoros o la capital guerrerense, Chilpancingo... No hay una guerra declarada, los eventos duran horas o, a lo sumo, se prolongan días{2}. Después, vuelta al punto de partida, como si nada.
¿Qué sucede, por su parte, con la serie rampante de cadáveres encontrados en el territorio mexicano y que los medios, con sus botas de siete leguas, nos dejan ver cada mañana, para pasar rápido a otra cosa? ¿Podríamos entenderlos según una paradoja que llamaríamos «paisaje unipersonal»? Quiero decir que, si el paisaje es, por definición, suprapersonal, podríamos entender tal paradoja de estas dos maneras:
1. Una, en referencia a los primeros planos de cuerpos muertos que acaban engullendo el paisaje, como en las fotografías de Fernando Brito (Culiacán, Sinaloa, 1975). Esos cuerpos absorben el encuadre hasta convertir la naturaleza en materia del foro procesal sobre las causas del cadáver. El descoyuntamiento de lo judicial genera los presupuestos engañosos del efecto Droste –o, preferible en español, un efecto cantigas de Santa María, por la mención de Alfonso X «El Sabio» en una de estas cantigas a cómo sanó leyendo las Cantigas de Santa María, y así, ad infinitum{22}. Esto es, no hay un acotamiento por lugar, ni materia, ni ninguno de los foros definitorios del proceso penal, y el foro personal no es lo que parece, obligando a incluir todo, cualquier cosa, en la explicación.
2. Otra interpretación es pensar en la retención del cadáver por objetos que, o no están hechos para albergarlo, o buscan cercenarlo del espacio público... Pero la juntura de la paradoja es que los objetos necesitan ganarse dicho espacio para lograr el efecto ominoso. La bolsa o el cadáver embolsado, el muerto encajuelado o la caja, son, por así decirlo, como una especie de ventanas sobre el suelo. Los asesinos y sus protectores nos obligan a la analogía –funciona como una maldición– de que asomarnos a ellas, es caernos en ellas.
Ambas interpretaciones son terribles. La razón es que atrofian el pronombre asociado al cuerpo. Verlo como «paisaje unipersonal» esteriliza concebir que ese muerto puedes ser tú, ella o yo.
Muchos asesinatos se relacionan con otra paradoja, umbría, la de los «ataques de presentación». Si asociamos la acción de presentarnos a establecer lazos de cercanía y agasajo, de honra, hospedaje o amistad a quien cuidar o respetar, los ataques de presentación irrumpe sanguinariamente para poner en valor la fuerza de una marca, grupo o individuo. Esta fuerza se definiría como la capacidad de generar daño en el blanco de ataque. Sería como firmar en la puerta destruyéndola.
Estos ataques son, en esencia, un castigo dislocado y deslocalizado. Como si una deuda tuviera la condición contradictoria de no poder saldarse nunca, porque lo exigido era tan desproporcionado que debe quedar siempre irresuelto («ahora, ¡vete! […], y di a tu padre que por cada mentira que digas te rebanaré un pedazo de piel, hasta que lleguemos a la parte verdadera, la parte que no miente»{23}). En la lógica de los atacantes y de los planistas –de los hombres de atrás–, los mataron porque debían su vida. Si continuamos desmontando la institucionalidad de estos ataques, entenderemos que, aunque tengan un principio del talión, son actos propagandísticos, que apelan al daño corporal y al pensamiento de miedo o terror. A ello lo maximiza la distribución de mensajes en redes sociales, aglutinadas en el hogar del usuario o en la portabilidad, cansina, que no dimensiona –nos cuesta hacerlo– el pavor moral que supone ver atrocidades trasfundidas al entorno íntimo.
La violencia estática del «paisaje unipersonal» y la dinámica de los «ataques de presentación» coagulan, en su condición de disfemismos, una simetría. La de un orden mexicano, aunque se enraíce en adjetivos extravagantes. Frente al que fue hace años mi domicilio en la Colonia Americana de Guadalajara, un camión de demasiada altura rompió, al pasar, ramas y cableado. Los vecinos salimos corriendo a retener al conductor, ya que era la única manera de que alguien se hiciera responsable de los daños. Llamamos a la policía. Cuando llegaron, un vecino advirtió a uno de los agentes:
–Pero cuidado no le vaya a dar [el conductor] una mordida [un pago] y así librarla.
A lo que el agente repuso:
–¿Me ve que ladro? Yo no soy perro para andar con mordidas.
La paradoja, como lago congelado, permitía ver el agua (es decir, la popularidad de las extorsiones) sin tocarla (como si el delito no fuese con nadie, o resultara en una simple cuestión de carácter). El orden del simulacro, en el que abrevan las paradojas sugeridas, tiene, como en el refrán, «una mala salud de hierro». ¿Qué instituciones ha roto ese orden y qué otras lo apuntalan, en otro efecto más de cantigas de Santa María?
——
{1} Gustavo Fondevila, «Madrinas» en el cine. Informantes y parapolicías en México, Documento de Trabajo del Centro de Investigación y Docencia Económicas [CIDE], núm. 45, mayo de 2010, handle.net, pp. 3-4.
{2} El Popular, «Protege la Policía a los Responsables de un Crimen», 30 de agosto de 1984, p. 12, pfos. 2 y 5.
{3} El Popular, «DIEZ DETENIDOS, PERO NINGUNO ACEPTA PARTICIPAR EN MATANZA. Poderosa Banda Integrada por Exmadrinas de la DFS y Narcotraficantes de Texas», 7 de marzo de 1985, p. 16. Mayúsculas escandalizadas en el original.
{4} Jesús Pérez Caballero, El delito de halconeo, Tirant lo Blanch, Ciudad México, 2023, pp. 28, 41 y 42.
{5} Un ejemplo, en Abraham González, «Desde Río Bravo», El Popular, 30 de agosto de 1984, p. 12, pfo. 1: «Dentro del madrinaje de la Policía Judicial del Estado se ha detectado un sinnúmero de arbitrariedades, primero que están “Bajando del macho” a los que se dedican al trafique de enervantes, segundo que han creado un problema anejo que nadie puede intervenir decimos esto por lo que corresponde a los elementos policiacos de la preventiva, pero a Israel Peña Lucero Jefe de la Polijudicial [Policía Judicial] le está lloviendo sobre mojado pues sus madrinitas no le están respondiendo a la confianza....».
{6} Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 2/95, 13 de marzo de 1995, cdhcm.org.mx, p. 4.
{7} Ibíd., p. 3.
{8} Gustavo Fondevila, «Madrinas»: Informantes y parapolicías: La colaboración ilegal con el trabajo policial en México, Documento de trabajo del CIDE, núm. 34, marzo de 2009a, handle.net
{9} Ibíd., pp. 12-13.
{10} Gustavo Fondevila, Contacto y control del sistema de informantes policiales en México, Documento de Trabajo del CIDE, núm. 37, septiembre de 2009b, handle.net, p. 10.
{11} Fondevila, ob. cit., 2010, pp. 10 y 14.
{12} Fondevila, ob. cit., 2009a, pp. 6-8 y 11.
{13} Conversación con un ex policía ministerial, 12 de octubre de 2023.
{14} Carlos Antonio Flores Pérez, Negocios de sombras. Red de poder hegemónica, contrabando, tráfico de drogas y lavado dinero en Nuevo León, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social [CIESAS], 2020.
{15} Gustavo Bueno, «Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones», El Basilisco, núm. 37, 2005, 3-52, fgbueno.es . La idea de institución en Bueno requiere de más profundidad que este apunte y espero glosarla en algún próximo artículo en El Catoblepas.
{16} «Chapulineo», en: Diccionario histórico de la lengua española, 13ª Entrega (diciembre de 2022), Versión del 31 de diciembre de 2022, rae.es , acepción única. Pero, por ejemplo, Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino, en su Diccionario electoral (Instituto Nacional de Estudios Políticos) sobre México, inep.org, no contemplan el término a 2006.
{17} Conversación con un ex policía ministerial, ibíd.
{18} Planteamiento criticado por Blazquez, Adèle, «Positive Silence. Between State and Cartels in Mexico: a Village in the Western Sierra Madre», Noria Research, 18 de marzo de 2014, noria-research.com La autora residió una temporada, entre 2013-2016, en Badiraguato (Sinaloa, parte del territorio de lo que era la Nueva Vizcaya), cuna de familias históricas de traficantes. Más ampliamente, a partir de su tesis doctoral, en su libro Dawn rose on a dead body: Armed violence and poppy farming in Mexico, University of California Press, 2025.
{19} Conversación con un ex policía ministerial, ibíd.
{20} «El interés de los grupos armados por estas rutas federales (San Fernando-Reynosa y la Reynosa-Matamoros) es por las cientos de brechas que se conectan desde el sur y centro del estado hacia la frontera, en las cuales se realiza el tráfico de indocumentados y el trasiego de droga. Una sola brecha puede atravesar la mitad del estado.
Por ejemplo, desde Reynosa, Matamoros u otro municipio fronterizo puede conducir hasta el sur del Golfo de México y de ahí a los puertos marítimos, como el de Altamira, donde se presume el arribo de buques cargados de droga», Peña, Alfredo, «Bajo yugo criminal, dos rutas tamaulipecas; poseen cientos de brechas», Excelsior, 13 de junio de 2021, excelsior.com.mx
{2} Aunque a veces se convierten en modus operandi parte de ciclos de violencia mayores, como en 2008 y 2024 con la ruptura entre facciones delincuenciales en Sinaloa, en 2010 en Tamaulipas o en 2013 en Michoacán. En estos casos, la duración es por años y el término «simultaneidad forzada» no sirve.
{22} En la cantiga 209, «De cómo el rey don Alfonso de Castilla enfermó en Vitoria y tenía un dolor tan grande que creyeron que se moriría y le pusieron encima el libro de las cantigas de Santa María y quedó curado»: Alfonso X «El Sabio» (autor) y Fidalgo Francisco, Elvira (trad.), Traducción al castellano de las «Cantigas de Santa María» de Alfonso X el Sabio, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2022, cervantesvirtual.com
{23} Lo dice Naruz, un copto egipcio, uno de los protagonistas de la novela Mountolive (E. P. Dutton & Co., EEUU, 1961 [1958], p. 34), de Lawrence Durrell, tras cortar, como castigo, una parte del lóbulo de la oreja de un criado. Traducción propia.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974