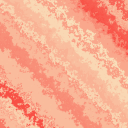El Catoblepas · número 212 · julio-septiembre 2025 · página 13

Meditaciones en el desierto (1946-1953), de Agustí Calvet «Gaziel»
Carlos Andrés
Autodisección del alma de la Tercera España
Sumario
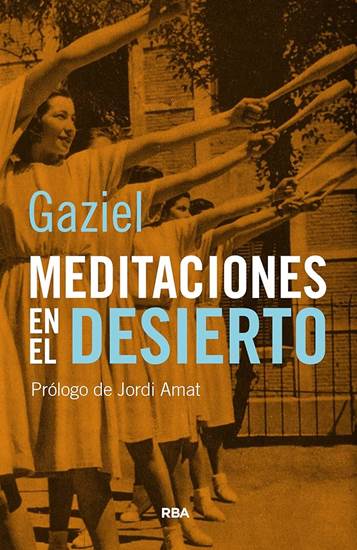
Las Meditaciones en el desierto (1946-1953) de Agustí Calvet, «Gaziel», conforman una obra profundamente personal, casi íntima, escrita desde la decepción, el exilio interior y el desencanto político. Expresan la voz victimista y amarga de un personaje de la llamada Tercera España, formada por un ínfimo número de intelectuales liberales que no se alinearon con ninguno de los bandos enfrentados durante la Guerra Civil. Gaziel escribió sin autocensura porque no pensaba dar sus reflexiones a la prensa; de hecho, no vieron la luz hasta 1974, una década después de su muerte. Desde esa posición centrista y liberal, el autor despliega una crítica acerba no solo del franquismo, sino también de las democracias occidentales, a las que acusa de haber traicionado a la Tercera España.
Como además de liberal, Gaziel es catalanista, la obra va cargada de invectivas contra España, su historia y su identidad. Se percibe una marcada antipatía hacia Castilla y una reivindicación –a veces contradictoria– del catalanismo político en el que militó. Su visión de la Segunda República está teñida de una nostalgia moderada por lo que consideraba una oportunidad perdida, mientras que su juicio condenatorio sobre la Guerra Civil se enmarca en el discutido esquema de “los dos extremos enfrentados” que habrían marginado a una mayoría moderada.
Desengañado de las potencias aliadas –a las que culpa de haber traicionado los ideales liberales al colaborar con la España del General Franco tras la Segunda Guerra Mundial– termina resignándose a sobrellevar pacientemente la consolidación de la España victoriosa.
Los asuntos destacables del libro, en orden creciente de interés para mí, son estos:
- La apología del liberalismo moderado: Defensa de una Tercera España liberal frente a los extremismos. Crítica del régimen del General Franco, de la derecha y la burguesía españolas, pero también expresión de su temor al comunismo.
- La renegación catalanista de la historia española: Visión negativa del pasado de España e idealización del liberalismo del siglo XIX. Visión catalanista crítica de Castilla y de España, con posturas cambiantes y hasta contradictorias sobre Cataluña.
- La confesión de un doble desengaño político: Primero, con otras figuras representativas de la Tercera España, como Marañón u Ortega, por su acomodo al nuevo régimen. Segundo y definitivo, amargo desengaño con las potencias aliadas por no intervenir contra España.
Gaziel muestra sus limitaciones y pequeñez intelectual en las tres cuestiones, y esto es lo más interesante del libro: no lo que aporta sobre esos tres temas, sino lo que muestra de las entretelas de su corazón liberal. Gaziel nos hace la disección de su alma, y lo que vemos no resulta ni muy convincente ni edificante.
La publicación de Meditaciones en el desierto en 1974, diez años después de la muerte del autor, se explica típicamente por el cambio del clima político: una relajación progresiva de la censura y el impulso de personas cercanas a Gaziel –o de su editor– decididas a rescatar y difundir su pensamiento político. Quizá sería más preciso hablar de un “clima de cambio político” que de un “cambio de clima político”. En cualquier caso, aunque la censura no sea una excusa enteramente convincente, es evidente que el libro no habría podido publicarse en los años cincuenta pues hubiera supuesto a su autor un auténtico exilio interior. No era, en definitiva, una obra para publicar en vida, y quizás para no publicar en absoluto, porque no me parece que deje en buen lugar al autor. Sin embargo, el hecho de que Gaziel escribiera un Prólogo al poner fin a su obra sugiere que esperaba que esta se publicara algún día.
¿Le resultará beneficiosa su publicación? Para mí, no, por tres razones relacionadas con los asuntos destacados arriba. Primero, porque revela a un Gaziel plenamente identificado con los rasgos de un liberalismo moderado cuyas contradicciones habían sido ya expuestas y ridiculizadas por un Donoso Cortés verdaderamente desengañado de aquel liberalismo hacía casi cien años antes. Segundo, porque muestra que su inquina catalanista contra España –y contra la España de la victoria que, en última instancia, acabó aceptando– le lleva a emitir juicios históricos y políticos problemáticos, cada día más desacreditados. En este sentido, será interesante revisar sus obras posteriores –Castilla adentro (1959) y La península inacabada (1960)– escritas desde el sosiego de quien ya ha asumido sus circunstancias.
Tercero, y quizá más importante, porque la fatal arrogancia liberal de Gaziel deja al descubierto su incapacidad para comprender que el liberalismo es una ideología entre otras, que no está por encima del ejercicio prudencial de la política, y que debe demostrar su eficacia en cada tiempo y lugar. No es el régimen político del fin de la historia, ni el destino de España –ni de ningún otro país– en lo universal. Su indignación ante “las altas democracias”, que –según él– traicionaron a sus “ingenuos y pobres fieles” olvidando sus “más sagradas promesas” por no intervenir militarmente en España, causa cierta consternación.
Gaziel tardó una década en comprender que esas potencias –primero Gran Bretaña y después Estados Unidos– actuaban conforme a sus propios intereses geopolíticos, y que no tenían ninguna intención de desmantelar el régimen de Franco mientras este resultara útil. Solo cuando reconocen formalmente a España como aliada, Gaziel advierte indignado la perfidia británica como constante histórica.
Resulta ilustrativo a este respecto, una anécdota sobre el embajador Hoare en conversación con el general Franco. Hoare habría expresado su extrañeza por la retórica antimasónica del régimen y le recordó que en Inglaterra ésta gozaba de plena normalidad y buena imagen. “La masonería es buena para Inglaterra”, concluía. El general le habría respondido que estaba de acuerdo, que en efecto la Masonería era buena para Inglaterra y como el embajador le animara a que sacara la conclusión pertinente, el Generalísimo le habría respondido: “Yo desde luego estoy de acuerdo en que la masonería es buena para Inglaterra. El problema es que, en España, la masonería sigue siendo buena para Inglaterra”.
Gaziel tardó diez años más en llegar a una conclusión semejante: que el liberalismo es bueno para Inglaterra. Y que, en España sigue siéndolo… para Inglaterra.
En definitiva, Meditaciones en el desierto, más allá de los temas que aborda, con todas sus contradicciones y prejuicios antiespañoles, constituye una vivisección del alma del intelectual liberal español, herido y amargado por la praxis política de aquellas naciones que predicaban el liberalismo. Gaziel vuelca en este libro los recovecos más escondidos del alma de la Tercera España liberal, con sus luces, sus sombras, sus incoherencias, incluso alguna maldad. La radiografía, desde este punto de vista forense, resulta de enorme interés.
1. Introducción
No puedo determinar qué noticia me condujo a leer este libro, pero he comprobado que el autor no figura en el elenco de Las Armas y Las Letras, aunque bien merecería una mención, al menos entre los personajes secundarios, para enriquecer las ralas filas de esa Tercera España reivindicada por el libro. Agustí Calvet «Gaziel» es uno de los pocos ejemplares de la Tercera España que se mantuvo intelectualmente al margen de los dos bandos; aunque de hecho huyó de la España roja y regresó a la franquista.
Meditaciones en el desierto es un libro de reflexiones políticas de interés por su sinceridad. Su autor no lo escribió para ser publicado en aquellos años, lo que le permitió dejar de lado cualquier autocensura y escribir lo que realmente pensaba. Él mismo lo define como un “dietario muy íntimo” cuyas páginas “no fueron concebidas para ser publicadas”. Al menos en su momento, serían publicadas en 1974, con el general Franco en sus últimos compases.
Gaziel había abandonado La Veu de Catalunya debido a la incomodidad de Prat de la Riba con sus crónicas sobre la Gran Guerra, que, por lo demás, fueron muy exitosas. Posteriormente, pasó a escribir en La Vanguardia, de la que llegaría a ser director durante la República. Huye de Barcelona al principio de la Guerra Civil, tras el saqueo de su casa y la destrucción de su biblioteca personal. Al regresar a España, el propietario del diario prefirió no reincorporarlo a la plantilla (aunque también se lee que fueron las autoridades franquistas las que lo impidieron). Se establece en Madrid, donde ejerció la dirección literaria de la editorial Plus Ultra. Escribe estas Meditaciones en el desierto durante ese período. Se jubila de Plus Ultra en 1959 y regresa a Barcelona, donde fallecerá en 1964.
El interés de Meditaciones en el desierto, mucho más allá de la evaluación de los hechos que comenta, radica en el reflejo de la persona que las escribe. Gaziel escribe lo que siente sin respetos humanos, aunque con un exceso de amargura comprensible hasta cierto punto, dadas sus circunstancias.
El Prólogo fue escrito en 1953, año en el que Gaziel pone fin a sus memorias. En él, expone las circunstancias bajo las cuales escribió el libro y las razones de su conclusión: abandonada toda esperanza de que “las democracias” intervinieran en España, Gaziel se aclimata a aquella España en que reinaba un fresco general procedente de Galicia y se concede un alivio de exilio. Algunos extractos del Prólogo:
«Ésta es la parte más cruda de las recopilaciones de notas que durante veinte años –de 1936 a 1956– yo escribía para mí sólo, constituyendo así una especie de dietario muy íntimo. Y lo cierto es que las páginas que lo componen no fueron concebidas para ser publicadas. Nacidas entre 1946 y 1953, son hijas de una gran esperanza fallida: la que yo tenía –como otros tantos españoles incontables– de ver cómo se enderezaba una de las más abominables iniquidades de nuestro tiempo, el brutal aplastamiento de toda libertad en España.» [...]
»También yo tenía como único guía una señal de fuego que, alzándose día y noche en el fondo de mi horizonte, orientaba mis pasos: era la fe ingenua, profunda, en las solemnes promesas que tantas veces nos habían hecho los representantes de las altas democracias del mundo. Una vez ellas hubiesen triunfado– nos decían–, no cejarían en su empeño por liberar otros pueblos oprimidos y aplastar la tiranía. ¿Y quién podía dudar de su palabra, sabiendo que dicha necesidad vital de los humildes era también lo más conveniente para esas naciones más fuertes, aterradoramente escarmentadas dos veces seguidas en sólo veinticinco años…?»
La declaración de esta "fe ingenua, profunda" en “las altas democracias” –aliadas con el comunismo– sorprenderá al lector escéptico, porque respetar las creencias sobre el más allá es comprensible, pero seguir creyendo en lo que se desmiente por lo visto y experimentado (incluso lo padecido amargamente) no es fe ingenua ni profunda, sino obcecación fanática. Sigue:
«…a nosotros, los ingenuos y pobres fieles a la causa triunfante, nos dejaban fuera, más desamparados y más tristes que nunca, olvidando descaradamente sus más sagradas promesas. Y las lágrimas de gozo se volvieron aterradoramente amargas. Ese fue uno de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo, que pasará a la historia y pesará en ella: la democracia, de manera infame, traicionó a sus amigos de España y renegó de ellos.»
Más de diez años tardó en convencerse de que “las altas democracias” tienen sus propios intereses geopolíticos. En efecto:
«Es un testimonio verídico del momento histórico que presenció la increíble metamorfosis del régimen de Franco –aliado y correligionario antidemocrático y antiliberal de Mussolini y de Hitler– en aliado y protegido de los Estados Unidos de América, campeones universales de la libertad de los hombres y de los pueblos.»
Esos “campeones universales de la libertad de los hombres y de los pueblos” solo podrían haber engañado a crédulos de fe “ingenua y profunda”: se habían aliado unos años antes con el tutor de la España frentepopulista de la que Gaziel huyó para salvar su vida.
Los principales temas de las Meditaciones, que se repasan a continuación, son: Castilla – Cataluña; Historia de España (General, Siglos XVIII y XIX, Segunda República, Guerra Civil); Burguesía, Liberalismo, Tercera España; Postguerra y Asuntos Internacionales; Personajes; Resto de asuntos. No están citados en orden de importancia, sino pensando en su exposición sucesiva. Comencé pidiendo a ChatGPT que organizara una amplia selección de extractos del libro usando esas etiquetas. El resultado ha sido reelaborado y se expone a continuación.
2. Castilla y Cataluña
Comienzo con este tema para situar ideológica y psicológicamente a Gaziel. Se trata de un liberal europeísta que asume los tópicos más comunes de la leyenda negra, de la cruz a la fecha. Su catalanismo también es relevante al respecto: su desprecio hacia España no parece afectarle, ya que Cataluña está excluida y se dirige hacia una España-Castilla. Este desprecio refleja, en parte, la animosidad anticastellana del catalanista feroz. En estas memorias, Gaziel afirma que solo en Madrid podía soportar el exilio, pues el envilecimiento de España que percibe no lo podría tolerar en su Cataluña{1}. Siendo así, en un sentido estricto, su exilio no podría considerarse interior, sino más bien un alejamiento de su patria catalana.
Para muestra del Gaziel catalanista traemos esta andanada antiespañola:
«España es un país africano pegado geográficamente a Europa en el que Castilla se ha impuesto al resto de las regiones. Castilla es el alma más dogmática y exclusivista de Europa y el pueblo castellano es un pueblo antiburgués, hidalgo, de guerreros y de santos, de místicos y de conquistadores.»
Sin embargo, al contrario de lo que Gaziel afirma, Castilla fue, en su día, la tierra más libre de Europa; nació libre, formada por campesinos libres y armados, sin servidumbre, que empujaron la frontera hacia el sur de la península de manera similar a como los granjeros norteamericanos empujaron la suya hacia el oeste. Los payeses catalanes solo pudieron sacudirse la servidumbre feudal tras la unión de la Corona de Aragón con la mucho más poderosa Castilla. Además, las Cortes de León fueron las primeras de Europa en tener representación "burguesa". Algunos historiadores (como Maravall) incluso han propuesto que la revuelta de los Comuneros fue la primera revolución burguesa. El cambio de derrotero histórico del siglo XVI no estaba en los planes de Castilla, que, en ese contexto, fue más bien el sujeto paciente.
La anterior andanada antiespañola y anticastellana de Gaziel no es un disparo aislado; aquí hay otro ejemplo similar{2}. Se percibe en su discurso esa retórica catalanista típica de la Lliga, que no parece tener del todo claro lo que quiere. En algunas partes, Gaziel se muestra autonomista, como cuando solicita que:
«… Castilla, el alma más dogmática y exclusivista de Europa, reconozca de buen grado la diversidad hispánica y acepte el derecho de Cataluña a cultivar libremente su lengua y a administrarse a sí misma dentro de su casa…»
En otro pasaje, deja entrever su sueño de que Cataluña se convierta en el centro de España{3}. Sin embargo, también afirma que los catalanes no pueden ser españoles, ni aunque quieran:
«No podemos [los catalanes] serlo [españoles], ni aunque queramos. El carácter, la forma de pensar y de vivir, los gustos, las costumbres, la lengua, la escala de valores colectivos: nuestra weltanschauung como dicen los alemanes, nos separa totalmente, irreductiblemente, de Castilla.»
Ni parece un discurso coherente, ni parece que Gaziel se dé cuenta de ello. Tampoco parece reconocer que ese discurso catalanista tenía no más de unos 50 años de historia cuando lo escribió.
3. Historia de España
Siglos XVI y XVII
Así arranca su reflexión del 19 de abril de 1951:
La historia de España es la de una familia pobre, numerosa y malavenida cuyos componentes tienen más carácter primario que espíritu colectivo. Esta familia, sumida durante siglos en luchas internas áridas, encerrada en su redil y prácticamente aislada del resto del mundo, de repente ganó el "gordo de Navidad" (el descubrimiento fortuito de América), y poco después un matrimonio inesperado, también fruto del azar (el de Juana la Loca con Felipe el Hermoso), la empujó a verse involucrada en los mayores problemas e intereses del mundo.
Es la visión típica del liberal, deformada además por el catalanismo. Tiene un punto de gracia, pero es insostenible. El espíritu colectivo de los reinos de la España cristiana es evidente para cualquiera. Había una empresa común, que consistía en recuperar una piel de toro islamizada para la Cristiandad, algo que muy pocos países, si es que alguno, han logrado. Tampoco fue una lucha árida, ni los reinos hispanos estaban aislados del resto del mundo, como sugieren los enlaces dinásticos. Los Reyes Católicos llegaron a ser los monarcas más respetados de toda la Cristiandad, lo que después se llamará Europa; todos los reyes de esta querían maridar con sus hijos. El matrimonio con los Habsburgo no fue "imprevisto"; lo inesperado fue que la línea dinástica continuara por esa rama tras la muerte de los otros hijos. Y aun así, la implicación en "los mayores problemas e intereses de la Tierra" no se debió a ese matrimonio, sino a la división de la Cristiandad por la Reforma, admirada por Gaziel. Y antes de esto, el enfrentamiento de Castilla con Francia se debió a la herencia italiana de la Corona de Aragón y al Rosellón catalán.
Va de suyo que el imperio de la Monarquía Hispánica no sale mejor parado en sus Meditaciones:
El “sueño imperial” dejó a España con una resaca de la que aún no ha podido recuperarse, ni es probable que se recupere jamás. Desde Felipe II hasta nuestros días, cuando no dormita por su flaqueza o no vuelve a destrozarse en luchas fratricidas, España vive soñando con que le vuelva a tocar «el gordo».
Sin embargo, no hubo un sueño, sino una realidad imperial que no terminó con Felipe II, sino que se extendió por dos siglos más, dejando como legado una Hispanidad. Las luchas fratricidas endémicas solo aparecen en el siglo XIX, cuando se pierde el imperio debido a los intentos de los gazieles de su tiempo por imponer las ideologías de los imperios o los sueños imperiales de los enemigos de España. Antes de eso, no hay más lucha fratricida que la rebelión catalana del siglo XVII apoyada por Francia; algo que, comparado con la Fronda y las guerras religiosas francesas, la revolución inglesa o la Guerra de los Treinta Años en Alemania, resulta ser muy poca cosa.
La renegación de España y la denigración de su imperio suelen ir de la mano con un entusiasmo europeísta, y Gaziel no es una excepción{4}. No es necesario comentar este párrafo para un lector que probablemente conozca España frente a Europa de Gustavo Bueno. Tampoco hace falta exponer otras afirmaciones similares. A partir de ellas, Gaziel concluye que la historia de España, y España misma, son una abominación, una irregularidad histórica. Causa consternación pensar que alguien con esta deformada visión de la historia de España haya sido durante tantos años director de uno de los periódicos más influyentes de Cataluña.
Siglos XVIII y XIX
Frente a los tiempos clásicos de la expansión imperial española, de los que Gaziel abomina, estos dos siglos tienen su visto bueno. El XVIII porque es el siglo de los filósofos precursores del liberalismo{5} y, el XIX, el del liberalismo combatiente. Son las ideas de cualquier víctima del consenso cultural progresista del sistema educativo. Atención a esto:
El siglo XIX, mientras pudo ser controlado por la burguesía hija de aquella aristocracia del pensamiento y de la sensibilidad, fue numéricamente, en el sentido de una gran masa refinada, quizá el mejor de la humanidad. Con la irrupción fatal de la plebe proletaria –avalancha del industrialismo y el mercantilismo a gran escala–, el siglo XX marcó una decadencia tremenda, que perfectamente podría convertirse en un despeñamiento.
Esto es paradigmático del pensamiento burgués y hace recordar la crítica implacable que Donoso Cortés hizo cien años antes sobre estos liberales más o menos conservadores que arrastraron a sus naciones hacia el tobogán de la revolución, esperando detenerse a mitad del camino.
Sin embargo, en España fracasan “los primeros intentos modernos de saneamiento” liberal. Gaziel no se detiene a repasar los hechos en detalle; si lo hubiera hecho, habría visto que no fracasó debido a la reacción, que acabó perdiendo todas las guerras, sino por la pugna interna entre las dos facciones liberales: la conservadora y la exaltada. En la práctica, todos los cambios de gobierno de unos y otros comenzaron, al menos, con una asonada o pronunciamiento (El reinado isabelino fue un albur de espadas…). Pero en las Meditaciones se menciona solo Sagunto{6}, aun reconociendo su insignificancia. En todo caso, para él la Restauración tiene un pasar y lamenta que, tras la muerte prematura de Alfonso XII y la de Cánovas (“trágicamente descartado”), el país volviera a la decadencia del poder civil.
A partir de entonces, el régimen empezó una decadencia continua, aunque lenta, que desembocó en la República. Gaziel tiene palabras de alabanza para Cánovas ("entendió como nadie más a este extraño país") y para su Restauración ("un pequeño rellano de existencia dignamente pasable"). No hay comentarios sobre los agentes y circunstancias de su caída.
Una ocasión perdida: la Segunda República
Adviene la República –impuesta mediante asonadas y agitación– y para Gaziel todo español tenía el deber de aceptarla y de ayudar a consolidarla; la derecha moderada, además, debería haberla dirigido. Pero la derecha le dio la espalda, lo que permitió que la izquierda se apoderara de ella:
… la actitud sensata de las clases conservadoras para con aquel nuevo régimen caído del cielo [la Segunda República Española] tendría que haber sido, evidentemente, la de tratar de hacerlo suyo, al igual que en 1871 habían tratado de hacer sus equivalentes francesas, y en condiciones mucho peores. La Segunda República Española llevaba un gran cartel que decía: disponible.
Sin embargo, esta comparación no procede, porque las circunstancias no tienen nada que ver. En 1871, Francia había perdido una guerra y París había capitulado. La Comuna había sido arrasada y castigada con una represión que acabó definitivamente con las ganas de revolución de los demagogos franceses. Aquí, eran esos demagogos quienes se hicieron con la Segunda República Española, que nunca estuvo "disponible" para las derechas. Además, el cuadro que Gaziel presenta en este punto es falso{7}. La burguesía se acomodó rápidamente en la izquierda burguesa (azañistas), el centro y la derecha republicana (radicales). Además, existía una derecha posibilista que cooperó con la República, aunque a regañadientes. En cuanto a esta última, sorprendentemente, Gaziel considera a Gil-Robles como un hombre clave en la posible consolidación de la República:
Sólo había dos hombres nuevos que podrían haber sido los políticos encargados de consolidarla: uno de centro-izquierda, Azaña, y otro de centro-derecha, Gil-Robles.
Además, Gil-Robles, prisionero de la "reacción más vetusta y tronada–, tampoco podría haber sido el líder sincero de una política destinada a cristalizar en una derecha francamente republicana”.
Lo significativo de esta valoración es que Gaziel deja de lado a la derecha liberal republicana y pretende que sea la derecha no republicana la que estabilice un régimen que legisló y gobernó abiertamente contra ella. En todo caso, tampoco acierta, y cae en una especie de ensoñación histórica elaborada ex post. Azaña apenas tenía apoyo popular, y a Gil-Robles no le dejó gobernar el presidente Alcalá-Zamora. Era imposible que estos tres personajes clave se entendieran.
En su defensa de aquella república, Gaziel deja un comentario que me ha sorprendido por su cinismo altanero:
Esa excusa alude a las escasas quemas de conventos, las inevitables medidas anticlericales, las persecuciones a monárquicos y otros polémicos excesos que tuvieron lugar a principios del nuevo régimen. Pero, sin tener en cuenta que semejantes disparates eran increíblemente leves comparados con la fantástica cochambre que había acabado carcomiendo y destruyendo a la monarquía, y que había que considerarlos más bien un simple sarampión revolucionario, constituían sobre todo la saludable advertencia de que no había que quedarse en la mera protesta y dormirse en los laureles, sino actuar enseguida y con energía.
Si esta justificación de las quemas de templos y edificios católicos está hecha desde la reflexión desapasionada, Gaziel estaría siendo insincero en la pose moral que discurre a lo largo de estas Meditaciones. ¿Cómo podría la supuesta cochambre monárquica justificar los incendios de templos y bibliotecas? Hay que asumir por tanto que lo haya dicho desde la precipitación, la amargura o el mal momento. Sin embargo, aunque sea el único mal gesto de las memorias, es evidente que de la abundancia del corazón habla la boca, así que comprobar que consideraba que esos derechistas monárquicos y católicos tenían la obligación política de contribuir a consolidar un régimen aunque les quemara los templos y les cerrara los periódicos, le deja en bastante mal lugar.
Un Alzamiento y Guerra Civil injustificables
En este punto, Gaziel se muestra como un tercerespañolista de manual. La Guerra Civil fue consecuencia de dos minorías extremistas que secuestraron a una amplia España moderadísima{8}. De nuevo, se trata de un esquema de trazo gordo para salir del paso, e incluso contradictorio porque entre esa España reaccionaria se incluye a la burguesía{9}, contra la cual el libro está lleno de invectivas. Se le dedica después una sección aparte.
La postguerra y las democracias
La posguerra tiene para Gaziel un regusto especialmente amargo. Como emigrado de la zona roja, entendía que las democracias abandonaran a la España leal a su suerte, e incluso que le pusieran zancadillas. Sin embargo, acabada la contienda, Gaziel espera –de hecho, exige, desde su atalaya moral– que las democracias actúen. Sabe que España no quiere desprenderse del capote político-militar que se ha puesto, por lo que aguarda que las democracias impongan la libertad amagando ruido de sables, por el que suspira sin reparo alguno{10}.
Pero esto no sucede. Gaziel espera, espera y, al final, desespera, porque da por sentado que es la obligación política de "las democracias" intervenir en España. Por eso no puede entender cómo se le concede patente a Franco. Gaziel se siente traicionado:
Y los pobres demócratas españoles: los liberales que habíamos escapado milagrosamente al furor de unos y de otros, de los rojos y de los blancos, vivíamos en vilo y suspirábamos cándidamente –como almas del purgatorio– para que Dios salvase a Inglaterra.
Escuchábamos la BBC de Londres y La voz de América de los EE. UU. como las almas del purgatorio escuchan las indecisas voces procedentes del cielo. Esas voces reconfortantes nos decían que sufriéramos sin desfallecer, que las esperásemos siempre.
El indulto que Churchill le otorga a Franco le sabe a rejalgar{11}. Lamenta que "la pérfida Albión" volviera a ejecutar una de sus clásicas y crueles jugadas. Pero, si era así, ¿quién engañaba a quién? Porque Gaziel reconoce que esto no era nada nuevo:
Inglaterra siempre hará o dejará de hacer algo según convenga … no hay política más firme, continua e inmutable, porque, bajo esos cambios de piel que desorientan y perjudican a los demás, ella siempre va recorriendo su propio camino, y ningún otro más que el suyo.{12}.
En esta última frase está la clave. Inglaterra, en efecto, sigue su propio camino imperial; los liberales conservadores españoles que se alinean con el camino inglés –y los liberales radicales que se alinean con el francés– deben aceptar su rol como compañeros de viaje. Y callar y ofrecer tabaco, sentencia el pueblo.
Desde este desengaño amargo, Gaziel sigue reprochando a Albión su perfidia{13}, que él reconoce como antigua. La política de Inglaterra siempre ha sido impedir la unión del continente, aliándose con el segundo poder en contra del primero: España, Holanda, Francia, Alemania, etc. Gaziel solo se lo reprocha después de haberse quedado abandonado. Primero se engaña a sí mismo, luego se indigna de que lo engañen.
Y tras condenar la política traicionera de Inglaterra, Gaziel, al darse cuenta de que geopolíticamente se trata de un "moro muerto", dirige sus lanzadas hacia los EE. UU. De nuevo, su obcecación liberal le impide apreciar las cosas por su justo valor. Un ejemplo:
Dieciséis años de gobierno demócrata, en su mayor parte bajo la dirección de una personalidad tan fuerte e innovadora como la del presidente Roosevelt, han hecho pensar a las organizaciones políticas por él arrinconadas, y especialmente a la fracción más reaccionaria y rancia del partido republicano, que la muerte de aquel gran enemigo suyo, imbatido, era el momento idóneo para llevar a cabo una campaña de venganza y recuperar el poder.
Por gobierno demócrata se entiende, por supuesto, el del Partido Demócrata. La personalidad “fuerte e innovadora” de Roosevelt es la de un tullido que no se atrevía a presentarse como tal ante el público, y lo que es peor, la de una marioneta de los intereses de la camarilla sionista que lo rodeaba. El “imbatido” Roosevelt ganó sus últimas elecciones prometiendo, de forma taimada, no involucrar a los EE. UU. en la guerra, para luego hacerlo manipulando a los japoneses para que atacaran Pearl Harbor. A estas alturas, Gaziel va ya ciego de indignación y acusa de militarismo a los republicanos, típicamente “aislacionistas” y partidarios de no involucrarse en aventuras lejanas{14}.
No es necesario continuar. Para concluir, dejamos este párrafo glorioso que resulta paradigmático del liberal que reclama su sitio al sol una vez pasado el peligro, después de que esos odiosos curas, militares y ricachones hayan aniquilado la revolución, mientras él permanecía escondido bajo la mesa. A continuación, un ejemplo paradigmático:
La actual psicosis guerrera parece tener tres motores principales: primero, la corriente reaccionaria y militarista que, tras la prematura muerte de Roosevelt, parece predominar en los Estados Unidos de América; en segundo lugar, la reacción casi universal de los partidos burgueses ante el hecho, también universal, del acorralamiento de la burguesía; y en tercer lugar, el clericalismo romano, que –tras haberse mantenido durante casi un siglo tan alejado de las masas trabajadoras, de los humildes (todos sabemos que, en la práctica, las encíclicas de León XIII no tuvieron ninguna eficacia), y al servicio de todos los poderosos de la Tierra– ahora ve claramente que, si estos poderes se hunden, se hundirá con ellos.
De nuevo, hay que brindar el ejemplo a Donoso; él lo vio primero.
El miedo al comunismo
Aunque acabamos de ver al liberal Gaziel despotricar de curas y militares como personajes típicos de la reacción tras la derrota de la revolución española, cuando al fin de la Segunda Guerra Mundial la frontera del mundo comunista se ha desplazado hasta el corazón de Europa{15}, Gaziel se vuelve a tentar la ropa. Propone entonces como solución "tomar la delantera al comunismo y realizar mejor, del modo más dulce –o menos doloroso– posible, lo mismo que él quiere hacer catastrófica y apocalípticamente”. No ofrece más detalles sobre cómo poner ese cascabel al gato salvaje del bolchevismo, pero, ¿no era precisamente eso lo que proponían el socialismo nacional alemán, el fascismo italiano y el sindicalismo nacional español? En todo caso, Gaziel es consciente de que el peligro de la revolución sigue estando latente{16}, aunque, lleno de hipocresía liberal, desvía la culpa hacia la derecha:
El triunfo de una bárbara dictadura del proletariado jamás es otra cosa que la venganza del odio implacable acumulado bajo una bárbara opresión de derechas.
Sin embargo, los "bárbaros dictadores del proletariado" no se levantan solo contra la opresión bárbara de las derechas, sino también contra la solapada de la burguesía liberal. De nuevo, y van tres veces, nos hace recordar a Donoso Cortés.
Burguesía y Tercera España
Para Gaziel, la burguesía es la clase empresarial adinerada, la gran burguesía que, junto con los “curas y militares”, conforma el trío de quienes mandan en España{17}. No hay grandes diferencias entre esa apreciación de Gaziel y las caricaturas de los tebeos para milicianos de la época. Considera que no se puede contar con esta burguesía debido a su venalidad: solo piensa en su cuenta corriente{18} y, además:
… quieren que el pueblo sea un niño bueno y que el país vaya bien. Si los encargados de la res pública la dirigen de un modo que no les conviene, o si el pueblo adquiere unos matices que les asustan, acuden corriendo a refugiarse en brazos de los militares.
Esto es precisamente lo que Gaziel pedía a las democracias: que desenvainaran el sable para descabalgar al General Franco.
Gaziel reserva su devoción para la Tercera España, nutrida de la media y pequeña burguesía y que se encontraría entre los dos grupos extremistas: marxistas y fascistas{19}. Además, juega al victimismo antifranquista diciendo que ambos bandos intentaron asesinarlo. Pero, ¿qué les habría impedido a los fascistas eliminarlo tras su regreso a España? ¿Y por qué decidió quedarse poniendo así en riesgo su vida? De los marxistas –en realidad, anarquistas– huyó inmediatamente.
No es el único ejercicio de autoengaño en el que cae Gaziel. El principal es su afirmación de que la Tercera España constituía la mayoría del país{20}, frente a los “comunistoides” y “fascistoides”. Esto depende de cómo se hagan las cuentas; si se incluye desde la CEDA hasta la mitad del PSOE en la Tercera España, numéricamente sería una mayoría, pero si se tiene en cuenta su incompatibilidad y que nunca se hubieran unido para gobernar o al menos dejar gobernar debemos concluir que esa Tercera España fue un ente de ficción agitado por una pequeña minoría inoperante. De hecho, Gaziel lo reconoce: "tres docenas escasas…{21}". Y si no hubiera sido así, siendo mayoría, ¿por qué habrían permitido que los extremistas acabaran con aquella benéfica república? Su responsabilidad sería aún mayor.
Personajes
Además de pocos, los próceres de la Tercera España Gaziel no estaban bien avenidos. A Gaziel le irrita ver a muchos de ellos acomodarse en la España de Franco más o menos confortablemente, y vierte una buena cantidad de bilis negra sobre varios de ellos.
En primer lugar, sobre los padres intelectuales de la República. Y, entre los más cómodamente instalados, sobre el triunfador nato Marañón, a quien se acusa, por ejemplo, de rendir homenaje a un germanófilo antiliberal{22}. Entre los menos, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala, a quienes se reprocha presidir un acto en el Ateneo bajo un retrato de Franco y publicar un descargo de conciencia en Arriba{23}. Más dignos de lástima que de reproche me parecen estos dos últimos.
Azorín también recibe su rapapolvo{24}, pero los mayores reniegos son para Marañón y Ortega. Al primero se le critica su perfecta simbiosis con el régimen{25}, mientras que al segundo, quizá porque no se le puede achacar lo mismo, se le acusa, sin justificación, de superficial{26}, soberbio y vanidoso{27}. La acusación de superficialidad podría tener sentido, y la de vanidad también podría aceptarse, pero soberbia no se percibe; bastante cura de humildad fue para él su regreso a España. De hecho, se aprecia más soberbia en las Meditaciones de Gaziel que en el comportamiento de Ortega. Quizás, por haber sido el mascarón de proa de los intelectuales de la República, se carga contra él, advirtiendo sin venir a cuento sobre la falta de sustancia de su filosofía{28} y sobre su vanidad{29} de manera poco caritativa, aunque graciosa.
Para concluir con los personajes, Gaziel también dedica cierto espacio al interesante caso de Francesc Cambó. Como mi conocimiento del personaje es insuficiente para añadir precisiones o comentarios, copio la reseña preparada por ChatGPT combinando las diversas citas sobre Cambó extraídas del libro:
«Francesc Cambó fue un personaje excepcional, definido por una constante lucha interna entre dos impulsos opuestos: el deseo de transformación radical y el apego a un orden conservador. Esta tensión se reflejaba en su carácter inquieto y en una agitación perpetua que parecía nacer de su propio dilema político.
En su juventud, encarnó el fervor catalanista. Sus discursos, llenos de fuerza y claridad, avivaban el sentimiento nacional y lo rodeaban de un aura de líder carismático. Cataluña veía en él a un guía con un futuro prometedor, pero su ascenso traía consigo el peso de sus propias contradicciones.
El momento decisivo en su carrera llegó con su acercamiento a Antoni Maura, quien buscó en él un aliado para su proyecto de renovación conservadora. Sin embargo, Cambó, aunque comprendió la oportunidad que se le presentaba, nunca se atrevió a dar el paso definitivo hacia una política de alcance nacional. A partir de entonces, su trayectoria se tornó ambigua, marcada por giros estratégicos y decisiones que buscaban más la conveniencia que la coherencia.
Con su entrada en el gobierno, la faceta revolucionaria desapareció por completo, dejando en su lugar a un político pragmático y alineado con los intereses de la burguesía. Su implicación en grandes negocios y su postura dubitativa ante la llegada de la Segunda República reflejaban a un Cambó muy distinto al joven idealista de sus inicios.
Cuando Cataluña tuvo una ocasión única para redefinir su papel en España, Cambó se quedó atrapado en la indecisión. Primero se negó a creer en la inminencia del cambio, y cuando este llegó, temió sus consecuencias sin reconocer su propio papel en los acontecimientos.
Su incapacidad para responder a ese momento crucial marcó el declive de su figura política. Con el tiempo, su legado quedó como el de un líder que, pese a su talento y ambición, nunca resolvió el dilema entre la transformación y la estabilidad, entre el impulso de cambiarlo todo y el miedo a perderlo.»

De propina, ChatGPT ha preparado este retrato basado en el texto de arriba:
Añade esta explicación a la foto:
«Aquí está un retrato dramático de Francesc Cambó, que captura su lucha interna entre la ambición revolucionaria y la contención conservadora. Su rostro está dividido entre la luz y la sombra, simbolizando su dualidad. Detrás de él, un cometa en llamas representa su ascenso meteórico, mientras que Antoni Maura aparece como una figura fantasmal en el fondo, significando la encrucijada política de Cambó.»
La estrella satánica del corbatín –fuera de lugar en mi opinión– se debe sin duda a la referencia a su “faceta revolucionaria”.
Final
Las Meditaciones de Gaziel, terminan el 28 de agosto de 1953, de la siguiente manera:
Shakespeare (Enrique VI, parte III, acto III, escena III)
¿Cómo podrían los tiranos reinar seguros en su país / si no se procuraran grandes alianzas fuera de éste?
Pero ten cuidado, Luis (la advertencia se dirige al rey Luis XI de Francia, pero los actuales Estados Unidos de América podrían hacerla suya); ten cuidado / de no atraer sobre ti el oprobio, con esta alianza; / pues los usurpadores pueden gobernar durante un tiempo, / pero el cielo es justo y el tiempo derriba las iniquidades».
Y, después de eso, ya no hay nada más que decir.
El 26 de septiembre de 1953 se firmaron los Pactos de Madrid entre los Estados Unidos de América y la España de Franco. Y, en efecto, Gaziel ya no podía decir nada más.
Sería interesante disponer de unas memorias de su final de vida en las que explicara su curso vital durante los años 60 y 70. No me constan, pero en los años siguientes escribió Castilla adentro{30} (1959), Portugal lejano (1955) y La península inacabada (1960), libros de viajes con observaciones políticas y culturales que, vistas sus Meditaciones, será muy interesante leer.
——
{1} Por eso a menudo doy gracias a Dios, que en medio de tanta miseria me ha concedido el consuelo de poder vivir ahora en Madrid, tras el hundimiento integral de Cataluña. En Barcelona –cada vez que vuelvo allí– me siento como un forastero.
Cuando una patria yace prostituida, es muy distinto que sea tu propia madre o la de otro. En Madrid el inmenso envilecimiento del país no me produce ni frío ni calor. Es algo por mí previsto, y hasta cierto punto pintoresco. En Barcelona, en cambio, la prostitución casi integral de los catalanes de hoy es algo que me aplasta.
{2} El carácter español, en grandísima medida, es una fuerte y extraña mezcla del visigodo, del árabe y del judío, refrita –como en una especie de encebollado– con una salsa negra y espesa, de fanatismo católico africano, ni por asomo europeo.
{3} Regenerar y transformar España, arrebatando a Castilla, para cederla a Cataluña, la secular hegemonía peninsular
{4} España es esencialmente antieuropea, políticamente hablando. Europa es un concepto, un acto de conciencia que, partiendo de Grecia y de Roma, empezó a plasmarse en su forma actual con el Renacimiento, creció con la Reforma y acabó de concretarse con las revoluciones democráticas y liberalizadoras de Inglaterra y de Francia. España –que ya durante lo que llamamos Edad Media fue una pieza suelta, una excéntrica rueda en el engranaje de la cristiandad– siempre ha combatido, en los tiempos modernos, los principios fundamentales de Europa: racionalismo, cientificismo, técnica, libertad de pensamiento, libertad política.
{5} Yo creo que el XVIII es, intelectualmente, uno de los siglos más grandes, más claros y más altos de la historia. La independencia, la lucidez y el refinamiento de aquel círculo reducido y escogido de hombres libres constituyeron una época de florecimiento excepcional.
{6} … debido a otro típico general español, Martínez Campos. Fue aquél el disgusto más grande, la contrariedad más amarga de toda la vida de Cánovas, y algo que no pudo perdonar nunca. No sólo por la molestia que le supuso un hecho tan inútil, sino porque aquella innecesaria intervención de una espada venía a dotar a la Restauración, preparada esencialmente por el hombre civil, de una fe de bautismo militar, radicalmente opuesta a la que Cánovas quería.
{7} Pero sucedió que, ante el fatal advenimiento de la Segunda República en España, la mayor parte de la burguesía, por no decir toda, le dio obtusamente la espalda. Luego, cuando la cosa ya no tenía remedio, esa derecha abúlica y corta de miras dijo, para atenuar el inmenso disparate cometido, que si se había comportado con la república como lo había hecho era porque la república la había atacado a las primeras de cambio. Esa excusa alude a las escasas quemas de conventos, las inevitables medidas anticlericales, las persecuciones a monárquicos y otros polémicos excesos que tuvieron lugar a principios del nuevo régimen. Pero, sin tener en cuenta que semejantes disparates eran increíblemente leves comparados con la fantástica cochambre que había acabado carcomiendo y destruyendo a la monarquía, y que había que considerarlos más bien un simple sarampión revolucionario, constituían sobre todo la saludable advertencia de que no había que quedarse en la mera protesta y dormirse en los laureles, sino actuar enseguida y con energía. Porque, si la gente de dinero y orden le cerraba puertas y ventanas, ¿qué querían que hiriese la república abandonada en plena calle?
{8} La Guerra Civil Española, en 1936, fue provocada, por una parte, por la ineptitud gubernamental de la izquierda española, progresivamente mediatizada por el anarquismo social y el filosovietismo político; y, por otra parte, por la obtusa cerrazón de la derecha, ariscamente reaccionaria, ante el régimen republicano, que la llevó a preferir, por encima del esfuerzo de moderarlo, el riesgo de destruirlo.
{9} … un alzamiento concebido y ejecutado a oscuras, como quien todo se lo juega a cara o cruz; y hacerlo sin contar para nada con la ciudadanía, creyendo que así restablecerían la ley perturbada y además salvarían sus propios intereses de clase, fue un disparate monstruoso, algo que sólo podía ocurrírsele a una burguesía tan débil, incivil y caduca como la española.
{10} La solución pacífica al caso de España, si es que aún es posible, sólo puede venir de una serie de fuerzas tutelares foráneas, tan invisibles y discretas como se quiera, pero efectivas y activas –exactamente igual que en un caso de menores de edad, de incapacitados o de locos.
{11} … un buen día, Winston Churchill, en pleno Parlamento británico, cuando aún no había acabado la guerra, lanzó un salvavidas al régimen español, justo en el momento en que éste empezaba a naufragar, sepultado entre sus propios y escandalosos errores.
Fue para nosotros un golpe terrible, inimaginable. Tan fuerte y tan inmerecido, tan horriblemente cínico, que no podía ni creerse.
Más adelante:
El primer hecho desconcertante, que dejó boquiabiertos a los demócratas españoles, fue aquel famoso discurso de Churchill en el Parlamento británico, poco antes de que acabara la guerra, en el que –a la par que manifestaba sus dudas sobre la personalidad, todavía no plenamente reconocida por Inglaterra, del general De Gaulle– el Premier decía que Franco era tan buen mozo, y que se había portado tan bien con los aliados, y que España (la misma que se contaba entre los enemigos mortales de Gran Bretaña) seguramente jugaría un buen papel dentro de la futura Europa… Por muchos años que vivan, los consternados demócratas españoles nunca olvidarán aquello.
{12} “Inglaterra siempre hará o dejará de hacer algo según convenga –o según le parezca que conviene– a su estricto interés del momento; y, dado que ese interés varía, como el viento del mar, la política exterior británica salta con increíble presteza, casi cínica, de un cuadrante a otro, y al parecer también cambia de manera continua, y se contradice a sí misma, y ahora dice blanco y luego negro, desconcertando y defraudando a todo el mundo. De ahí su fama de pérfida. Pero, en el fondo, no hay política más firme, continua e inmutable, porque, bajo esos cambios de piel que desorientan y perjudican a los demás, ella siempre va recorriendo su propio camino, y ningún otro más que el suyo.
{13} EL ESTORBO TRADICIONAL.– Desde el Renacimiento europeo hasta nuestros días, todos los intentos por unificar las nacionalidades que integran Europa han fracasado. Parece una maldición: lo cierto es que no hay manera de fundir políticamente en una unidad superior las diversidades europeas.
La serpiente de la discordia europea se llama Inglaterra. (...) le ha convenido en gran medida que la unificación no se pudiese llevar a cabo
{14} Los políticos retraídos y el militarismo glorioso se han confabulado, pues, justo cuando la muerte de Roosevelt deja un vacío inmenso en el país. El Pentágono y los fósiles senadores republicanos jugarán un nuevo papel de ahora en adelante: el primero será una fuerza inédita e incalculable, y los segundos una vieja fuerza que trata de resucitar. De la conjunción de una y otra empieza a surgir un imperialismo norteamericano flamante, de una falta de peso y de una frivolidad –en el orden político– pocas veces vistas en la historia moderna, sobre todo si tenemos en cuenta que, se quiera o no, quienes manden en EE. UU, deben conducir y guiar al mundo actualmente.
{15} Después de la Primera Guerra Mundial, (...) había surgido por vez primera un Estado comunista.
Después de la Segunda Guerra Mundial, hecha en nombre de principios altísimos –que han resultado igualmente ilusorios–, la única realidad, también imprevista y formidable, es que dicho Estado comunista se ha extendido por dos terceras partes de Europa, casi alcanza el Rhin y tiene filtraciones importantísimas que llegan al Sena y al Tíber.
La conclusión de un razonamiento tan elemental como éste es la siguiente: si hacemos, pues, una Tercera Guerra Mundial, en nombre de lo que sea (algo que, por lo visto, ya no importa mucho), ¿adónde irá a parar lo poco que queda de Europa…?
{16} Sólo con que sea aceptable la posibilidad de que la izquierda vuelva a gobernar algún día, una sola vez y en toda su plenitud, ya hay para echarse a temblar. La aniquilación de una minoría de derechas tan débil como la derecha española –que necesita a Franco para salir adelante– es algo perfectamente posible. Se ha visto en varias ocasiones: se vio en la Francia del siglo XVIII, luego se volvió a ver con menos horror –pero más a menudo y en más sitios– y en los siglos XIX y XX lo hemos visto a otra escala, y con métodos apocalípticos, en Rusia, en China, en media docena de pueblos europeos que están a pocas horas de avión del nuestro. El triunfo de una bárbara dictadura del proletariado jamás es otra cosa que la venganza del odio implacable acumulado bajo una bárbara opresión de derechas.
{17} La burguesía española nunca ha pasado de ser un miembro segundón de escasa importancia dentro de la familia nacional, regida siempre por frailes o militares, o frailes y militares, o frailes-militares…
{18} La burguesía, más envilecida que nunca, sólo piensa en enriquecerse y seguir así; sea como sea.
{19} En 1936, cuando estalló en nuestro hogar el bárbaro conflicto entre el fascismo y el marxismo, nosotros, la gente liberal, no pudimos estar ni de un lado ni del otro. Y por eso fuimos rabiosamente perseguidos por uno y por otro. Yo –pongamos por caso– he sido un hombre al que ambos bandos quisieron igualmente asesinar.
{20} Las dos pequeñas eran la España propiamente fascistoide y la España propiamente comunistoide: dos facciones rabiosas, integradas por fanáticos enloquecidos y equivalentes, empeñadas en arremeter una contra otra y en asesinarse mutuamente, aunque para ello hiciera falta hundir el país en una guerra civil pavorosa.
La tercera España, la más grande con diferencia, estaba formada por la mayoría de los ciudadanos, que captaba más o menos claramente el peligro y estaba más o menos aterrorizada al ver adónde la querían llevar.
{21} Las escasas tres docenas de españoles que lo vemos claro somos dignos de lástima. Embarcados siempre a la fuerza en una nave capitaneada por algún timonel loco, sentimos el peligro, pero nada podemos hacer para evitarlo.
{22} El doctor Marañón pasa por ser un demócrata ejemplar, un liberal de toda la vida. Uno de sus yernos, mister Burns, súbdito británico, fue no hace mucho agregado cultural o de prensa en la embajada inglesa en Madrid. (…) Y el doctor Marañón no ha tenido inconveniente en firmar, junto a falangistas y germanófilos, la convocatoria de homenaje a Víctor de la Serna: el periodista español que mediante busilis (como dicen en el latín madrileño) más bárbaramente atacó durante la guerra toda democracia y toda libertad, pidiendo cada día que Inglaterra –la patria del yerno y de los nietos del doctor Marañón– fuese aplastada.
{23} Ortega y Gasset inauguró, no hace mucho, la cátedra del Ateneo de Madrid, bajo el retrato de Franco y aceptando la presidencia del Delegado de Prensa y Propaganda del Movimiento. Benavente ha insultado de forma grosera, desde las páginas de ABC, a Léon Blum, el hombre que fue encarcelado por los nazis, mientras elogiaba a Pétain, al que utilizaron como monigote. Pérez de Ayala, autor de A.M.D.C., publicaba hace poco en Arriba, el órgano falangista, una especie de mea culpa en descargo de la Compañía de Jesús.
{24} LA PUTREFACCIÓN CONTINÚA.– Ayer se dio posesión, en Madrid, al nuevo Patronato de la Biblioteca Nacional. Han nombrado presidente al gran escritor «Azorín». Habría sido perfecto que el susodicho hiciese el pertinente elogio de la biblioteca y enalteciese la responsabilidad de los encargados de regirla y gobernarla. Pero el maestro «Azorín» –que conoce de sobra qué tipo de coacción inquisitorial, religiosa y política, pesa sobre el pensamiento español; y la existencia de una censura implacable y caprichosa; la negación más radical del derecho de reunión y expresión, y la supresión más absoluta de la libertad de prensa (exactamente igual que en Rusia)– dijo, según el ABC de hoy, lo siguiente: «Se nos confía el tesoro de los libros. La misión es honrosa, pero la responsabilidad es grandísima. Recordemos ahora al invicto Franco, gran Caudillo y magnífico político, que da preponderancia a los valores del espíritu sobre todas las cosas, y sobre esta base custodiemos el tesoro que se nos confía».
{25} Todos los periódicos insertan entrevistas con el doctor Marañón, en las cuales éste pone de relieve el clima de libertad en que se vive en España y el amparo otorgado por el Gobierno al desenvolvimiento de la ciencia, la cultura y la Universidad. El viaje del doctor Marañón ha constituido el máximo acontecimiento en la vida cultural brasileña y ha proporcionado jornadas de triunfo.
Pero, una de dos: si las ha hecho realmente, pese a saber con creces que es falso lo que afirman, Marañón habría caído, por conveniencias propias, en la trampa en la que sólo caen los cínicos más repugnantes o los perfectos canallas. Y, si no las ha hecho, también ha quedado moralmente como un cornudo que acepta serlo, porque ni las ha desmentido ni rectificado (que yo sepa), y de antemano era evidente que no podría hacerlo ni conseguir que la propaganda franquista dejase de explotar su prestigiosa figura una vez aceptada por él la protección oficial.
{26} Ortega no piensa, no puede pensar de forma desnuda, seca. Apenas encenderse en su cabeza la luz de la ideología, un enjambre de mariposas verbales, surgidas de lo más profundo de sí mismo, empieza a revolotear alrededor de la llama. Y ya no hay forma de mantenerla sola y pura: las mariposas la perturban constantemente, y a menudo la asfixian. Dotado de una gran imaginación verbal, Ortega logra de lleno –tanto si habla como si escribe– el perfecto fluir de la propia palabra.
{27} Ortega –como casi todos los retóricos– me parece un interesantísimo monstruo de soberbia, un vanidoso fenomenal. Cuando piensa, parece mirarse al espejo, y cuando escribe o habla se contempla en el espejo de su público. Y también como todos los retóricos, más que por su obra, está preocupado por el efecto que causa. Yo creo que desde siempre, y muy especialmente desde que la monarquía española está francamente en crisis –de 1920 a 1930–, Ortega llegó a sugestionarse de buena fe, a tomarse a sí mismo no como lo que es, un talento de primer orden y un talento de gran clase, sino ciertamente como un hombre excepcional, genial, hecho tanto para la acción como para la especulación ideológica –de los que de vez en cuando, además de firmar algún libro inmortal, se encargan de levantar a los pueblos caídos y de infundir en ellos nueva vida. Ortega creyó que era un salvador de España, o al menos tuvo el más absoluto convencimiento de que, aplicando a la realidad española sus ideas, el país se recuperaría prodigiosamente. Pero su tentativa de actuación como hombre público, como orientador en política, fue un fracaso impresionante, que ya no tiene remedio ni salida…
{28} Leyendo sus mejores libros –en los que hay tan gran cantidad de cosas agudas, incluso de cosas profundas, y tan densa profusión de frases hermosas, de sonoras metáforas: en una palabra, de literatura–, uno (yo, por lo menos) acaba siempre por sentirse hastiado, como después de un gran banquete compuesto sólo de repostería.
{29} De tanto hacérsele la boca agua, con su extraordinaria fluidez verbal, Ortega ya lleva puesta una especie de máscara de hablar bien, la máscara del orador. Sus labios, sus mejillas endebles, han adquirido los pliegues de un fuelle de órgano, y sus movimientos son pastosos, como impulsados interiormente por una abundante salivación azucarada. Habla, habla, habla, ¡y con qué fruición! De paso, se escucha. Y cuando se dispone a decir algo bien pensado, que ha de causar efecto, veréis que previamente sus labios se enviscan con una untuosidad casi viscosa, como si presintieran el caramelo verbal. Y su voz engolada emite una especie de cuac-cuac sonoro, como si fuera una gallina que expulsa con inefable fruición un huevo mirífico, un huevo de oro…
{30} Castilla adentro (1959): Originalmente publicado en catalán como Castella endins, este libro es una recopilación de viajes y reflexiones de Gaziel por diversas regiones de Castilla. A través de varios itinerarios, el autor describe paisajes, ciudades y pueblos, explorando la esencia de la tierra castellana y sus habitantes. La obra incluye un prólogo titulado "Entendimiento de la Península Ibérica", donde Gaziel analiza la compleja relación entre las diferentes regiones de España y Portugal, abordando temas como la identidad, la historia compartida y las tensiones políticas. (revistadelibros.com)
La península inacabada (1960): En esta obra, Gaziel profundiza en la historia y las relaciones entre España y Portugal, reflexionando sobre la identidad peninsular y las diferencias y similitudes entre ambos países. El autor examina los factores históricos, culturales y políticos que han moldeado la realidad ibérica, ofreciendo una visión crítica y analítica sobre la evolución de la península y las oportunidades perdidas para una mayor integración y entendimiento mutuo. (revistadelibros.com)
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974