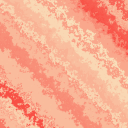El Catoblepas · número 212 · julio-septiembre 2025 · página 4

Erasmo y Cervantes ante las armas, la guerra y la paz
Ideas sobre las armas, la guerra y la paz (6)
José Antonio López Calle
La filosofía política del Quijote (XX). Las interpretaciones filosóficas del Quijote (83). Incluimos un Apéndice que contiene un análisis crítico de la tesis de Pedro Insua sobre la influencia de Sepúlveda en Cervantes. Nos centramos ante todo en su posición sobre la influencia de Sepúlveda, como transmisor del aristotelismo naturalista de Pomponazzi, en el pensamiento antropológico de Cervantes, pero también se analiza críticamente su tesis acerca de su influencia en las ideas de Cervantes sobre las armas, la guerra y la paz, así como acerca del carácter de la locura de don Quijote.
La perspectiva de los intérpretes erasmistas

Ya hemos aludido varias veces, en estudios precedentes, al humanista cristiano holandés. Ahora nuestra tarea es la de realizar un examen sistemático comparativo de las ideas de Erasmo y Cervantes sobre las armas, la guerra y la paz, lo que pondrá de manifiesto el carácter absolutamente antitético de sus posiciones. Es una tarea que sería innecesaria si no hubiera habido un intento por parte de ciertos intérpretes del pensamiento de Cervantes de vincularlo con el erasmismo, bien es cierto que ninguno de los partidarios de la interpretación erasmista del pensamiento de Cervantes ha ido tan lejos como para atribuirle las doctrinas de Erasmo sobre las armas, la guerra y la paz.
Así, el padre de la exégesis erasmista del pensamiento de Cervantes, Américo Castro, restringe la filiación erasmista del ilustre escritor español al terreno exclusivamente religioso, lo que ya abordamos amplia y detalladamente en su momento e intentamos rebatir en varios estudios de las serie sobre las interpretaciones religiosas del Quijote, y no tiene dificultad en admitir que, fuera del ámbito religioso, son múltiples y muy diversas las fuentes e influencias en el pensamiento de Cervantes: la aristotélica en su poética, la neoplatónica y naturalista renacentista en su idea de la naturaleza y la estoica en su filosofía moral. Jamás se le ocurre asociarlo, en el terreno político, con el pacifismo integral y utópico del humanista holandés. Eso, sí, está claro que, aunque no se le ocurre tal cosa, le resultaban incómodas las ideas de Cervantes sobre las armas y la guerra, a las que trata de restar importancia, de rebajarlas o relegarlas a un plano secundario. Todo ello se observa perfectamente en su tratamiento del discurso de don Quijote de las armas y las letras en El pensamiento de Cervantes, en el que el mentado discurso se aborda en un capítulo especial titulado “Otras cosas”, una especie de cajón de sastre en el que caben las cosas más dispares e inconexas, como el vulgo y el sabio, el carácter de los españoles y lo picaresco, y entremedias de las dos primeras inserta la sección sobre las armas y las letras{1}. Y es que entre las carencias del libro de Castro está la de no dedicar ningún capítulo al pensamiento político cervantino, lo que le obliga a ocuparse del discurso de las armas y las letras en ese capítulo cajón de sastre, a pesar de su reconocimiento expreso de la importancia histórica del debate renacentista sobre el tema de las armas y las letras.
Pero con ser eso malo, no es lo peor. Lo peor es que el discurso de las armas y las letras, en vez de ser ocasión para analizar las ideas sobre las armas, la guerra y la paz que en él se exponen y sacar de ellas las consecuencias pertinentes en relación con el pensamiento de Cervantes, se convierte en la ocasión para hablar de la laicización de la cultura (para lo que invoca la declaración de don Quijote de que no va a hablar de las letras divinas, sino de las humanas) y de su afirmación frente a las armas, desde una perspectiva idealista prejuiciada, en el que las letras se diluyen o desdibujan en el seno de la cultura y como si las armas no fuesen un elemento de ésta. Afirmaciones del autor como “ahora [se refiere al Renacimiento] la cultura [las letras humanas] aspira a afirmar su valor social frente a instituciones que hasta entonces venían siendo el único exponente de autoridad y del prestigio públicos [esto es, las armas]”{2} o esta otra: “Las armas y las letras son anuncio de la importancia que adquieren la cultura y la razón [esto es, las letras] frente a la vida de tipo tradicional [la de las armas]”{3} sugieren varias cosas sorprendentes, en las que, quizá sin quererlo o advertirlo, Castro viene a coincidir con Erasmo:
Primera, que las armas no son cultura.
Segunda, que la cultura y la razón son coextensivas con las letras o, al menos, éstas por excelencia son la quintaesencia de la cultura y la razón.
Tercero, que, siendo así y teniendo en cuenta que Castro opone conjuntamente la cultura y la razón, esto es, las letras a las armas, éstas, amén de no ser cultura, tampoco pertenecen al ámbito de la razón; en suma, son irracionales, una idea con la que viene a rendir, consciente o inconsciente, un tributo a la enseñanza de Erasmo, pero contraria, como hemos visto, a la de don Quijote y Cervantes.
Castro reitera esta contraposición entre las letras como exponentes de la razón o algo intelectual y las armas como ajenas a la razón y a lo intelectual en otras ocasiones: así al hablar de las dos opciones que, según Cervantes, se le presentaban al hombre en su tiempo, describe el rumbo de las armas como “el heroico” y el rumbo de las letras como “el intelectual”{4}; en otro lugar las armas y la guerra son el ámbito del sueño heroico, el del soldado -como el propio Cervantes, que espera ganar honra por sus hechos en la guerra-, el de la fantasía épico-heroica, mientras las letras representan la razón, la crítica reflexiva{5}; es más, el alma de Cervantes, según Castro, pertenece a ambos planos, el de la fantasía heroica vinculada a las armas, y el del esfuerzo racional ligado a las letras, sin que se pueda decir cuál era el preferido de Cervantes.{6}
En cuanto a la postura ante el debate acerca de las armas y las letras, Castro distingue entre la de don Quijote y la de Cervantes. Frente a los ensayos de armonía entre unas y otras, tesis que Castro estima dominante o mayoritaria entre los autores del Renacimiento que escribieron sobre el asunto, reconoce que don Quijote, que se autoproclama brazo armado de la justicia divina, sostiene “cálidamente el valor de las armas”,{7} una forma rebajada o a regañadientes de decir que defiende la primacía de las armas, como si a Castro le costase admitir esto.
Aunque es evidente que la posición de Cervantes no difiere de la de don Quijote, Castro se las ingenia, con artimañas poco decorosas, para atribuirle una posición diferente, que se puede describir como un armonismo sui generis, en el sentido de que, aun cuando unos hombres se encaminen por la vía de las armas y otros por la de las letras, como admite el propio Cervantes: “Dos caminos hay, hijas, por donde pueden ir los hombres a llegar a ser ricos y honrados: el uno es el de las letras; otro, el de las armas” (II, 6), también sucede que un mismo hombre, como fue el caso del propio Cervantes, puede reunir en su persona ambas actividades y dedicarse a ellas pudiendo ser igualmente virtuoso en ambas sin que la dedicación a la una estorbe a la otra o surja colisión alguna entre ellas. Cervantes, nos dice Castro, experimentó en su propia vida esas dos sendas mayores que la época ofrecía, pero el ilustre cervantista no se ve capaz de poder determinar la preferencia de Cervantes por una o por otra de esas dos formas de la actividad humana, por lo cual se limita meramente a constatar el compromiso de Cervantes con ambas formas de actividad y con lo que cada una de ellas representa, el sueño heroico, de un lado, y lo intelectual y el esfuerzo racional, del otro.{8}
La exposición precedente sobre la interpretación de Castro de la posición de Cervantes en el debate sobre las armas y las letras sugiere dos consideraciones relevantes. En primer lugar, obsérvese que en ningún momento se le pasa por la cabeza a Castro atribuirle el pacifismo evangélico de Erasmo. Sólo coincide con Erasmo en la consideración de las armas y la guerra como algo irracional, pero esta coincidencia es por cuenta propia, no porque esté aplicando a la interpretación del pensamiento de Cervantes ideas erasmianas. Castro yerra, como ya hemos indicado, al atribuir a Cervantes una posición diferente a la de don Quijote con respecto a la cuestión de las armas y las letras, como si Cervantes no abogase igualmente por la preeminencia de las armas, pero, aun cuando fuese cierta, lo relevante es que, aun en ese caso, no deja de admitir que las armas y la guerra son algo importante para Cervantes, una fuente de valores heroicos; nada más alejado del pacifismo de Erasmo.
La segunda consideración se refiere al armonismo entre las letras y las armas que Castro asigna a Cervantes. Lo calificamos de sui generis, porque Castro lo plantea, no en términos objetivos, que es como habría que planearlo, pues así es como lo aborda don Quijote en su discurso, sino en términos subjetivos. Al obrar así, malinterpreta el sentido del discurso de las armas y las letras, en el cual no se debate si un mismo individuo puede dedicarse provechosamente a las armas y a las letras, sino cuál de las dos ostenta la primacía, independientemente del hecho, que no se cuestiona, de que un mismo individuo pueda cultivar fructuosamente ambas formas de la actividad humana. Por tanto, poner en el centro del debate, como hace Castro, si un hombre puede cultivar ambas profesiones armoniosamente, sin que el cultivo de la una entorpezca o embote el de la otra y llegar a la conclusión de que Cervantes admitía el hecho del cultivo equilibrado y armonioso por una misma persona, como, según él, habría sido el caso del propio Cervantes, soldado y letrado, es malentender el asunto que realmente se plantea para plantear otro distinto y, en suma, salirse de tiesto.
Y son asuntos tan distintos que uno podría perfectamente sostener la superioridad de las armas y, no obstante, preferir dedicarse a las letras, como tal vez fue el caso de Cervantes, al menos desde que entró en la madurez. Pero es irrelevante, a efectos del debate sobre la preeminencia de las armas o de las letras, saber si Cervantes tenía preferencia por las unas o por las otras, lo que no tiene más que un interés puramente biográfico. En todo caso, la maniobra de Castro de trasladar el centro del debate de la cuestión de la preeminencia de las armas o de las letras, con todas sus implicaciones para las ideas sobre las armas, la guerra y la paz, a la cuestión de la preferencia subjetiva de Cervantes por las unas o por las otras, es una muestra de la incomodidad, del malestar de Castro ante el discurso de don Quijote de las armas y las letras, cuyos contenidos decide ignorar por completo, y ante el pensamiento real de Cervantes sobre la primacía de las armas y no digamos ante sus ideas sobre la guerra y la paz como fruto de ésta, cuestiones en las que Castro prefiere no entrar.
En la última etapa de su trayectoria como cervantista, Castro, lejos de mejorar con respecto a su aproximación al discurso de don Quijote sobre las armas y las letras, empeora, llegando a adoptar una postura verdaderamente estrafalaria, rayana en la hermenéutica esotérica al estilo de Benjumea y su escuela. En un primer momento, representado por su largo ensayo “Cervantes y el Quijote a nueva luz” (primer capítulo de su obra Cervantes y los casticismos españoles, de 1966), Castro utiliza el discurso de las armas y las letras como diagnóstico de la realidad política y cultural de la España de Felipe II. Castro no tiene interés alguno en el contenido doctrinal y filosófico del discurso, al que se refiere no sin cierto desprecio al declarar que “el abstracto problema de las Armas y las Letras fue transmutado por Cervantes en un dramatismo de personalizadas vivencias.”{9} Esas “dramatizadas vivencias” no son otras que las de don Quijote y, en la medida que el personaje es, según Castro, trasunto de su propio creador, también de las del propio Cervantes. Por tanto, sólo le interesa el discurso de las armas y las letras desde el punto de visto subjetivo y biográfico de don Quijote y Cervantes, no por sí mismo, sino en la medida en que ese punto de vista subjetivo-biográfico le sirve para establecer un diagnóstico sobre la España del tiempo del Quijote.
De acuerdo con este enfoque subjetivo-biográfico, las armas y las letras pasan a ser motivos que impulsan y conforman las vidas de don Quijote y Cervantes. Castro no deja de reconocer que tanto don Quijote como Cervantes sentían especial inclinación por las armas, por las que abogan, así como por los valores heroicos que alimentan: “El heroísmo de las armas encendía el alma archiespañola de Cervantes y de don Quijote”{10}. Pero a renglón seguido, y como pesaroso de haber concedido tanto, lo puntualiza, saltando de una afirmación sobre el significado vital de las armas para don Quijote y Cervantes, a una declaración, sin prueba alguna que la avale, en la que se nos revela el secreto mensaje de la novela de que “sacrificar la inteligencia y el saber [las letras] a una torpe política militar era intolerable.”{11} Por si no estuviera claro el mensaje secreto, que Castro tiene a bien desentrañarnos, unas líneas más abajo afirma que “España estaba mal regida política y culturalmente, y ésa es la tesis nunca formulada [cursivas de Castro], por dicha nuestra, en el Quijote”{12}, pero ahora desvelada por Castro. Pero el mismo Quijote que denuncia ese hecho nos da su solución utilizando como clave las armas y las letras: si el desequilibrio entre ambas es la raíz del mal regimiento político y cultural de España, el equilibro entre ambas es la clave de su buen regimiento y de su porvenir.
Castro desarrolla esta idea por medio de una maniobra hermenéutica osada, que recuerda las maneras esotéricas de Benjumea: transforma, como él mismo confiesa en “Como veo ahora el Quijote” (1971), su testamento como cervantista, los capítulos 16 al 18 de la segunda parte en un segundo debate sobre las armas y las letras contrapuesto al de don Quijote en la primera parte en cuanto a su planteamiento y solución:
“Los capítulos 16 a 18 de la segunda parte plantean la cuestión de las armas y las letras en forma muy distinta a la usada por don Quijote en su célebre discurso. En éste, por lo pronto, ‘letras’ tenía otro sentido, refería sobre todo a las leyes y al arte de bien gobernar. Diez años más tarde, don Quijote piensa en ‘las reinas de las lenguas, griega y latina’ (II, 62), las cuales dejan indiferente a don Diego de Miranda […] En la España de Cervantes, como en la de mi juventud, se cultivaba poco el saber por el saber”.{13}.
La lectura por Castro de los citados capítulos (en realidad sólo el 16 y el 18, pues el 17 está dedicado a la aventura de los leones) como un nuevo planteamiento de la cuestión de las armas y las letras no es totalmente arbitrario, aunque sí bastante infundado. No es arbitrario, porque en esos capítulos tiene lugar un diálogo sobre las letras entre don Quijote y don Diego de Mirando, que se prolonga, en la casa de éste, en las posteriores pláticas entre don Quijote y don Lorenzo, el hijo de don Diego, en las que también surgirá la cuestión de las armas gracias al discurso apologético de don Quijote acerca de la caballería andante; así que en un sentido material sí que podría verse todo esto como un replanteamiento de la cuestión de las armas y las letras. Pero, desde el punto de vista formal, no es un debate sobre las armas y las letras como lo es el discurso de don Quijote de la primera parte. Y si, a pesar de todo, se persiste obstinadamente en interpretarlo como tal, como hace Castro, dará en hueso duro y saldrá malparado. Porque los textos son tozudos y lejos, de contradecir, la posición sostenida en la primera parte sobre la superioridad de las armas, se reafirma en esta segunda parte, lo que no significa, no obstante, que se menosprecien las letras.
La reafirmación de la posición defendida en el discurso de las armas y las letras de la primera parte es harto manifiesta en la plática de don Quijote con don Lorenzo, donde el primero habla de la ciencia de las caballería andante y dice de ella que “es tan buena como la de la poesía, y aun dos deditos más” (II, 18, 682), una forma comedida de afirmar la preeminencia de las armas, quizás por el hecho de que don Quijote no quiere parecer descortés, sino complaciente con su interlocutor, siendo como es un invitado en su casa, un interlocutor que además es estudiante universitario en letras clásicas y poeta, al que más adelante don Quijote elogiará como tal. Pero en otra ocasión en que don Quijote no tiene que mostrar tales miramientos, como es el caso de su encuentro con el mozo que va a la guerra, se despacha a gusto proclamando abiertamente la preeminencia del ejercicio de las armas sobre cualquier otra cosa, a excepción obviamente del servicio a Dios, y que por las armas se alcanza más honra que por las letras, si no más riquezas (II, 24, 739).
No hay, pues, pace Castro, en la segunda parte del Quijote un nuevo planteamiento de la cuestión de las armas y las letras en el que se llegue a una conclusión contraria a la del discurso de don Quijote de la primera parte, sino que en este nuevo abordamiento del tema la conclusión inequívoca es la misma: la superioridad de las armas, en la jerarquía de las actividades humanas mundanas o, como le gusta decir a Castro, laicas, sobre las letras. Por tanto, la pretensión de Castro de leer los mentados capítulos como un nuevo planeamiento del tema de las armas y las letras que llevaría a don Quijote y a Cervantes a proclamar una relación equilibrada entre unas y otras, fundada en que tanto valen las unas como las otras, es un puro y vano ejercicio de artificio, al que, no obstante, se presta, pasando por alto los textos precedentes (por eso hablábamos más atrás del poco decoro o deshonestidad de las prácticas hermenéuticas de Castro, cosa tan habitual en él, como ya hemos visto amplia y detalladamente en otros lugares) y utilizando una serie de triquiñuelas. Entre ellas está la de inventarse que Cervantes, don Quijote y don Lorenzo “se entienden en un perfecto acorde”,{14} entendimiento en un perfecto acorde que se concreta en la común aceptación de los tres de la idea del equilibrio entre las armas y las letras y en que esa idea resolvería el problema político y cultural de España, cuyo mal regimiento político y cultural Cervantes tácitamente habría denunciado.
También se inventa que don Lorenzo, frente a su padre erigido en símbolo por Castro del conservadurismo cultural, de “una España de abogados y de teólogos”, es decir, de las leyes y de las letras divinas, por el hecho de preferir que su hijo se dedique a una de estas dos profesiones, encarna, por su cultivo de la letras clásicas y el humanismo filológico, un saber secular -como si las armas y las leyes no fueran también seculares-, buscado simplemente por el puro desinterés de saber, sin pensar en sus ventajas prácticas, y el dinamismo, por no decir progresismo, cultural. Con estas invenciones y triquiñuelas se autoconcede la licencia de concluir anunciando que
“Cervantes vivificó su visión cultural de España, desde el punto de vista de don Lorenzo: abogaba por una España no inerte y estancada, en donde las ‘Armas’ (paralizadas, según él, por Felipe II, y no nos importa que tuviera o no razón) no fueran embotadas por las Letras, ni al revés”. {15}
Como a Castro, a Bataillon también le produce, como se va a poder comprobar, un sarpullido todo lo que tenga que ver con las ideas de Cervantes sobre las armas y la guerra. Aunque rechaza algunas tesis de Castro, como la de la hipocresía de Cervantes y la de su racionalismo negador de la ortodoxia cristiana, en otros aspectos va más lejos que el español en su interpretación erasmista del pensamiento de Cervantes. Castro concluía su estudio sobre el erasmismo de Cervantes afirmando que “sin Erasmo, Cervantes no habría sido como fue”,{16} pero restringía ese erasmismo, como ya advertimos, a sus ideas religiosas, a su idea del cristianismo –“El cristianismo de Cervantes es esencialmente erasmista”{17} y no excluía otras fuentes de su pensamiento.
Bataillon, en cambio, va más lejos en ambos aspectos, especialmente en ese último, pues empieza el estudio que le dedica a Cervantes, “El erasmismo de Cervantes”, al final de su libro Erasmo y España{18} con la declaración programática de que la obra de Cervantes sólo es inteligible como fruto tardío del erasmismo, del erasmismo superviviente en España en la segunda mitad del siglo XVI: “Su obra sólo es inteligible si se ve en ella un fruto tardío […] fecundado en el otoño del Renacimiento español, cuando Cervantes recibía del Maestro López de Hoyos las lecciones un tanto confidenciales de un erasmismo condenado, de ahí en adelante, a expresarse a media voz”,{19} aunque al final del mismo debilita su exclusivista declaración programática inicial, pues ahora ya no afirma que sólo es inteligible como fruto del erasmismo, sino que es más inteligible, en o desde la perspectiva erasmista: “Hemos querido solamente situar la obra del más grande escritor de España en la perspectiva del erasmismo, demostrar que en ella se hace más inteligible”,{20} lo que no excluye, pues, otras influencias, aunque serían de importancia secundaria. Pero, dejando aparte los aspectos estrictamente literarios de la obra de Cervantes en que el cervantista francés ve la huella de Erasmo, sólo discierne el influjo de Erasmo en sus ideas religiosas, como Castro, y, a diferencia de éste, también en algunas de sus ideas morales, ninguna de las cuales incluye la consideración de las armas y la guerra, sino sólo las relativas a la honra y a la reprobación de los celos.
A diferencia de Castro, jamás menciona el discurso de don Quijote de las armas y las letras, ni en Erasmo y España (1937), ni en los escritos sobre Cervantes recogidos en su libro posterior Erasmo y el erasmismo{21} (1977), ni, por tanto, se digna explicar cómo se pueden encajar las ideas cervantinas sobre las armas y la guerra en el marco del erasmismo, habida cuenta de su proclama de que la obra de Cervantes sólo es inteligible o lo es más en la perspectiva del erasmismo. Pero cualquier partidario de la interpretación del pensamiento de Cervantes desde esta perspectiva hermenéutica está obligado a dar una explicación, porque un componente esencial de la concepción erasmiana del cristianismo es el evangelismo, que preconizaba un retorno a las fuentes escriturarias evangélicas del cristianismo para rectificar y vivificar el cristianismo del presente conforme a ese retorno a las fuentes, y a su vez un rasgo fundamental de ese evangelismo es el irenismo y al menos, prima facie, parece evidente que las ideas de Cervantes en el discurso de las armas y las letras están en contradicción con ese irenismo evangélico erasmista.
En ambos libros de Bataillon no hay ningún intento de encarar este asunto en relación con el discurso de las armas y las letras, pero sí nos encontramos en ellos con una referencia significativa al discurso o arenga de don Quijote, que en otro lugar hemos citado completo,{22} para pacificar al escuadrón de combatientes armados del pueblo del rebuzno, en la aventura precisamente del rebuzno (II, 27), que por tan poca cosa están dispuestos a combatir contra los del pueblo burlador vecino. Pero en uno y otro lugar es llamativo y harto indicativo el tratamiento que de la arenga de don Quijote hace el cervantista francés: ignora por completo toda su primera parte en que se exponen las causas de guerra justa o del uso legítimo de las armas por parte de los ciudadanos y de los Estados, que es precisamente la que, como el discurso de las armas y las letras, no sólo no encaja con el irenismo evangélico erasmista, sino que además es diametralmente opuesto a éste. Disocia de ella la segunda parte, que es de la que puede sacar partido, a causa de sus importantes mensajes evangélicos, que ya comentamos en su momento,{23} relativos al amor al enemigo y a los que nos aborrecen. Esto es, para Bataillon, suficiente para que pueda hablar del evangelismo de Cervantes.
De hecho, en su segundo libro, Erasmo y el erasmismo, la arenga de don Quijote la interpreta como un “evangélico sermón” dirigido a los combatientes del rebuzno para “ponerlos en paz”,{24} palabras éstas últimas, no las relativas al evangélico sermón, que el autor entrecomilla, lo que induce al lector al error de pensar que figuran en el texto de referencia o en algún pasaje de la aventura del rebuzno; pero no lo están; es el propio Bataillon el que entrecomilla la expresión “ponerlos en paz” con la intención de destacar el papel pacificador de don Quijote, lo que sugiere una conexión entre el mensaje evangélico y la paz. Todo esto, junto con la conexión entre el evangelio y la paz, es aún más explícito en la referencia del primer libro de Bataillon al discurso-arenga de don Quijote, donde incluso llega a hablar del evangelismo como un rasgo del pensamiento religioso de Cervantes, lo cual es demasiado osado por su parte, pues el vocablo “evangelismo”, como hemos visto, tiene un sentido técnico muy preciso en Erasmo y en tal sentido técnico no es posible hablar de evangelismo en Cervantes. Y eso debe saberlo muy bien Bataillon.
Cabría, en todo caso, hablar, a propósito de Cervantes, de un evangelismo genérico por la presencia de mensajes evangélicos en el Quijote y en el resto de la obra cervantina. Pero estas consideraciones no detienen al cervantista francés, que interpreta el hecho de que, según él, don Quijote o, más bien Cervantes, que le insufla sus discursos, “está penetrado del Evangelio”,{25} así como de las enseñanzas paulinas, lo que bien se muestra en la devoción especial a san Pablo de que da muestras en la aventura de las imágenes de santos caballeros (II, 58), como una señal inequívoca de evangelismo, de lo que da buena prueba al hablar de “el evangelismo que asoma en los discursos de don Quijote…,”{26} el cual nos da también la clave, señala, de esa moral enemiga de la venganza, ilustrada en tantas historias y pasajes cervantinos.
Y si no se detiene para hablar de evangelismo, entrando en distingos para evitar equívocos y confundir al lector, tampoco se detiene, como vamos a ver, para hablar de pacifismo en relación con Cervantes. Y es sobre todo en la segunda parte de la arenga de don Quijote al escuadrón de gente armada del pueblo del rebuzno donde Bataillon percibe una especial presencia de esa penetración del evangelio y mensaje de paz, pues inmediatamente después de afirmar que Cervantes está penetrado de evangelio escribe unas palabras que le sirven en bandeja la oportunidad de hablar de evangelismo y pacifismo, y de establecer una conexión entre ambos, sugiriendo así la existencia en Cervantes de una especie de evangelismo pacifista o viceversa, aunque en ningún momento se atreve a señalar abiertamente que este evangelismo pacifista sea el de Erasmo o similar. Pero ahí queda la insinuación. He aquí esas palabras de Bataillon, en las que glosa la sección evangélica del discurso de don Quijote al escuadrón de gente armada:
“Cuando, en la aventura de los rebuznos, su paradójico destino hace de él un predicador de paz, recuerda la santa ley que ‘nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborrecen.”{27}
Obsérvese que presenta a don Quijote como un predicador de paz, pero omite decir que esta predicación de la paz, que en nota a pie de página se atreve a calificar de “pacifismo”, forma parte de un discurso sobre las causas de guerra justa. Hay que recurrir, pues, a la nota a pie de página en la que clarifica la expresión “predicador de la paz” y el sentido del “pacifismo” que endosa a don Quijote para saber exactamente lo que realmente quiere decir Bataillon al calificar a don Quijote como predicador pacifista de la paz y salir de dudas de si lo presenta como un predicador de la paz al modo erasmista o como un predicador de la paz diferente, que no reniega de la guerra si ésta se funda en una causa justa. La nota a pie de página dice lo siguiente:
“Tal pacifismo no está reñido con lo que José Antonio Maravall llama Humanismo de las armas en don Quijote […], título feliz para caracterizar una corriente del siglo XVI español de la que participó Cervantes.”{28}
Salimos de dudas: si el pacifismo atribuido a don Quijote en tanto predicador de la paz no está reñido con el “humanismo de las armas”, denominación que Maravall daba a la posición de don Quijote sobre las armas, podemos decir que Bataillon no le asigna a don Quijote un pacifismo erasmista, porque el humanismo de las armas presupone la aceptación de las armas como una forma legítima de la actividad humana y, además en paralelismo con el humanismo renacentista centrado en las letras o el saber, a los que reconocía una finalidad moral de perfeccionamiento moral, Maravall atribuye a don Quijote igualmente una finalidad moral de mejoramiento del hombre. Nada, pues, más contrario al pacifismo erasmista, aunque, como vimos más arriba, el humanismo de las armas de don Quijote, según lo caracteriza Maravall, tiene un cierto tinte erasmista por su énfasis más en el éxito interior, en la renovación interior del combatiente, en lo que haya acontecido en el interior de éste, que en el éxito externo de la empresa bélica, el cual queda relegado a un segundo plano.{29}
Pero este ingrediente interiorista del humanismo de las armas no empaña ni compromete lo sustancial del mismo: el humanismo de las armas no es una posición en contra de las armas ni de la guerra, si ésta es una guerra necesaria y justa, sino que da por supuesta la legitimidad del ejercicio de las armas y su uso en la guerra justa, pero reclama al soldado o combatiente que practique las armas y vaya a la guerra, cuando sea menester, con un fin o ideal moral de autoperfeccionamiento y de mejora de la sociedad. Si no obra así, no será un buen soldado o combatiente, aunque no se le exige que en sus hechos de armas o de guerra, sin los cuales no podría llegar ser un humanista de las armas, obtenga un buen resultado. Lo principal es el mejoramiento moral del combatiente, su transformación moral interior, pero hay que combatir con las armas, sin lo cual no se puede lograr el objetico moral y carece de sentido hablar de humanismo de las armas.
Los discípulos de Castro y Bataillon no aportan nada nuevo al debate. Antonio Vilanova, más discípulo del segundo, de quien sólo le separa su suposición de que Cervantes debió de leer el Elogio de la locura (Moriae encomium) de Erasmo, mientras que Bataillon siempre la rechazó por falta de pruebas, adjudicándole a Cervantes sólo un erasmismo de segunda mano, no menciona jamás, en ninguno de sus escritos de exégesis erasmista del Quijote, el discurso de don Quijote sobre las armas y las letras ni por tanto el pensamiento de Cervantes sobre las armas y la guerra ni su relación con el de Erasmo.
El primero de ellos, Erasmo y Cervantes,{30} no es, como podría indicar su título, un estudio comparativo del pensamiento de ambos autores, sino una indagación sobre la filiación erasmiana de la locura de don Quijote, supuestamente inspirada en la moria de Erasmo, de lo que ya nos ocupamos críticamente en otro lugar. El mismo silencio al respecto se mantiene en su “La moria de Erasmo y el prólogo del Quijote”, como no podía ser de otro modo en un escrito en que tan sólo se propone Vilanova señalar la huella del Moriae encomium de Erasmo en el prólogo de la primera parte del Quijote. Parecería que algo cambia en “Erasmo, Sancho Panza y su amigo don Quijote,”{31} donde, aunque no se mienta el discurso sobre las armas y las letras, se cita el texto de la arenga de don Quijote sobre las causas legítimas del recurso a las armas. Pero no es más que un espejismo.
En realidad, el autor no tiene otro interés que el de ofrecer una interpretación erasmista del Quijote basada en el dualismo de Erasmo entre hombre espiritual y hombre carnal, que Erasmo había desarrollado primera y ampliamente en el Enrquiridion y replanteado en los capítulos finales de Elogio de la locura. Viene a ser una nueva versión, en clave erasmista, de la interpretación romántica del Quijote, en la que don Quijote obviamente encarna al hombre espiritual y Sancho al hombre carnal. ¿Qué papel desempeña en este contexto el pasaje sobre los títulos legítimos para el empleo de las armas? Ninguno que tenga que ver con el análisis de las ideas de Cervantes sobre las armas y la guerra; no se cita el texto en atención a su contenido, sino sólo para matizar el carácter de don Quijote como arquetipo del hombre espiritual. Se trata de poner de manifiesto que don Quijote, aun siendo la encarnación del hombre espiritual de Erasmo totalmente ajeno a los intereses mundanos -tal sería el significado, según Vilanova, del idealismo caballeresco de don Quijote-, participa al propio tiempo de los ideales, sentimientos y aspiraciones naturales, inherentes a la condición humana, que el hidalgo manchego considera justo profesar y defender.{32}
En cuanto a José Luis Abellán, su contribución es nula; se limita a repetir lo que dijeron Castro, Bataillon y Vilanova. En su estudio sobre la herencia erasmista del Quijote, nada tiene que decir sobre las ideas contenidas en el magno libro sobre las armas y la guerra. Para él, la filiación erasmista del pensamiento del Quijote, como en Castro y Bataillon, cuyas ideas sobre el erasmismo presente en la gran novela recoge eclécticamente y acríticamente, se restringe exclusivamente a la materia religiosa y moral.{33}. Por tanto, deja fuera de su consideración los textos del Quijote relativos a las armas, la guerra y la paz.
Así que los exponentes de la interpretación erasmista del pensamiento de Cervantes no osan extenderla a las ideas del insigne escritor sobre las armas, la guerra y la paz. Las figuras mayores de la exégesis erasmista restringen la filiación erasmista de Cervantes o bien a la religión, como es el caso de Castro, o bien a la religión y a la moral, como en el de Bataillon. Pero, cuando éste último, se atreve a hablar de don Quijote como predicador de la paz y de su pacifismo no va más allá de atribuirle un humanismo de las armas, entendido éste en los mismos términos que Maravall. Pero, dado que este humanismo de las armas nada tiene que ver con el irenismo extremo de Erasmo, puede afirmarse que a lo más que llega Bataillon es a asignar a don Quijote un pacifismo moderado, completamente alejado del pacifismo extremo de Erasmo
La perspectiva de los intérpretes no erasmistas
Siendo así que ni Castro ni Bataillon han pretendido asociar a Cervantes con el irenismo erasmista, no tiene sentido presentar el análisis comparativo del pensamiento de Erasmo y Cervantes sobre las armas, la guerra y la paz como una refutación de lo que ninguno de los dos osó defender como posición de Cervantes. En este punto nos distanciamos, pues, de quienes han dado por supuesto que los mentados prominentes intérpretes en clave erasmista del pensamiento de Cervantes o alguno de ellos lo han alineado con el irenismo erasmista y, por tanto, han adoptado un enfoque esencialmente refutatorio de tan errónea desvirtuación de las ideas de Cervantes sobre la guerra y la paz. Tal es el caso de Gustavo Bueno, quien, en su comentario al discurso de las armas y las letras, que cierra su ensayo de interpretación del Quijote “Don Quijote, espejo de la nación española”, lanza una dura requisitoria contra Bataillon y “tantos otros”, cuyos nombres no cita (pero son fáciles de adivinar), que, en su prurito de erasmizar a todo trance a Cervantes, llegan hasta el punto de interpretar el discurso de don Quijote como una versión del pacifismo evangélico de Erasmo:
“Más aún, quienes, con Bataillon y tantos otros, ven a Cervantes como uno más de los españoles impregnados por Erasmo (qué escritor del siglo de oro español merecería ser citado por estos eruditos sectarios si no fuera porque en aquel discurso ven reproducida alguna idea de Erasmo) leerán el curioso discurso de Don Quijote como una versión de la doctrina del pacifismo evangélico erasmista”.{34}
Y antes de contraponer algunas tesis de Erasmo y don Quijote, como principalmente las de la irracionalidad/racionalidad de las armas y las relativas a su diferente idea de la paz (paz evangélica/paz política), con afán de refutar la interpretación irenista del discurso de don Quijote, Bueno nos adelanta ya la conclusión que piensa probar: que el discurso de don Quijote acerca de las armas es un discurso contrario al irenismo de Erasmo y doctrinalmente afín a Aristóteles
“Pero el Discurso de las armas y de las letras de Don Quijote no es un discurso pacifista, ni, menos aún, es un discurso ‘erasmista’. A lo sumo podría interpretarse como un discurso contra Erasmo […]. Y esto porque la doctrina que Don Quijote expone es, ni más ni menos, no la doctrina de Erasmo, sino la de Aristóteles”.{35}
En fin, la posición doctrinal de don Quijote-Cervantes, por lo que respecta a las ideas sobre las armas, la guerra y la paz, se viene a definir como la de un antierasmista aristotélico o viceversa, la de un aristotélico antierasmista.
Del mismo tipo es el planteamiento y enfoque de Pedro Insúa, aunque más extensamente desarrollado. Comienza su tratamiento del asunto en su opúsculo Guerra y Paz en el Quijote,{36} cuyo subtítulo, El antierasmismo de Cervantes, ya lo dice todo. Por si no estuviera claro su propósito, anuncia que su intención es probar el absurdo de la tesis de Bataillon sobre el erasmismo de la obra de Cervantes.{37} Y, como Bueno, le atribuye a Bataillon una interpretación irenista de Cervantes, particularmente del Quijote. El autor parte de que un componente esencial del evangelismo erasmista es su irenismo, pero, siendo así y que Bataillon se empeña en erasmizar a Cervantes, es llamativo, sostiene, que el hispanista francés, en sus escritos, pase por alto ese hecho al interpretar el Quijote, lo que le lleva a sospechar a Insua que quizás Bataillon asuma como obvio el irenismo del escritor español.
Es más, las pesquisas de Bataillon, advierte Insua, se centran, para justificar su hipótesis del erasmismo de Cervantes, en constatar el evangelismo (“una confesión de fe evangélica”) del autor del Quijote con algunas citas de este libro (a las que ya nos referimos más arriba en el examen de la postura de Bataillon acerca de las ideas de Cervantes sobre la guerra y la paz), pero insólitamente, se queja o denuncia Insua, “nada se dice sin embargo, insistimos, del irenismo” de Cervantes, lo que le invita a sospechar, aunque con cierta cautela, que ese irenismo “quizás, se presupone en Cervantes como derivado de esa fe evangélica que se le atribuye.”{38} ¿Cómo ha de entenderse, sino así, que Bataillon hable del evangelismo de don Quijote, pero sin vincularlo con el irenismo, siendo así que pretende hacerlo pasar por erasmista? Pero es que Bataillon, después de hablar de evangelismo, el de don Quijote (al que retrata como “penetrado del Evangelio”), sí habla de irenismo, el de don Quijote, pero Insua, ése es su fallo, no se ha percatado de ello, y lo ha hecho, como ya vimos más arriba, al definir a don Quijote como “predicador de la paz”, esto es, como un abanderado del irenismo, ese irenismo que con tanto anhelo busca Insua en los escritos de Bataillon sobre la interpretación erasmista de la obra de Cervantes, pero que no ha sido capaz de advertirlo. Es más, el propio Bataillon es el que, en una nota a pie de página que más atrás hemos citado, define como pacifismo la posición de don Quijote como predicador de la paz en su arenga a los vecinos del pueblo del rebuzno.
Y lo más importante de todo es que, en esa nota a pie de página, Bataillon, pace Insua, clarifica el género de pacifismo que atribuye a don Quijote y, por tanto, a Cervantes, pues de no hacer tal precisión, el lector no avisado podría pensar que, supuesto que Bataillon sitúa a Cervantes entre la hueste erasmista, y que empareja evangelismo y pacifismo como componentes esenciales del pensamiento de don Quijote, le está atribuyendo el evangelismo pacifista erasmista. Pero Bataillon, seguramente consciente de ello y consciente también de la diferencia abismal entre el pacifismo extremo y utópico de Erasmo y el pacifismo moderado y realista de don Quijote y Cervantes, se apresura, también en la nota a pie de página antes citada, a conectar el pacifismo de don Quijote como predicador de la paz con el humanismo de las armas de Maravall,{39} un humanismo de las armas, que, como el propio Insua reconoce,{40} se opone al humanismo (vale decir aquí igualmente pacifismo) utópico en general y al erasmista en particular, un humanismo de las armas, que, así entendido, él mismo dice estar dispuesto a seguir de buen grado en buena medida como parte de su interpretación antierasmista y aristotélica de la ideas sobre la guerra y la paz en el Quijote.
No obstante, quitado el yerro de Bueno e Insua, de atribuir a Bataillon la interpretación de la posición de Cervantes sobre la guerra y la paz en la línea del pacifismo evangélico de Erasmo, nada tenemos que objetar, en sus líneas esenciales, a su contraste de las ideas de Erasmo y Cervantes al respecto, salvo añadir una triple puntualización, de las que la primera concierne a ambos a la vez, y la segunda y la tercera sólo a Insua.
En primer lugar, hemos de señalar una limitación de su planteamiento y es que básicamente en el desarrollo de éste se atienen exclusivamente al discurso de don Quijote sobre las armas y las letras, sin duda fundamental, pero no menos lo es -en algunos aspectos aún lo es más- el discurso sobre las causas legítimas para usar las armas, con lo que se privan de un texto de primer orden que podría fortalecer todavía más su tesis de la radical oposición entre la doctrina de Erasmo sobre la guerra y la paz, y la de Cervantes.
En segundo lugar, el compromiso de Insua con el antierasmismo de Cervantes colisiona con su aceptación de la tesis de Maravall sobre el humanismo de las armas de Cervantes,{41} en lo cual curiosamente coincide con Bataillon, quien también la abraza de buen grado, como hemos visto más atrás, lo que no sorprende en un partidario del erasmismo de Cervantes. Pero Insua, en cambio, al situar, siguiendo a Maravall, a Cervantes en la estela del humanismo de las armas de Maravall, sin quererlo se contagia de erasmismo y termina atribuyéndole un cierto erasmismo a Cervantes en su concepción de las armas. Esto es así, porque, como hemos dicho al hablar de la aceptación por Bataillon del humanismo de las armas de Maravall, este tipo de humanismo de las armas tiene un ingrediente erasmista, como el propio Maravall reconoció, pues acepta que lo importante no son los resultados o el éxito en los hechos de armas, sino la actitud interior con que se hacen, de modo que, si se hacen con rectitud moral buscando la purificación y perfeccionamiento morales, es indiferente la victoria o la derrota en la guerra. Si se vence en la guerra, miel sobre hojuelas; pero si se es derrotado, ello es irrelevante, porque el soldado queda justificado por lo que sucede en el interior de su alma, por su actitud interna de renovación con la mira puesta en la mejora moral.
La tercera concierne a la tesis de Insua sobre la influencia de Sepúlveda en las ideas de Cervantes sobre las armas, la guerra y la paz, así como sobre la locura de don Quijote como crítica de la caballería y de la ideología caballeresca. En su afán de oponer el aristotelismo de Cervantes al pacifismo evangélico pretende asociar Cervantes a Sepúlveda, como si por el hecho de ser más puramente aristotélico que los escolásticos tomistas, ello entrañase una oposición al pacifismo evangélico erasmista más firme y contundente. Pero no es así. Por lo que respecta a la doctrina general sobre las armas, la guerra y la paz, no hay ninguna diferencia sustantiva entre Sepúlveda y los tomistas, con los que coincide en las ideas fundamentales (dejamos aparte la aplicación de tal doctrina general al caso particular de la legitimidad o no de la guerra contra los indios). Pero en todo caso, no hay prueba alguna de que haya habido influencia, ni directa ni indirecta, del filósofo cordobés en el magno escritor.
Y lo que ya es completamente insostenible y sin base alguna seria, es su pretensión de que asimismo la filosofía antropológica de Cervantes estaría también influida por Sepúlveda, quien habría adoptado la filosofía antropológica materialista de Pomponazzi y se la habría transmitido a Cervantes, pintándonos así un Cervantes que habría abrazado, aunque eso sí de una forma irónica y enmascarada (una versión del viejo truco de Américo Castro de la hipocresía de Cervantes que permite atribuirle, con esa excura, cualquier doctrina sin necesidad de probarla documentalmente, una tesis que ya refutamos y recusamos en el curso de nuestro examen crítico de la interpretación de Castro del Quijote) el materialismo antropológico del filósofo italiano, que se sustancia en la tesis de la materialidad y mortalidad del alma, así como su doctrina de la doble verdad como recurso para justificar epistemológicamente una posición tan contraria a la ortodoxia, de forma que parezca razonable, si no aceptable, y así, al menos, poder evitar ser objeto de la ira de las autoridades eclesiásticas. No podemos tratar más extensamente este asunto aquí; así que remitimos al apéndice que hemos añadido en el que examinamos críticamente la tesis de Insua sobre la doble influencia de Sepúlveda sobre Cervantes, la que habría ejercido en las ideas de éste sobre las armas, la guerra y la paz, así como sobre la concepción de la locura de don Quijote, por un lado, y, por otro lado, la que habría ejercido sobre el pensamiento antropológico cervantino, cuestión ésta última que es el objeto principal de tal examen crítico.
Ahora bien, y volviendo a la cuestión de la interpretación de Bueno e Insua de la posición de Bataillon sobre la actitud de Cervantes ante las armas, en modo alguno la errónea imputación al erudito hispanista francés del dislate de hacer de Cervantes un irenista erasmista por parte de Bueno desvirtúa, en nada, el acierto en su contraposición de las ideas de uno y otro sobre la guerra y la paz. No podemos decir lo mismo de Insua, cuya aceptación de la tesis del humanismo de las armas es, en parte, incompatible, como acabamos de señalar, con su defensa de la concepción antierasmista de Cervantes.
Así que, habiendo quedado bien establecido que Bataillon no alineó a Cervantes con el irenismo evangélico de Erasmo (ninguno de los principales abogados del erasmismo de Cervantes lo ha hecho), nos parece injusto tratar de impugnarlo como si hubiese incurrido en tamaño desvarío. Por consiguiente, el estudio comparativo que, seguidamente, emprendemos de la concepción de Cervantes y la de Erasmo sobre la cuestión de las armas, la guerra y la paz, no lo planteamos como una refutación, sino como un intento de poner de relieve la antítesis entre ellos, sin perjuicio de algunas semejanzas, con el fin de desalentar cualquier intento de extender el supuesto influjo de Erasmo a la posición de Cervantes sobre tan importante cuestión.
Apéndice
Examen crítico de la tesis de Pedro Insua sobre la influencia de Sepúlveda en el pensamiento de Cervantes
Este examen crítico se centra en la interpretación de Insua del género de aristotelismo atribuido a Cervantes en su opúsculo Guerra y Paz en el Quijote, aunque también se examina críticamente, en el curso de la exposición, su tesis acerca de la influencia de Sepúlveda en las ideas de Cervantes sobre las armas, la guerra y la paz, así como sobre la locura de don Quijote. Ambas cuestiones, aunque distintas, están relacionadas, porque utiliza la segunda como trampolín para acceder a la primera, que es una tesis más fuerte y ambiciosa. Primero presenta su argumentación en pro del influjo de Sepúlveda en el terreno de las ideas sobre las armas, la guerra y la paz, así como sobre la locura de don Quijote, y así deja preparado el terreno para que resulte más fácil y aceptable su alegación en pro del influjo de Sepúlveda en el singular aristotelismo de Cervantes en el ámbito de la filosofía antropológica, que es el tema central de nuestro análisis. Si ha influido en lo primero, ¿por qué no puede haberle influido en esto último? En el análisis que ofrecemos seguimos un orden inverso al de Insua: dado que nuestro asunto principal es, como hemos indicado, el de examinar el género de aristotelismo recibido por Cervantes de Sepúlveda en la filosofía antropológica, centramos en este tema nuestro análisis y, al hilo de su desarrollo, procederemos al examen de las ideas recibidas por Cervantes de Sepúlveda en cuanto a las armas, la guerra, la paz, así como sobre la naturaleza de la locura de don Quijote.
Mientras Bueno se limita meramente a hablar del aristotelismo de Cervantes, sin entrar en las fuentes del mismo y dando a entender que tiene un origen difuso o ambiental, aunque nos atrevemos a conjeturar que probablemente lo situaba en la línea de la escolástica tomista, Insua, en su afán de oponer a Cervantes contra Erasmo, va mucho más lejos al tratar de vincular a Cervantes con el aristotelismo de Pomponazzi a través de la supuesta influencia ejercida por Sepúlveda en Cervantes.{42} De este modo, asociándolo con Sepúlveda, pretende alejar a Cervantes del aristotelismo tomista o escolástico y encasquetarle el aristotelismo naturalista y secular de Pomponazzi, quien se lo habría transmitido a Sepúlveda y de éste habría pasado a Cervantes, pero no lo habría expresado abiertamente, sino que lo habría encubierto con su modo de hablar y su ironía de doble sentido, lo que evidencia la adhesión de Insua a la tesis de Castro sobre la hipocresía de Cervantes, retratado así como un cauteloso simulador, un expediente que a Castro le permitía atribuir a Cervantes el erasmismo y otras ideas cuando le faltaban pruebas, y ahora le permite a Insua adscribir a Cervantes el naturalismo aristotélico del filósofo italiano, aun en ausencia de pruebas documentales.
Insua comienza definiendo el aristotelismo de Pomponazzi como un naturalismo secularizado y lo resume, siguiendo la autoridad de Maravall, en dos tesis fundamentales: la de la negación de la inmortalidad del alma en el plano filosófico y la de la autonomía completa de la filosofía respecto de la teología dogmática cristiana, justificada mediante la teoría de la doble verdad, lo que le permite a Insua caracterizar el aristotelismo de Pomponazzi, en tanto aboga por la total autonomía de la razón respecto de la fe, como un naturalismo ateológico. Pero este resumen de las tesis del supuesto aristotelismo naturalista del filósofo italiano es completamente erróneo, pues éste no defendió la negación de la inmortalidad del alma, sino la de que es racionalmente indemostrable, por lo que ni se puede afirmar la inmortalidad del alma ni negarla; ni tampoco la de la doble verdad, pues no afirmaba que la idea de la inmortalidad del alma fuera falsa por la filosofía o la razón y, no obstante, verdadera por la teología o la fe, sino que, aunque la razón no la podía probar, era, no obstante, una verdad de la fe cristiana, en lo cual ya no hay doble verdad alguna. No obstante, lo cierto es que la posición filosófica de Pomponazzi fue malinterpretada por muchos en el sentido en que la resume Insua, basándose en la errada autoridad de Maravall.
Y hay que decir, sin embargo, que el propio filósofo italiano es en parte responsable de la malinterpretación de su posición filosófica. Pues, aunque en el último capitulo de su De inmortalitate animae (1516), deja bien claro que lo que realmente propone es una posición escéptica sobre la inmortalidad del alma, en muchos lugares de su libro da a entender que lo que defiende es la negación de la inmortalidad del alma o la de su mortalidad, ya que pone mucho empeño en mostrar la racionalidad de la tesis de la mortalidad del alma, en destacar la discordancia básica entre la razón natural o aristotélica y la doctrina cristiana, e incluso en refutar, con mucho ingenio y perspicacia, y ésta es una de las partes más novedosas y originales de su libro, las objeciones morales en contra de la mortalidad del alma, cuyos proponentes alegaban que, en el supuesto de ser el alma mortal, se destruiría la moral, la cual sería imposible si no hay un premio y sanción de ultratumba, y en probar que la vida moral sería perfectamente posible en el supuesto de la mortalidad del alma y de una vida puramente cismundana, sin el horizonte de una vida inmortal. Habida cuenta de esto, muchos interpretaron que la aceptación por parte del filósofo italiano de la inmortalidad del alma como una verdad de fe, era insincera y que se estaba agarrando, para justificar su posición, a la doctrina de la doble verdad.{43}
Pues bien, Insua supone que Sepúlveda estaría influido por este aristotelismo de Pomponazzi así definido, aunque, según acabamos de ver, mal definido, una suposición que no respalda con más prueba que el hecho de que el filósofo español estudió con Pomponazzi en Italia (no en Padua como dice, basándose al parecer en Maravall, sino en Bolonia) y que además tradujo, dice, los comentarios a Aristóteles de Alejandro de Afrodisias (en realidad tradujo al latín el comentario a la Metafísica, pero no su tratado De anima, que es el más pertinente para el asunto que estamos tratando). Y finalmente, las tesis del aristotelismo de Pomponazzi vía Sepúlveda habrían pasado a Cervantes, a quien, sin prueba alguna, atribuye el haber suscrito la negación de la inmortalidad del alma y la doctrina de la doble verdad, pero lo habría hecho de forma enmascarada para evitar el choque con la ortodoxia y las autoridades eclesiásticas encargadas de custodiarla.
Se pregunta Insua si Cervantes pudo conocer a Sepúlveda leyéndolo directamente. Pero no contesta a la pregunta. Nosotros respondemos por él: sí pudo, porque el libro que precisamente piensa él que fue la fuente que ejerció una influencia fundamental en Cervantes, el Democrates primus (1535), que Cervantes difícilmente podría leer en el elegante latín ciceroniano de su autor, era fácilmente accesible porque había sido traducido al español por Antonio Barba en 1541, lo que, de todos modos, no le habría servido de nada en relación con las tesis del naturalismo aristotélico ateológico porque no se habla de ellas en el libro, aunque sí le podría haber sido útil en relación con el tema importante de la compatibilidad de las armas con la doctrina cristiana, así como en relación con las ideas sobre las armas, la guerra y la paz y, según Insua, incluso sobre la locura de don Quijote. Pero no podría haber leído ninguna de las otras obras de Sepúlveda, también escritas en latín, si bien no traducidas al español, y ya se sabe que Cervantes no tenía un buen dominio de esta lengua. De todos modos, aunque las hubiera podido leer, daría igual, porque en ninguna de ellas se exponen las ideas de Pomponazzi sobre la inmortalidad del alma, por lo cual difícilmente podría haber sido Sepúlveda la vía de transmisión del aristotelismo naturalista del filósofo italiano al magno escritor español. No obstante, prosigamos con el examen de la exposición de Insua.
El objetivo de su argumentación es conseguir alinear a Cervantes, no con el aristotelismo tomista, sino con el aristotelismo alejandrinista de Pomponazzi a través de la mediación de Sepúlveda, pero, como se verá, toda su construcción al respecto es una pura fantasía sin base alguna. Su primer paso consiste en establecer la influencia de Sepúlveda por medio de su Democrates primus en las ideas de Cervantes sobre la guerra y la paz en particular y en general sobre el Quijote.{44} Sostiene que este libro se destaca como fuente sobre otras porque contiene varios elementos doctrinales, además de la defensa de la compatibilidad entre milicia y cristianismo frente al pacifismo evangélico, que parecen alinearse muy bien con las tesis cervantinas y que incluso podrían haber influido en la propia trama literaria del Quijote, que son los cuatro siguientes: la tesis central aristotélica de la paz como fin de la guerra; el tema de la debilidad y cobardía, típicamente orientales, de los turcos; el tema de las penalidades de los cristianos cautivos bajo los turcos o en Argel, así como los proyectos para su liberación; y, por último, la asociación de ingenio, locura y caballería.
De la primera tesis poco provecho se puede sacar como indicio de la influencia de Sepúlveda sobre Cervantes, porque era una tesis común en el pensamiento de la época y adquirible a través de muy diversas fuentes. El segundo tema es insostenible: Sepúlveda ciertamente acusa a los turcos de tales defectos, pero no Cervantes, quien suele acusarles de crueldad y de lascivia, pero nunca de ser débiles o cobardes. De hecho, no presenta texto alguno de Cervantes en que se afirme que los turcos son débiles o cobardes. Así que no se le ocurre otra cosa que proponer una singular interpretación simbólica de la aventura de don Quijote con los rebaños de ovejas (I, 18) para intentar encontrar una alusión a la supuesta debilidad o cobardía de los turcos. Pero su exégesis es errónea. Afirma que el ejército de Alifanfarón de la Trapobana, que se enfrenta al de Pentapolín del Arremangado Brazo, al que defiende don Quijote, es turco. Pero no lo es: Trapobana, la isla de la que era señor Alifanfarón se usaba como nombre de un reino remoto, legendario y también era el nombre de la isla de Ceilán. Quizás el error de Insua se explique por la confusión de Trapobana con Trebisonda o Trapisonda, una región del nordeste de la actual Turquía, limítrofe con el Mar Negro, que había sido una provincia del Imperio bizantino y luego un Estado soberano conocido como el Imperio de Trebisonda o Trapisonda, que perduró desde el siglo XIII al XV, del que, por cierto, don Quijote soñaba ser coronado emperador (I, 1, 31); pero tampoco esto le habría sido útil a Insua porque el Imperio de Trapisonda fue un imperio cristiano, que en la segunda mitad del siglo XV dejó de serlo para pasar a ser una región del Imperio turco. Sea ése u otro el origen de su error, el caso es que la isla de Trapobana nada tiene que ver, pues, con los turcos, aunque Alifanfarón es musulmán y, en la fantasía de don Quijote, se enfrenta en batalla campal al cristiano rey Pentapolín, que tampoco es hispano-italiano, como dice Insua, sino garamanta, un pueblo del extremo sur de lo que entonces se denominaba Libia. Pero don Quijote nunca tilda a su enemigo mahometano de cobarde o de débil o algo parecido, sino de soberbio, que es muy distinto. Además, daría igual que les imputase tales defectos a él y a su ejército, porque no son turcos.
El tercer tema de que habla Insua tampoco es señal ni mucho menos prueba del influjo de Sepúlveda en Cervantes, quien no necesitaba de fuente alguna para tratar de las penalidades de los cautivos cristianos y de su proyecto de liberación, un tema del que se ocupó en varios de sus escritos, como principalmente en el Quijote y en dos de sus comedias (El trato de Argel y Los baños de Argel), pero para ello le bastaba su propia experiencia de cautiverio en Argel, más todo lo que oyese contar a sus compañeros de cautiverio, como fuente principal de información para su abordamiento de tal asunto, sin perjuicio de haber leído sobre ello en las abundantes fuentes escritas, sin necesidad de haber leído a Sepúlveda o habiéndolo leído como una fuente más.
El cuarto y último tema es considerado por Insua como el decisivo en cuanto a su determinación de ver en el Demócrates primero de Sepúlveda una influencia fundamental en Cervantes. Cita un pasaje de este libro que él interpreta como una asociación de locura y caballería, un pasaje en el que Sepúlveda critica la costumbre entre algunos soldados españoles, y también italianos y griegos, de enfrentarse en duelos por motivos de honra o venganza de injuria y la tacha de conducta loca. Pero aquí no hay objeción alguna a la caballería; la queja de Sepúlveda va dirigida contra soldados, no contra la caballería como institución ni como ideología, contra soldados que resolvían sus agravios o afrentas con duelos por el prurito de la honra. Y cuando califica tal conducta como algo loco está utilizando este término en sentido informal, no en un sentido estricto o psiquiátrico. Por tanto, de acuerdo con esto, es gratuita su equiparación de la “locura” de los soldados que se comportan de tal manera con la de don Quijote, que es una locura real. Así que su conclusión de que la “locura” de que habla Sepúlveda, que él interpreta como la descalificación de la caballería medieval como una forma de locura, es un retrato de la locura de don Quijote, el núcleo central temático de la novela de Cervantes, es enteramente gratuita, aunque tiene razón al sostener que la demencia de don Quijote no tiene nada que ver con la moria erasmiana. Tal interpretación de la insania quijotesca que convierte a ésta en una visión de la caballería como una forma de locura lleva a Insua a presentar el Quijote como una crítica destructiva de la caballería y de la mentalidad caballeresca.
Pero eso es un grave error, pues, como ya mostramos en otro lugar (principalmente en nuestro estudio sobre el Quijote como sátira de la caballería), Cervantes no se oponía a la caballería ni a la mentalidad caballeresca, a su principios y valores, sino a los libros de caballerías. Esto significa que la locura de don Quijote no se refiere a la caballería como institución histórica y real, sino a los libros de caballerías, cuya lectura es la que ha causado su locura. En suma, el Quijote no es, como pretende Insua, una crítica destructiva de la caballería y de la mentalidad caballeresca, sino de los libros caballerescos, que son los verdaderamente dañinos y con los que su autor desea acabar.
Supongamos, no obstante, que las razones alegadas por Insua en pro de la influencia de Sepúlveda en Cervantes y particularmente en el Quijote son acertadas, cosa que, como se ha visto no admitimos, sino que consideramos que son muy flojas y que, aparte de no probar nada, se explican mejor de otra manera. Pues bien, tal supuesta influencia no autoriza a hablar del supuesto aristotelismo naturalista y secular de Cervantes, que habría heredado de Sepúlveda y éste a su vez de Pomponazzi; no autoriza a ello porque esa influencia, en el supuesto de ser cierta, concierne sólo a las ideas sobre las armas, la guerra y la paz, así como a la clase de locura de don Quijote, pero no a las ideas antropológicas cervantinas, que es a las que afectaría el supuesto aristotelismo naturalista y secularizado, heredado primero de Sepúlveda y, finalmente, de Pomponazzi. Insua es consciente de ello. Así que da un segundo paso, un salto más bien, en su argumentación, al que dedica las páginas finales de su opúsculo,{45} para determinar la presencia en Cervantes de tales ideas antropológicas correspondientes al naturalismo aristotélico, así como el modo como las ha podido adquirir a partir de Sepúlveda.
Adelantamos ya nuestra tesis de que la tarea que se propone Insua de determinar la infiltración del pensamiento antropológico de Cervantes a través de Sepúlveda por el aristotelismo naturalista de Pomponazzi, es una tarea imposible en todos los puntos de la cadena o línea que une a los tres personajes implicados, una imagen de la línea que el propio Insua utiliza al declarar su pretensión de alinear a Cervantes, por la mediación de Sepúlveda, no con el aristotelismo tomista o escolástico, sino con el aristotelismo naturalista y secular del filósofo italiano. Ya hemos visto que el punto inicial o de partida de la línea falla, puesto que Pomponazzi no defendió la clase de filosofía antropológica que Insua, basándose, como hemos visto, en la autoridad errada de Maravall, le atribuye, ni la doctrina anexa de la doble verdad. Veremos que los otros dos puntos de la línea, el intermedio y el punto final de recepción de la herencia de Pomponazzi, fallan en la transmisión y en la supuesta recepción respectivamente, incluso mucho más que el de partida, de suerte que, aunque Insua le hubiese atribuido al filósofo italiano la clase de filosofía antropológica que realmente propuso y no la que erróneamente le atribuye, daría exactamente igual, porque tampoco ésta fue aprobada y transmitida por el punto intermedio y, por tanto, nunca pudo llegar a Cervantes, al menos por esta vía y, como veremos, no le llegó tampoco por ninguna otra vía alternativa.
Empecemos el examen precisamente por el punto intermedio, es decir, por el papel desempeñado por Sepúlveda como punto intermediario en la transmisión del supuesto aristotelismo aristotélico de Pomponazzi, que se nos presenta, para ser más exactos, como un materialismo antropológico. Pues bien, sostenemos que no hay tal punto o vía intermediaria, es decir, es imposible que el filósofo cordobés haya transmitido a Cervantes el naturalismo antropológico aristotélico de Pomponazzi sencillamente porque Sepúlveda no compartía el naturalismo antropológico del filósofo italiano y al que sólo hace referencia para rechazarlo.
Ciertamente el filósofo español fue alumno del italiano en Bolonia, pero éste sólo le influyó en su determinación de hacer una lectura de Aristóteles los más fiel posible a su obra original en griego. Pero se opuso no sólo a la tesis que erróneamente se atribuye a Pomponazzi de la negación de la inmortalidad del alma y que también Insua le atribuye, sino también a la tesis más débil, que es la que realmente defendió, como también hemos dicho, en la conclusión final de su tratado De inmortalitate animae, de que no es posible probar racionalmente la inmortalidad del alma, y menos aún, añade, su mortalidad, aunque la aceptaba como verdad de fe,{46} lo que invalida como errónea la atribución a Pomponazzi de la absurda doctrina de la doble verdad. Pomponzzi fue un fideísta, por lo que respecta al tema de la inmortalidad del alma (pues la consideraba racionalmente indemostrable, pero aceptable por la fe), no un defensor de la extravagante doble verdad, de la que no tenía necesidad, ni siquiera como una solución desesperada, aunque disparatada, porque él, como acabamos de decir, no negaba la inmortalidad del alma, sino su cognoscibilidad racional, una tesis, por cierto, nada revolucionaria, pues había sido ya defendida en la Edad Media, por Duns Escoto y Ockham y, en los inicios de la Edad Moderna, por Cayetano, coetáneo de Pomponazzi y principal tomista de aquel tiempo, quien de forma independiente y por las mismas fechas llegó a la misma conclusión que Pomponazzi acerca de la imposibilidad de demostrar racionalmente la inmortalidad del alma, aunque ambos la aceptaban por fe. Pues bien, Sepúlveda no sólo defendió la inmortalidad del alma como una verdad probada por la razón natural, sino que además discrepó de su maestro al afirmar que precisamente ésa había sido la doctrina de Aristóteles: “Animas enim humanas inmortales esse, Aristotelis etiam sententia, certum habeo.”{47}
Hemos visto que Insua se pregunta si Cervantes pudo conocer a Sepúlveda leyéndolo directamente y que esto no supone ninguna ventaja para su tesis, sino todo lo contrario. También se pregunta si Cervantes lo menciona en algún momento y si cabe dar pruebas de este conocimiento o tendríamos que remitirnos a una influencia aristotélica meramente ambiental. Esta vez sí responde, pero su respuesta consiste en remitirnos a la referencia de Cervantes a la Súmula de Cardillo de Villalpando (I, 47, 487), un texto universitario de lógica en la universidad de Alcalá, lo que, en nada, puede ayudar a la causa de Insua, porque en el Quijote se alude a la Súmula como libro de lógica; no hay alusión alguna a las ideas filosóficas de su autor. No obstante, se agarra al hecho de que Villalpando era un aristotélico que se hizo eco de la polémica sobre la mortalidad del alma de Pomponazzi (en su Apología de Aristóteles), por lo que fue mencionado, agrega, elogiosamente por Sepúlveda. Con estos datos así presentados: “Villalpando se hizo eco de la polémica sobre la mortalidad del alma de Pomponazzi (Apología de Aristóteles), siendo mencionado por Sepúlveda de un modo muy elogioso” (datos que toma de la Historia de la filosofía española de Fraile), junto con la clasificación de Villalpando como aristotélico, parece sugerir tácitamente que éste se alineaba con la tesis de Pomponazzi sobre la mortalidad del alma e igualmente Sepúlveda, que por ello elogiaría a Villalpando.
Pero resulta que la información es errónea, en parte, e incompleta. En parte errónea, porque Villalpando, aunque estudió directamente a Aristóteles acudiendo a las fuentes originales, doctrinalmente no era un aristotélico puro, como tampoco lo fue Sepúlveda, sino que conservó el fondo de la filosofía escolástico-aristotélica e incluso quería conciliar a Aristóteles con Platón, llegando al extremo de afirmar que las filosofías de ambos eran, en lo esencial, la misma. Tampoco es cierto que Sepúlveda elogiase a Villalpando por haberse hecho eco de la polémica sobre la mortalidad del alma de Pomponazzi, sugiriendo así que Sepúlveda o ambos compartían la tesis del filósofo italiano, sino que, según la propia fuente utilizada por Insua, lo elogió por su ingenio y por su excelente conocimiento de la filosofía de Aristóteles,{48} y no por lo que parece sugerir Insua.
Es incompleta y por ello mismo inductora al error, porque no se nos informa del título completo del libro de Villalpando, que en este caso es muy relevante, ni tampoco de su contenido básico. Ahora bien, resulta que la misma fuente de la que Insua la ha obtenido{49}nos confirma que la cruda realidad es que Villalpando escribió su apología de Aristóteles contra los que afirmaban la extinción del alma tras la muerte del cuerpo (Apologia Aristotelis adversus eos, qui aiunt sensisse animam cum corpore extingui, 1560), es decir, contra Pomponazzi y sus discípulos, un libro, donde, por tanto, lejos de sostener la concepción materialista atribuida a Pomponazzi y sus seguidores, arremete contra ella y no sólo aboga por la inmortalidad del alma, sino que además sostiene con varios argumentos que el propio Aristóteles admitió la inmortalidad del alma.{50}Así que Sepúlveda bien pudiera haber elogiado a Villalpando, pero no por su presunta defensa de la supuesta filosofía antropológica materialista del filósofo italiano y de sus seguidores, entre los que estaría el propio Sepúlveda, sino por todo lo contrario, por haber defendido la filosofía antropológica espiritualista de la escuela tomista, fundada en las tesis de la inmaterialidad e inmortalidad del alma; y asimismo Sepúlveda podría haberse congratulado, si es que no lo hizo, por el hecho de que Villalpando coincidía con él en sostener que Aristóteles, contra la interpretación de Pomponazzi, seguidor en esto de la tesis de Alejandro de Afrodisias, también admitía la inmortalidad personal del alma.
Pero esa sola información fragmentaria, que oculta lo que realmente dice Villalpando, quien resulta ser totalmente contrario a la causa de Insua, es tan insuficiente paras sus propósitos que se ve obligado a recular y a sostener que, pendiente de un análisis más pormenorizado del influjo del supuesto aristotelismo naturalista de Sepúlveda, hay que conformarse con una influencia aristotélica meramente ambiental. Para este viaje no hacían falta alforjas. Queremos, no obstante, ahorrarle tal análisis. Creemos que con lo que ya hemos visto es suficiente para establecer que es imposible que Sepúlveda haya sido la vía intermediaria entre Pomponazzi y Cervantes para transmitirle su doctrina materialista del hombre porque sencillamente Sepúlveda, como hemos visto, se opuso a ella y, por el contrario, defendió una doctrina espiritualista coronada con la consiguiente tesis de la inmortalidad del alma.
Para rematar la faena, queremos establecer que Cervantes igualmente defendía esa misma doctrina espiritualista. Disponemos de una prueba concluyente de ello a la que ya nos hemos referido en otros lugares, a saber, dos pasajes del Quijote en que claramente, y sin ironía de doble sentido, se afirma la tesis de la inmaterialidad del alma, en el primero de ellos, y la de su inmortalidad, que presupone la de la inmaterialidad, en el segundo. El primero de ellos es el pasaje en que don Quijote, en su discurso de las armas y las letras, para refutar a quienes sostienen que el ejercicio de las armas es una cosa puramente corporal, sin intervención del entendimiento o del espíritu (en varias ocasiones en el curso de su argumentación emplea los términos “entendimiento” y “espíritu” como intercambiables), enumera una serie de acciones atinentes al ejercicio de las armas de las que dice que “son acciones del entendimiento, en quien no tiene parte alguna el cuerpo” (I, 37, 392). Aquí don Quijote, al declarar que el cuerpo no interviene o participa en el entendimiento, está afirmando que éste y sus operaciones son inmateriales o espirituales y, al hacerlo, está utilizando un argumento favorito de los escolásticos, desde santo Tomás. para probar la espiritualidad o inmaterialidad del alma.{51}
En el segundo pasaje del Quijote Cervantes por sí mismo, y no a través de personaje alguno, formula expresamente, nuevamente con total claridad, sin dobleces, ni ironía ni enmascaramiento alguno, la tesis de la inmortalidad del alma como una verdad establecida por la luz de la razón natural, sin necesidad de la fe:
“‘Sola la vida humana corre a su fin ligera más que el viento, sin esperar renovarse si no es en la otra, que no tiene términos que la limiten.’ Esto dice Cide Hamete, filósofo mahomético, porque esto de entender la ligereza e instabilidad de la vida presente, y de la duración de la eterna que se espera, muchos sin lumbre de fe, sino con la luz natural, lo han entendido”. II, 53, 953
Este texto es verdaderamente extraordinario, no sólo por su contenido, sino también por la forma, por la maestría con que éste está expuesto. Se formula la tesis de la inmortalidad del alma dos veces, pero de forma diferente. La primera formulación, muy literaria, está en la primera oración, que pone en boca del fingido autor del Quijote y el real autor de éste se encarga de que lo haga, como se nos dice en la segunda oración, en su calidad de filósofo y de filósofo mahometano. Nada más apropiado que una tesis filosófica tan importante se ponga en la boca de un filósofo y si ese filósofo es mahometano, le brinda la posibilidad de realzar la verdad y universalidad de tal tesis filosófica, que no depende de la profesión de una fe religiosa, una verdad que un musulmán puede reconocer por la razón al igual que un cristiano. Y esto es lo que viene a destacar la segunda formulación, de más empaque filosófico aún, en la segunda oración del texto, una formulación que quien la hace no es el filósofo mahomético, sino el propio autor real del Quijote, y no su fingido autor árabe, es el propio Cervantes, pero en calidad de filósofo, de un filósofo que se parece mucho a un filósofo tomista. Es una reformulación de la primera y a la vez una meta-reformulación, porque contiene una glosa de la primera en que se señala el carácter universal de la verdad de la inmortalidad del alma, accesible a todos los hombres por la sola luz natural, sin el auxilio de la luz de la fe.
Retomando la analogía de la línea, podemos decir que hemos llegado al punto de recepción de la supuesta línea que uniría al filósofo italiano con Cervantes y con lo que nos encontramos es con que los dos pasajes citados muestran que también el alineamiento de Cervantes con Pomponazzi vía Sepúlveda falla tan estrepitosamente en el punto de llegada o de recepción que la presunta unión o enlace quedan dinamitados, porque no sólo es que Cervantes no haya recibido herencia alguna del filósofo italiano por la mediación de Sepúlveda o cualquier otra imaginable, sino que nos topamos con que la filosofía antropológica por la que aboga Cervantes es diametralmente opuesta a la de aquél, pues, frente a la supuesta filosofía antropológica materialista del italiano, nos ofrece las bases de una filosofía antropológica espiritualista.
Es verdaderamente sorprendente que estos pasajes, especialmente un pasaje capital como el último, hayan pasado inadvertidos a Insua, que le habrían ahorrado sus estériles indagaciones sobre el influjo de Pomponazzi en Cervantes por la mediación de Sepúlveda. Habida cuenta de ambos pasajes tan decisivos y de lo que hemos establecido sobre Sepúlveda, queda suficientemente probado que no hay manera alguna de trazar una línea que conduzca del filósofo italiano a Cervantes previo paso por Sepúlveda o por cualquier otro lugar. Pretender lo contrario es como buscar la piedra filosofal.
Solo nos resta añadir que los dos pasajes citados y especialmente el segundo son asimismo una prueba de que la filosofía antropológica de Cervantes es más afín, como acabamos de sugerir, a la del aristotelismo tomista que a cualquier otra, cuya doctrina de los preámbulos de la fe compartía. En La Galatea la existencia de Dios también se presenta como una verdad de la razón natural. Así que en Cervantes se halla completa la doctrina tomista de los preámbulos de la fe, una doctrina también compartida por Sepúlveda, para quien las tesis de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma eran verdades probadas por la razón natural, por lo que, a pesar de su aristotelismo, basado en la lectura directa de Aristóteles en griego, filosóficamente es muy afín al aristotelismo tomista. Esta afinidad es tan manifiesta que algunos historiadores, como Salvador Rus Rufino, no dudan en clasificar a Sepúlveda como un aristotélico pasado por el tamiz del tomismo, pues su lectura de la obra de Aristóteles está condicionada por su adhesión al tomismo, singularmente al tomismo desarrollado por el cardenal Cayetano, bajo cuya protección estuvo Sepúlveda durante dos años en Nápoles (un dato importante silenciado por Insua), durante los cuales adquirió una sólida formación filosófica y teológica de la mano de Cayetano, el primero en utilizar la Suma teológica de santo Tomás como libro de texto y uno de los más grandes comentaristas y sistematizadores de la obra filosófica y teológica de santo Tomás,{52} por lo que no es de extrañar que Sepúlveda lo ensalzase como el mayor teólogo de nuestro tiempo.{53} Así que, en caso de que hubiera influido Sepúlveda en Cervantes, cosa poco verosímil, lejos de haber sido una fuente transmisora del aristotelismo naturalista de Pomponazzi, lo que le habría insuflado habría sido el aristotelismo tomista.
Y creemos que ese mismo aristotelismo tomista está también muy probablemente detrás de las ideas de Cervantes sobre las armas, la guerra y la paz, un asunto sobre el que la doctrina de Sepúlveda, como ya indicamos, era asimismo muy similar. Pensamos también que ese aristotelismo tomista, muy prestigioso, muy influyente y difundido en la España del tiempo de Cervantes, habría influido en Cervantes, tanto en su filosofía antropológica como en su filosofía de la guerra y la paz, probablemente de forma indirecta, a través de alguna de las múltiples fuentes intermediarias existentes a su alcance en el medio intelectual de su tiempo.
——
{1} Cf. El pensamiento de Cervantes, págs. 197-202.
{2} Op. cit., pág. 199.
{3} Op. cit., pág. 201.
{4} Ibid.
{5} Op. cit., págs. 201-2.
{6} Op. cit., pág. 202.
{7} Op. cit., pág. 199.
{8} Véase la nota 5.
{9} Op. cit., Cervantes y los casticismos españoles y otros estudios cervantinos, Trotta, 2002, pág. 134.
{10} Ibid.
{11} Ibid.
{12} Ibid.
{13} Castro, “Cómo veo ahora el Quijote”, en Cervantes y los casticismos españoles y otros estudios cervantinos, pág. 388.
{14} “Cervantes y el Quijote a nueva luz”, op. cit., pág. 135.
{15} Ibid.
{16} El pensamiento de Cervantes, pág. 28.
{17} Op. cit., pág. 286.
{18} Bataillon, Erasmo y España, FCE, 1ª ed, en francés, 1937; 2ª ed. en español, corregida y aumentada, 1966; citamos por la reimpresión de 1998.
{19} Op. cit., págs. 777-8.
{20} Op. cit., pág. 801.
{21} Véanse los capítulos 13 y 14.
{22} En el estudio de las ideas de Cervantes sobre la guerra justa, publicado en El Catblepas, nº 209, 2024.
{23} Véase la nota anterior.
{24} “El erasmismo de Cervantes en el pensamiento de Américo Castro”, Erasmo y el erasmismo, Editorial Crítica, 2000, pág. 358.
{25} “El erasmismo de Cervantes”, Erasmo y España, pág. 794.
{26} Op. cit., pág. 795.
{27} Ibid.
{28} Op. cit., pág. 794, n. 84.
{29} Cf. Maravall, el cap. IV “El humanismo de las armas” de Utopía y contrautopía en el Quijote, especialmente págs. 139 y 153, y nuestro análisis crítico del humanismo de las armas como supuesta posición de don Quijote y Cervantes al respecto, publicado en el número anterior de El Catoblepas.
{30} Publicado originalmente como opúsculo en 1949 y luego recogido en su libro de título homónimo de 1989.
{31} Incluido en Erasmo y Cervantes, 1989, págs. 77-125.
{32} Cf. op. cit., pág. 86.
{33} Véase “La herencia del erasmismo en la cultura española: ‘el Quijote’”, epílogo a El erasmismo español, Espasa Calpe, 1ª ed. 1976, 3ªed. 2005; epílogo y libro recogidos íntegramente, conforme a la edición de 1976, en su Historia crítica del pensamiento español, T. 2: La edad de oro, Espasa Calpe, 1979, sin más cambios que retoques puramente cosméticos, nueva ordenación de los capítulos, como el traslado del epílogo sobre el erasmismo en el Quijote al capítulo V del libro de 1979, y nimias modificaciones en los títulos de algunos de ellos. Pero todo esto se hace sin avisar al lector de que no es un texto nuevo, sino que procede de uno ya publicado, lo que constituye un caso paradigmático de autoplagio.
{34} España no es un mito, pág. 283
{35} Ibid.
{36} Pedro Insua, Guerra y Paz en el Quijote, Ediciones Encuentro, 2017. En realidad, es una reproducción, con algunos retoques y cambios, de dos artículos publicados en El Catoblepas con el mismo título; la introducción y la primera parte, “El antierasmismo cervantino”, se corresponden con “Guerra y Paz en el Quijote” (I), El Catoblepas, nº 59, 2007; y la segunda parte, “El aristotelismo cervantino”, con “Guerra y Paz en el Quijote” (II), El Catoblepas, nº 68, 2007; las páginas de la “Conclusión” son nuevas. Pero no se avisa al lector de ello, al que induce así a pensar que se trata de una obra nueva de su autor.
{37} Op. cit., pág. 17.
{38} Op. cit., pág. 24.
{39} Véase la nota 28.
{40} Cf. su Guerrra y Paz en el Quijote, pág. 18.
{41} Insua, op. cit., págs. 18 y 60
{42} Véase Insua, op. cit., pág. 89.
{43} Véase el excelente análisis crítico de la errónea interpretación de Pomponazzi que le atribuye la negación de la inmortalidad del alma y la doctrina de la doble verdad por parte de uno de los más grandes especialistas en la filosofía del Renacimiento italiano, P.O. Kristeller, “Pomponazzi”, Ocho filósofos del Renacimiento italiano. F.C.E. 1970 (1ª ed. en inglés, 1964), págs. 99-122, especialmente págs. 113-117.
{44} Véase Insua, op. cit., págs. 67-77.
{45} Véase Insua, op. cit., págs. 87-95, especialmente págs. 89-93.
{46} Pomponazzi, Tratado sobre la inmortalidad del alma, Tecnos, 2010, págs. 162-3, ss.
{47} Véase Ceferino González, Historia de la filosofía, t. III, sec.8, pág. 30, de quien tomamos la cita; y Guillermo Fraile, Historia de la filosofía española, BAC, 1971, pág. 241. Desgraciadamente ni uno ni otro ofrecen datos de la localización de la cita en la obra de Sepúlveda.
{48} Véase Fraile, op. cit., pág. 234.
{49} Fraile, op. cit., págs. 234-5.
{50} Fraile, op. cit., pág. 235; véase también Ceferino González, op. cit., sec. 32, pág. 140.
{51} Este asunto de la defensa de Cervantes de la tesis de la inmaterialidad del alma como una verdad racional ya lo abordamos más ampliamente en nuestro estudio “La filosofía antropológica en el Quijote”, El Catoblepas, nº 182, 2018.
{52} Véase S. Rus Rufino, “Estudio histórico. Aristotelismo y antropología en Juan Ginés de Sepúlveda”, en Juan Ginés de Sepúlveda, Obras completas, XV, Ayuntamiento de Pozoblanco, 2010, págs. XI-XII, XXXVI y LXXI.
{53} Véase Santiago Muñoz Machado, Sepúlveda, cronista del emperador, Edhasa, 2012, pág. 168.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974