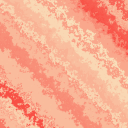El Catoblepas · número 212 · julio-septiembre 2025 · página 6

Los años veinte: ayer y hoy
Fernando Rodríguez Genovés
Ensayando un paralelismo entre los años veinte en el siglo XX y en el XXI (y de por qué son denominados, al mismo tiempo, años «locos» y «felices»

1
Hace un siglo. Un siglo separa aquello de esto. «La historia se repite», o, para ser más preciso: en el devenir del mundo mucho se parecen el original y la repetición. La historia patentiza el fenómeno, si no de una repetición en sentido estricto, sí de una analogía o semejanza entre hechos y circunstancias semejantes que no podemos pasar por alto.
Como hace cien años, nos hallamos hoy en plena manifestación de un acontecimiento histórico de masas que remite a los conocidos como «felices años veinte» o «locos años veinte» en el siglo XX. No es casual que ambas adjetivaciones –«felices», «locos»–, a la hora de identificar un hecho, sean intercambiables, equiparables, sin forzar la situación ni abusar del significado de las palabras. Durante los años veinte, tanto en la pasada centuria como en la presente, la humanidad ha padecido un trauma colosal capaz de conmover sus cimientos a escala global, al que le sucedió un tipo de conducta social conmovedora de los sentidos, es decir, un modo de actuación colectiva que podría entenderse como una pulsión, una conducta conducente a la búsqueda compulsiva del placer, de la diversión, a un afán de desfogarse, de «pasárselo bien» de manera abierta y desinhibida, una explícita e irreprimible pasión por salir, por escapar, por alternar, por expansionarse y, acaso así, olvidarse de preocupaciones y problemas próximos, de vivir la vida al día, con ligereza a la vez que con intensidad, a lo loco, como si el mundo se acabase…
En los años veinte del siglo XX, la gente se topó con un periodo (una pulsión) de muerte, inédito por su dimensión hasta entonces: la Primera Guerra Mundial, la «Gran Guerra», una conflagración bélica como no se había experimentado antes por su amplitud territorial (a escala mundial) y su efecto de destrucción de vidas humanas, ciudades, bienes, así como de un modo existente de vida considerado inalterable, permanente. La ansiedad general que ello produjo en la población exigía a gritos que aquello no volviese a repetirse o, al menos, por parte de la generación que pasó por dicho trance, que sobrevivió a la Gran Tragedia: una generación de sobrevivientes.
Por lo cual, a la espera de lo futuro, mientras tanto, había que soltarse el pelo (literalmente en algunos casos; verbigracia, el cambio de moda en el peinado de la mujer: del corto-casquete, a lo Louise Brooks, a la media melena, estilo Greta Garbo) y pasarlo a lo grande: desde la «Gran Guerra», todo iba a ser grande, descomunal, desde el afán de consumo en bienes y eventos al tamaño de los edificios; léase, del crecimiento del crédito financiero y de los rascacielos. Fueron años de hacer fortunas rápidas, para ser dilapidadas igual de rápido, de «fiestas salvajes» y a ritmo de charlestón, en los que reinaban el Gran Gastby (F. Scott FitzGerald), Roscoe «Fatty» Arbuckle y Josephine Baker. También de la Ley Seca y la metralleta Thompson, cerrándose el periodo más allá del principio del placer, en 1929, con la Gran Crisis Financiera en Wall Street y con la Gran Depresión subsiguiente.
En el mundo del cine, los «salvajes» años veinte revelaron una desinhibida, desenvuelta y desatada inclinación a hacer películas (la mayor parte, para todos los públicos), en las que la violencia y la transgresión de las costumbres, el lenguaje «descarado», ofensivo, vulgar y a veces soez, las blasfemias, el abuso de menores, las relaciones incestuosas, el «sexismo» que entonces no se llamaba así, las bromas «pesadas» y las situaciones de mal gusto, los asesinatos y robos que quedan impunes, etcétera, llegaron a un punto extremo y descontrolado que impulsó a la asociación de productores cinematográficos de Estados Unidos (MPAA), en 1930, a establecer unos reglamentos de autorregulación, conocido como «Código Hays», que enfriaran los ánimos de sus ejecutores…
No se trató, como suele creerse y decirse, de una legislación gubernamental impuesta por políticos (aunque intervinieran algunos de ellos en su gestación, como el destacado miembro del Partido Republicano que dio nombre a la reglamentación, lo que ello favorece o anima la confusión), sino de una reglamentación instituida y fiscalizada por los Estudios y las propias productoras, a modo de mecanismo de autocontrol y autorrestricción{1} en la concepción y realización de películas; de cualquier modo, las medidas allí tomadas estaban sustentadas en motivaciones morales (también religiosas, bien es verdad), comerciales y artísticas, y no directamente políticas o ideológicas, lo cual no ocurría, muy probablemente, por parte de muchos de los osados cineastas (especialmente, escritores y guionistas) más arrebatados, sino acaso al contrario…
Calificar la etapa «precode» como sinónimo de «libertad» o manera de ser «realmente libre» (según sostiene la mayor parte de la «crítica» cinematográfica), es actitud imprecisa y dogmática: en dicho periodo, la ausencia de autocontrol y autorrestricción, conducía a un proceder desbocado, irresponsable y sujeto a las pasiones que impropiamente puede ser conceptuada como «libre»; todo ello al margen de las probables manipulaciones propagandísticas que estuviesen tras esa conducción sin frenos, ésas sí, con una intencionalidad política e ideológica que pretendiese controlar Hollywood, algo que en gran medida sucedió en aquellos años y aun bastante después… A partir de 1967, el «Código Hays» dejó de aplicarse formalmente para ser sustituido por la clasificación de las películas por edades.
Dicho sea de paso, resulta llamativa la siguiente circunstancia: la presunta ideología que fomentaba la «libertad total» en las producciones cinematográficas (¿progresista?) y que con más beligerancia denunció las pautas de autorregulación en la industria del cine, es pariente en primer grado de la que en los actuales años veinte extrema hasta la mojigatería y la cursilería la férrea clasificación y la advertencia, hasta ¡la censura y la prohibición! en los productos de consumo audiovisual, sea en redes sociales, sea en páginas web de publicaciones diversas, sea en canales de televisión o plataformas de streaming, sea allí donde haya imagen y sonido. Todo ello, para mayor descaro, al tiempo que se justifica y aun estimula, por ejemplo, la pederastia y la manipulación de la sexualidad infantil.
2
Por lo que atañe a los años veinte del siglo XXI, la humanidad ha padecido una conmoción tremenda, de una violencia inusitada, ajustada a la era y la hora de la globalización, a saber: la «puesta de largo» de un plan globalista consistente en imponer un «Nuevo Orden Mundial» con tintes totalitarios. Con el pretexto de una pandemia pavorosa, la población fue confinada en sus casas durante varios meses, siendo bombardeada por una propaganda agresiva, generadora de pánico y desesperación. Tras el ensayo de esa especie de arresto domiciliario general, se aceleró (los gestores de la Cosa dicen «se implementó») un proceso de medidas encadenadas, articuladas por los gobiernos nacionales de turno siguiendo el programa del Alto Mando, con un denominador común: el recorte drástico en la libertad de las personas a la hora de organizar hasta el más pequeño asunto cotidiano, facilitado mediante un régimen de control integral de la gente, llevado a su máximo expresión, de modo que la privacidad y aun la intimidad han sido suprimidos de hecho. Tras un lustro de ingeniería social, que he dado en denominar «totalitarismo pandemoníaco», la gente se ha plegado a la coacción y ofrecido una conducta obediente y sumisa, conformada a una dieta principal de «pan y circo». Este proceso sigue vigente.

Para afianzarse, el «Nuevo Orden Mundial» precisa de una sociedad satisfecha y «feliz» («No tendrás nada y serás feliz», WEF), o, lo que resulta, más decisivo y determinante: que crea estarlo. Sociedad saciada significa sociedad sosegada, que no causa problemas mientras hace la digestión y que en el supermercado encuentra de todo, de todo lo que le animan a consumir desde las alturas y a través de la megafonía de los establecimientos, allí donde, a propósito, la bolsa de la compra sigue (y seguirá) cobrándose al cliente (un ensayo previo de obediencia de masas clave en la estrategia de sumisión social, plenamente exitoso).
Mas, como no sólo de pan vive el hombre, los años veinte en el siglo XXI ofrecen, a su vez, espectáculos de variedades, explosiones de los sentidos y las emociones, avidez por viajar y explayarse, anhelo de parranda y francachela, muy llamativo todo ello, y acaso más difícil de satisfacer que los estómagos. Especialmente, las sociedades muy festivas (como la española) no se están quietas (¿será por una profunda y no consciente inquietud?), para las que quedarse en casa les evoca experiencias de confinamiento, estando dispuestas a todo (empezando por portarse bien y ser obediente a la Autoridad) con la esperanza de no volver a los encierros domésticos por decreto; curiosamente, mucha de esa muchedumbre, dando la nota, aplaudía y festejaba de mil maneras, desde los balcones y terrazas de una casa clausurada, su reclusión todos días a una hora marcada (por los directores del encierro), tal vez como un ejercicio de exorcismo o de masoquismo. En cualquier caso, y las más de las veces, se trataba –y se trata aún– de una alegría general, cual alegría impostada (¡Alegría!, ¡Alegría!), expresada principalmente con el fin de aparentar ser buena persona, simpática, empática, sociable y divertida, de esa clase que llama «cariño» a cualquier desconocido o anuncia con alborozo («¡hola, chicos!») su sóla (¿sola?) presencia en espacios públicos.
¿Qué hacen, por su parte, las sociedades más septentrionales y menos dicharacheras y jaraneras que la española? Muy sencillo, o bien montárselo a su manera o desplazarse hasta los centros de diversión más bulliciosa. España recibió con alegría 94 millones de viajeros extranjeros en 2024 en busca de sol, alcohol, paella, fiesta y aventura. A este respecto, la historia también se repite: la denominada «generación perdida», con Ernest Hemingway al frente, ya se anticipó en esta conducta durante los años veinte del siglo XX.
Sea con aires de aventura, ayer, o de vuelos low cost programados y organizados, hoy, la perspectiva vital se consuma en la búsqueda de evasión y verbena, a modo de reacción impulsiva genérica ante una calamidad, una tragedia, una catástrofe, de grandes proporciones. Por su parte, los españoles, en estos últimos y expansivos años, tras décadas en las que apenas viajaban al extranjero, según previsiones realizadas por agencias de viajes, nada menos que el 70% de ellos viajará al extranjero en 2025, un 7% más que el año anterior. Resulta, asimismo, pintoresco que a los destinos más previsibles (Francia, Italia o Reino Unido) se están añadiendo y consolidando exóticos lugares de moda: Turquía, Dubái, Kazajistán, Vietnam, Albania…
Pueden encontrarse precedentes históricos de todo esto.
La «peste negra» que asoló Europa entre 1347 y 1352, dejando un reguero de víctimas próximo a los 30 millones de personas, inspiró el famoso libro de relatos conocido como El Decamerón, escrito, entre 1351 y 1353, por Giovanni Boccaccio, en el cual el contenido erótico juega un papel principal, expuesto con una frescura y desenvoltura poco habitual en las artes de la Edad Media y que, en cambio, crecerá con mayor energía en el Renacimiento, etapa histórica que en buena medida ya se insinúa y anuncia por aquellas fechas en el llamado «Pre-renacimiento o Trecento». Quedó así inaugurado, en consecuencia, un nuevo periodo histórico caracterizado por nuevos valores: humanismo, individualismo, naturalismo. El mundo dejó de ser un «valle de lágrimas», mientras se ensalzaba la alegría de vivir, la sensualidad y el cuerpo humano.
Y, en fin, la generación salida de la Segunda Guerra Mundial gestó la generación del «baby boom» en Estados Unidos, la cual tuvo su continuidad algunos años después en otras partes del mundo.
No son éstas otras historias, sino una historia que repite, como el cuento de nunca acabar.
——
{1} Reparar y reflexionar sobre la relevancia del autocontrol y la autorrestricción en la conducta humana adquiere hoy un valor especial, dado que nos hallamos atrapados en un laberinto de dominación mundial basado, precisamente, en el control total y en la imposición por las Autoridades de medidas de restricción en las libertades de los ex-ciudadanos. Al respecto, sigo considerando un ensayo ejemplar e imprescindible sobre este asunto, el libro de Jon Elster, Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones (2002).
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974