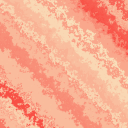El Catoblepas · número 212 · julio-septiembre 2025 · página 10

Ética y política en Aristóteles
José Alsina Calvés
Sobre el Protréptico
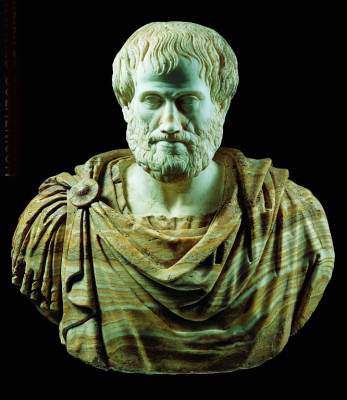 El Protréptico de Aristóteles es un tratado perdido, escrito durante su estancia en la Academia, probablemente como respuesta al escrito de Isócrates en el que se criticaba los métodos y los objetivos de la enseñanza platónica.
El Protréptico de Aristóteles es un tratado perdido, escrito durante su estancia en la Academia, probablemente como respuesta al escrito de Isócrates en el que se criticaba los métodos y los objetivos de la enseñanza platónica.
Ya se conocía su existencia por las alusiones al mismo de distintos autores de la antigüedad, como Alejandro de Afrodisia{1}, pero fue Ingram Bywater{2} quien demostró que en el tratado del mismo nombre del autor neoplatónico Jámblico se reproducían pasajes enteros de la obra aristotélica. Para ello se basó también en Boecio (De Consolatione), así como en el Hortensio de Cicerón.
En esta obra se invita a convertirse a la vida filosófica, entendiendo esta como contemplación, pero no de un mundo de las ideas a la manera de Platón, sino de un orden natural de cosas jerárquicamente organizadas, a partir de las cuales el hombre extrae los principios éticos de sus obras{3}.
No es propiamente una obra de ética, pero en cuanto es una exhortación a una manera de vivir, la propia del filósofo, alude forzosamente a cuestiones ética, y a la relación de la ética con la metafísica. Como veremos, las distintas interpretaciones sobre el Protréptico giran en torno a la traducción e interpretación del término phronesis que, para algunos es un sinónimo de filosofía, pero para otros se refiere a la aplicación de esta filosofía a un saber práctico y lo traducen por “sabiduría”.
El problema del Protréptico y su relación con las éticas
El Protréptico ha tenido diversas interpretaciones. Comentaremos en primer lugar la que realiza Werner Jaeger, en su obra Aristóteles{4}. Para este autor la obra es totalmente platónica.
Jaeger basa su argumentación en los siguientes elementos. En primer lugar, considera que la obra es una respuesta, en nombre de la Academia, al Antídosis de la escuela de Isócrates, de orientación sofística, en el que se ridiculizaba a la Academia platónica por la nula utilidad de sus enseñanzas. Más adelante nos ocuparemos de esta cuestión. Jaeger razona en el sentido de decir que, si Aristóteles toma la iniciativa en la defensa de la Academia, es porque aún compartía sus presupuestos filosóficos, es decir, la teoría de las ideas. En este sentido escribe “..viene a ser el Protréptico un manifiesto en pro de la escuela de Platón y de su idea de los fines de la vida y de la cultura”{5}.
Otro argumento importante en la tesis de Jaeger es su traducción del término phronesis. Lo interpreta en el sentido de una facultad que no tiende a la producción de ningún objeto externo, pues en ella son una sola cosa la actividad y el producto. Lo equipara al término “razón” en el sentido de “razón pura” o teoría. Así escribe “el Protréptico entiende la phronesis en el sentido platónico, como equivalente del conocimiento filosófico en cuanto a tal”{6}.
La interpretación de Jaeger del Protréptico forma parte de una tesis más general, según la cual Aristóteles atraviesa un periodo platónico, en el que se adhiere a la teoría de las ideas, y que, después de la salida de la Academia empezará a elaborar los presupuestos de su propia filosofía. Así nos dice que en la Metafísica y en la Ética a Nicomano su concepto de phronesis ha cambiado completamente, distanciándose del Protréptico[7].
Una interpretación totalmente distinta es la Ingemar Düring{8}. Para este autor, la filosofía del Protréptico no es platónica, pues su base es muy distinta{9}. Aristóteles, aunque tenía la misma concepción elevada de la filosofía que Platón, su mirada no se dirige a las ideas, sino a la naturaleza mismo. En los fragmentos que tenemos del Protréptico, la palabra physis aparece no menos de 53 veces{10}.
Para Düring, es erróneo calificar al Eudemo y al Protréptico de escritos de juventud. Aristóteles había pasado ya 15 años en la Academia. También es erróneo que en estas obras se quiera enaltecer una vida contemplativa totalmente ajena al mundo y un misticismo de tinte religioso{11}. A pesar de lo dicho, es cierto que en el Protréptico se recogen ideas del Eutedimo de Platón, escrito 30 años antes{12}.
Düring completa su razonamiento alegando que el hecho de que Aristóteles tome la defensa de la Academia frente a las críticas de Isócrates y su escuela, no demuestran adhesión incondicional a la teoría de las Ideas, sino un alto concepto de la filosofía como conocimiento puro. Añade que los miembros de la Academia eran pensadores independientes, que tenían un gran respeto por Platón, pero que no tenían por qué creer que este hubiera alcanzado la verdad con su teoría de los principios{13}.
Una interpretación próxima a la de Düring la encontramos en el filósofo argentino Alberto Buela{14}. Según este autor en esta obra se invita a convertirse a la vida filosófica, entendiendo esta como contemplación, pero no de un mundo de las ideas a la manera de Platón, sino de un orden natural de cosas jerárquicamente organizadas, a partir de las cuales el hombre extrae los principios éticos de sus obras{15}. La interpretación de Buela gira en torno a su traducción de phonesis como sapiencia, con un matiz práctico que contrasta con la simples sophia o sabiduría.
El Protréptico frente a la Antídosis
La Antídosis es un tratado escrito por Isócrates, o un discípulo suyo, en que se criticaba los métodos de la Academia platónica. Isócrates regentaba una escuela ubicada en Atenas y rival de la de Platón, donde se impartían enseñanzas orientadas sobre todo a la actuación política y a la formación retórica. Las enseñanzas platónicas se consideran inútiles (aunque no perjudiciales) pues estaban orientadas al conocimiento puro y desinteresado.
Aunque Isócrates no era un sofista típico, pues estos eran, por lo general, maestros itinerantes, y nuestro hombre regentaba una escuela ubicada en Atenas, su enseñanza reunía todas las características de la educación sofistica, dedicada a la “areté” política. Bajo este nombre se escondía una formación básicamente retórica, que permitía destacar en la política y en el foro.
La palabra “sofista” significa “ser entendido en algo” (sophos). A mediados del siglo V A.C. vino a designar a unos intelectuales y educadores profesionales que iban de ciudad en ciudad y ofrecían cursos a cambio de emolumentos. A finales del siglo V y principios del IV el término adquiere el sentido peyorativo que llega hasta nuestros días{16}.
El factor más importante en el surgimiento de la sofistica fueron los cambios sociales y políticos que tuvieron lugar en el siglo V en las polis griegas, especialmente en Atenas. Con la democracia se abría la posibilidad para muchos ciudadanos de participar en la vida pública, y, para ello, era necesario cultivar el arte de la palabra.
Su éxito se debió en parte a la demanda social de educación superior para destacar en la política, pues eran grandes maestros de retórica, indispensable para triunfar en la vida pública{17}.
Puede considerarse a los sofistas como los creadores de la pedagogía como práctica o acción deliberada y consciente. Para Jaeger{18}, la sofistica es el origen de la educación en el sentido estricto de la palabra, la Paideia. A pesar de que la sofística se desarrolla en el seno de la democracia, sigue teniendo un marcado carácter elitista, pues educaba a los futuros líderes, reclutados entre las familias de poder económico, lo que no dejaba de ser una forma de educación de los nobles.
Ha habido un amplio debate sobre la inclusión, o no, de los sofistas en la historia de la filosofía. Para algunos, ha seguido teniendo vigencia la mala opinión de Sócrates, Platón y Aristóteles sobre los sofistas. Fue Hegel quien contribuyó, en gran medida, a otorgar a los sofistas un lugar en la historia de la filosofía, comparándolos con los pensadores de la Ilustración. La comparación no es baladí, pues ambos tenían en común el racionalismo, el cosmopolitismo y el individualismo, así como el relativismo moral. En todo caso, habría que plantearse el carácter de filósofos de estos pensadores de la Ilustración.
En un principio, los sofistas y Sócrates tenían en común su interés por las cuestiones relativas al ser humano, a la ética y a la política, así como su desinterés por la filosofía natural practicada por los presocráticos. Pero la confluencia acaba aquí. Frente al relativismo y el cosmopolitismo de los sofistas, Sócrates cree que existe la verdad y el auténtico conocimiento (episteme) frente a la simple opinión (doxa), y manifiesta un profundo arraigo a su patria ateniense. La enemiga de Sócrates hacia los sofistas forma parte de su crítica global a la democracia, que, al final, acabará acarreándole la condena a muerte.
La crítica a los sofistas sigue estando presente en Platón. En el Protágoras (313c-314ª), Sócrates advierte al joven Hipócrates de que el sofista ensalza sus enseñanzas como cualquier vendedor de mercancías. En el Critón y en el Sofista hay también una crítica muy dura, tanto moral como gnoseológica. Sin embargo, Platón no les responsabilizaba de la pérdida de las virtudes tradicionales, sino que los veía como un reflejo de una sociedad que ya había perdido estas virtudes{19}.
La Antídosis isocrática viene a ser una especie de alegato propagandístico en favor de su método y de sus objetivos, muy en la línea sofística. Aunque se alude continuamente a la areté como virtud política del ciudadano, lo que realmente se está resaltando es la utilidad de sus enseñanzas, que permitían a sus discípulos triunfar en la asamblea política y en el foro. La enseñanza filosófica de la Academia es tratada como algo inútil, que no sirve en la vida práctica.
Aunque P. Von der Mühl sostuvo que la Antídosis fue una respuesta al Protréptico, B. Einarson demostró que era a la inversa{20}. Lo que Isócrates dice, en este escrito, sobre los filósofos ajenos al mundo tiene mucho en común con la irónica descripción en el Teeteto y refleja, sin duda, la concepción popular. Pero esto no es obstáculo para reivindicar su enseñanza como filosofía.
Aristóteles, en el Protréptico, da la vuelta a este razonamiento, mostrando que el valor de la filosofía reside precisamente en ser algo que se hace por su propio valor, y no como un medio para obtener un fin. Casi en cada párrafo de la obra recoge un tema del discurso isocrático, lo cual es una prueba más a favor de situar al Protréptico como una respuesta a la Antídosis.
El debate pedagógico entre conocimiento útil/ conocimiento que tienen valor por si mismo, se revela como una constante en temas educativos. En la actualidad asistimos a la completa victoria de los argumentos “sofísticos” y se valora el conocimiento en función exclusiva de su utilidad.
Análisis del Protréptico
Tal como se ha dicho anteriormente, hoy hay pleno convencimiento de que, en el Protréptico del neoplatónico Jámblico, se reproducen fragmentos enteros de la obra aristotélica. En nuestro análisis, hemos utilizado la traducción de Alberto Buela{21}, juntamente con la de Ingemar Düring{22}. Con respecto a la estructuración temática, seguiremos el esquema de Buela{23}.
El esquema es el siguiente:
Introducción
En el fragmento 1 se especifica a quien va dirigido
Fragmentos 2 a 5 se introduce el tema principal
En el 6 se empieza a tratar de la filosofía
Del 7 al 9 del valor de la filosofía en la vida práctica y política
Cuerpo apologético
Del 31 al 37, la filosofía es posible
Del 38 al 40, la filosofía es ventajosa
Del 54 al 57, la filosofía es útil
El 41, del 58 al 77 y del 97 al 103 la filosofía es deseable
Del 42 al 45, la filosofía es útil para la vida práctica
Conclusiones
Del 10 al 30, la filosofía es el fin (telos) del hombre
Del 78 al 96, la filosofía da la felicidad
Del 104 al 110, o se filosofa o se dice adiós a la vida
Según este esquema podemos agrupar los distintos fragmentos en tres bloques temáticos: una introducción, un cuerpo apologético y unas conclusiones. Esta agrupación corta la simple numeración de los fragmentos y se infiere por su propia temática. En la Introducción se especifica a quien va dirigido el tratado y se introducen los grandes temas: la filosofía, el valore en si mismo de este conocimiento, y también su valor para la vida práctica.
En el Cuerpo Apologético se entra ya en materia, demostrando la necesidad de la filosofía para una vida plena (una buena vida), el valor en sí mismo de este conocimiento, pero también su utilidad, aunque esta no sea buscada. En las conclusiones se sintetizan y resumen estas ideas: la filosofía es el telos del ser humano y es imprescindible para la “buena vida”.
La principal argumentación del Protréptico se basa en la distinción de las cosas que se hacen por si mismas de aquellas que se hacen para conseguir otras. Pone como ejemplo a las personas que se desplazan para asistir a los Juegos Olímpicos u a otro tipo de espectáculo. No lo hacen como medio para otra cosa, sino como un fin en sí, sin importarles los gastos que ello pueda generar. De la misma manera, el conocimiento filosófico (episteme) es mera contemplación de la verdad, no para obtener algún tipo de beneficio, sino por el placer que proporciona por si mismo.
Aristóteles argumenta que muchas de las cosas deseadas por los hombres no lo son por sí mismas, sino como medio para alcanzar otras. Así, el que busca la riqueza lo hace pensando en ella como un medio, a través del cual pueden obtenerse placeres, poder o reconocimiento público. También hay formas de conocimiento (tejnai) en que este no se busca por sí mismo, sino como medio para lograr o fabricar algo. De esta forma, el conocimiento del médico sobre el cuerpo humano es un medio para procurar la salud, y el del arquitecto un medio para poder construir casas.
Las cosas que se hacen por sí mismas son un bien mayor que aquellas que se hacen como medio para un fin, pues en estas, el bien es el fin apetecido. Al ser un bien mayor son una forma superior de conocimiento. El conocimiento filosófico, la contemplación desinteresada de la verdad, es la forma suprema de conocimiento, pues lleva en sí mismo el bien, mientras que las otras formas de conocimiento son medios para llegar a un bien apetecido (el conocimiento del médico busca el bien, que es la salud).
En el Protréptico vemos que subsisten algunos elementos platónicos, pero se advierte ya una creciente separación del pensamiento aristotélico respecto a la teoría de las ideas. Todavía nos habla del Bien en singular, pero hay un creciente papel del concepto de telos o causa final, así como referencias a la physis. La diferencia entre el hombre y los animales es la presencia del logos, y en esta diferenciación la idea de telos es fundamental. Las referencias zoológicas no son baladís. En la biología aristotélica, la idea de causa final es fundamental.
Si en la vida animal la causa final es fundamental, pues orienta todas las actividades y procesos a la vida plena del organismo y a lo que, en términos modernos, llamaríamos adaptación, en la vida humana aparece una finalidad nueva, la “buena vida”, que esta por encima de la simple vida. La “buena vida”, que incluye e implica el conocimiento filosófico, es el autentico telos de la vida humana.
En el Protréptico aparecen algunos elementos de psicología que, posteriormente, el el tratado Del alma. Hay una jerarquización de los distintos elementos: al alma es superior al cuerpo, pues manda sobre el cuerpo; pero dentro del alama distingue una parte racional de otra irracional. La primera es superior a la segunda y debe mandar sobre ella. Esta cuestión se desarrollará en más detalle en la Ética a Nicomano, e introducirá la cuestión de la razón práctica y del silogismo práctico.
Como conclusiones podemos destacar, primero, que, a pesar de no ser una obra propiamente dedicada a la ética, introduce cuestiones propias de la misma, como la diferencia entre “vida” y “buena vida”, y la vida dedicada a la contemplación filosófica como ideal de “buena vida”.
En segundo lugar, es importante la distinción entre el conocimiento “por sí” (la filosofía), y cuyo fin está en sí mismo, y aquellos conocimientos en clave instrumental que sirven para alcanzas una finalidad distinta (la medicina respecto a la salud), y el juicio de valor que coloca a los primeros por encima de los segundos.
En tercer lugar, es importante la tesis según la cual, a pesar de ser la filosofía un fin en sí mismo, su conocimiento es útil para la vida práctica y política, a pesar de que no sea este el fin buscado. Es decir, hay una fundamentación filosófica de la ética y la política, que se va a desarrollar en tratados posteriores (Ética a Nicomano, Política).
Finalmente hay que destacar que, en este tratado, a pesar de set una apología de la Academia y de su búsqueda de la verdad filosófica más allá de cualquier utilidad, ya se percibe un creciente distanciamiento de la teoría de las ideas platónica. Las constantes alusiones a la experiencia y a la naturaleza (physis) y alguna que otra alusión a la zoología, van en este sentido.
——
{1} In Top. 149, 9-17
{2} Bywater, I. (1869) On a lost dialogue of Aristote. The Journal of Philosophy II, pp. 55-69
{3} Buela, A. (1993) El Protréptico de Aristóteles. Buenos Aires, Editorial Cultura et Labor.
{4} Jaeger, W. (1946) Aristóteles. México, Fonde de Cultura Económica.
{5} Jaeger, obra citada, p. 73.
{6} Jaeger, obra citada, p. 101.
{7} Idem
{8} Düring, I. (1987) Aristóteles. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas.
{9} Obra citada, p. 669.
{10} Obra citada, p. 666.
{11} Obra citada, p. 621.
{12} Obra citada, p. 665.
{13} Obra citada, p. 670.
{14} Buela, A. (1993) El Protréptico de Aristóteles. Buenos Aires, Ed. Cultura et Labor.
{15} Obra citada.
{16} Vallejo, A. (2007) Los Sofistas. En Historia universal del pensamiento filosófico. Segura Naya, A. (ed.) Ortuella (Vizcaya), Liber Distribuciones Educativas.
{17} Ramírez, I. E. (2014) El pensamiento educativo de los sofistas. Filosofía UIS, vol. 13, nº 1, pp. 59-72.
{18} Jaeger, W. (1942) Paideia. Los ideales de la cultura griega I. México, Fondo de Cultura Económica, p. 303.
{19} Antonio Vallejo, obra citada.
{20} Dühring, obra citada, p. 626.
{21} Obra citada.
{22} Aristóteles, obra citada.
{23} Buela, obra citada.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974