 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 133 • marzo 2013 • página 5
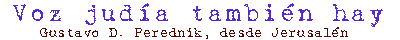


El 26 de julio de 1890 Buenos Aires fue escenario de la denominada Revolución del Parque, luego de un colapso económico sin precedentes. Aunque casi no había judíos en el país, una novela de aquella época les culpó de la crisis, e inauguró así la judeofobia nativa en Hispanoamérica.
Una década antes, los israelitas habían sido explícitamente invitados por el Gobierno argentino a radicarse en el país, por medio de un decreto presidencial (6-8-1881) en el que el presidente Julio A. Roca encomendaba al agente José María Bustos atraer a quienes huían de los pogromos en Rusia.
Aunque la iniciativa no dio frutos concretos hasta ocho años después, la propuesta de una inmigración importada generó una reacción hostil, incluida la de uno de los prohombres de la argentinidad, Domingo F. Sarmiento en un artículo en El Diario.
Con todo, el verdadero comienzo de la judeofobia hispanoamericana es literario. Y aunque su punto de partida fue en efecto la novela La Bolsa (1891), no lo fue por la novela propiamente dicha, sino por la glorificación de la misma en la pluma de notables intelectuales argentinos. Tan desmedida fue su exaltación de La Bolsa que ésta fue impuesta por décadas como lectura obligatoria en las escuelas.
Sobre el contexto histórico en el que la novela fue escrita agreguemos que, en menos de diez años, la expansión fronteriza argentina había triplicado su extensión territorial, ergo el país pasó a depender de la inmigración de Europa, y también de su economía.
En Buenos Aires, la galopante subida de precios y el ritmo incontenible de la deuda pública llevaron en mayo de 1889 a la clausura de la Bolsa de Comercio, y con ella a la estrepitosa ruina de numerosos inversores y agentes.
Dicho colapso fue un tema central para la novelística argentina de la última década del siglo XIX, que tuvo como epicentro geográfico al palacio de la Bolsa de Comercio. Una decena de novelas publicadas alrededor de 1890 son conocidas como el Ciclo de la Bolsa. Carentes de valor literario, se las aprecia por lo testimonial, especialmente la primera y más famosa: la mentada La Bolsa de Julián Martel (1867-1896). Apareció en formato de folletín en el prestigioso diario La Nación, al que se incorporó el poeta nicaragüense Rubén Darío, recién arribado a Buenos Aires e iniciador del modernismo literario. Darío y Martel, de veinticinco años de edad, trabaron amistad en dicho diario, a la sazón el de mayor circulación de Hispanoamérica.
La novela de Martel no menciona la susodicha revolución, ya que no trata de cuestiones políticas sino de la metamorfosis étnica argentina, que había transformado la gran aldea de Buenos Aires en una ciudad cosmopolita. En efecto, el pretencioso subtítulo de la novela es en efecto Estudio Social.
Julián Martel, seudónimo de José María Miró, descendía de la rama pobre de una familia aristocrática. Su alter ego es uno de los personajes de la novela, Ernesto Lillo, de quien su motivación para actuar como corredor de bolsa es la misma que la que movió a Martel para invertir (y perder) en la Bolsa su escaso dinero: mantener a su madre viuda. Vencido y bohemio, Martel terminó incorporándose voluntariamente al ejército.
Después de haber sido difundida en el diario, la novela de Martel fue publicada como libro en 1898; a esta primera edición siguieron muchas más. Teniendo en cuenta que hoy en día es poco conocida, vaya un párrafo que resuma su argumento.
El doctor Glow, exitoso abogado y padre de dos hijos pequeños, es seducido, como muchos otros en aquel año, por las operaciones bursátiles, que lo empujan a una red de fraudes, empresas imaginarias e inmoralidad. Cuando está por quebrar, su esposa Margarita propone esquivar a los acreedores poniendo el patrimonio a su nombre. El honor de Glow le impide concretar esa maniobra y, desesperado, arriesga la última suerte en el hipódromo. Ya en la ruina y enfermo, recibe una carta de su corredor de bolsa, Lillo, quien anuncia su partida al Brasil para rehacer su vida después de haberse fundido. Glow enloquece, y en su alucinación un monstruo se le acerca amenazante: la Bolsa.
En la novela abundan las digresiones intercaladas, en las que el autor moraliza, bien drectamente o bien por boca de sus personajes. Así caracterizó Sergio Bagú esos rodeos, en su ensayo Julián Martel y el realismo argentino (1956):
«moralismo declamatorio –e irreal– de los malos textos escolares… injerta largos pasajes en cualquier episodio, con el fin de que el lector se mantenga al corriente de la interpretación que el autor hace de los hechos que van transcurriendo y de sus alcances éticos o sociales.»
La Bolsa es una galería de inescrupulosos estafadores, usureros, y miserables. Los protagonistas (el doctor Glow y su comisionista Ernesto Lillo) se ven en la obligación de navegar entre esa turba.
Los defectos de la novela saltan a la vista: narración despareja, inmadurez literaria, e inhabilidad para hacer hablar a los personajes desde su propia mente. A pesar de ellos, La Bolsa ha sido comparada con las obras de Emile Zola y Honoré de Balzac.
Con el primero, posiblemente porque aparece en la misma época que L’argent, mediante la cual Zola fustiga el sistema financiero; con Balzac, porque en La comedia humana frecuentemente el motor de la acción es el oro.
Sin embargo, los mejores críticos denunciaron claramente la baja calidad de la obra. Uno de sus vicios es la súbita mutación a la que Martel somete a sus personajes: de ser un especulador irresponsable, Glow pasa de ser una desdichada víctima. Sus victimarios son explícitamente mencionados por Martel, que ha copiado párrafos del francés Edouard-Adolphe Drumont: «la raza semita, arrastrándose siempre como culebra». Por lo antedicho, la conclusión de Bagú es que La Bolsa
«no puede incluirse entre las obras de la gran literatura realista argentina del siglo XIX. No creemos que deba utilizarse en los establecimientos de enseñanza sin una crítica adecuada, porque lo contrario sería estimular el mal gusto literario y alimentar el prejuicio y el rencor entre grupos nacionales y religiosos de nuestro país. Creemos sí que este injerto racista que aparece en sus páginas, sin parangón en la producción de su época, sin arraigo ni explicación en la vida argentina de entonces, es suficiente para negarle todo carácter representativo dentro de la literatura nacional.»
A pesar de estas fundadas reservas, muchas voces opinaron lo contrario, en una muestra de lo que venimos a denominar la «judeofobia embolsada».
Odio por interpósita persona
En esa época, un tercio de los cuatro millones de habitantes de Argentina eran extranjeros, a quienes Martel descalifica como «parásitos de nuestra riqueza». De ellos derviva el mal:
«El oro es corruptor. Allí donde el dinero abunda, rara vez el patriotismo existe. El cosmopolitismo, que tan grandes proporciones va tomando entre nosotros… nos trae, junto con el engrandecimiento material, el indiferentismo político, porque el extranjero que viene a nuestra tierra, naturalícese o no, maldito lo que le importa que estemos bien o mal gobernados.»
Los judíos destacan entre los enemigos de Martel ya que, según él, constituyen una caterva que trama apoderarse del país y destruir su sentido. Como en la novela no hay protagonistas judíos (en su breve vida Martel no conoció jamás a ninguno de carne y hueso), la diatriba es global, dirigida contra un estereotipo imaginado que el autor importó de páginas judeofóbicas francesas. Desde el primer capítulo
«se observaba esa expresión de hipócrita humildad que la costumbre de un largo servilismo ha hecho como el sello típico de la raza judía… Vestía con el lujo charro del judío, el cual nunca puede llegar a adquirir la distinción que caracteriza al hombre de la raza aria, su antagonista. Llamábase Filiberto Mackser… Iba acompañado de un joven, compatriota y correligionario suyo, que ejercía el comercio de mujeres… Era además, presidente de un club de traficantes de carne humana… auel semita era un enviado de Rothschild, el banquero inglés, que lo había mandado a Buenos Aires para que operase en el oro y ejerciese presión sobre la plaza… Mackser tenía la consigna de acaparar, de monopolizar, con ayuda de un fuerte sindicato judío, a cuyo frente estaba él, las principales fuentes productoras del país.»
A partir de esa escena, no hay más mención de los israelitas hasta la segunda parte del libro, en la que el quinto capítulo se titula Jacob Leony, el judío y algunos tipos más: «no hizo sino seguir la costumbre judía, que consiste en acaparar la riqueza por todos los medios, siendo el matrimonio uno de los principales y más explotados».
Nuevo mutismo de hebreos hasta que el autor vuelve a traerlos para el desquicio final en la discusión entre Glow y Granulillo. Éste, en otra de las transfiguraciones a las que Martel somete en sus personajes, pasa de ser un sujeto ruin a un versado apologista de los judíos.
Deliberadamente, el más inmoral de los personajes se despacha contra «el odio de raza, ese odio inveterado, cruel, sin motivo…» y dictamina: «No reconozco esa diferencia quese pretende establecer entre unos pueblos y otros».
La débil defensa no puede despertar la identificación del lector, sobre todo porque contrasta con los párrafos de odio del bueno del doctor Glow –citas literales de Drumont– que ofrecen pruebas de
«que la sociedad francesa está sometida al yugo judío. La América, y especialmente la República Argentina, está amenazada del mismo peligro… ¿Por qué no trabaja el judío?… Vampiro de la sociedad moderna, su oficio es chuparle la sangre. El es quien fomenta la especulación, quien aprovecha el fruto del trabajo de los demás… Banquero, prestamista, especulador, nunca ha sobresalido en las letras, en las ciencias, en las artes, porque carece de la nobleza de alma necesaria, porque le falta el ideal generoso que alienta al poeta, al artista, al sabio… es necesario creer en la predisposición hereditaria. La ciencia moderna ha hecho profundas investigaciones al respecto, acreditadas por numerosos ejemplos que no dejan lugar a dudas.»
Lo que no deja lugar a dudas es mensaje de la novela: la ponzoña judeofóbica, tristemente novedosa en la Argentina, importada del clima que precedió al affaire Dreyfus en Francia (de 1894 a 1899).
Como dijimos, hubo intelectuales argentinos que saltearon los vicios del texto y lo encumbraron. La «judeofobia embolsada» es la ofensiva consistente en ensalzar desproporcionadamente a quienes atacan al judío.
Una larga apología de Heidegger que no mencione sus servicios al nazismo, o la difusión de la música de Wagner, de la poesía de Ezra Pound o de la narrativa de Céline sin agregar, en alguna etapa del panegírico, las reservas correspondientes, tiene el efecto de la judeofobia embolsada.
Igual que la que ocurre en estos días en Latinoamérica con los loores hiperbólicos a Hugo Chávez que omiten cuidadosamente que fue un judeófobo consumado.
Poner de relieve las virtudes de grandes judeófobos soslayando su tara, lleva a los incautos a heredar el aprecio puro. La consecuencia inevitable es que en algún momento emergerá la judeofobia vulgar y reconocible.
En el caso de La Bolsa, el escritor que oficializó su apología fue Ricardo Rojas (1882-1957), quien en su monumental Historia de la literatura argentina en ocho volúmenes (c. 1920), elogia a la novela de Martel como «una creación típica argentina, señalando las causas donde realmente estaban… Merece una lectura más asidua y la inscripción de su nombre al frente de una escuela».
No es de extrañar que la tradición laudatoria hacia la novela tuviera como consecuencia que alguno de los empalagados por tanto elogio considerara que también la judeofobia merecía justificación.
Así ocurre, en efecto, en la edición de la novela de 1975, con resúmenes históricos y notas explicativas de Luis R. Lescano, quien opina de este modo:
«Denuncia honesta. Testimonio certero… No creemos que el autor fuera antisemita. Sus observaciones sagaces, los análisis de las subas-bajas, las especulaciones más descaradas…, la suciedad de la mayoría de las operaciones bursátiles, en fin, todo el movimiento advertido, estudiado, comentado, debió brindarle la seguridad de que eran consecuencia de la actuación de un grupo humano determinado. Miró tuvo la valentía de identificarlo.»
En suma, para Lescano los judíos son merecedores del odio, porque «Nadie puede negar la inconducta moral, la apetencia de revancha de los israelitas». Reitero que este «estudio» no es medieval, sino de 1975.
Los críticos anteriores soslayaron el odio y no lo condenaron. Por eso Lescano pudo exaltarlo y sumarse a él.
Como otras expresiones de la judeofobia, su embolsamiento en el presente se ha nacionalizado, y ha adoptado a Irán como objeto de perdón. Aunque el Gobierno de los ayatolás hace gala de una judeofobia desembozada, casi no hay Gobierno que rechace de plano a los ayatolás por su odio, su negacionismo, y su meta explícita de eliminar a Israel.
No ocurrió tampoco el año pasado las representaciones de ciento veinte países se congregaron en Teherán (26-8-12) para el congreso de los No-Alineados. Eligieron al Gobierno iraní para presidir la organización, y no objetaron su virulencia en ningún momento.
Que Argentina, una de las víctimas más notables del terrorismo iraní, se haya sumado a dicha hipocresía, es uno de los logros póstumos de Chávez, y una de las expresiones más aciagas de la penetración islamista en Sudamérica.
El proceso, impulsado desde Venezuela, se ha hecho ahora carne en Argentina, cuyo Gobierno acaba de suscribir con Irán un acuerdo por el que le permitirá a los ayatolás indagar sobre los atentados que ellos mismos perpetraron en Buenos Aires.
Argentina ha traicionado su soberanía y los encomiables logros de la Justicia argentina que había llegado a identificar a los responsables de los más graves atentados terroristas en suelo argentino. El Gobierno de Kirchner ha empujado a su país al abismo de la impunidad y a los brazos del eje del mal.