El Catoblepas · número 179 · primavera 2017 · página 5
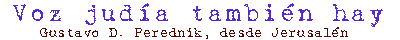
Las “Revoluciones Culturales” y sus causas
Gustavo D. Perednik
Sarsour en Nueva York y el ocaso académico

Una perturbadora invitación por parte de la Universidad de la Ciudad de Nueva York es un signo de estos tiempos, arguye en su último artículo la periodista israelí Caroline Glick. Se refiere a quien, sin ser académica, fue honrada con un estrado académico para pronunciar un discurso central.
Linda Sarsour, la oradora invitada, ha exhortado a perseguir a las mujeres que no se someten a la ablación islámica, ha justificado el terrorismo contra judíos, y ha glorificado al Hamás y al Hezbolá.
En efecto, precisamente las universidades estatales como la de Nueva York (y también los medios de difusión) conforman el antro en el que viene consumándose el maridaje progre-medieval entre la izquierda autista y el islamismo desembozado.
El contubernio remeda en cierta medida al de comunistas y los nazis hace ocho décadas, que prohijó la hecatombe.
La violenta Sarsour es cobijada por las alas de una espuria “libertad de expresión”, como si gozar de un podio universitario significara ser reprimido.
Aun en el mismo Israel se utiliza la excusa de la supuesta “libertad académica” para albergar a profesores que luchan contra el Estado, como Nevé Gordon en Beer Sheva o Shlomo Sand en Tel Aviv.
Para ahondar la confusión, los simpatizantes del totalitarismo no trepidan en presentarse a sí mismos como liberadores –o más aún, como la encarnación de la liberación y el multiculturalismo. De aquí que quienes osen contradecirlos reciban el mote de racistas o enemigos de lo plural.
En muchos campus universitarios se percibe la castración de la diversidad infligida al mundo académico, un deterioro que incluye la canonización de dos corrientes: el marxismo y el antisionismo, ambas fanáticamente ensalzadas pese a su estrepitosa falsedad. (La voz “canonización” insinúa adrede la devoción religiosa con la que se margina –o abochorna– toda idea que acecha desde el disenso).
Ha penetrado en Occidente una versión moderada de la “Revolución Cultural” que hace medio siglo decapitó a la nación china arrasando a sus investigadores y estudiosos, a sus docentes y académicos.
El monopolio de ideas es raramente quebrado por algunos pimpollos, a uno de los cuales hemos abordado en otro artículo: el emblemático caso del físico neoyorquino Alan Sokal.
En 1996, perturbado por la arrogancia hueca de ciertos eruditos en Ciencias Sociales, Sokal redactó un extenso ensayo que fingía demostrar que la ley de gravedad existe sólo en la mente de las personas,{1} y de paso demostraba efectivamente que ampulosos galimatías suelen presentarse como verdades.
La revista académica Social Text cayó en la trampa y lo publicó, y a pesar de la magnitud del traspié, la iniciativa de Sokal no consiguió urgir una corriente de autocrítica. Ni siquiera revisaron su posición quienes habían consagrado como teoría la contradicción hacia Newton. Después de revelado el ardid de Sokal, el equipo editorial se limitó a arrepentirse por haberlo publicado (sin privarse de paso de ofenderse por “una traición fraudulenta de nuestra confianza”).
La invicta altanería, pues, presagiaba la reiteración de un escándalo similar, y sorprende que se haya producido sólo ahora, dos décadas después de Sokal. Esta vez el autor fue Peter Boghossian, un filósofo de Portland que denuncia, a tono con esta nota, que “la izquierda regresiva se ha apoderado del mundo académico”.
Junto con su colaborador James Lindsay, Boghossian pergeñó un fárrago de 3000 palabras disfrazado de artículo, que acaba de ser publicado por la revista Cogent Social Sciences (autodefinida como “journal multidisciplinario”). Esta vez lo inexistente no es la ley de gravedad… sino el órgano sexual masculino.
Titulado El pene conceptual como una construcción social, el artículo enseña que el referido miembro no es parte de la anatomía, sino una mera construcción mental que explica un tipo de funcionamiento. Cabe prever que tampoco esta vez habrá revisión profunda de las lastimosas fallas del actual mundo académico.
Las hemos calificado de “Revolución Cultural” a la china, por lo que vale repasarla sucintamente.
El previsible fin de las “revoluciones culturales”
Cuando en 1949 Mao Zedong se hizo cargo del país más populoso del globo, ordenó distribuir las tierras en parcelas a ser entregadas a los campesinos más pobres. Entronizada la arbitrariedad, Mao rechazó la advertencia de que convenía supeditar su reforma agraria a que se generaran suficientes herramientas para la labor en las granjas. En lugar de ello, el omnímodo Partido impuso comunas que repartían antojadizamente, y su efecto fue una feroz hambruna que estalló en 1956.
La primera etapa consiste, como vemos, en crear un sistema artificial que nunca fue probado en la práctica, y consecuentemente despeñarse en impotencia hacia el fracaso.
El estadio que sigue es imponer el fiasco padecido como si no fuera tal, y ello por medio de purgas liberticidas. Éstas no responden a un plan, sino más bien a la necesidad del autócrata de respaldar sus ordenanzas. El fracaso debe parapetarse tras un enorme aparato de represión que lo proteja de toda denuncia.
En China, esta segunda etapa consistió en las “campañas antiderechistas” dentro del Partido. Cuando el transcurso de los meses exigió exacerbar la represión, en 1957, y una vez concluido el primer plan quinquenal chino en un gigantesco descalabro, Mao tomó el toro por las astas para erradicar el disenso durante varias décadas.
Se denominó “Campaña de las Cien Flores”: se incentivaron las críticas y, después de un tiempo, se combatió a los decenas de miles de opinantes que ingenuamente se habían dado a conocer.
Mientras tanto, el segundo plan quinquenal comenzaba aún más monstruosamente. Mao ahora aceptaba que había que empezar por industrializar, y rotuló a su plan el Gran Salto Hacia Adelante.
En enero de 1958, vaticinó en Nanning, por qué no, que en pocos años la producción china de acero superaría a la de Gran Bretaña. La monomanía estalló en abril: se obligó a los campesinos a fundir todas sus herramientas para conseguir acero.
Como el metal resultante fue de pésima calidad, industrias no hubo. Hubo muerte por inanición para decenas de millones, en apenas un lustro.
Para ocultar que la teoría fallaba, se prohibió a los campesinos mendigar en los caminos. Debían morir en silencio en sus aldeas para no desprestigiar al socialismo. En 1962 el caso se extremó sin parangón: China sufrió un crecimiento económico negativo de más de 20%.
El efecto necesario (no el plan) fue el culto a la personalidad. Si todo salía mal, debía ser porque nadie llegaba a entender el genio de Mao. Había que confiar ciegamente, y reconocer la infalibilidad del Gran Timonel.
Ya no alcanzaría con las revoluciones agrícola y tecnológica: la “revolución permanente” requería ahora que se erradicaran los modos de pensar, creer y sentir de la gente.
Y aquí llegamos al parcial paralelo con lo que ha ocurrido en Occidente. En China, la esterilización intelectual –denominada “Revolución Cultural”– comenzó el 16 de mayo de 1966, y se extendió por una década. La nación fue decapitada: se cerraron las universidades, se persiguió a los intelectuales, se purgó la mayor parte del Partido; 35.000 personas fueron ejecutadas.
La descomunal tragedia, que sumió a China en las tinieblas, fue condenada oficialmente sólo en 1981.
Se asemeja al fenómeno menor que señalamos en Occidente, en que llevó a cercenar de la sociedad el pensamiento divergente, el que debería palpitar en las universidades.
La limitación al pensamiento surge como consecuencia de que, cuando las ideas que resultan falsas se resisten a retroceder, para sostenerse deben echar mano de la fuerza.
Sólo la fuerza que evapora el disenso pudo imponer a Linda Sarsour en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ningún estudiante siquiera abandonó el recinto durante la diatriba de una misógina, judeófoba y apologista del terrorismo. (Ello sí ocurrió, en contraste, cuando el vicepresidente Mike Pence habló hace un mes en otra universidad).
Durante el último bienio la nueva “Revolución Cultural” ha revestido una de sus caras más procaces al legitimar los llamados “espacios seguros”. Originalmente fueron planteados como recintos en los que un grupo marginado pudiera expresar sus miedos, pero en breve se despeñaron hacia antros en los que se prohíbe la expresión de toda opinión que contraríe la “política correcta mayoritaria”.
En uno de sus ejemplos más recientes, en el Evergreen College de Washington los estudiantes llegaron a exigir un “Día de ausencia” durante el cual se prohibiera en el campus la presencia de toda persona de raza blanca. Un profesor que objetó la iniciativa fue vilipendiado por los estudiantes por “racista” (¡), y se exigió su renuncia.
Si en las universidades estatales primara un ambiente de libertad de ideas, el bochorno de la Sarsour habría sido imposible. Una portavoz del islamismo radical no podría ser honrada con un estrado desde el que supuestamente deben estimularse la pluralidad de ideas y la igualdad de la mujer. Para que tal aberración tuviera lugar, fue necesario un monopolio que logre silenciar a quienes se aparten del redil. Es decir: hace falta una izquierda regresiva que, socia militante en la alianza progre-medieval, haya impuesto su “Revolución Cultural” en los claustros.
Nota
{1} Su título fue: Traspasando los límites prohibidos: Hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974