El Catoblepas · número 199 · abril-junio 2022 · página 5
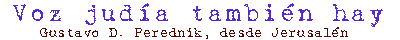
Psicogénesis del nazismo
Gustavo D. Perednik
La abrumadora simbiosis pueblo-líder que destruyó Europa

La única revolución habida contra la naturaleza humana fue el nazismo. Así lo sostienen varios historiadores, tal como Daniel Goldhagen quien concluye que “la revolución de los nazis fue la más extrema y completa en los anales de la civilización occidental”, o como Yehuda Bauer quien la denominó “el intento más radical de cambiar al mundo que la historia haya registrado”.
También los jerarcas del régimen confirmaron esa opinión: Hermann Göring reclamaba “la demolición de esos estúpidos, falsos y enfermizos ideales de humanidad”, y el Gobernador de Polonia Hans Frank exigió “sacudirse de todo sentimiento de lástima… las ideas que se han sostenido hasta ahora no pueden aplicarse a un evento tan gigantesco y sin precedentes como el del exterminio”. Por lo tanto, para caracterizar el nazismo, mejor que “ideología” corresponde el concepto de “sadismo social”. Si bien puede argüirse que todo régimen totalitario dispone de recovecos para el accionar de funcionarios sádicos, no es menos cierto que en el caso del nazismo esa oferta fue lo principal. Suplantó a la ideología razonada con un nihilismo arrollador.
Señala Hugh Trevor-Roper en Los últimos días de Hitler (1946) que la esencia nihilista el nazismo fue conspicua tanto en sus comienzos como en la etapa final. Posturas racionales hubo solamente al promediar el itinerario, gracias a algunas victorias.
Quizás ése aspecto único del nazismo queda soslayado en el reciente Imperios de crueldad (2022), en el que el historiador M. Alejandro Rodríguez de la Peña muestra cómo las tendencias revolucionarias modernas remedaron la crueldad estructural de la época greco-romana.
Revisaremos la esencia peculiar del nazismo desde una suerte de psicogénesis, a partir de una semblanza del líder demencial. El análisis no resulta de adherir a las tesis biografistas, que son frecuentemente insuficientes. Europa se encaminaba a la hecatombe antes de que Hitler siquiera parpadeara, y de hecho varios pensadores lo previeron explícitamente. Saturada de odio antijudío, Europa podría, ante el estallido de una guerra, perpetrar el genocidio varias veces anunciado.
Pero al mismo tiempo, es irrefutable que el sanguinario autócrata agravó enormemente el camino, y por ello, en el caso específico de Hitler, la contribución del biografismo es decisiva. Así lo sostuvieron verbigracia su biógrafo Ian Kershaw (n. 1943), y el sociógrafo Milton Himmelfarb (m. 2006) quien tituló a su conocido artículo: Sin Hitler, no hay Holocausto (1984).
Nos hemos extendido sobre esta cuestión en nuestro libro Desde el juicio a Eichmann (2014), y bastará aquí recordar que hacia fines del siglo XIX una buena parte de los alemanes coincidían en que había un “apremiante peligro judío” y centraban su debate exclusivamente en cómo encarar “el problema”. La mayoría de las “soluciones” que proponían eran de tipo eliminador, y la discusión de marras se refería a qué tipo de eliminación sería la más eficaz.
De los veintiocho planteamientos para resolver “el problema judío”, la gran mayoría sostenía que los judíos nunca cambiarían, y las dos terceras partes de ellos recomendaban desembozadamente el exterminio físico. En ese contexto la primera voz que se referió a los judíos en términos zoológicos fue Paul de Lagarde (m. 1891), quien sin siquiera exponer doctrinas racistas, alertaba que
“Cada judío es una prueba del debilitamiento de nuestra vida nacional y del poco valor de lo que llamamos religión cristiana… Se necesita el duro corazón del cocodrilo para no compadecerse de los pobres alemanes explotados y, lo que es idéntico, para no odiar a los judíos… alimañas a las que debe pisarse hasta matarlas. Con gusanos y bacilos, uno no negocia, ni se los educa. Se los extermina lo más rápida y cabalmente posible”.
Con todo, y a pesar de la grosera procacidad, una cosa es la bravata socarrona, y otra bien distinta es un plan político. Por ello, la verborrea sobre la cuestión continuaría pasiva hasta tanto no surgiera un líder dispuesto a consumar el designio exterminador. El caldo de cultivo esperaba algún führer, pero la Primera Guerra Mundial puso a ese caldo a fuego lento hasta que, al concluir la conflgración, el escenario quedó preparado: el pueblo judío vulnerable hasta la desesperación, y a merced de la Europa suicida.
De malandro a emperador
Según el clásico de John Toland (1976) el niño Hitler era regularmente azotado por su padre Alois, y confesó más tarde haber decidido no llorar nunca más: “contaba silenciosamente los golpes del palo en mi trasero”. No llama la atención que quien desde la infancia reprimiera su creciente iracundia, exhibiera en la escuela mala conducta y malas calificaciones, y debiera repetir el primer año secundario en Linz. A los dieciséis años abandonó el colegio sin más título que su odio creciente. Él mismo escribiría que su fracaso era su una sutil rebeldía contra un padre tiránico que lo presionaba para ser funcionario estatal.
El psicólogo Arno Gruen (m. 2015), especialista en las causas mentales de la destructividad, señala que el ambiente natural de Hitler fue la enorme tensión de la joven madre impotente ante el padre desalmado, con el agravante de que Klara, quien había perdido tres hijos lactantes, sentía pánico de que también Adolf se le muriera. Igual que el dominante Alois, el niño percibía a su madre sobreprotectora como frágil y abyecta, y deglutía su propia impotencia cuando ella era agredida. Según Gruen, el auto-odio genera crueldad, y se origina en la infancia a partir del vínculo del niño con quienes ejercen poder sobre él.
El fallecimiento de Alois cuando Adolf tenía trece años, permitió que el vacío interior del adolescente se llenara de fantasías violentas y poses histriónicas. A los diecisiete años pasó un tiempo en una pensión de huérfanos en Viena, en la esperanza de ser admitido a la Academia de Artes. Dos veces fue rechazado: en 1907 (mientras su madre lidiaba con un cáncer, y Hitler le ocultó su fracaso), y en 1908 (después de su muerte). Su rencor se incrementaba; pasó a recibir la comida en comedores para indigentes, y destilaba su resentimiento en peroratas ante su compañero de pocilga, August Kubizek, hasta el momento que Hitler ya no pudo abonar el alquiler y desapareció abruptamente.
A los dieciocho años, huérfano, frustrado y repudiado, deambulaba con su megalomanía por la túrbida Viena, forjando sus ansias de vengarse del mundo indigno de él. A la sazón llegó a la ciudad un vago de nombre Reinhold Hainish, que trabajaba en limpieza y fue encarcelado por robos. Hitler y Hainish se conocieron en un asilo para vagabundos y se asociaron: uno pintaba postales y el otro las vendía, hasta que se enemistaron por una disputa pecuniaria. La personalidad psicopática se consolidaba, hasta que la Primera Guerra Mundial permitió la canalización temporaria de su fiereza.
Al terminar la contienda, la falta de educación de Hitler le condenó a permanecer dentro del ejército, y en julio de 1919 éste le encargó informar sobre las organizaciones políticas marginales de Múnich. (La sección de información militar se había establecido en reacción a la malograda revolución bolchevique en Alemania, para indagar sus causas).
Así, por única vez en su vida, Hitler tuvo algo parecido a un trabajo. Su misión fue revisar el diminuto Partido de los Trabajadores Alemanes (germen del partido nazi). Se sintió identificado con las ideas simplotas del jefe, un judeófobo de nombre Anton Drexler (m. 1942), y allí también conoció a quien sería brevemente su mentor: el escritor Dietrich Eckart (m. 1923), editor de un semanario judefóbico. Eckart pulió socialmente a su protegido, lo introdujo en los círculos empresarios, y dejó inconcluso un panfleto que fue publicado póstumamente bajo el estrafalario título de El bolchevismo de Moisés a Lenin - Un diálogo entre Hitler y yo.
El discípulo heredó esa sutileza para titular libros, y dos años después eligió para el suyo el título: Cuatro años y medio de lucha contra las mentiras, la estupidez y la cobardía (el editor Max Amann le sugirió reemplazarlo por Mi lucha).
En la autobiografía, el autodidacto Hitler se jacta de leer grandes filósofos, pero ninguna obra filosófica apareció en su biblioteca. Nunca supo idiomas. Sólo recorría las citas esotéricas y ocultistas de Guido von List o Hanns Hörbiger, quienes solían amalgamar el nacionalismo con visiones apoteósicas. Más notablemente, las lecturas de Hitler se circunscribieron a panfletos como Ostara, en la que los héroes rubios peleaban contra una raza bastarda de primates, y la cruz esvástica era símbolo de pureza étnica. Extasiado con la dicotomía nosotros-ellos, Hitler iba descubriendo sus poderes de orador al repetir con ferocidad un mensaje sencillo y maniqueo.
La derrota alemana había transformado al marginado don nadie en un colérico agitador por “la patria traicionada”, quien alertaba sobre un ogro oculto detrás de todos los problemas. Pero en sus diatribas reverberaba la vieja y reprimida ira -la del niño azotado, y la del adolescente humillado una y otra vez.
En 1920 ya exigía combatir “la tuberculosis racial” y fantaseaba con gasear a los judíos. En poco tiempo se hizo de una creciente morralla de seguidores, entre los que destacó Alfred Rosenberg (m. 1946), quien le enseñó a reformular su odio, no ya como una mera campaña de higiene germánica, sino como una ideología internacional, casi cósmica.
Lo que aún necesitaba era lanzarse a la notoriedad más allá de las cervecerías muniquesas, y a fines de octubre de 1922 se produjo el evento inspirador: la Marcha sobre Roma liderada por Mussolini. Se propuso emularla con una marcha sobre Berlín.
Fracasó, y Hitler aprovechó su año de presidiario de lujo en Landsberg para que Rudolf Hess le pusiera en orden las ideas; así nació el mentado Mi lucha con un plan para elevar a los alemanes a amos del mundo, y no con colonias en África y Asia, sino con la expansión hacia el Este en aras de “espacio vital”.
Y bien, ya estaba formado el malandro narcisista y obsesivo con dotes de orador. La estruendosa pregunta es cómo un acomplejado patán pudo apoderarse de una nación, y de un continente, ambos los más ilustrados.
Lucy Dawidowicz, en el comienzo de su obra cásica La guerra contra los judíos 1933-1945 (1975) ilustra al respecto por medio de relacionar dos mundos: el de la irracionalidad de Hitler, y el de la judeofobia habitual del discurso político alemán. El odio integraba varias plataformas de partidos que postulaban despojar a los judíos de sus recién adquiridos derechos; prohibirles enseñar u ocupar puestos públicos; removerlos de la vida intelectual y cultural, y restringir su inmigración. Encajaba como guante para el delirante mozalbete.
Los complejos alemanes
La probable respuesta a por qué los alemanes fueron seducidos por Hitler, estriba en que pudieron reconocerse en la morbosidad de su Führer. Un punto de inflexión se produjo en enero de 1923, cuando los alemanes se sintieron nuevamente humillados y perseguidos.
El gobierno alemán se retrasó en el pago de las abultadas reparaciones de guerra que Francia le había impuesto, y ésta decidió castigar ocupando el Ruhr industrial. La medida fue letal para la economía germana que intentaba rehacerse.
En una primera etapa, el gobierno alemán exhortó a la resistencia no violenta ante la invasión, pero el 26 de septiembre de 1923 el canciller Gustav Stresemann reinició los pagos (tres años después recibió el Premio Nobel de la Paz).
Ese sometimiento agudizó hasta el paroxismo el complejo de inferioridad alemán, que bien podía retrotraerse a principios de siglo. Franciae Inglaterra habían firmado el exitoso acuerdo de la Entente Cordiale que dejara a Alemania fuera del club de las grandes potencias; rezagaron a Berlín también en el reparto de África. El káiser jamás fue invitado siquiera a París, y murió a los 82 años sin haberla conocido. Por su parte, la nobleza británica siempre visitaba a París y nunca a Berlín.
Las ínfulas de las élites germanas fueron finalmente acribilladas por la Gran Guerra. Cuatro años de propaganda gubernamental habían convencido al alemán promedio de que ganarían la guerra. Habían ocupado Bélgica y gran parte de Francia; Rusia y Rumanía habían firmado una paz germánica; los zeppelines habían castigado a Londres, y la marina mercante inglesa caía ante los submarinos alemanes. El mapa indicaba que Alemania triunfaría... y de súbito, la rendición y la masiva frustración.
Millones no aceptaron haber sido vencidos, y la única explicación que hallaron fue la traición, el mito de “la puñalada en la espalda”. Como podía preverse, el supuesto apuñalador era “el ubicuo archiconspirador”. Todo ello reflejaba cabalmente los perversos complejos del propio Hitler, su despecho y su narcisismo. La similitud facilitó que en apenas cuatro años los diputados nazis en el Reichstag aumentaran de 12 a 230.
Podía avizorarse la monstruosa venganza que se descargaría en cuanto madurara la ocasión, y se procediera a una política judeofóbica, es decir a encarrilar las furias y frustraciones hacia el odio contra un grupo específico designado de antemano para ser culpable de todo. La judeofobia es óptima para la mentalidad obtusa que desea simplificar la realidad, concentrar todos los problemas en uno, y proceder a golpear.
El nazismo fue un frenesí de sadismo social, y no una ideología razonada. Más aún, su cabecilla nunca emergió de sus fantasmas internos. Desde ellos despotricaba y ordenaba. A lo largo de toda su vida, Hitler jamás visitó una ciudad bombardeada, ni un campo de concentración o un hospital (la única excepción fue para visitar a las víctimas del atentado contra él, del 20 de julio de 1944). Sus secuaces los visitaban en Berghof, donde rodeado de picos nevados tomaba mentalmente las decisiones más despiadadas e inapelables.
Su arquitecto y mano derecha Albert Speer refiere en sus memorias al trato degradante que Hitler propinaba incluso a Eva Braun. Otra relación perversa lo había ligado a su sobrina Angela Raubal, que a los 17 años fue su gran protegida. Hitler la hizo mudarse a su apartamento en Múnich donde, después de una discusión entre ellos, Angela se suicidó o fue asesinada (quien conocía el caso, Bernhard Stempfle, fue muerto en un bosque por un asistente de Hitler).
Con precisión, Rudolf Hessarengaba en los mitines: “Hitler es Alemania, y Alemania es Hitler”. La escabrosa simbiosis explica una buena parte del siglo XX.
Una explicación alternativa podría proveerla la Premio Nobel en Medicina Rita Levi-Montalcini (m. 2012): los seres humanos continuamos dominados por la región límbica palocortical del cerebro, eminentemente emocional y agresiva; vivimos dominados por impulsos bajos, como hace 50.000 años. Resultaría de ello que en determinadas coyunturas algunas tribus se despeñan hacia la brutalidad, si encuentran al cacique que las someta.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
