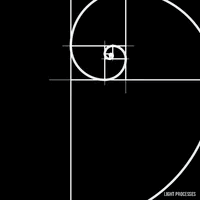El Catoblepas · número 203 · abril-junio 2023 · página 5
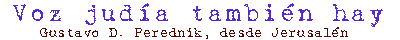
La transformación de la idea judaica
Gustavo D. Perednik
La importancia del Affaire de Damasco de 1840 en la conformación del sionismo

Yehuda Alkalai - Zvi Kalischer - Adolphe Crémieux - Moisés Montefiore
En una de sus facetas, la de movimiento político, el sionismo nació a fines del siglo XIX. En primer lugar, fue hijo del impulso que palpitó en el judaísmo durante milenios: la promisión del retorno de los judíos a su tierra ancestral como señal redentora. Tal es el mensaje final del Pentateuco o Torá (en Deuteronomio 30:3-5); tal es el “Fermento mesiánico” según la denominación del historiador Benzion Dinur, que se transformó en la madre del sionismo.
Uno de sus corolarios fue la “aliá” –una ola constante de migraciones de israelitas a la Tierra de Israel. Cientos de ellos, por ejemplo, emprendieron en el año 1211 la ardua travesía desde Francia, Inglaterra y Noráfrica. Fueron denominados “los trescientos rabinos”. Su motivación era ajena a la política; marchaban debido a su fe en el providencial Retorno.
El referido fermento fue parte de la férrea conciencia histórica del pueblo judío, que le confirió, mucho antes que les ocurriera a otras naciones, las condiciones necesarias para generar un movimiento nacional, tales como una lengua en común y un terruño referencial compartido.
Dado que hubo retornantes en casi todas las generaciones, es difícil indicar el comienzo exacto del Retorno masivo. Dinur lo ubica en el año 1700, cuando se produjo una aliá con huellas nítidas. El 14 de octubre de ese año llegaron unos mil israelitas a Jerusalén y se unieron a otros 1200 que ya residían en la ciudad. Habían partido desde Polonia apenas 31 familias cuyo líder, Yehuda He’Jasid, recorrió varias comunidades mientras predicaba el Retorno a Sion. Al arribar a Italia se habían incrementado a mil quinientos, pero las vicisitudes de la travesía segaron la vida de una tercera parte de ellos.
Pocos días después de llegar a la Ciudad de David, Yehuda He’Jasid murió; está enterrado en el Monte de los Olivos. Los inmigrantes construyeron una sinagoga, que en 1720 fue incendiada por sus acreedores árabes y que fue reconstruida enteramente sólo tres siglos más tarde, en el año 2010.
Otra aliá importante fue la de 1777, liderada por Menajem Mendel de Vitebsk, en la que llegaron varios centenares de judíos jasídicos a la ciudad de Tiberíades. En esa época el mundo protagonizaba una transformación radical. Se producían las dos revoluciones seminales: la Americana y la Francesa, y germinaba la modernidad. Desde ésta, y para coadyuvar a dar a luz al sionismo moderno, actuó una inesperada partera que vino a complementar a la madre añoranza.
Hablamos de la conformación de las repúblicas europeas. La sociedad se redefinía, y esta redefinición despertó grandes esperanzas en el judío, dado que se había debilitado la condición de la pertenencia religiosa. Aquellas esperanzas, empero, terminaron frustradas, porque la nueva sociedad que ya no abrevaba la religión, tampoco abrevó del ideal de confraternidad humana como podía haberse anhelado, sino que empezaba a edificarse sobre la base de la etnicidad particular, el idioma en común y un pasado compartido, fuera real o imaginado.
Los judíos, que no habían terminado siquiera de celebrar el derrumbe de las barreras religiosas sofocantes, ya debían confrontarse con otra valla aún más maciza: la del creciente nacionalismo. Ante esa barrera, muchos judíos modernos reaccionaron adentrándose en los orígenes de su propia cultura, en sus raíces e historia.
Pasaron a exaltar la gloria pretérita de Jerusalén y cultivaron de este modo una nueva autoconciencia positiva. Crearon una nueva literatura en el idioma bíblico renacido, y sintieron que la hora era propicia para reconstruir la tierra ancestral a la que estaban destinados.
En el siglo XIX se reconfiguraron, tanto los judíos como su entorno. De un lado se moldeaba la ideología europea con un muro impenetrable para el judío y, del otro lado, se forjaba la respuesta judía de autoafirmación sionista.
En 1853 apareció la primera novela hebrea: Amor de Sion, una expresión del Romanticismo. Del mismo modo en que alemanes y franceses coleccionaban sus leyendas y poemas, los judíos releían relatos sobre la antigua Judea para revivificar su identidad nacional.
Ese mismo año, un presagio optimista emanaba de la pluma del entonces máximo historiador, Heinrich Graetz: “La grey judía ha finalmente encontrado no sólo justicia y libertad sino también reconocimiento. Ahora tiene libertad ilimitada para desarrollar sus talentos, no como un acto de misericordia sino como un derecho adquirido por medio de miles de sufrimientos”.
El desbordante júbilo era eco de la nueva sociedad que aún despertaba esperanzas porque se perfilaba hospitalaria y sin estallidos de judeofobia. Una nueva era, de parlamentos y Constituciones, ponía punto final al poder de los monarcas y obispos. Entre 1840 y 1875, la confianza en la posibilidad de la Emancipación fue genuina y general.
El judío se emancipaba, a la luz de que el cristianismo dejaba de ser un factor social dominante, y dado que las revoluciones nacionales fueron otorgándole igualdad de derechos. Por todo lo antedicho, el historiador Shlomo Avineri sostiene que “el siglo XIX fue el mejor siglo que los judíos experimentaron desde la Destrucción del Templo (año 70), tanto colectiva como individualmente”.
Sin embargo, la hospitalidad fue quimérica, y terminó por desvanecerse, ya que la religiosidad europea cedió ante un paradigma más irreversible incluso que el cristiano: el paradigma de las idiosincrasias nacionales.
El nuevo aglutinador social fue la cohesión nacional, y el judío entendió por la fuerza que la Emancipación había sido una mera formalidad; los europeos desconfiaban de ella, y finalmente la rechazaron en una naciente atmósfera nacionalista.
Con todo y a pesar de todo, las llamas de la esperanza en la Emancipación no se extinguieron por completo. Y las brasas fueron contraproducentes porque, dado que se continuaba bregando por la igualdad de los israelitas ante la ley, no se podía simultáneamente difundir la idea del nacionalismo hebreo. Después de todo, no cabía reclamar el renacimiento de la patria hebrea mientras los enemigos de la Emancipación judía adujeran, precisamente, que los judíos constituían un bloque político separado.
En suma: el reclamo nacional del pueblo hebreo podría ser esgrimido sólo después de que la Emancipación se consumara plenamente, o se avizoraba inminente. Ello explica que uno de los heraldos del sionismo moderno, Zvi Kalischer (m. 1874), viera en el nacionalismo hebreo la continuación natural de la Emancipación, su etapa posterior.
Madre y partera en acción
Desde la perspectiva endógena israelita, el Retorno debía justificarse por medio de una metamorfosis de la idea mesiánica. Se requería una nueva interpretación de la vieja fe, que sostuviera que para redimir a los hebreos no bastaba con esperar pasivamente la intervención divina, sino confiar en el accionar humano en camino del Retorno. En efecto, el catalizador doctrinario de la idea sionista fue la inequívoca modificación de la idea antigua, ubicua en las masas judías.
Junto al mentado Kalischer, destaca entre los renovadores Yehuda Alkalai (m. 1878), un predicador rabínico menor de la comunidad de Semlin, lindera a Belgrado. Alkalai no tenía intenciones de emerger de su estrecho círculo en Serbia, pero en 1840 se convenció de que la era mesiánica ya había arribado y debía ser promovida con una acción coherente. Durante los últimos 37 años de su vida viajó a Europa Occidental para predicar su idea, escribió profusamente al respecto, y terminó asentándose en Eretz Israel (sus restos descansan en el Monte de los Olivos).
Alkalai promovió la unidad nacional entre los judíos, el establecimiento de una organización que liderara el Retorno, y el uso del hebreo. Su excepcional biografía fue novelizada por el escritor Yehuda Burla (m. 1969) en dos tomos titulados Ba’ofek –En el horizonte.
El punto de inflexión del año 1840 revela palmariamente la cooperación entre la madre del sionismo y su partera. Por un lado, una predicción talmúdica (tratado Sanedrín 99a) había echado a correr el rumor de que había llegado el año de la redención. En rigor, desde hacía varios siglos, cada fin de siglo en el calendario hebreo agitaba la imaginación escatológica.
Así, a partir del año 5000 del calendario judío (el año 1240 ec), y cada cien años, siempre que se acercaban los años terminados en 40 muchos israelitas emprendían la marcha a la tierra ancestral.
Pero 1840 fue particularmente propicio porque entonces parecía desmoronarse el imperio otomano que gobernaba Palestina. El egipcio Mohamed Alí había vencido a los otomanos en la Batalla de Nezib (24-6-1839) y pisaba fuerte. Por entonces, Europa clavaba su interés en Palestina. En 1838 Gran Bretaña designó un cónsul en Jerusalén, y la siguieron Rusia, Prusia, Austria-Hungría, Cerdeña, y España.
Para Alkalai, aquellos años históricamente tormentosos imponían una nueva actitud por parte de los judíos. Ello se vio ratificado cuando la conciencia hebrea fue sacudida por un evento trágico que dio en llamarse “Affaire de Damasco”.
El 5 de febrero de 1840, desapareció el sacerdote Tomás de Camangiano, superior del convento capuccino, junto con su asistente Ibrahim Amara. Dado que los católicos de Siria estaban bajo protección francesa, se hizo cargo del asunto el cónsul francés, un acérrimo judeófobo de nombre Ulysse de Ratti-Menton. Trece judíos prominentes fueron acusados de haber secuestrado a los desaparecidos con fines rituales, y durante varios meses fueron torturados para que confesaran.
En la consecuente crisis diplomática intervinieron dos líderes judíos: el francés Adolphe Crémieux y el inglés Moisés Montefiore quien, siempre bien dispuesto para las causas de Israel, viajó a El Cairo para interceder ante Mohamed Ali, que también regía Siria. Las torturas se detuvieron el 25 de abril, y los nueve sobrevivientes del libelo terminaron siendo liberados.
Cabe agregar que tanto Crémieux como Montefiore permanecieron activos en la defensa pública de los israelitas. Hacia 1860, Montefiore fundó el primero de muchos barrios judíos fuera de las murallas de Jerusalén, y Crémieux, en respuesta al Caso Mortara, estableció en París la Alliance Israelite Universelle para proteger los derechos de los judíos por doquier.
Este marco histórico explica la transformación de Alkalai en un sionista convencido, pero vale una importante salvedad. Lo que sacudió a Alkalai no fue constatar la crueldad judeofóbica, que no era novedosa. Por el contrario, la judeofobia estaba por entonces en retroceso, a tal punto que ni Alkalai ni Kalischer plantearon que la recuperación de su tierra fuera necesaria para asegurar la existencia física de los judíos (este objetivo fue cardinal sólo entre los pensadores sionistas posteriores).
Lo que modificó la conciencia de los mentados precursores fue que el salvataje de la comunidad judía de Damasco se había logrado gracias a la intervención de líderes judíos en la lid política internacional, ergo surgía un nuevo paradigma que debía convertirse en el camino hacia la redención.
El estímulo de Alkalai y a Kalischer fue el audaz involucramiento en el escenario internacional. El último del dúo ya había sido inspirado por la Emancipación judía promovida por Napoleón. En 1836 había escrito a Anschel Rotschild que comprara parte de la tierra ancestral hebrea a Mujamad Ali, para de este modo empezar “la redención desde el llano”. Más tarde, publicó el libro Derishat Sion (El reclamo de Sion) donde insta a que “imitemos a italianos, polacos y húngaros, que luchan por su independencia”.
Alkalai y Kalischer pueden ser considerados modernos, en tanto que afirman que la acción redentora es obra de personas, sin condicionarla a cuestiones teológicas. Interpretaban la idea mesiánica a la luz de los acontecimientos de los que eran testigos.
Es notable que uno de los feligreses de la sinagoga de Alkalai en Semlin, fue su amigo personal y escuchaba sus mensajes. Su nombre: Simón Lev Herzl. Es probable que, unas décadas más tarde, le hablara a su nieto Teodoro Herzl de las ideas de Alkalai.
Puede decirse que a partir de 1840 el sionismo moderno comenzó su madurez intelectual, pero no atinó a plasmarse a tiempo y no pudo salvar al pueblo judío de la catástrofe que algunos vislumbraron. El motivo de la postergación fue que aún no se apagaba la esperanza en la Emancipación.
Sólo cuando estalló la gran frustración, irrumpieron los pioneros del sionismo realizador. La gran frustración nacional ante la imposibilidad de emanciparse legalmente fue consecuencia de dos acontecimientos europeos: el estallido de los pogromos en el Este en 1881, y el Caso Dreyfus en el Oeste en 1894. La encrucijada de 1840 constituye su antecedente histórico.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974