El Catoblepas · número 189 · otoño 2019 · página 5
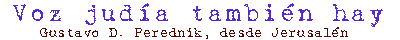
Europa y América
Gustavo D. Perednik
La actitud de Europa ante la judeofobia, la perpetúa

En estos meses recrudecen las agresiones judeofóbicas. En buena medida se han dado en los EEUU, y mucho más aun en Europa. Vale pues, comparar las respectivas reacciones oficiales ante el fenómeno en uno y otro continente.
La política de los gobiernos europeos, más allá de algunas lamentaciones, se mantiene casi invariable en su crítica a Israel. Un buen ejemplo es Alemania.
Hace unos días Angela Merkel realizó su primera visita oficial al campo de exterminio alemán en Auschwitz, Polonia. Allí manifestó sentirse profundamente avergonzada como alemana. Sin poner en duda la sinceridad de la Canciller, cabe señalar que, a los efectos prácticos, su sensación de vergüenza poco significa.
La Alemania actual fue la promotora del apaciguamiento con un Irán islamista que se propone explícitamente destruir el Estado judío; el gobierno germano continúa aportando ingentes sumas a numerosas organizaciones anti-israelíes y, para colmo, sigue castigando al Estado judío en los foros internacionales.
Una y otra vez, además, los jueces alemanes condonan las agresiones judeofóbicas en su país, y el gobierno hace oídos sordos ante el militante odio anti-judío de las dos dictaduras que oprimen a los palestinos, y que exportan ese odio al mundo, especialmente a Alemania misma.
Por todo lo enumerado, de poca ayuda es la autoflagelación verbal de la Merkel, eclipsada por su fracaso al enfrentar el problema. Más aún, la reiteración frecuente de tal admisión de culpa suele ser contraproducente. “Los alemanes nunca perdonarán a los judíos por Auschwitz”, se ha dicho, para indicar que la carga culposa genera tirria.
En España la sitiuación no es muy diferente. Este año un tribunal español despenalizó el negacionismo del Holocausto, y a mediados de mayo la Fiscalía General del Estado español tuvo la insólita ocurrencia de definir como delito de odio (artículo 510 del Código Penal) “...una agresión a una persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo”.
(Cuesta creer que fuera mera ingenuidad lo que haya impedido a los jueces españoles comprender que la llamada “ideología” nazi no es sino un frenesí de sadismo y una exhortación al genocidio y que, por lo tanto, el accionar contra sus portadores significa un acto de legítima defensa. Si no lo entienden, cabe temer que su próxima iniciativa será castigar la incitación al odio contra los violadores de niños y los asesinos seriales).
En contraste con la endémica insuficiencia europea, el gobierno norteamericano acaba de dar en el blanco en su lucha contra la judeofobia, cuando ordenó abarcar al colectivo judío en la disposición VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, una ley que impide toda contribución estatal a actividades discriminatorias.
Hasta ahora, la disposición combatía la discriminación “en base de la raza o el origen nacional” y la izquierda se oponía a incluir en ella a los judíos –presentados meramente como una religión–, porque la izquierda no se aviene a socavar las campañas antisionistas en los campus universitarios.
Para ella, como para los mentados jueces españoles, la judeofobia es un derecho inalienable, y la culpa debe recaer en quien enfrenta esa “ideología”. La izquierda hace caso omiso de que las campañas demonizadoras de Israel constituyen la principal usina de la judeofobia contemporánea.
Al compararlo con la impotencia europea ante la judeofobia, el reciente acierto norteamericano es notable. Reconoce que el odio ínsito en el antisionismo es el primer paso para desarticular la judeofobia en su conjunto.
Una diferencia adicional entre Europa y los EEUU saltó a la vista el mes pasado con respecto a la cuestión de los llamados “asentamientos” (los poblados israelíes en los territorios de Judea y Samaria que Israel administra desde 1967, que incluyen Jerusalén, y sobre los que el Estado hebreo reclama derechos históricos).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 7 de noviembre que los productos elaborados en dichos territorios deben ser etiquetados como tales, a fin de exponer su supuesta ilegalidad. Otra vez, nótese la obsesión europea con un solo país.
En ningún caso el Tribunal exigió etiquetar los productos del Chipre ocupado por Turquía, ni del Esequibo ocupado por Guyana, ni de las islas Kuriles, ni de nada de nada. Sólo para con el judío de los países, abundan los europeos con la lupa siempre lista para etiquetar y censurar.
Una semana después, y probablemente en respuesta al exabrupto europeo, el Secretario de Estado Mike Pompeo declaró (16-11-19) que los aludidos asentamientos no son ilegales, y ello en concordancia con la postura de eximios juristas internacionales. Apenas una hora después, su par europea Federica Mogherini se apresuró a contradecir a Pompeo, no vaya a ser que alguien llegara a olvidar que Europa modificará su postura obsoleta e infértil.
Por debajo de la discusión acerca de los asentamientos, se debate la cuestión de Israel en su conjunto. Mientras EEUU apoya abiertamente al Estado judío –en el que reconoce a una víctima de la agresión islamista–, Europa lo critica sin pausa, aparentemente desapercibida de las amenazas constantes que se ciernen contra Israel, el único país del mundo sobre el que pesa una pena de muerte.
En efecto, ninguna nación sufre ataques militares tan constantes como Israel. Sin ir más lejos, a mediados de noviembre, y tal vez alentados por la tozudez europea, los islamistas dispararon desde Gaza, en poco más de un día, 450 cohetes y morteros contra ciudades israelíes. Si se hubiera tratado de unos pocos misiles contra la población civil de un país europeo, sospechamos que la reacción habría sido airada y categórica. Pero si el blanco es Israel, no bastarán ni 450 cohetes diarios para sacudir a la Unión Europea.
Si bien su declaración oficial rechazó el lanzamiento de los morteros, enseguida se deslizó a una inapropiada ecuanimidad que requería “salvaguardar vidas de los civiles palestinos e israelíes” y lamentaba “estos continuos ciclos de violencia”. Europa no parece distinguir entre agresor y agredido, y se planta como un ente neutral que, en el mejor de los casos, regaña a ambas partes.
Compárese su actitud con la del portavoz del Departamento de Estado norteamericano, que afirmó ese día: “EEUU se solidariza con Israel mientras las familias y ciudades israelíes se refugian de los cohetes disparados por la Yihad Islámica Palestina patrocinada por Irán. Israel tiene todo el derecho de defenderse a sí mismo y a sus ciudadanos”.
La elocuente diferencia no se limita al léxico, sino que es visible en muchos otros aspectos del conflicto: los llamados “refugiados” palestinos, la subvención del terrorismo, el estatus de Jerusalén y el peligro de Irán, entre otros.
Muy por debajo de la diferencia entre Europa y EEUU, late una arraigada asimetría cultural. Mientras Europa fue la cuna y motor de la judeofobia por siglos, ésta tuvo una presencia marginal en el Nuevo Mundo.
El martirio que padecieron los judíos en la Europa medieval no tiene paralelo con la experiencia histórica que les tocó vivir en las Américas. Y específicamente en la época moderna, la judeofobia europea constituyó una reacción contra el otorgamiento de derechos a los judíos, reacción que necesitaba del sostén ideológico demonizador del que pudo echarse mano con facilidad.
Una reacción, sí, según variados modelos: prematura en España, inmediata en Alemania, tardía en Francia, y constante en Rusia.
En las Américas no existó tal reacción. A partir de la creación de los Estados modernos, no hizo falta otorgar derechos a los judíos, porque sus repúblicas se crearon sobre la base de la igualdad jurídica, por lo tanto no estalló ninguna resistencia a la Emancipación que generara judeofobia.
En los Estados de las Américas, decimos, no hizo falta absorber ni reciclar la demonización medieval, y por ello el fenómeno antijudío puede entenderse parcialmente como un vicio importado. No hizo falta la Emancipación legal de los judíos, porque éstos desde el comienzo estuvieron prestamente activos en los países americanos.
En Europa no. En todos los países en los que residieron, los judíos fueron perseguidos y expulsados con frecuencia. Inglaterra en 1290, Francia en 1394, España en 1492, y muchos otros casos. En las Américas, los episodios de expulsión fueron exiguos, minúsculos y muy focalizados, a mediados del siglo XIX: Tennessee, y Coro en Venezuela.
Las raíces imperiales del odio
Si deseamos retrotraernos aun antes del medioevo, podremos rastrear las raíces de la judeofobia europea por lo menos hasta el imperio romano.
Roma fue la provincia que prevaleció dentro del imperio helenista, y que terminó por heredarlo, también en lo que compete a sus vicios –judeofobia incluída.
Así, las obras satíricas de Horacio (m. año 8 aec) denuestan a los hebreos, y Juvenal (m. 127) los culpa por su pobreza, su indolencia, el ocio sabático, la “adoración de nubes”, y la circuncisión.
Para su coetáneo Tácito, la moralidad romana estaba siendo arruinada por los israelitas a quienes “los egipcios habían expulsado al desierto, en el que Moisés les habría enseñado rituales para separarlos de las otras naciones. Cuando llegaron a Judea comenzaron con el culto asnal, en gratitud a los asnos que los habían guiado en su marcha por el desierto”. De este modo los hombres de letras romanos se hicieron eco de los prejuicios de la Alejandría helenista contra “la perniciosa nación”, a la que Séneca llamó “el pueblo más malvado, cuyo despilfarro de un séptimo de la vida va contra la utilidad de la misma”.
Esta animadversión, sin embargo, no fue unánime. No en el mundo cutural, ni tampoco en la política de Roma, cuya judeofobia no fue sistemática sino que abarcó sólo a algunos emperadores. La ambivalencia no se modificó ni siquiera durante la guerra del imperio romano contra Judea.
La comunidad israelita de Roma seguía a la de Alejandría en tamaño e importancia, y algunos emperadores acordaban a los judíos ciertos privilegios para que pudieran continuar libremente con su estilo de vida. Previsiblemente, en estos casos el estatus de la comunidad despertó cierta envidia de su entorno.
Con todo, la gravedad de la judeofobia romana no radica en su originalidad ni en su intensidad, sino en el hecho de que Roma injertó el odio en el alma europea. Cuando el cristianismo se difundió en el imperio, también los mitos de los Padres de la Iglesia se hicieron parte de la ideología dominante en el continente. Y fue justamente durante la época más negra de aquella mitología. A la sazón sostenía Juan Crisóstomo (m. 407) que los judíos “sacrifican a sus hijos e hijas a los demonios y ultrajan la naturaleza... son los más miserables de entre los hombres... lascivos, rapaces, codiciosos, pérfidos bandidos, asesinos empedernidos, destructores poseídos por el diablo. Sólo saben satisfacer sus fauces, emborracharse, matarse y mutilarse unos a otros... han superado la ferocidad de las bestias salvajes, ya que asesinan a su propia descendencia, para rendir culto a los demonios vengativos que tratan de destruir la cristiandad”.
Desde el Edicto de Milán de 313 hasta el Edicto de Salónica de 380, el cristianismo pasó de religión permitida a religión oficial, y durante esa etapa la judeofobia se despeñó hasta completar el proceso demonizador.
A partir de entonces, y en buena medida hasta hoy en día, Europa, con mayor o menor éxito ha venido exportando su obsesión, que hoy ve en Israel el principal foco de sus dardos.
Una estela adicional que ha legado la antigua inquina es la prevalencia en Occidente de cierta ingratitud con respecto a las raíces hebraicas de nuestra civilización.
A Europa le cuesta reconocer su deuda para con Israel en el lenguaje, la democracia, la literatura, y el pensamiento. Por el contrario, sí admite con asiduidad el legado de los griegos en mitología, filosofía y leyes –una herencia resaltada y apreciada.
Cuando Europa narra sus raíces culturales mira a Atenas y después a Roma, casi nunca a Jerusalén. Cuando desgrana el origen de su poesía, reivindica a Hesíodo y a Anacreonte, no a Cantares ni al salmista. Los libros sapienciales le son enormemente más ignorados que el platonismo. La democracia ateniense le parece la cuna de su política; casi nunca reconoce su raíz en la gesta del bíblico Samuel. Sus lenguas clásicas son el griego y el latín pero no el hebreo, a pesar de la antigüedad e influencia que le caracterizan.
De este modo, un linaje cultural es asumido y valorado, mientras el otro es relegado pese a que tanto el helenismo como el hebraísmo son las dignas columnas culturales de Europa.
Una causa del descuido podría ser que la antigua derrota de Grecia ante Roma fue mayormente pacífica, y el imperio romano absorbió lo helénico paulatina y armoniosamente. A la victoria romana en la batalla de Corintio (146 aec) sucedió la llamada “Grecia Romana”, pilar del imperio romano en Oriente. Emergió la cultura grecorromana; la poesía homérica derivó en la Eneida de Virgilio, y el cristianismo se arraigó tanto en Grecia como el oriente romano.
Muy distinto fue su choque con la cultura de los hebreos, ya que éstos emprendieron una obstinada resistencia contra Roma. Los dos grandes rivales de los romanos fueron vencidos hasta la destrucción total: el Israel hebraico y la Cartago fenicia. Ambos compartían, amén de su su lenguaje semítico, una pertinaz rebeldía.
Así fue que los romanos, que reconocieron su deuda cultural para con Grecia, se negaron a otorgar crédito a los derrotados judíos y cartagineses, percibidos como sediciosos.
En cuanto a la judeofobia, durante su etapa grecorromana había sido principalmente literaria, y a partir de la cristianización se convirtió en la norma. Nacía la principal religión mundial, basada en el judaísmo, y en ella el odio antijudío echó raíces, se profundizó, y se ramificó con derivaciones ideológicas y teológicas como la idea del deicidio.
Mientras la judeofobia precristiana había sido vulgar, nunca organizada ni sistemática, la nueva excedió en mucho a su predecesora. Europa se organizó bajo el imperio romano en un siglo en el cual la judeofobia pasaba por su peor momento.
Como opinó Jean-François Lyotard hacia 1990: “lo más real sobre los judíos es que Europa no sabe qué hacer con ellos. Los cristianos exigen su conversión, los monarcas los expulsan, las repúblicas los asimilan, los nazis los exterminan. Son el Otro radical de Occidente”.
A diferencia de tal enemistad, la experiencia americana fue otra. Su judeofobia no fue una respuesta contra la Emancipación y por lo tanto no precisió demonizar al judío para negarle derechos. Se limitó a ser una reacción contra la ola inmigratoria, debido a la brecha cultural que se había abierto entre la población nativa y los millones de inmigrantes. Este tipo de judeofobia apareció a fines del siglo XIX.
Con el estallido de los pogromos en Rusia en 1881 comenzó el éxodo más grande de la historia. En 1890 habían ingresado a los EEUU más de un millón y medio de judíos, y por 1920 ya eran tres millones. No sorprende que parte de la población veterana recelara de los recién llegados.
Esta animosidad tuvo como corolario ideológico al Restriccionismo o movimiento antiinmigratorio, que en 1924 logró la limitativa Acta de Inmigración.
Pero enfaticemos: en las Américas, la hostilidad antijudía nunca fue la norma. La judeofobia es una dolencia europea que apenas logró arraigarse en el nuevo continente.
Los presidentes y líderes estadounidenses (incluido el actual) expresaron con frecuencia su gran estima por el pueblo judío. Los padres fundadores de los EEUU compartían las raíces de los puritanos ingleses quienes, a partir de su amor por la Biblia, revaloraron de ella su idioma, su tierra y su nación. Las expresiones de amistad hacia el colectivo judío se han repetido innumerables veces hasta hoy.
Cuando Europa acierte a abordar la judeofobia de un modo paralelamente inequívoco, habrá comenzado un sendero de reencuentro con el pueblo de Israel, que pasa por Jerusalén.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
