El Catoblepas · número 183 · primavera 2018 · página 5
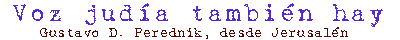
Por una historiografía cautelosa
Gustavo D. Perednik
La libertad al auto-narrarse no admite la demonización del prójimo

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbás, exhibe hace unas semanas la caricatura de un diario palestino con un soldado israelí envenenando a una lactante palestina.
Edward Flannery rastrea las primeras citas documentadas de judeofobia hasta la cosmopolita y tolerante ciudad de Alejandría del siglo III aec, donde un grupo de historiadores egipcios que incluían a Maneto, Lisímaco, Mnaseas y Filostrato, arremeten contra los israelitas, probablemente motivados por tres factores, a saber:
– el resentimiento egipcio ante la dominación foránea (primero griega y luego romana) que terminó volcándose contra el colectivo judío;
– la envidia social ante el bienestar de este colectivo en la próspera ciudad; y
– el hecho de que el sentimiento patriótico egipcio se ofendiera debido a la narración hebrea del Éxodo (para el judaísmo, el Éxodo de Egipto era y sigue siendo una creencia central emblemática, un sinónimo de la aspiración por la libertad).
Cada causa de la terna operó en dosis distintas, y el resentimiento llevó a que aquellos escritores fortalecieran su autoestima nacional por medio de reescribir el Éxodo. En la nueva versión, la epopeya devino en una expulsión de indeseables.
Una vez superado el trauma con el argumento de que “no decidieron abandonarnos en rebeldía, sino que los empujamos al desierto porque nos perjudicaban”, pues se procedió a rebuscar los “motivos” de la supuesta “expulsión”, y para ello pergeñaron los primeros componentes de una vasta mitología: que los judíos son leprosos, asociales, adorares de asnos, misántropos, holgazanes, y otros epítetos.
De este modo nació la judeofobia.
El resentimiento inicial fue posteriormente justificado con mitos, y tal esquema pervivió como esqueleto del odio aún hasta nuestros días, con la diferencia de que actualmente la mitología no demoniza a la comunidad de los judíos sino su Estado.
En la elocuente foto que ilustra esta nota, el líder palestino ha trasladado el mito medieval de que los judíos asesinan a niños cristianos, al actual de que los israelíes asesinan a niños palestinos. Los antisionistas repiten verbatim el dislate una y otra vez.
Los orígenes de esta mitología puede retrotraerse al imperio helenista, y con el ocaso del mismo prevaleció una de sus provincias que terminó por heredarlo.
Así, Roma absorbió la cultura de su madre Grecia, incluidos sus vicios, también la judeofobia. Ya se vislumbra en los escritos de Horacio, Juvenal y Tácito.
El imperio romano, en su política, no fue sistemáticamente judeofóbico. Sólo algunos de sus emperadores lo fueron. Pero la cultura romana albergaba la semilla hostil heredada, lo que generó una ambivalencia ante el judío que no se modificó ni siquiera durante la guerra imperial contra Judea.
Mientras los judíos en Roma seguían gozando de ciertos derechos, la guerra de las legiones contra Judea fue devastadora.
En términos generales, el encuentro histórico que Roma tuvo con Israel careció de la armonía que caracterizó al que protagonizó con Grecia, ya que los hebreos emprendieron una obstinada resistencia contra el dominio romano. Los dos grandes rivales de Roma fueron vencidos hasta la destrucción total: el Israel hebraico y la Cartago fenicia (ambos compartían, amén de su pertinaz rebeldía, su lenguaje semítico).
Así fue que los romanos, que reconocieron prestamente su deuda cultural para con Grecia, se negaron a otorgar crédito a los derrotados judíos y cartagineses, que a sus ojos encarnaban la insurrección.
Probablemente de aquel enfrentamiento antiguo deriva la ingratitud de Occidente con respecto a las raíces hebraicas de la civilización. A Europa le cuesta reconocer su deuda para con Israel en el lenguaje, la democracia, la literatura, y el pensamiento. Por el contrario, sí admite con asiduidad el legado de los griegos en mitología, filosofía y leyes -una herencia resaltada y apreciada.
La derrota de Grecia ante Roma había sido mayormente pacífica, y el imperio había absorbido lo helénico paulatina y armoniosamente. A la victoria romana en la batalla de Corintio (146 aec) sucedió la llamada “Grecia Romana”, pilar del imperio romano en Oriente. Emergió la cultura grecorromana; la poesía homérica derivó en la Eneida de Virgilio, y el cristianismo se arraigó tanto en Grecia como el oriente romano.
Por todo ello, cuando Europa describe sus raíces culturales mira a Atenas y después a Roma, casi nunca a Jerusalén. Cuando desgrana el origen de su poesía, reivindica a Hesíodo y Anacreonte, no Cantares ni Salmos. Los libros sapienciales le son enormemente más ignorados que el platonismo. La democracia ateniense le parece la cuna de su política; casi nunca la gesta del bíblico Samuel. Sus lenguas clásicas son el griego y el latín, pero no el hebreo a pesar de su antigüedad e influencia.
Este notorio contraste podría ser objeto de la crítica social europea, a fin de dirimir por qué un linaje cultural es tan asumido y el otro es relegado, pese a que tanto el helenismo como el hebraísmo son dignas columnas culturales de Europa.
Con todo, la historia deparó mucho más que ingratitud.
Más que displicencia
Que los hombres de letras romanos se hicieran eco de los prejuicios alejandrinos contra “la perniciosa nación” no aportó gran novedad. En efecto, la gravedad de la judeofobia romana no radica en su originalidad, ni tampoco en su intensidad, sino en el hecho de que desde la antigua Roma se injertó el odio en la conciencia seminal europea.
Cuando el cristianismo se difundió en el imperio, también los prejuicios de los Padres de la Iglesia pasaron a formar parte de la ideología dominante en el continente.
Desde el Edicto de Milán de 313 hasta el Edicto de Salónica de 380, el cristianismo se transformó de culto admitido en religión oficial, y durante esa etapa la judeofobia se despeñó hasta completar una cabal demonización del judío.
En efecto, a partir de entonces y hasta hoy en día, con distintos niveles de éxito, Europa ha venido exportando la sociopatología judeofóbica, un fenómeno que mucho más que discriminador es demonizador.
La judeofobia se convirtió en norma. Nacía la principal religión mundial, basada en el judaísmo, y en ella el odio antijudío echó raíces, se profundizó, y se ramificó monstruosamente con derivaciones ideológicas.
Su antecesora, la judeofobia alejandrina había sido vulgar, no organizada ni sistemática. La nueva, según explica Marcel Simon (m. 1986) en su clásico Verus Israel (1948) “persiguió el muy preciso objetivo de despertar el odio hacia los judíos”, y en ello excedió en mucho a la pagana previa (el subtítulo del libro es Estudio de las relaciones entre los cristianos y los judíos en el Imperio Romano 135-425).
La mitología dejó de ser cultural (leprosos y asociales) y pasó a ser teológica (deicidas y satánicos). Devino ulteriormente en la mitología moderna (dominadores y peligrosos), y actualmente en el mito de un “milenario pueblo palestino despojado por el pérfido judío”, un dislate que se perpetúa desde Europa en palabra y en acción.
En palabra, desde los medios de difusión del Viejo Mundo, que insisten hasta el hartazgo en la imagen de un Israel siempre culpable por defenderse (ya que ninguna autodefensa podría ser legítima debido a un supuesto pecado original).
Y también en acción, con la Unión Europea financiando la mayor parte de las organizaciones anti-israelíes, incluidas aquéllas que actúan en el mismo Israel.
La narrativa que demoniza al judío, en cualquiera de sus expresiones, es el arsenal del que hace uso la violencia judeofóbica para autojustifcarse.
Por un lado, es cierto que cada religión tiene derecho de contar su propia historia, y todas ellas pueden exhibir un halo atractivo: Siddhartha, el príncipe de Nepal en Benarés, que hace girar la rueda de la ley y proclama las cuatro nobles verdades; o el dictado del arcángel Gabriel a Mahoma, o el pueblo hebreo cruzando el mar Rojo. Cada religión es libre de hablar de sí misma.
Por el otro lado, toda narrativa que incluya a otro colectivo en un rol protagónico debe tener un cuidado especial al narrarse. En ese contexto, el cristianismo debería ejercer esa prudencia porque su relato otorga a un pueblo un protagonismo que durante siglos fue manipulado para la persecución. Por ello, al relatar su propia historia puede inspirar el sendero del amor, o alternativamente abrir las compuertas del odio.
Una de esas compuertas es la propaganda que apunta a la palestinización de Jesús, rediseñando la vieja Teología del Desplazamiento y conservando de ella lo más importante: macular la historia de los israelitas para que terminen en el ubicuo rol de rechazados.
Reescribir la historia de los palestinos como si constituyeran un pueblo milenario despojado es una forma cuasiteológica de descalificar a un grupo específico.
La cristiandad debería ser la primera en rechazar la mendaz presentación de Jesús como un símbolo de resistencia contra los judíos usurpadores y condenados a la derrota final.
De ese modo se pronuncia Mahmud Abbás en las Naciones Unidas: “Vengo de la Tierra Santa, la tierra de Palestina, la tierra de los mensajes divinos, la ascensión del Profeta Mahoma y el nacimiento de Jesús”.
Téngase en cuenta que incluso la voz “Palestina” se acuñó un siglo después de la crucifixión, cuando Adriano intentó destruir de raíz Judea y la identidad judía, que habían sido causa de continuas rebeliones antiimperiales.
El mal llamado “propalestinismo” pues, no es sino un instrumento para destruir Israel, ora por medios bélicos, ora por medio de deslegitimar su historia.
Por ello, del mismo modo en que la cristiandad debería preservar una historiografía de paz, también la invención de una historia supuestamente milenaria para un pueblo muy joven como el palestino, debería tener la cautela necesaria para no despeñarse hacia la habitual demonización de los judíos.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974